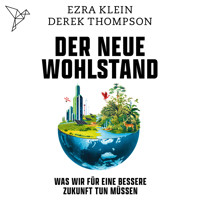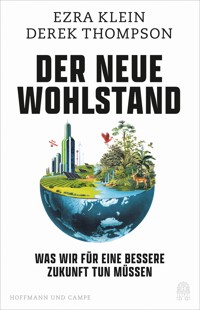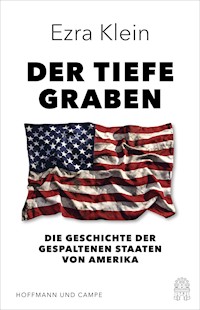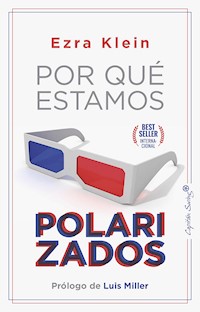
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
«El sistema político estadounidense —que incluye a todos, desde los votantes a los periodistas y al presidente— está lleno de actores racionales que toman decisiones racionales en función de los incentivos a los que se enfrentan», escribe el analista político Ezra Klein. «Somos una colección de partes funcionales cuyos esfuerzos se combinan en un todo disfuncional». En este libro, Klein revela las fuerzas estructurales y psicológicas detrás del descenso de Estados Unidos a la división y la disfunción generalizada y propone un marco claro para comprender todo, desde el ascenso de Trump hasta el giro hacia la izquierda del Partido Demócrata y la politización de la cultura cotidiana. Estados Unidos está polarizado, sobre todo, por la identidad. Todos los participantes en la política estadounidense están involucrados en algún nivel en políticas de identidad. Durante los últimos cincuenta años, las identidades partidistas se han fusionado con las identidades raciales, religiosas, geográficas, ideológicas y culturales, y estas fusiones han alcanzado un peso que influye demasiado en la política estadounidense y rompe los lazos que lo mantienen unido. Klein expone cómo y por qué la política estadounidense se ha polarizado en torno a la identidad en el siglo xx y lo que esa polarización ha provocado en la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Pero también rastrea los circuitos de retroalimentación entre ciertas identidades e instituciones políticas polarizadas que están conduciendo nuestro sistema hacia la crisis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hoy resulta habitual oír hablar de polarización política en cualquier lugar. Se ha puesto de moda achacar el origen de todos los males de Occidente a esa tendencia al enfrentamiento político que parece haberse desbocado en los últimos años, especialmente durante la pandemia de la COVID-19. Hay razones para ello. En la última década, muchas de las democracias liberales se han visto sometidas a vaivenes políticos que han cuestionado los consensos políticos alcanzados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La disrupción ocasionada por la crisis sanitaria ha sido especialmente grave en sociedades que ya habían sido golpeadas duramente por una terrible crisis económica global —la Gran Recesión, que comenzó en 2008—, por la transformación del sistema de partidos políticos en buena parte de Europa y por el surgimiento de partidos y movimientos extremistas que cuestionan consensos sociales que creíamos inamovibles. Ha sido la década del Brexit, del auge del independentismo en Escocia y Cataluña o de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, por citar solo algunos fenómenos recientes. El ritmo del cambio resulta tan vertiginoso que aún no disponemos de análisis sosegados que nos permitan comprender el presente político en la mayoría de los países, incluida España. Estados Unidos, como en tantas otras ocasiones, es una excepción. A lo largo de la última década, cientos de artículos académicos y divulgativos se han ocupado de la polarización y un buen número de libros han acercado este concepto al gran público. Por qué estamos polarizados es un ejemplo destacado de esta efervescencia académica y periodística en torno a la polarización.
El rotundo éxito del texto de Ezra Klein no es casual. El libro utiliza la mejor evidencia proporcionada por la investigación social reciente y realiza un análisis riguroso a partir de numerosos estudios, algo que no siempre es habitual en el mundo periodístico. Combina a la perfección la narración de hechos históricos más o menos anecdóticos con un relato argumentado y riguroso basado en la evidencia disponible. Pero es que, además, se publicó en un momento crucial, justo a comienzos del convulso año 2020, de la pandemia y sus consecuencias polarizadoras, de las elecciones de noviembre y la derrota de Trump y del asalto al Congreso de Estados Unidos. Por un momento, en enero de 2021, a través de las imágenes de la fallida toma del Capitolio, muchos creyeron ver cómo se confirmaban los peores presagios acerca de las consecuencias de la polarización. Pero el asalto solo era la culminación de un proceso de profunda división de la sociedad estadounidense que se llevaba gestando durante décadas, una historia que resume muy bien Klein en su libro, que nos da pistas para interpretar lo que ha ocurrido en otros países y nos permite especular acerca de lo que nos deparan los próximos años. Es probable que en esta década veamos imágenes como las del Congreso norteamericano en otros países, aunque en cada uno la polarización esté conduciendo a situaciones distintas. En el seno de la Unión Europea vemos crecer electoralmente formaciones que se sitúan a ambos extremos del espectro ideológico y los sistemas políticos viven tiempos convulsos en los que los partidos aparecen y desaparecen con pasmosa facilidad. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Por qué estamos polarizados nos ofrece algunas respuestas a esta pregunta centradas en el caso estadounidense, pero que nos sirven para entender qué está pasando en otros países.
Sin embargo, antes de abordar las causas y consecuencias de la polarización, merece la pena detenerse un momento en qué entendemos por polarización. Parte del éxito, pero también de la confusión causada por la idea de polarización, es que se trata de un fenómeno multifacético; cuando hablamos a diario de polarización, nos estamos refiriendo a varios fenómenos distintos. De forma muy resumida, existen, al menos, tres procesos políticos distintos a los que llamamos polarización: la polarización ideológica, la polarización afectiva y la polarización social y territorial. Los tres procesos se entremezclan y refuerzan, pero es necesario entenderlos por separado, como hace Ezra Klein para el caso estadounidense. Tal es la confusión que hay en el debate público sobre estos procesos que algunos autores han optado por utilizar nombres distintos al de polarización para cada uno de ellos. Por ejemplo, la polarización afectiva también se conoce como partidismo o, más recientemente, sectarismo y lo que aquí llamo polarización social y territorial también puede entenderse llanamente como segregación ideológica social y espacial.
La polarización ideológica hace referencia a un alineamiento creciente de los partidos políticos en torno a posturas cada vez más alejadas entre sí. Este alineamiento se da tanto en el plano simbólico de la identificación con posturas de «izquierda-derecha» o «liberalismo-conservadurismo» como en el plano más práctico de posicionamientos con respecto a temas concretos, como la política económica, la inmigración o las políticas sociales. En el contexto bipartidista de Estados Unidos, este proceso de alineamiento ideológico ha hecho que el Partido Republicano haya acabado identificándose plenamente con los valores conservadores y el Demócrata con valores liberales y progresistas, y que se hayan reducido sustancialmente las diferencias ideológicas en el seno de los mismos. Es decir, que los partidos son grupos cada vez más homogéneos de puertas adentro y más diferentes entre sí. Esto que hoy nos puede parecer normal, especialmente desde una óptica europea, donde los partidos responden más a ideologías concretas, no siempre fue así en el caso norteamericano, donde, como argumenta el propio Klein, no es hasta mediados del siglo XX cuando los partidos comienzan a polarizarse ideológicamente. Los dos grandes partidos pasaron de ser plataformas electorales diversas a representantes de postulados ideológicos más estrechos y homogéneos.
La polarización ideológica también ha crecido en la mayoría de las democracias occidentales. En España, por ejemplo, no ha dejado de hacerlo elección tras elección desde principios del siglo XXI. Además, esta polarización simbólica entre bloques de izquierda y derecha se ve cada vez más reflejada en el apoyo a políticas concretas, como el pago de impuestos. Hasta el año 2015, apenas había diferencias entre las preferencias fiscales de los votantes de los principales partidos políticos españoles. Desde entonces, las posturas en torno a esta cuestión se han polarizado enormemente. Este proceso es sorprendentemente similar al posicionamiento de los dos grandes partidos políticos norteamericanos en materias como la sanidad, una cuestión que se ha politizado y polarizado en la última década.
Un segundo tipo de polarización ya no se centra en el posicionamiento ideológico de los partidos políticos y sus votantes, sino en los sentimientos que los partidos y los líderes políticos despiertan. Es lo que denominamos polarización afectiva, o partidismo o sectarismo, y se manifiesta como un mayor apego hacia los partidos, líderes y votantes con los que nos sentimos identificados y una mayor hostilidad hacia los partidos, líderes y votantes con los que no compartimos dicha afinidad. Por tanto, no se trata de una separación ideológica —simbólica o práctica—, sino de una separación emocional que no apela a la racionalidad, sino a nuestros sentimientos y emociones. Aunque en el pasado ya hablábamos de fenómenos similares, como la crispación política, solo se empieza a hablar de polarización afectiva en la última década en Estados Unidos e incluso más tarde en Europa. En España, por ejemplo, prácticamente nadie hablaba de la idea de polarización afectiva hasta 2019. A pesar de ello, cuando hemos medido el nivel de polarización afectiva a lo largo de las últimas décadas en España, comprobamos que esta alcanzó su punto álgido en las elecciones de 2008. Pero existe una diferencia importante entre Estados Unidos y España en el desarrollo de la polarización afectiva. En el primer caso, la polarización afectiva suele estar más ligada a los sentimientos negativos hacia los «otros», mientras que en España lo está más a sentimientos positivos hacia los «nuestros». En España, la polarización afectiva tiene que ver más con el cierre de filas en torno al partido con el que nos identificamos que con un odio hacia el resto.
Un tercer y último tipo de polarización se refiere a la diferenciación social, demográfica y geográfica creciente de los votantes de los diversos partidos. Sobre este último tipo de polarización aún disponemos de pocos estudios, especialmente fuera de Estados Unidos, pero probablemente sea la que puede tener una mayor influencia en el futuro de nuestras sociedades. El caso es que la división entre personas y grupos con distinta filiación partidista trasciende lo ideológico o emocional y alcanza cuestiones como los gustos, los estilos de vida y los lugares de residencia. En Estados Unidos se asocia una bebida como el café latte con la ideología progresista y se habla del liberal latte. El estilo de vida urbano, la alimentación ecológica o ir en bicicleta se asocian al progresismo, mientras que la música country o moverse en un SUV se asocian a la ideología conservadora. También los lugares de residencia. Las áreas urbanas tienden a concentrar población de tendencia progresista, mientras que las zonas rurales tienden a votar más conservador. Por la importancia que tiene sobre el día a día de la mayoría de las personas, esta forma de polarizar la vida cotidiana probablemente tendrá mayores efectos sobre la participación política de la gente que la polarización de las élites. En otras palabras, puede que, incluso en un clima de hastío político por parte de la ciudadanía, las divisiones sigan operando a través de la polarización de los estilos de vida. En España, por ejemplo, en los nuevos barrios de clase media en el extrarradio de ciudades como Madrid se ha producido una concentración del voto a partidos de centro y derecha en los últimos años, una tendencia que podría continuar en el futuro.
Lo que ha hecho distintivo al caso estadounidense que analiza Klein es que estos tres tipos de polarización se han reforzado entre sí durante las últimas décadas: los partidos se han homogeneizado ideológicamente, las emociones positivas y negativas han inundado las evaluaciones políticas y la segregación socioespacial ha explotado también ejes ideológicos. De este modo, las personas viven crecientemente en lugares donde comparten gustos estéticos, aficiones e ideología con sus vecinos y esta homogeneidad hace que tengan una opinión cada vez más distorsionada y caricaturizada de las que piensan distinto. Estos procesos complejos de distinción social se ven reforzados por la creciente individualización introducida por la digitalización de nuestra vida cotidiana, especialmente a través de las redes sociales y sus cámaras de eco. El resultado es que el espacio público —físico y virtual— se reduce, lo que refuerza el distanciamiento y la hostilidad entre grupos sociales.
Al asomarse al libro de Ezra Klein, el lector español se preguntará hasta qué punto lo que ahí se describe es directamente trasladable a la política europea y española. ¿Es Estados Unidos diferente? En un sentido histórico lo es, pero en la actualidad quizá no sea tan excepcional como podríamos pensar. Históricamente, lo que marca la trayectoria norteamericana es el hecho de que los dos grandes partidos políticos pretendían ser plataformas electorales no ideologizadas hasta la mitad del siglo XX. Esto era así para evitar la radicalización y enfrentamiento ideológico que desembocaron en la guerra de Secesión. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de siglo, los partidos —especialmente el Republicano— comienzan un debate interno sobre la necesidad de adoptar posturas ideológicas más definidas. En este punto, Klein sigue algunas publicaciones recientes que han descrito este proceso histórico de polarización ideológica, entre las cuales destaca el libro de Sam Rosenfeld The Polarizers: Postwar Architects of Our Partisan Era. Este argumenta que, tras la Segunda Guerra Mundial y especialmente a partir de los años sesenta, se produce un proceso de polarización por el que los dos partidos políticos se van configurando en bloques más homogéneos ideológicamente, pero también geográficamente y en características como la raza y la religión. Así, los negros e hispanos, liberales culturales y habitantes de zonas urbanas van concentrándose en el Partido Demócrata, mientras que los cristianos evangélicos y los que viven en zonas rurales se van decantando mayoritariamente por el Republicano. En este sentido histórico, Estados Unidos es distinto a países europeos como España, donde los partidos políticos representan posturas ideológicas concretas desde su inicio.
Más allá de las diferencias históricas, en la actualidad Estados Unidos no es un caso de polarización tan distinto al resto. Con posterioridad al libro de Klein, se han publicado libros y artículos que intentan comparar los niveles de polarización de distintos países. En uno reciente —American Affective Polarization in Comparative Perspective, de Noam Gidron, James Adams y Will Horne—, España se sitúa como el país con una mayor polarización afectiva de los veinte estudiados y Estados Unidos ocupa solo una posición intermedia. En otros, los primeros puestos cambian, pero Estados Unidos raramente aparece a la cabeza de los rankings. Lo que sí ha ocurrido es que la polarización ha aumentado en este país más que en el resto durante el siglo XXI, especialmente durante los mandatos de Barack Obama y Donald Trump. El aumento de la polarización en los últimos años nos ha hecho pensar que esta era mayor en Estados Unidos, pero según la mayoría de los estudios la polarización política es mayor en países del sur y del este europeo que han sido objeto de transformaciones políticas más profundas y recientes.
¿Por qué ha aumentado la polarización en los últimos años? ¿Y qué hace que aumente más en unos lugares que en otros? La respuesta a estas preguntas empieza a estar bastante clara y no hay que buscarla solo en la propia política o el comportamiento de las élites, sino que también es fundamental tener en cuenta cuestiones estructurales como la desigualdad y el desempleo. Los estudios más recientes muestran que en aquellos países donde la desigualdad y el desempleo son altos —como en el sur y el este de Europa— la polarización afectiva también lo es. El caso español es paradigmático. La evolución de la desigualdad económica en España se explica fundamentalmente por el desempleo. Cuando crecen la economía y el empleo, la desigualdad cae, mientras que cuando aumenta el desempleo —como en el período 2008-2014— la desigualdad también aumenta con fuerza. Hasta ahora, los estudios sobre polarización habían puesto el foco principalmente en cuestiones ideológicas y de comportamiento político, pero es probable que el clima de polarización que vemos en muchos países responda más a cuestiones de índole estructural, como las secuelas económicas y sociales de la Gran Recesión. Para rebajar la polarización no queda más remedio que confrontar el crecimiento de la desigualdad económica observado en muchos países occidentales.
La desigualdad social y económica, como otros problemas estructurales, es algo que no es fácil de cambiar de un día para otro y, mientras tanto, tenemos que seguir combatiendo las consecuencias más dañinas de la polarización política. El principal problema en Estados Unidos, pero también en España, ha sido y es el bloqueo institucional. Si los partidos solo están dispuestos a defender un conjunto estrecho de postulados, inasumibles por los adversarios políticos, la posibilidad de llegar a acuerdos parlamentarios disminuye considerablemente. La democracia se paraliza y los problemas sustantivos no se abordan. Esto es especialmente preocupante, porque las diferencias entre los votantes de los distintos partidos sobre políticas sustantivas de, por ejemplo, impuestos, inmigración o sanidad son mucho más pequeñas que las diferencias identitarias basadas en cuestiones territoriales o de identificación con una ideología concreta. Sin embargo, resulta preocupante que durante los últimos dos años de pandemia hemos empezado a observar un proceso acelerado de polarización ideológica en torno a políticas públicas en España.
Tanto el libro de Ezra Klein como otros trabajos recientes han tratado de realizar propuestas de intervenciones posibles para contrarrestar la polarización a corto plazo. Buena parte de las propuestas se han centrado en intentar corregir las percepciones erróneas y los prejuicios que las personas tienen sobre los partidos opuestos a su forma de pensar. Unas percepciones sesgadas que son alimentadas constantemente por las redes sociales. El objetivo repetido en este y otros libros es fomentar una discusión basada en el fondo de las medidas y políticas propuestas, y no en la descalificación o deslegitimación del otro. También la autorregulación del comportamiento de las élites políticas aparece como una vía para despolarizar. Sin embargo, hay dos propuestas novedosas en el libro de Klein que merecen ser resaltadas.
Por una parte, propone «revitalizar la democracia» trascendiendo la política partidista y conectando a personas de distintas ideologías en el debate público. Hay algunas propuestas transversales que podrían ayudar en esta dirección, como el desarrollo de mecanismos e instituciones que promuevan la deliberación pública o el uso de formas de elección pública alternativas a las actuales, como el sorteo entre todos los ciudadanos. Por otra, Ezra Klein propone una «toma de conciencia de la identidad» (identity mindfulness). El problema es que nuestra mente reacciona inmediatamente a cuestiones relacionadas con la identidad y esto es utilizado por partidos, administraciones y empresas para activarnos emocional e irreflexivamente. ¿Cómo podemos resistirnos a esta sobreestimulación política? Como en otros casos, el primer paso es reconocer el problema y trabajar del mismo modo que lo hacemos sobre otros comportamientos que queremos cambiar en nuestra vida. Una forma sería participar en reflexiones y decisiones políticas de ámbito local, donde las discusiones están menos contaminadas por las disputas partidistas tan características de la política nacional. En el ámbito local también es más probable que acabemos discutiendo sobre problemas y soluciones concretas que nos afectan directamente y no solo de cuestiones ideológicas o identitarias. Pero estas son solo medidas paliativas y empieza a estar claro que el clima de polarización política solo disminuirá en la medida en que también lo hagan las tensiones económicas y sociales generadas por la desigualdad. En última instancia, la polarización política no es sino la forma más reciente adoptada por el conflicto social y su traslación a la competición política.
No querría terminar este prólogo sin detenerme en una crítica que se ha realizado al relato de Klein, pero que transciende al mismo. Diversos autores han planteado hasta qué punto la polarización es un proceso simétrico en el que, por así decirlo, todos tienen la misma culpa. Se trata de una cuestión compleja, porque, por definición, la idea de polarización remite a simetría, a tensión entre dos extremos. Además, precisamente uno de los factores de éxito de las estrategias de polarización es pensar y defender que los que polarizan son los otros. En el caso estadounidense se ha criticado que se hable de polarización (simétrica) cuando el cambio más importante se ha producido solo en uno de los extremos, el Partido Republicano. Klein habla de polarización asimétrica para reconocer el hecho de que una parte se ha polarizado más que la otra. Sin embargo, este es uno de los debates que aún continúan abiertos y seguro que dará más que hablar en distintos países. No es fácil en cuanto que, una vez puestas en marcha las estrategias de polarización, ningún partido tiene incentivos para salirse de las mismas. Uno podría preguntarse hasta qué punto esto es compatible en el caso español con el surgimiento de nuevos partidos. Si la tendencia es a la concentración de electores y partidos en dos polos, ¿esto no debería conducir a un bipartidismo más intenso con dos polos altamente polarizados? Curiosamente, lo que hemos visto en el último lustro en España es una polarización por bloques, por coaliciones, donde la brecha que separa a los dos grandes grupos ideológicos ha aumentado a pesar de haber aparecido nuevas marcas electorales dentro de cada bloque.
Por qué estamos polarizados es uno de los mejores y más accesibles resúmenes de las tendencias que han dominado la política norteamericana y occidental, en general, en las últimas décadas. Tiene la virtud de haberse publicado en el punto más álgido de la dinámica de polarización reciente, pero justo antes de dos cambios fundamentales que pueden alterar la dinámica de polarización que hemos visto hasta ahora: la pandemia de la COVID-19 y la derrota de Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020. El incremento de la polarización que este libro describe coincidió históricamente con la extensión de la globalización, las políticas neoliberales y el aumento de la desigualdad económica, materias estructurales que, sin duda, sirvieron de sustrato para la polarización. La cuestión es si el cambio en la política económica impulsado por la nueva presidencia norteamericana, con un mayor papel del Estado y un impulso al gasto público, puede aliviar las tensiones sociales y económicas sobre las que se han asentado muchas estrategias polarizadoras. Una interpretación posible y optimista es que aquel asalto al Capitolio no suponía el comienzo del fin de las democracias occidentales, como algunos venían pronosticando, sino un cambio de tendencia hacia una disminución de las desigualdades económicas y de la polarización social y política. No tardaremos en verlo.
Junio de 2021
Qué es lo que
no pasó
«He pasado parte de casi todos los días desde el 8 de noviembre de 2016 dándole vueltas a una sola pregunta —escribe Hillary Clinton en Lo que pasó—. ¿Por qué perdí?».[1]
Lo que pasó es un libro inusual. Publicado solo unos meses después de las elecciones presidenciales de 2016, es el esfuerzo de la candidata derrotada por entender por qué no ganó. Esencialmente, es la idea de que algo extraordinario y extraño se produjo en 2016, un resultado más allá de los límites del normal toma y daca de la política estadounidense, una aberración que debe ser explicada.
Si Mitt Romney hubiese ganado en 2012, Barack Obama no habría lanzado un libro titulado ¿Qué demonios?. Del mismo modo, si John Kerry hubiese obtenido una victoria arrolladora en 2004, George W. Bush no tendría a millones de personas preguntándose los motivos de la derrota. En la política estadounidense, la derrota es parte de la vida. A través del libro de Clinton y en la angustiosa avalancha de comentarios poselectorales de progresistas y no trumpistas, está la creencia de que 2016 no fue como 2012 o 2004. La realidad se había roto. Necesitábamos respuestas.
Para ser justos, había sucedido algo extraño. Donald Trump ganó las elecciones. Hubo una cita de Maya Angelou que fue saltando a través de las redes sociales durante las elecciones de 2016: «Cuando alguien te muestra cómo es, créelo». Trump nos mostró quién era con alegría, constantemente. Se burló de John McCain por haber sido capturado en Vietnam y sugirió que el padre de Ted Cruz había ayudado a asesinar a JFK. Se jactó del tamaño de su pene y habló de que toda su vida había sido motivada por la codicia. No trató de ocultar su intolerancia ni su sexismo. Se calificó de genio mientras retuiteaba teorías de la conspiración en mayúsculas.
Ni siquiera el equipo de Trump creía que iba a ganar. Tenía planes ya en marcha para abrir un canal de televisión después de su derrota. Luego llegó la noche de las elecciones. Trump ganó en el colegio electoral, incluso cuando el 61 por ciento de los votantes decían en las encuestas a pie de urna que no estaba cualificado para ocupar la presidencia; a pesar de que la mayoría de los votantes tenía una mejor opinión de Clinton y creía que Trump carecía del perfil necesario para el cargo al que aspiraba.[2] La presidencia estadounidense es un depósito de confianza sagrado. Su ocupante es el portador de un poder destructivo inimaginable y ahora se lo habíamos entregado a un huracán humano. Y lo habíamos hecho a sabiendas, a propósito.
Es esta afrenta la que motiva Lo que pasó. Clinton trata de explicar cómo se produjo la victoria de Trump. Busca la exoneración, pero la confusión es real. Se ayuda para ello de la naturaleza peculiar del triunfo de Trump. Este perdió el voto popular por millones de votos y su ventaja en el colegio electoral se basaba en una pequeña porción de la población. Como escribe Clinton, «si tan solo 40.000 personas en Wisconsin, Míchigan y Pensilvania hubiesen cambiado de voto», ella habría ganado.
Con un margen tan estrecho —se emitieron más de 136 millones de votos en total—, cualquier cosa puede explicar el resultado. Y ahí es donde Clinton centra sus esfuerzos, demostrando de manera convincente que todo, desde la carta de James Comey sobre la interferencia rusa al marcado sexismo, podría explicar el estrecho margen por el que perdió.
Pero estos análisis tratan sobre las preguntas fáciles más que sobre las difíciles. En lugar de preguntar cómo ganó Trump, lo que deberíamos preguntarnos es cómo es que estaba lo bastante cerca para poder ganar. ¿Cómo consiguió un candidato como Trump, un candidato que irradiaba desprecio por el partido que representaba y falta de aptitud para el puesto al que aspiraba, estar a unos miles de votos de distancia de la presidencia?
Esta fue una pregunta que le planteé a mediados de 2017 a Larry Bartels, un politólogo de la Universidad de Vanderbilt. Tras años de periodismo político, yo había llegado a valorar los análisis sin sentimentalismos de Bartels sobre la política estadounidense. Hablar con él se asemeja de forma desgarradora a preguntar a un ordenador, al que no le preocupa si te gustan sus respuestas. Según le iba exponiendo mis teorías sobre las elecciones, él no dejaba de mirar hacia atrás desconcertado. Cuando, exhausto, acabé, me respondió algo que me ha atormentado desde entonces: «¿Y si resulta que no sucedió nada inusual en absoluto?».
La premisa de mi pregunta, explicó Bartels con calma, era que las elecciones de 2016 habían sido extrañas. Era normal que esa fuese mi premisa. He visto cosas en la política estadounidense que habría rechazado como risibles si hubieran sucedido en un episodio de House of Cards y otras demasiado oscuras para ser divertidas si hubieran ocurrido en la serie Veep. Sin embargo, no se trataba de una reacción histérica exclusiva de mi mente ansiosa. La mía era una versión suave de la interpretación convencional. En el New Yorker, por ejemplo, Adam Gopnik argumentó que la victoria de Trump sustentaba la hipótesis de que «estamos viviendo en una simulación por ordenador y algo se ha estropeado últimamente dentro de ella».[3]
Pero Bartels había revisado los datos y no estaba de acuerdo. Las elecciones de 2016 no parecían un fallo técnico, afirmó. Se parecían, en buena medida, al resto de las elecciones que habíamos tenido recientemente. La simulación era, como mucho, demasiado estable, como si hubiésemos desatado tornados y meteoritos en nuestra ciudad virtual y solo unas pocas ventanas se hubieran roto. Lo desconcertante era la normalidad.
Pensemos en el género. Clinton era la primera mujer candidata nominada por uno de los partidos principales para presidente. Trump era un tipo masculino con traje que presumía de agarrar a las mujeres por la vagina y valoraba zafiamente el atractivo sexual de quienes le desafiaban. Por tanto, estas elecciones suponían un enfrentamiento por géneros más profundo que cualquier otro de la historia reciente.
Pero veamos las encuestas a pie de urna. En 2004, el candidato republicano a la presidencia obtuvo el 55 por ciento del voto masculino. En 2008, obtuvo el 48 por ciento. En 2012, el 52 por ciento. ¿Y en 2016? Trump obtuvo el 52 por ciento del voto masculino, igualando precisamente la marca de Romney.
Los datos son similares para las mujeres. En 2004, el candidato republicano obtuvo el 48 por ciento de las mujeres votantes. En 2008, obtuvo el 43 por ciento. En 2012, el 44 por ciento. ¿Y en 2016? El 41 por ciento. Más bajo, pero solo dos puntos porcentuales por debajo de John McCain en 2008. No hubo ningún terremoto.
Veámoslo de otra manera. Estas fueron las elecciones del nacionalismo blanco, cuando la alt-right[4] se convirtió en lo que es, cuando Trump prometió limpiar Estados Unidos después de haber tenido el primer presidente negro de la historia y volver a convertir Estados Unidos en lo que una vez fue, construir un muro y hacer Estados Unidos grande otra vez. Sin embargo, en 2004, el candidato republicano obtuvo el 58 por ciento de los votantes blancos. En 2008, obtuvo el 55 por ciento. En 2012, obtuvo el 59 por ciento. Saltemos hasta 2016: el 57 por ciento.
Por supuesto, no hubo ningún grupo al que Trump atacara más frecuentemente que los inmigrantes hispanos. Lanzó su campaña mientras descendía por una escalera mecánica dorada y proclamó: «Cuando México envía su gente, no están enviando a los mejores. No os están enviando a vosotros… Traen drogas. Traen delincuencia. Son unos violadores. Y algunos supongo que serán buenas personas». En 2004, el candidato republicano obtuvo el 44 por ciento del voto hispano. En 2008, obtuvo el 31 por ciento. En 2012, el 27 por ciento. Y en 2016, el 28 por ciento.
Después de la victoria del Partido Republicano en 2004, el dominio de este se atribuyó ampliamente al vínculo profundo y auténtico de Bush con los renacidos cristianos blancos, de los cuales el 78 por ciento fueron la palanca para su reelección. En 2008, el candidato republicano ganó el 74 por ciento de estos votantes. En 2012, volvió a subir hasta el 78 por ciento. Pero Trump era diferente. Era un adúltero de dudosa reputación moral que alardeaba de su riqueza y cuando, en la campaña, le preguntaron si alguna vez había recurrido a Dios en busca de perdón, declaró: «No estoy seguro de que tenga que buscarlo». Entonces, ¿cómo le fue entre los renacidos votantes blancos? Obtuvo el 80 por ciento de sus votos.
Quizá esto se pueda ver mejor a través de la perspectiva de la identificación partidista. En 2016, los republicanos nominaron a un multimillonario que se había casado tres veces y había sido demócrata unos pocos años antes, que había sido descartado en un editorial de National Review por suponer una amenaza para el conservadurismo,[5] que tenía pocos lazos con el Partido Republicano y veía a sus predecesores con desprecio, y que había mostrado abiertamente su simpatía por la Seguridad Social, Medicare y Planned Parenthood. En 2004, el candidato republicano obtuvo el 93 por ciento de los que se identificaban como republicanos. En 2008, obtuvo el 90 por ciento. En 2012, obtuvo el 93 por ciento. En 2016, obtuvo el 88 por ciento. Un descenso, es cierto, pero nada calamitoso.
El margen del voto popular también es revelador. En 2004, el candidato republicano ganó por tres millones de votos. En 2008, el demócrata ganó por más de nueve millones de votos. En 2012, el demócrata ganó por casi cinco millones de votos. Y en 2016, el demócrata volvió a ganar por casi tres millones de votos. La intervención del colegio electoral anuló este margen, por supuesto, pero, si usted está buscando una respuesta en los vientos del apoyo popular, 2016 no es una aberración evidente.
Aquí es donde entra la idea de Bartels: si a usted le hubiesen dado una copia impresa de los datos de los votantes de las últimas elecciones y le hubiesen pedido que dijese cuál fue la campaña rara, la que sacudiría la política estadounidense y la que daría lugar a un libro tras otro para tratar de explicar el resultado, ¿sería usted capaz de decir cuál fue? En gran medida, los resultados de 2016 eran como los de 2012, 2008 y 2004, incluso aunque el candidato ganador fuese una de las figuras más extrañas que han aparecido jamás en la política estadounidense.
Lo sorprendente de los resultados de las elecciones de 2016 no es lo que pasó. Es lo que no pasó. Trump no perdió por treinta puntos ni ganó por veinte puntos. La mayoría de las personas que votaron en 2016 escogieron el mismo partido que habían elegido en 2012. Eso no quiere decir que no haya nada distinto o digno de estudio. De manera crucial, los votantes blancos sin educación universitaria se inclinaron drásticamente hacia Trump y su sobrerrepresentación en estados electoralmente clave le valió las elecciones.[6] Pero la campaña, según los números, fue principalmente una contienda típica entre un republicano y un demócrata.
El hecho de que los votantes finalmente trataran a Trump como si fuera un republicano más habla del enorme peso que ahora ejerce la polarización partidista en nuestra política, un peso tan pesado que puede conducir a una elección tan extraña como la de 2016 y meter el resultado en la misma sintonía que la contienda de Romney contra Obama o la de Bush contra Kerry. Estamos tan encerrados en nuestras identidades políticas que no hay prácticamente ningún candidato, información o situación que pueda llevarnos a cambiar de opinión. Somos capaces de justificar casi cualquier cosa o a cualquier persona siempre que esté en nuestro bando, y el resultado es una política desprovista de barreras de protección, normas, persuasión o rendición de cuentas.
Sin embargo, no hemos cambiado tanto, ¿verdad? Todavía entrenamos en Little League y cuidamos de nuestros padres, lloramos viendo comedias románticas y cortamos el césped de nuestra casa, nos reímos de nuestras excentricidades y nos disculpamos por los comentarios desafortunados, queremos ser amados y deseamos un mundo mejor. Esto no nos exime de la responsabilidad por lo que ocurre en política, pero nos ayuda a responder a un lamento frecuentemente escuchado cuando nos alejamos de la política: ¿no somos mejores que esto?
Creo que lo somos o podemos serlo, pero los sistemas tóxicos comprometen fácilmente a las buenas personas. No lo hacen pidiendo que traicionemos nuestros valores, sino ordenando nuestros valores de tal forma que nos traicionemos los unos a los otros. Lo que es racional e incluso moral para nosotros cuando lo hacemos individualmente se convierte en destructivo cuando se hace colectivamente.
El tema de este libro es cómo la política estadounidense se convirtió en un sistema tóxico, por qué participamos en ella y qué significa para nuestro futuro.
Pensando en sistemas
Permítame ser claro desde el principio: este no es un libro sobre personas. Este es un libro sobre sistemas.
La historia de la política estadounidense normalmente se cuenta a través de la biografía individual de personajes políticos. Nos centramos en su genio, su arrogancia, su decencia, su falsedad. Intentamos que usted se meta en sus peleas, en sus pensamientos, en las ocurrencias que sueltan en reuniones privadas y en las angustias que confiesan en voz baja a sus amigos. Situamos los momentos clave de la historia en las decisiones que toman. De esta forma, se sugiere que podrían haber tomado otras decisiones o que otras personas, en su lugar, podrían haber tomado decisiones diferentes. Se asume que este supuesto es veraz, pero no lo es tanto como pensamos ni es tan verdad como nos podrían sugerir esas historias que nos dejan sin aliento de los iniciados en las reuniones de la Casa Blanca y las maquinaciones de campaña.
Como periodista, he estudiado la política estadounidense durante la mayor parte de estos últimos veinte años. He tratado de entenderla a partir de la perspectiva de los políticos, los activistas, los politólogos, los donantes, los votantes, los no votantes, los empleados, los expertos, de cualquiera que se vea afectado por ella o que influya en ella. En este afán por informar sobre política, me he encontrado con actores políticos que me han llamado la atención por ser cínicos, tontos o malvados. Son las piezas averiadas de la política estadounidense y es tentador atribuir la causa de nuestros problemas a su baja moralidad o su mal juicio. De hecho, eso es exactamente lo que hacemos en las elecciones cuando nuestra insatisfacción con la forma en que está funcionando el sistema nos lleva a echar a algunas personas y a contratar a otras nuevas, y luego, un par de años más tarde, nos encontramos con que el sistema sigue roto y volvemos a hacer lo mismo una y otra vez.
Después de ver cómo uno de los héroes de las elecciones se convierte en el sinvergüenza de las próximas o de escuchar a personas racionales dar razones bien argumentadas para hacer cosas ridículas, he perdido la fe en estos relatos. Mezclamos problemas sistémicos con narrativas personalizadas y, al hacerlo, dificultamos nuestra comprensión de la política estadounidense y confundimos nuestras teorías sobre la forma de arreglarla. Tratamos de arreglar el sistema cambiando a las personas que lo dirigen y simplemente vemos cómo ellas también se convierten en parte del sistema. He conocido a republicanos que, a pesar de que votaron por McCain, se sintieron esperanzados con Obama, pero acabaron descubriendo que solo era un demócrata más. He conocido a demócratas que se alegraban de que Trump reconstruyese el Partido Republicano en torno a líneas populistas, pero se sintieron amargamente decepcionados cuando aceptó casi todo lo que quería el Partido Republicano en el Congreso.
Cada pocos años emerge una nueva generación de políticos que promete poner el país por encima de los partidos, gobernar en nombre de las personas en lugar de los poderosos y escuchar a los mejores espíritus de nuestra naturaleza en lugar del aullido de nuestras facciones. Luego pasa el tiempo y los insurgentes se convierten en el establishment, se instala la desilusión pública, el electorado se mueve un poco hacia el otro lado y comenzamos de nuevo. Este ciclo es un afluente que alimenta la rabia política en el país, que trata locamente de arreglar un problema que solamente parece agravarse.
Mi intención en este libro es alejar la lente de los individuos para ver mejor los sistemas entrelazados que los rodean. Usaré a determinados políticos como ejemplo, pero solamente en la medida en que son marionetas de fuerzas más amplias. No busco una historia, sino un plano, un mapa de la maquinaria que da forma a las decisiones políticas.
Este es un modo de análisis común en otros campos, pero a menudo ignorado en el mío. En su libro Drift into Failure: From Hunting Broken Components to Understanding Complex Systems, Sidney Dekker —fundador de Safety Science Innovation Lab en la Universidad de Griffith, en Australia— distingue entre dos maneras diferentes de diagnosticar por qué está fallando un sistema. El enfoque más tradicional, y el más común, es ver un problema, buscar la pieza rota y tratar de reemplazarla. Dekker estudia accidentes, por lo que sus ejemplos son de choques de aviones y vertidos accidentales de crudo, donde a la catástrofe le sigue una obsesiva búsqueda de la tuerca que resultó defectuosa, el registro de mantenimiento que se perdió o el faldón del ala que se rompió a causa del frío. Pero muchos análisis políticos también siguen este mismo modelo. La política estadounidense está rota y el problema es el dinero, la corrección política, las redes sociales, los consultores políticos o Mitch McConnell. «Arregle la pieza —prometen estos análisis— y todo se arreglará».
La realidad, asegura Dekker, es que los sistemas complejos a menudo fallan a la sociedad, incluso cuando, de acuerdo con su propia lógica, son exitosos. Se podría pensar que se ha encontrado la pieza rota si se descubre el tornillo que falló o la revisión de mantenimiento que no se realizó. Pero si se olvida que la bolsa premiaba a la empresa cuando recortaba los costes de mantenimiento, se está olvidando el origen de la crisis y se está fallando a la hora de prevenir que eso mismo vuelva a suceder. Pensar de forma sistémica, afirma Dekker, «es comprender cómo pueden ocurrir los accidentes cuando ninguna pieza está rota o ninguna parece rota».[7]
Eso puede que no suene como la política estadounidense. Es un cliché decir que está rota. Pero ese es nuestro error. El sistema político estadounidense —que incluye a todos, desde los votantes a los periodistas y al presidente— está lleno de actores racionales que toman decisiones racionales en función de los incentivos a los que se enfrentan. Somos una colección de partes funcionales cuyos esfuerzos se combinan en un todo disfuncional. Que los peores actores estén tan a menudo envueltos en el éxito no demuestra que el sistema esté roto. Lo que prueba es que estos actores conocen la forma en la que el sistema realmente funciona. Ese es el conocimiento que el resto de nosotros necesita, si queremos cambiar el sistema. Esta cita de Dekker describe gran parte de lo que he visto y en buena medida la forma en la que tengo intención de abordar esta investigación:
En las historias de deriva hacia el fracaso, las organizaciones fallan precisamente porque lo están haciendo bien en un rango limitado de criterios de rendimiento por los que reciben recompensas en su configuración política, económica o comercial actual. En la deriva hacia el fracaso, los accidentes pueden ocurrir sin que nada se rompa, sin que nadie se equivoque, sin que nadie viole las reglas que se consideran relevantes.
Soy sensible a estos incentivos porque los vivo. No estoy fuera del sistema mirando hacia dentro, sino dentro del sistema mirando hacia fuera. Soy periodista, experto y cofundador de Vox, la publicación analítica de noticias. Soy miembro de los medios de comunicación políticos y sé que, por más que tratemos de ocultarlo, somos actores políticos y que las decisiones que tomamos son a la vez causa y consecuencia de fuerzas más amplias que nos rodean. Soy votante, adicto a las noticias y progresista. Estoy motivado en parte por la experiencia radicalizante de darme cuenta de que a menudo estoy cumpliendo las órdenes de un sistema que no me gusta, por la frustración que me invade cuando siento que estoy actuando más como la política estadounidense que como yo mismo.
Y no soy yo solo. Me paso los días entrevistando a participantes en el sistema político estadounidense, personas inteligentes que intentan hacer las cosas lo mejor posible y se preguntan por la amplia disfunción que las rodea mientras exculpan su propia contribución a esa situación. Mi bagaje proviene de la información sobre políticas públicas. A lo largo de años cubriendo diferentes temas, he visto que el mismo patrón se repite una y otra vez. Cualquiera que sea el problema, todo empieza con reuniones en las que expertos en diferentes áreas se sientan juntos en comité y discuten sobre las muchas formas en que se puede resolver. En este punto, siempre hay una gran zona de acuerdo, la creencia de que se puede alcanzar un compromiso que mejorará la situación de todos en comparación con el statu quo. Pero a medida que avanza el proceso, a medida que los políticos centran su atención y los medios enfocan su cobertura, el acuerdo se disuelve. Lo que en un primer momento pareció a los participantes un compromiso razonable se convierte en demandas irracionales. Lo que una vez fue negociación de suma positiva se convierte en una guerra de suma cero. Y todos los implicados creen que las decisiones que han tomado por el camino han sido razonables. Por lo general, desde su punto de vista tienen razón.
He descubierto que la política estadounidense se entiende mejor entrelazando dos formas de conocimiento que a menudo se encuentran separadas: el conocimiento directo, la información sobre el terreno compartida por políticos, activistas, funcionarios del Gobierno y otros sujetos de mis reportajes, y los análisis más sistemáticos llevados a cabo por politólogos, sociólogos, historiadores y otras personas con el tiempo, la metodología y la experiencia en el estudio de la política estadounidense a gran escala. Tomados por separado, los actores políticos a menudo ignoran los incentivos que condicionan sus decisiones y los investigadores académicos son ajenos a las motivaciones humanas que gobiernan el proceso de toma de decisiones en política. En conjunto, sin embargo, arrojan luz sobre cómo y por qué la política estadounidense funciona de la forma en que lo hace.
Hay muchas cosas torcidas en la política estadounidense y no trataré de catalogarlas todas en este libro. Pero he llegado a la conclusión de que el factor fundamental, el que es responsable de casi todas las divisorias y moldea de forma más determinante el comportamiento de los participantes, es la lógica de la polarización. En pocas palabras, esa lógica es la siguiente: para apelar a un público más polarizado, las instituciones y los actores políticos se comportan de una manera más polarizada. A medida que las instituciones y los actores políticos se polarizan más, también polarizan más al público. Esto pone en marcha un ciclo de retroalimentación: para apelar a un público aún más polarizado, las instituciones públicas se deben polarizar aún más; cuando el público interactúa con instituciones aún más polarizadas, se polariza aún más, y así sucesivamente.
Entender que existimos en relación con nuestras instituciones políticas, que estas son transformadas por nosotros mismos y que nosotros somos transformados por ellas, es la clave de este relato. No solo usamos la política para nuestros propios fines. La política nos usa para sus propios fines.
Rescatar la «política de identidad»
Hay muchos tipos diferentes de polarización y algunos de ellos los analizaré más adelante. Pero el centro neurálgico, en lo que voy a centrarme, es la polarización de la identidad política. Eso requiere aclarar algo sobre un término que debería ser muy útil en la política estadounidense, pero que se ha vuelto casi inútil: la «política de identidad».
Un argumento central de este libro es que todos los actores involucrados en la política estadounidense están involucrados en la política de identidad. Esto no es un insulto y no resulta controvertido: desplegamos y plegamos identidades constantemente, de forma natural. La identidad está presente en la política de la misma forma que la gravedad, la evolución o la cognición están presentes en la política. Esto es, resulta omnipresente en la política, ya que resulta omnipresente en nosotros. No es posible leer textos sobre cómo los humanos forman y protegen sus identidades personales y grupales (textos que examinaré a lo largo de estas páginas) y pensar que cualquiera de nosotros puede ser inmune. Funciona a un nivel tan profundo en nuestra psique, se activa tan fácilmente —incluso por señales débiles y amenazas lejanas— que es imposible hablar en serio sobre cómo interaccionamos unos con otros sin abordar cómo dan forma nuestras identidades a esa interacción.
Desafortunadamente, el término «política de identidad» se ha convertido en un arma arrojadiza. Los oradores lo utilizan con frecuencia para describir la política tal como la practican los miembros de grupos históricamente marginados. Si es usted negro y está preocupado por la brutalidad policial, eso es política de identidad. Si es usted mujer y está preocupada por la brecha salarial de género, eso es política de identidad. Pero si usted posee armas en una zona rural que denuncia la verificación universal de antecedentes como una tiranía o es un ejecutivo multimillonario que se queja de que los impuestos altos demonizan el éxito, o es un cristiano que insiste en que haya escenas de Navidad en las plazas públicas, bueno, eso es simplemente política pasada de moda. Con un rápido cambio de mano, la identidad se convierte en algo que solo se aplica a los grupos marginados.
El término «política de identidad» en esta acepción, más que aclarar, oscurece; se usa para minusvalorar y desacreditar las preocupaciones de los grupos más débiles, presentándolos como preocupados por su propio interés, como una petición para despejar la agenda para las preocupaciones de los grupos más fuertes, que se presentan como temas más racionales y apropiados para el debate político. Pero, al empuñar la identidad como si fuese una cuchilla, la hemos perdido como lente de análisis y nosotros mismos nos hemos cegado en un intento de ventajismo político. Nos hemos quedado buscando en balde algo que nosotros mismos no nos dejamos ver.[8]
Toda política está influenciada por la identidad. Esas identidades son más poderosas cuando son tan omnipresentes como para ser invisibles o incontrovertibles. «Estadounidense» es una identidad. También lo es «cristiano». Cuando los políticos, incluidos los no religiosos, acaban los discursos con «Dios bendiga a América», no están haciendo un llamamiento a una instancia superior, sino a una de nuestras identidades fundamentales. Si no me cree, pregúntese usted mismo por qué hay tan pocos ateos declarados —ni siquiera agnósticos— en la política nacional.
Esto no significa que la política sea una ecuación que se resuelve despejando la identidad. La identidad da forma a nuestra visión del mundo, pero no la determina de forma mecánica. Y a pesar de que a menudo hablamos de la identidad en singular, es siempre vertiginosamente plural, ya que tenemos un sinnúmero de identidades; algunas de ellas en conflicto activo con cada una de las otras, otras en reposo hasta que son activadas por una amenaza o el azar. Mucho de lo que sucede en las campañas políticas se entiende mejor como una lucha sobre cuál de las identidades albergarán los votantes el día de las elecciones. ¿Se sentirán trabajadores explotados por sus patronos o habitantes del interior despreciados por las élites de la costa? ¿Votarán como patriotas tradicionalistas ofendidos porque los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano se arrodillan para protestar cuando suena el himno nacional o votarán como padres preocupados por el medio ambiente en el que habitarán sus hijos?
En la política estadounidense, se pelea a menudo sobre la identidad y el estatus del grupo, unas luchas que se manifiestan en los debates sobre las políticas públicas y el poder, pero que nadie puede realmente reconciliar. La política sanitaria es de suma positiva, pero los conflictos de identidad son de suma cero.
La identidad no es nada nuevo, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede explicar los cambios que se han producido en nuestra política? La respuesta es que nuestras identidades políticas están cambiando y se están reforzando. Las identidades más poderosas en la política contemporánea son nuestras identidades políticas, las cuales han llegado a abarcar y amplificar una gama de otras identidades también centrales en las últimas décadas. Durante los últimos cincuenta años, nuestras identidades partidistas se han fusionado con nuestras identidades raciales, religiosas, geográficas, ideológicas y culturales. Esas identidades fusionadas han alcanzado un peso que está rompiendo nuestras instituciones y desgarrando los lazos que mantienen unido este país. Esta es la forma de política de identidad más prevalente en nuestro país y que más necesita ser investigada.
La primera parte de este libro va a contar la historia de cómo y por qué la política estadounidense se polarizó en torno a la identidad en el siglo XX y el efecto de esa polarización sobre nuestra forma de ver el mundo y a cada uno de nosotros. La segunda mitad del libro es acerca de los lazos de retroalimentación entre las identidades políticas polarizadas y las instituciones políticas polarizadas que están llevando nuestro sistema político a la crisis.
Lo que trato de plantear no es tanto una respuesta a los problemas de la política estadounidense como un marco para comprenderlos. Si lo he hecho bien, este libro ofrecerá un modelo que ayude a entender una época de la política estadounidense que puede parecer sin sentido.
Empecemos.
[1]Hillary Rodham Clinton, Lo que pasó, Nueva York: Simon & Schuster, 2018.
[2]Emily Guskin y Scott Clement, «Clinton Leads by Five Points Nationally as Trump Personality Concerns Persist, Post-ABC Tracking Poll Finds», en Washington Post, 6 de noviembre de 2016, washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/06/clinton-leads-by-five-points-nationally-with-large-advantages-on-temperament-and-qualifications-post-abc-tracking-poll-finds/?utm term=.c56d2927cb83.
[3]Adam Gopnik, «Did the Oscars Just Prove That We Are Living in a Computer Simulation?», en New Yorker, 27 de febrero de 2017, newyorker.com/culture/cultural-comment/did-the-oscars-just-prove-that-we-are-living-in-a-computer-simulation.
[4]Movimiento de «derecha alternativa». (N. del T.).
[5]«Against Trump», editorial, en National Review, 22 de enero de 2016, nationalreview.com/2016/01/donald-trump-conservative-movement-menace.
[6]En un análisis publicado en Vox, el politólogo y estadístico Andrew Gelman y el profesor de negocios y estrategia Pierre-Antoine Kremp encuentran que «los blancos tienen un 16 por ciento más de poder por votante que los negros en el colegio electoral, un 28 por ciento más de poder que los latinos y un 57 por ciento más de poder que los que pertenecen a la categoría de otros». Andrew Gelman y Pierre-Antoine Kremp, «The Electoral College Magnifies the Power of White Voters», en Vox, 17 de diciembre de 2016, vox.com/the-big-idea/2016/11/22/13713148/electoral-collegedemocracy-race-white-voters.
[7]Sidney Dekker, Drift into Failure: From Hunting Broken Components to Understanding Complex Systems, Farnham (Reino Unido) y Burlington (Vermont): Ashgate, 2011.
[8]En su libro How We Get Free, Keeanga-Yamahtta Taylor atribuye el primer uso del término «política de identidad» a la declaración de principios del Combahee River Collective, que, en 1977, afirmaba: «Este enfoque sobre nuestra propia opresión está incorporado en el concepto de política de identidad. Pensamos que la política más profunda y potencialmente más radical surge directamente de nuestra propia identidad, en lugar de trabajar para acabar con la opresión de otras personas. En el caso de las mujeres negras, este es un concepto particularmente repugnante, peligroso, amenazante y, por tanto, revolucionario, porque es obvio al mirar todos los movimientos políticos que nos han precedido que cualquiera es más digno de liberación que nosotras. Rechazamos los pedestales, la realeza y caminar diez pasos por detrás. Ser reconocidas como seres humanos, al nivel humano, es suficiente».
Así, Barbara Smith, una de las fundadoras de este colectivo, le explica a Taylor: «Lo que estábamos diciendo era que tenemos unos derechos como personas que no son solo mujeres, que no son solo negras, que no son solo lesbianas, que no son solo clase trabajadora o trabajadoras, que somos personas que encarnamos todas esas identidades y tenemos derecho a construir y definir la teoría y la práctica políticas en base a esa realidad». (Keeanga-Yamahtta Taylor, How We Get Free: Black Feminism and the Combahee River Collective, Chicago: Haymarket Books, 2017).
01
Cómo los demócratas se
convirtieron en progresistas y los
republicanos en conservadores
Lo primero que tengo que hacer es convencerle de que algo ha cambiado.
La política estadounidense ofrece la reconfortante ilusión de estabilidad. El Partido Demócrata y el Partido Republicano han dominado las elecciones desde 1864, luchando por el poder y la popularidad durante todo el tiempo. Bucee en la historia estadounidense y encontrará demócratas y republicanos calumniándose y desacreditándose mutuamente, conspirando los unos contra los otros, incluso agrediéndose físicamente entre sí.[9] Es fácil echar una rápida mirada atrás y dar por hecho que nuestro presente es un áspero remedo de nuestro pasado, que las quejas que tenemos acerca de la política actual son un espejo de las quejas que las pasadas generaciones tenían de la política en sus tiempos. Pero los partidos Demócrata y Republicano de hoy no son como los partidos Demócrata y Republicano de antaño. Estamos viviendo algo genuinamente nuevo.
Retrocedamos hasta 1950. Ese fue el año en que el Grupo sobre Partidos Políticos de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política (APSA) lanzó una llamada de atención que, para los oídos contemporáneos, suena a sátira. Con el título Towards a More Responsible Two-Party System, el texto de noventa y ocho páginas, en coautoría de varios de los más eminentes politólogos del país y portada del New York Times, abogaba por un sistema político más polarizado. Se lamentaba de que los partidos contenían demasiado la diversidad de opiniones y trabajaban juntos con demasiada facilidad, confundiendo a los votantes sobre a quién votar y para qué. «A menos que los partidos se identifiquen a sí mismos con programas políticos, el público es incapaz de hacer una elección inteligente entre ellos», advertían los autores.[10]
Viendo las líneas que dividen el voto y el menosprecio hacia el compromiso que hoy define al Congreso, es difícil leer frases como «los partidos han hecho poco por construir el tipo de unidad dentro de cada partido en el Congreso que sería tan deseable en este momento» y pensar que hay lógica detrás de ellas. Resumido con los ojos de hoy, el informe puede sonar como una llamada a que haya menos corderos y más urticaria.
Pero, como argumenta el politólogo de la Universidad Colgate Sam Rosenfeld en su libro The Polarizers: Postwar Architects of Our Partisan Era, había buenas razones para preocuparse por la confusión que los partidos habían producido en la política estadounidense a mediados de siglo. Los activistas y políticos que, durante años, trabajaron sin descanso para traer el sistema político polarizado que vemos hoy tenían buenas razones para ello. Apreciar la lógica del argumento de los polarizadores, junto con el destrozo producido por su éxito, es un poderoso antídoto tanto contra una visión idealizada del pasado como contra recetas excesivamente confiadas para el futuro.[11]
Para comprender las preocupaciones de los politólogos, debemos entender el papel que se supone que juegan los partidos políticos en una democracia. Piense en los problemas que a usted, como ciudadano, se le pide que juzgue. ¿Deberíamos ir a la guerra en Irak, Siria, Irán o Corea del Norte? ¿Tiene sentido organizar el sistema de atención sanitaria en torno a aseguradoras privadas controladas por regulaciones y un mandato individual? ¿Cuál es el plazo apropiado para los derechos de autor?, ¿deben durar una década, cuatro décadas, cien años o hasta que arda el sol y destruya este frágil universo? ¿Los ingresos fiscales federales deberían equivaler al 28, el 31 o el 39 por ciento del PIB durante la próxima década? ¿Cuál es el nivel adecuado de inmigración cada año y qué parte de ella debe ir a la reunificación familiar y qué otra parte a satisfacer las necesidades económicas? ¿Romper el techo de la deuda dañaría realmente la solvencia de Estados Unidos para siempre? Ninguno de nosotros puede acumular suficiente experiencia en semejante variedad de temas.
Los partidos políticos son atajos. El informe de la APSA los llama «instrumentos indispensables de gobierno», debido a que «proporcionan al electorado una adecuada gama de elección entre alternativas de acción». Nosotros podemos no saber con exactitud el nivel correcto de impuestos o si tiene sentido crear una zona de exclusión aérea sobre Siria, pero sí sabemos si apoyamos al Partido Demócrata, al Partido Republicano, al Partido Verde o al Partido Libertario. El acto de elegir un partido es el acto de elegir en quién confiamos para transformar nuestros valores en juicios políticos precisos a través de la amplia gama de problemas a los que se enfrenta el país. «Para la gran mayoría de los estadounidenses —escriben los autores—, la oportunidad más valiosa para influir en el curso de los asuntos públicos es la elección que puede hacer entre los partidos en las elecciones importantes».
En 1950, el problema era que los dos principales partidos políticos de la nación no estaban respetando las intenciones de sus votantes. Un demócrata de Minnesota que votaba al candidato progresista a senador Hubert Humphrey en 1954 también estaba votando a una mayoría en el Senado que incluía a Strom Thurmond, senador de Carolina del Sur, que se encontraba entre los miembros más conservadores de la cámara. En lugar de ofrecer una opción, los partidos ofrecían una papilla.[12]
Este era el problema según lo veían los miembros de la APSA. Los partidos organizaban en cada estado la política en torno a líneas que los partidos a nivel nacional estaban borrando. «Las organizaciones de los partidos a nivel nacional y estatal son en gran medida independientes entre sí, cada una operando dentro de su propia esfera, sin un enfoque común apreciable sobre los problemas de la estrategia política de los partidos», se quejaban los autores. El Congreso de Estados Unidos incluía a demócratas más conservadores que muchos republicanos y republicanos tan progresistas como los demócratas más izquierdistas. Esto estaba privando a los votantes de su más valiosa oportunidad de influir en el curso de los asuntos públicos.
El senador William Borah, un republicano de Idaho, lo expuso agudamente en 1923. «Cualquier hombre que lleva dentro a un republicano de origen es un republicano —dijo—. Puede creer en el libre comercio, en la pertenencia incondicional a la Liga de Naciones, en los derechos de los estados y en todas las políticas que el Partido Demócrata haya defendido; sin embargo, si lleva dentro a un republicano de origen, será republicano».[13] Ser republicano no significaba ser conservador. Significaba ser un republicano. La afiliación a un partido era una tautología en sí misma, no un significante lleno de principios y perspectivas.