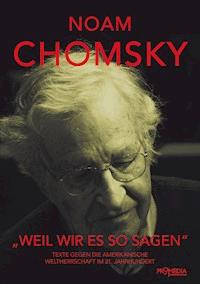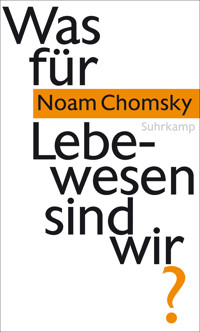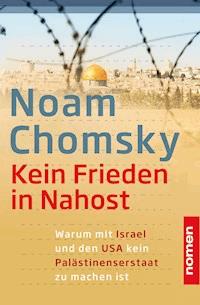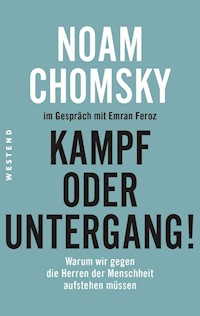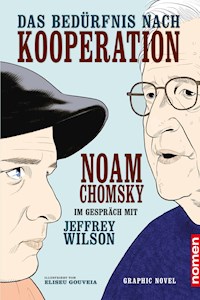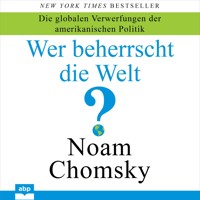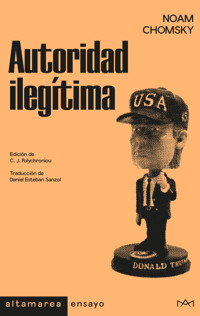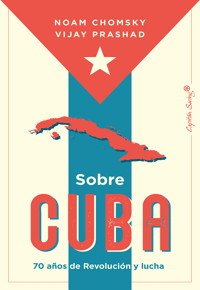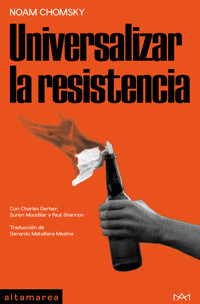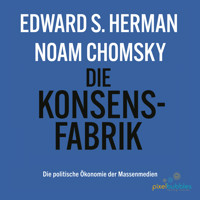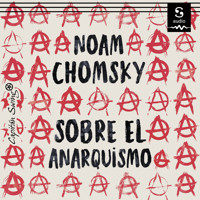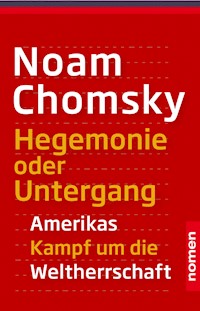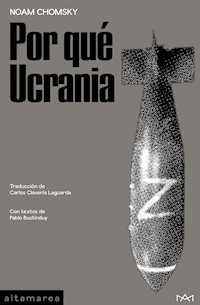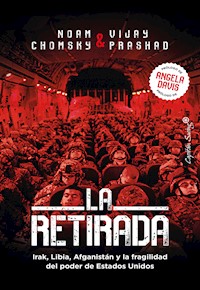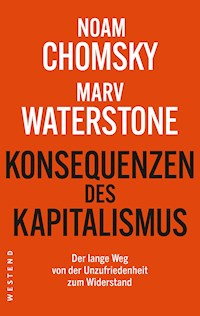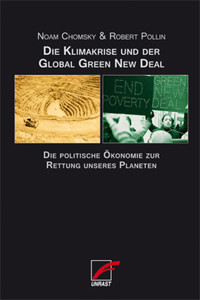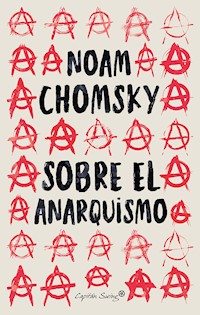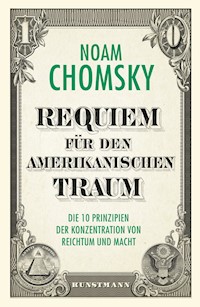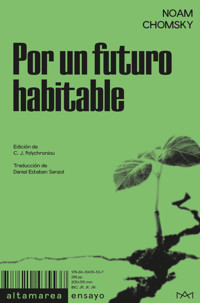
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Referente intelectual indiscutible y una de las voces críticas más influyentes del mundo, Noam Chomsky aborda en este libro los desafíos más urgentes de nuestra época: la crisis climática y sus devastadoras consecuencias, los riesgos y las promesas de la inteligencia artificial, los encajes geopolíticos destinados a marcar el rumbo internacional en las próximas décadas, el ascenso del neofascismo y la necesidad de articular estrategias globales de resistencia. Con una lucidez inquebrantable, Chomsky nos recuerda que comprender, interpretar el presente es siempre el primer paso para poder moldear el futuro, y nos invita a la acción colectiva en pos de un futuro que sea habitable para todos, y que aún se ha de construir. «No hay duda de que se puede cuestionar el orden establecido. Ni de que hay un mundo mucho mejor al alcance de la mano. Y debemos consagrar nuestros esfuerzos a hacerlo realidad».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PREFACIO
Los textos incorporados en el presente volumen, fruto del diálogo que he podido mantener con quien es, seguramente, el intelectual vivo más reputado del mundo —amén de uno de los académicos más citados de la Modernidad—, constituyen la secuela de otra colección de entrevistas publicadas bajo el título Illegitimate Authority por Haymarket Books en 2023.1 Precisamente por ello, la segunda parte de estas conversaciones aspira a profundizar y poner un poco al día los temas más acuciantes que asedian nuestro presente: desde la crisis climática hasta las consecuencias de la guerra en Ucrania, por no hablar del creciente riesgo de vivir un desastre nuclear. Asimismo, nuestro libro explora los pormenores del nuevo orden mundial que asoma en el horizonte, al tiempo que echa un vistazo a otras zonas de conflicto repartidas por el planeta. A estos temas se añaden la amenaza fascista que asola Estados Unidos, el legado de Biden en materia de política exterior y la honda preocupación por lo que vaya a ocurrir con los pobres rescoldos de nuestras democracias, ya sea la estadounidense o las del resto del mundo.
Pese a todo, escoger «el optimismo frente a la desesperanza» ha sido, para Chomsky, una consigna esencial durante toda su vida. Por eso, está convencido de que los seres humanos aún estamos a tiempo de poner remedio a la crisis climática y esquivar la hecatombe nuclear. Con noventa y seis años a sus espaldas, a nuestro amigo Noam no le tiembla la voz a la hora de subrayar —con la misma convicción de la que siempre ha hecho gala— el papel del activismo a la hora de construir un mundo más habitable. Sobre el riesgo existencial asociado a la crisis climática, Chomsky expresa su entusiasmo ante las contribuciones de su amigo Robert Pollin, cuyas ideas económicas tratan de abrir una senda que permita el abandono de los combustibles fósiles de un modo justo y ecuánime, sin renunciar por ello a desarrollar otro modelo económico próspero y renovado. Para dar cuenta de ello, en las páginas siguientes he decidido incluir varios encuentros conjuntos con Pollin y Chomsky, donde converso con ellos acerca de temas como el cambio climático. Huelga decir que, desde el primer momento, Chomsky manifestó la mejor disposición y el más vivo interés en sumar su voz a este diálogo coral. No en vano, considera que el trabajo llevado a cabo por Pollin y compañía en el Instituto de Investigación de Economía Política [PERI, por sus siglas en inglés] de la Universidad de Massachussets-Amherst tiene una gran transcendencia, en especial cuando lo que está en juego es salvar el planeta de la destrucción irreversible.
Por si esto fuera poco, el compendio de textos que ahora mismo presentamos aborda otro tema candente: la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Pues, desde su posición como insigne referente para la esfera lingüística desde hace tantas décadas —hasta el punto de que sus aportaciones aún se dejan notar en campos tan diversos como la psicología, la ciencia cognitiva, la computación o la filosofía—, las reflexiones de Chomsky acerca de la IA son siempre muy oportunas.
En términos absolutos, Por un futuro habitable supone la cuarta entrega de este diálogo en marcha. Tal como ocurriera las tres veces anteriores, la mayoría de los textos que integran estas páginas ya se han publicado con anterioridad en Estados Unidos. Y, como ya ocurriera en esas tres ocasiones, mi intención al reunir esos diálogos dispersos dentro de un mismo volumen era simplemente esta: poner las ideas de Chomsky en manos de las nuevas generaciones, compartir sus planteamientos con un sinfín de activistas y de personas inquietas y, por último —que no menos importante—, acercar la voz de Noam a la multitud de admiradores que, en cualquier rincón del mundo, ha sabido ganarse a lo largo de los años. Como reza el viejo lema: «¡Que siga la lucha!».
C. J. POLYCHRONIOU
SOLO UN CAMBIO RADICAL IMPEDIRÁ QUE CONVIRTAMOS LA TIERRA EN UN LUGAR INHABITABLE2
Noam, desde hace décadas ha quedado muy claro que la actividad humana está ejerciendo, en muchísimos sentidos, un tremendo impacto sobre el medio ambiente. De hecho, está más que comprobado que somos la causa del cambio climático, dado que nuestro consumo de combustibles fósiles genera casi el 90% de las emisiones de dióxido de carbono. Si bien es cierto que, a lo largo de las últimas tres décadas aproximadamente, se han tomado una serie de medidas concretas destinadas a poner fin a los daños para la naturaleza y a reducir las emisiones contaminantes, parece que la brecha entre lo que está sucediendo con nuestro planeta —cuya diversidad acusa un profundo menoscabo— y el tipo de medidas que serían realmente necesarias en términos climáticos o medioambientales no deja de aumentar. No en vano, puede afirmarse que nuestra respuesta a la crisis climática es una auténtica farsa, pues la humanidad parece más inclinada a desarrollar sistemas de captura de carbono que a dejar atrás los combustibles fósiles. Otro ejemplo paradigmático de la incompetencia que muestran nuestros gobiernos a la hora de enfrentarse al cambio climático corresponde a la histórica adopción de un nuevo marco legal por parte de los países de la Unión Europea con respecto a la deforestación. Al parecer, la ley prohíbe la importación de bienes elaborados a partir de prácticas de tala indiscriminada; sin embargo, la medida no exige en ningún momento a los bancos o inversores que dejen de financiar esta clase de prácticas. Ante tal panorama, si lo que nos impide poner en marcha estrategias verdaderamente útiles para poner fin al deterioro medioambiental y revertir el cambio climático es esta complicidad entre los poderes legislativos y el interés económico, ¿cómo nos las apañaremos para escapar de este embrollo?
NOAMCHOMSKY: Hace dos años [2021], John Kerry, enviado especial para el clima de Biden, contó que los científicos le habían dicho que «el 50% de las reducciones que debemos hacer [para acercarnos a las cero emisiones] de aquí a 2050 o 2045 vendrán de tecnologías que aún no tenemos».
Aunque pretendía poner un toque de optimismo, esta previsión no resultaba precisamente tranquilizadora.
El economista y politólogo Adam Tooze hizo una salvedad: esa promesa se mantendrá siempre que las inversiones sean rentables y tengan el mínimo riesgo por las garantías del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Esas «tecnologías que aún no tenemos» siguen siendo tecnologías que aún no tenemos o que aún no se pueden vislumbrar de forma realista. Se han registrado algunos avances, pero siguen estando muy lejos de lo que se necesitaría para afrontar la inminente crisis.
El peligro en estos momentos es que lo que hay que hacer para eliminar el uso de combustibles fósiles se ha dejado de lado con la excusa de que algún logro tecnológico revolucionario acudirá al rescate. Mientras tanto, podemos seguir arrasando la tierra y aumentando todavía más los abultados beneficios de la industria de las energías fósiles, ahora tan rebosantes de dinero que no saben ni qué hacer con sus increíbles riquezas.
La industria, por supuesto, recibe con agrado esa excusa. Incluso puede destinar algo de dinero a la captura de carbono —que, para sus contables, podría ser equivalente a un error de redondeo— siempre que se mantenga el requisito habitual: que lo financie el amable contribuyente y carezca de riesgo. Entretanto, se abren más terrenos federales a la producción de combustibles fósiles, se les hacen más regalos como el gasoducto de casi quinientos kilómetros de longitud de Mountain Valley —condición de Joe Manchin para que no se hundiera la economía mundial— y otros servicios similares.
Como telón de fondo de la euforia por los gestores de activos y los milagros tecnológicos, está la doctrina Stimson, enunciada por el secretario de la Guerra Henry Stimson hace ochenta años cuando supervisaba la gran movilización para la guerra: «Si formas parte de un país capitalista y estás dispuesto a entrar en combate —o te estás preparando para ello—, procura que el asunto te depare un beneficio económico; de lo contrario, tu plan se irá al garete».
Así es como funciona el sistema, siempre que lo permitamos.
En los primeros compases de la guerra, las empresas eran reacias a aceptar el trato. Muchas odiaban el New Deal reformista y no querían cooperar con un Gobierno que no estuviera totalmente entregado a sus intereses. Pero, cuando se abrió la espita, desaparecieron aquellas reservas. El Gobierno destinó grandes recursos a la producción de guerra. Siguiendo la doctrina Stimson, se estructuraron las normas para garantizar pingües beneficios a las empresas contratistas. Así se sentaron las bases de lo que mucho después se criticó como «el complejo militar-industrial», pero que podría describirse de forma más exacta como el sistema poco disimulado de la política industrial estadounidense, el dispositivo mediante el cual lo público financia la emergente economía de la tecnología punta: un sistema altamente ineficiente, como explicó Seymour Melman, entre otros, pero una forma fácil de conseguir la autorización del Congreso para lo que la retórica oficial considera un maravilloso sistema de libre mercado que ayuda a los generosos «creadores de empleo» a que se trabaje día y noche en beneficio de todos.
Al parecer, al principio Eisenhower quería utilizar el término «complejo militar-industrial-congresual». Hubiera sido apropiado. ¿Por qué acepta el Congreso? Una razón fundamental nos la da la bien confirmada «teoría de la inversión en política» del economista político Thomas Ferguson. En una reciente actualización, corroborando una vez más la teoría, resume de forma simple la crucial conclusión:
El rasgo dominante de la política estadounidense es la centralidad que se otorga al dinero. En nuestra sociedad, los dos principales partidos políticos son quienes ostentan las cuentas bancarias más preponderantes. Tan es así que, antes de mover un dedo, los partidos se aseguran de tener las arcas llenas. Los votantes pueden ejercer presión sobre la vida política, pero con limitaciones. Salvo que estén preparados para dedicar una gigantesca cantidad de tiempo y esfuerzo a enmendar el sistema o a poner en marcha organizaciones controladoras [sic] —tales como sindicatos o propuestas democráticas de base comunitaria—, solo las iniciativas con músculo económico se conectan [sic] al sistema. Todo lo demás son meros pasatiempos.
Esta visión de «nuestro mundo» también nos da algunas claves sobre cómo resolver el enigma. Y también formas de enfrentarse a la predominante doctrina Stimson, que es prácticamente un epitafio para la especie humana en el contexto de la impresionante e inminente amenaza que representa el hecho de que la Tierra se caliente más allá del nivel de recuperación.
Apartar la mirada de la brecha que se abre entre lo que le ocurre al planeta, que incluye un acusado deterioro de la biodiversidad, y lo que se necesita en materia de acción medioambiental y climática, brecha que no deja de aumentar, es una actitud suicida. Cuando miramos, nos encontramos con un panorama desigual.
Un caso crítico es el de la selva amazónica. Su papel central en la ecología mundial es bien conocido. Es autosuficiente pero, si sufre daños, puede entrar rápidamente en un declive irreversible, con efectos catastróficos para la región y para el mundo entero.
Durante el mandato de Jair Bolsonaro en Brasil, las empresas agroindustriales, mineras y madereras se lanzaron al asalto de la selva amazónica y de las sociedades indígenas que durante tanto tiempo habían vivido allí en armonía con la naturaleza. Por poner un ejemplo, «la deforestación en todo Brasil se disparó entre 2019 y 2022 bajo el mandato del entonces presidente, Jair Bolsonaro, siendo la ganadería la causa número uno». Se talaron más de ochocientos millones de árboles para la exportación de carne de vacuno. Los principales investigadores —el experto en pueblos indígenas Bruno Pereira y su colaborador, el periodista Dom Phillips— fueron asesinados mientras realizaban su trabajo en la Amazonia.
Los científicos brasileños informan de que algunos sectores de la selva amazónica ya han superado el punto de inflexión, pasando al estado de sabana, la destrucción permanente.
La elección de Lula da Silva en 2022 trajo la esperanza de limitar o, tal vez, poner fin a la destrucción. Como ministra de Medio Ambiente nombró a Marina Silva, una ecologista valiente y entregada con un historial realmente impresionante. Sin embargo, «los amos de la humanidad», dueños de la economía (según la frase de Adam Smith), no descansan nunca. Sus partidarios en el Congreso están minando el alcance del poder de Lula.
Pero los que esperan salvar el mundo tampoco descansan. Los ecologistas brasileños buscan formas de ayudar a las comunidades indígenas que han sido las guardianas de la selva y de extender su alcance.
La lucha continúa.
Continúa también en otros frentes. The Washington Post resume algunas buenas noticias procedentes de China. A partir de numerosos estudios, el Post informa que China está a la cabeza mundial en «producción de baterías, paneles solares y otros ingredientes clave de la transición energética», ya que «ha avanzado agresivamente en el campo de las energías renovables», dejando a Estados Unidos muy atrás, realmente atrás en términos per cápita, que es la cifra relevante. China va «probablemente camino de cumplir sus objetivos de alcanzar el máximo de emisiones antes de 2030 y lograr las cero emisiones netas para 2060». El año pasado instaló una cantidad récord de capacidad de energía solar y solo en este año tiene previsto instalar más que toda la capacidad solar existente en Estados Unidos».
Pero no he presentado bien el artículo. Lo que el Post hace no es alabar a China, sino condenarla. Su elogio es para Estados Unidos, que, desde su posición privilegiada en cuanto a la transición a las energías renovables, busca formas de «presionar a China para que ayude a evitar la catástrofe climática», como reza el titular del artículo. El artículo advierte inquietantemente que China es responsable de más del doble de las emisiones de Estados Unidos; o, traduciéndolo del neolenguaje, China está muy lejos de Estados Unidos en emisiones per cápita, de nuevo la cifra relevante.
El artículo analiza los medios que se barajan para incitar a China a sumarse a nuestro noble empeño de salvar el clima, omitiendo, sin embargo, el más importante de ellos: «La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, declaró el martes que Estados Unidos reunirá a sus aliados para presionar a la segunda economía mundial. “Si de verdad queremos frenar el ritmo de innovación de China, tenemos que trabajar con Europa”, dijo Raimondo».
Tenemos que asegurarnos de contener las innovaciones de China en la producción de la tecnología avanzada que podría salvar al mundo. El método principal, anunciado abiertamente y muy elogiado, es negar a China el acceso a los chips informáticos necesarios para esa tecnología avanzada.
Al mismo tiempo, Raimondo advirtió a China que Estados Unidos «“no tolerará” la prohibición efectiva de China de comprar chips de memoria fabricados por la corporación con sede en Idaho Micron Technology, y está trabajando estrechamente con sus aliados para hacer frente a tal “coerción económica”».
Una visión más clara del famoso «orden internacional basado en normas» y su sutil diseño, mientras el mundo arde.
India acaba de superar a China como el país más poblado del mundo. De hecho, está previsto que su población continúe creciendo durante unas cuantas décadas. ¿Crees que será necesario reducir la natalidad para que podamos salvar el planeta?
N. C.: La población mundial debe reducirse; tal vez, incluso, considerablemente. Lo bueno es que existe un método para lograr este resultado, que además es humano y debería emprenderse con independencia del objetivo de salvar el planeta: la educación de las mujeres. Está demostrado que conduce a una importante reducción de la población tanto en los países ricos como en los pobres.
La educación de las mujeres debe complementarse con otros métodos humanos, como los prescritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: «La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social».
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue impulsada por Estados Unidos, pero era otra época, cuando la socialdemocracia del New Deal aún no había sido socavada por el implacable asalto empresarial que terminaría alcanzando sus objetivos con Reagan. Por entonces, las disposiciones socioeconómicas de la declaración, incluidas las que acabamos de citar, eran ridiculizadas como «una carta a Papá Noel» (por Jeane Kirkpatrick, embajadora de Estados Unidos ANTE la ONU con Reagan). Paula Dobriansky, responsable de derechos humanos y asuntos humanitarios en las administraciones Reagan y Bush, siguió la misma línea que Kirkpatrick. Dobriansky trató de desmontar «el mito [de que] los “derechos económicos y sociales” [de la Declaración] constituyen derechos humanos». Estos mitos son «poco más que un recipiente vacío en el que se pueden verter vagas esperanzas y expectativas incipientes». Son «absurdos» e incluso una «peligrosa incitación», en palabras del embajador de Bush, Morris Abram, cuando emitió el único voto en contra del derecho al desarrollo de la ONU, que parafraseaba fielmente las disposiciones socioeconómicas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para entonces, el rechazo de la carta a Papá Noel se había convertido en algo ampliamente bipartidista, aunque el Partido Republicano se ha mantenido a la cabeza en cuanto a brutalidad, como vemos ahora mismo en las farsas que se escenifican en el Congreso.
Hay mucho más que decir al respecto, pero lo dejaremos para otra ocasión.
Bob, da la sensación de que es imprescindible completar con éxito una «transición justa» en términos energéticos para impulsar políticas que, de un modo ambicioso, nos permitan luchar contra el cambio climático. ¿Qué tiene este concepto que lo hace tan importante, y de qué modo incumbe a las personas corrientes?
ROBERTPOLLIN: Se ha usado el término «transición justa» de varias formas. Lo utilizaré en primer lugar para referirme a las medidas para apoyar a los trabajadores y las comunidades que actualmente dependen, en sus ingresos y en su bienestar, de la industria de los combustibles fósiles. Después plantearé un segundo uso del término, relativo a las formas en que las economías de altos ingresos tienen que apoyar los programas del Nuevo Pacto Verde propuestos por las economías de bajos ingresos.
Respecto al primer tema del apoyo a los trabajadores y las comunidades que ahora son dependientes de la industria de los combustibles fósiles, dar un contexto amplio tiene gran importancia. Como hemos comentado muchas veces en el pasado, las inversiones en eficiencia energética y en energías renovables para construir una infraestructura energética global de cero emisiones será uno de los motores clave en la creación de empleo en general. Es decir, en términos generales, salvar el planeta es muy bueno para el empleo. Esto, por supuesto, es lo contrario a las condenas que oímos de boca de Donald Trump y sus semejantes, pero también a lo largo y ancho de un espectro político mucho más amplio. La versión vagamente respetable de esta postura es que la supresión progresiva del consumo de combustibles fósiles bien puede ser beneficioso en términos medioambientales, pero que de todas formas será una fuente de destrucción de empleo. Y a todo el mundo, dejando a un lado las ricas élites de las dos costas [Este y Oeste de Estados Unidos], le preocupan más los empleos que el medio ambiente.
Así es como esta postura encuentra cierto eco. Si bien la transición hacia una energía limpia es sin duda un motor clave en la creación de empleo en general, también es cierto que la supresión progresiva de la industria de los combustibles fósiles implicará inevitablemente pérdidas para los trabajadores y las comunidades que ahora dependen de dicha industria. A falta de políticas generosas de transición justa, estos trabajadores y comunidades van a enfrentar a ciencia cierta despidos, disminución de ingresos y recortes en los presupuestos públicos para escuelas, centros de salud y seguridad. ¿Debería sorprendernos que, sin haber compromisos en firme en cuanto a esas políticas generosas de transición justa, buena parte de esos trabajadores y comunidades se opongan vehementemente a la desaparición progresiva del sector de los combustibles fósiles?
Un programa viable de transición justa para con estos trabajadores y comunidades tiene que construirse a partir del marco avanzado en primer lugar por Toni Mazzocchi, el último gran líder del movimiento obrero y medioambiental. Mazzocchi fue el inventor del término «transición justa». En 1993, al referirse a la supresión progresiva de las centrales nucleares y el resto de instalaciones afines, señaló: «Pagar a la gente para suplantar con éxito una economía por otra no es algo agradable, que digamos. Pues aquellas personas que trabajan cada día manipulando sustancias tóxicas […] con tal de ofrecer al mundo la energía y los materiales que este necesita, se merecen que les ayudemos a empezar una nueva vida».
Partiendo de esta perspectiva de Mazzocchi tenemos que definir específicamente qué sería un conjunto generoso de políticas de transición justa. Para los trabajadores, yo diría que, como principio básico, el objetivo de tales políticas debería ser simplemente protegerlos de verdad contra una pérdida significativa de calidad de vida. Para conseguir algo así, los componentes esenciales de una política de transición justa deberían incluir tres tipos de garantías para los trabajadores: uno, un nuevo empleo; dos, un rango salarial en su nuevo empleo que esté al menos al nivel del anterior en la industria de los combustibles fósiles; y tres, que sus pensiones permanecerán intactas independientemente de si las operaciones de negocio de sus empleadores son progresivamente eliminadas. Las políticas de transición justa también deberían apoyar a los trabajadores desplazados en las áreas de búsqueda de empleo, recualificación y reubicación. Estas formas de apoyo son importantes, pero deberían entenderse como algo complementario. La razón es que, por sí mismas, no pueden proteger a los trabajadores de una pérdida grave de calidad de vida producto de la supresión progresiva de la industria de los combustibles fósiles.
Se han puesto en práctica políticas de transición justas para los trabajadores entre las economías de altos ingresos dentro de la Unión Europea, en Alemania, y en menor medida en Reino Unido. Estas iniciativas siguen en fase de propuesta en Estados Unidos, Japón o Canadá. Pero incluso en los casos de Alemania, Reino Unido y la Unión Europea en general, estas políticas siguen limitándose a las áreas de búsqueda de empleo, recualificación y apoyo para la reubicación. En otras palabras, en ninguno de estos casos se han puesto en práctica políticas que ofrezcan a los trabajadores las garantías que necesitan.
Los compromisos más sustanciales con las políticas de transición justa se han planteado en la Unión Europea, en el marco del Pacto Verde Europeo. Así, Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha declarado que «debemos transmitir nuestra solidaridad para con las regiones más afectadas de Europa, como es el caso, entre otras, de las cuencas mineras, si queremos garantizar que el Pacto Verde cuente con todo el respaldo posible y se haga realidad».
En esa línea, la Comisión Europea creó un Fondo de Transición Justa en enero de 2020 para ir más allá de los principios generales hacia compromisos con políticas concretas y significativas. No obstante, hasta la fecha, el alcance de estos programas y su nivel de financiación no son ni de cerca suficientes para alcanzar los objetivos establecidos por el vicepresidente Timmermans; en especial, para «garantizar que el Pacto Verde cuente con todo el respaldo posible». En particular, las categorías de apoyo a trabajadores desplazados en el Fondo de Transición Justa se limitan al desarrollo de habilidades, recualificación y ayuda en la búsqueda de empleo. El fondo no incluye ninguna disposición acerca de las áreas más críticas de apoyo a los trabajadores que enfrentarán desplazamientos, es decir, garantías respecto a la recolocación laboral, los niveles salariales y las pensiones.
Para hacernos una idea de qué aspecto tendría un programa de transición justa mucho más sólido, he desarrollado junto con mis colaboradores y colegas programas ilustrativos para ocho estados de Estados Unidos, para la economía de Estados Unidos en general y, más recientemente, para Corea del Sur. Por ahora puede ser útil centrarnos en el caso de Virginia Occidental, ya que es una de las economías estatales más dependientes de los combustibles fósiles de todo Estados Unidos. Así, Virginia Occidental representa un entorno muy desafiante en el que construir un programa generoso de transición justa.
Es esencial que las políticas de transición justa de Virginia Occidental sean un elemento dentro de un programa general del Nuevo Pacto Verde a nivel estatal. Dentro de ese programa general, la producción de combustibles fósiles caerá en un 50% de aquí a 2030 y las inversiones en energía limpia marcarán la diferencia en el suministro general de energía de los estados. Estimamos que las inversiones en energía limpia en Virginia Occidental generarán una media de 25.000 empleos en todo el estado hasta 2030.
¿Qué hay de la pérdida de empleo en el sector de los combustibles fósiles que está en vías de extinción? En este momento hay aproximadamente 40.000 personas empleadas en la industria de los combustibles fósiles y en los sectores auxiliares en Virginia Occidental, que constituyen más o menos el 5% de la población activa total. Pero es crucial entender que esos 40.000 trabajadores no van a perder sus empleos ahora mismo. Más bien, desaparecerán progresivamente en torno a 20.000 empleos de aquí a 2030, al mismo tiempo que la producción de combustibles fósiles se recorta en un 50%. Esto nos da una media de algo más de 2000 empleos perdidos cada año. Sin embargo, también estimamos que unos 600 de estos trabajadores se retirarán voluntariamente cada año, lo que significa que el número de trabajadores que enfrentarán un desplazamiento laboral cada año rondará los 1400, o el 0,2% de la población activa del estado. Mientras, el Estado también genera unos 25.000 nuevos empleos a través de su transformación hacia la energía limpia.
En suma, habrá abundantes oportunidades de empleo para los 1400 trabajadores que cada año se las vean con un desplazamiento laboral. Calculamos que para garantizar a esos trabajadores unos niveles salariales comparables y unas pensiones intactas, junto con el apoyo en forma de recualificación, búsqueda de empleo y reubicación, como se requiere, el coste será de unos 42.000 dólares por trabajador y año. Esto suma una media de 143 millones de dólares anuales, lo que equivale a más o menos el 0,2% de toda la actividad económica, del PIB, de Virginia Occidental. Resumiendo, las políticas generosas de transición justa para todos los trabajadores en combustibles fósiles desplazados en términos absolutos generarán cargas económicas graves, incluso en un estado tan dependiente de los combustibles fósiles como Virginia Occidental.
En cuanto a los otros siete estados examinados, los costes de programas comparables de transición justa están entre el 0,001 y el 0,02% del PIB estatal. Para la economía estadounidense en su conjunto, los costes de los programas de transición justa supondrían alrededor del 0,015% del PIB; es decir, entre una décima y una vigésima parte de lo que costaría el programa de Virginia Occidental en relación con el volumen económico total. Así que brindar a los trabajadores un sólido apoyo para una transición justa representa apenas una mínima fluctuación dentro de la economía de Estados Unidos. Con toda probabilidad, otros programas igualmente sólidos de transición justa en otras economías de altos ingresos generarían resultados comparables.
Ahora vamos a tratar las transiciones de las comunidades. Es un hecho que las comunidades que ahora dependen de la industria de los combustibles fósiles enfrentarán desafíos tremendos para ajustarse al declive del sector. Al mismo tiempo, es esencial que, como acabo de mostrar para el caso de Virginia Occidental, el declive del sector de los combustibles fósiles venga acompañado de la rápida expansión de la economía basada en las energías limpias. Esto sentará las bases fundamentales de apoyo para plantear políticas de transición comunitaria efectivas.
Un ejemplo importante ha sido la integración de fuentes de energía renovable —principalmente energía eólica y solar— en la infraestructura energética de las microrredes de Alaska, extensa y consolidada. Una microrred es una red energética restringida o en modo isla. Desde los años sesenta estas redes han dependido mucho de generadores diésel. Pero desde 2005 la energía renovable se ha convertido en una alternativa cada vez más significativa al combustible diésel. En 2015, el Centro de Energía y Electricidad de Alaska describía así este desarrollo:
A lo largo de la última década, las inversiones destinadas a la generación de energías renovables han aumentado drásticamente con el fin de permitir nuestra autonomía energética y reducir el coste del suministro. A día de hoy, más del 70% de las microrredes de Alaska —que representan aproximadamente el 12% de todas las microrredes del mundo alimentadas con energía renovable— incluyen sistemas de generación conectados a la red basados en fuentes renovables como la energía eólica, geotérmica y solar, la biomasa y la procedente de centrales minihidráulicas.
Otro desarrollo importante, hasta ahora principalmente en Australia, Alemania y Estados Unidos, tiene que ver con la creación de centrales hidroeléctricas de bombeo en antiguas minas de carbón ya fuera de uso. Un artículo de The Wall Street Journal de finales de 2022 informa de lo siguiente:
Las operaciones de minería que han contribuido a la emisión de gases contaminantes podrían estar a un paso de enmendar sus errores y contribuir a reparar el daño causado. Por todo el mundo, las empresas están buscando el modo de reutilizar las antiguas minas como generadores de energía renovable, gracias al uso de una tecnología centenaria conocida como central hidroeléctrica reversible. Este invento, que ya forma parte de la matriz energética de numerosos países, actúa como si fuera una gigantesca batería. Sus fuentes de energía consistirían en el agua y la gravedad. Así, cada vez que las necesidades del suministro energético se encuentren cubiertas, el agua se bombea hacia arriba hasta llenar un depósito. Más tarde, este se vacía, de tal forma que el agua atraviesa unas turbinas capaces de generar energía hidroeléctrica si la red lo requiere —ya sea porque la demanda de electricidad es alta o porque hay escasez de otras fuentes energéticas—. Por último, el agua vuelve a atraparse con el fin de volver a bombearla hasta el citado depósito, lo que permite repetir el ciclo indefinidamente. Desde este punto de vista, aseguran los expertos, las minas —tanto las superficiales como las subterráneas— gozan de un potencial estupendo como depósitos para el agua, pues estos sistemas pueden instalarse en ellas con un impacto medioambiental y unos costes mucho más reducidos que si el proyecto se construyera desde los cimientos.
En un sentido más amplio, no faltan oportunidades para revitalizar las comunidades dependientes de los combustibles fósiles mediante el desarrollo de proyectos innovadores de energía limpia en estas mismas comunidades. Hay que reconocer a la administración Biden que su Ley de Reducción de la Inflación —que, básicamente, consiste en financiar proyectos de inversión en energías limpias en Estados Unidos— proporciona financiación a gran escala para tales proyectos. Por supuesto, los republicanos en el Congreso intentaron acabar con esa financiación a través del esperpéntico —y, por suerte, ya concluido— debate sobre el techo de deuda. Afortunadamente, fracasaron.
Si abandonar los combustibles fósiles en favor de energías limpias es la única vía para salvar el planeta, entonces es obvio que estos esfuerzos deberían coordinarse a escala global. ¿Qué desafíos entraña una transición justa de estas dimensiones y cuáles son, a tu juicio, las nuevas relaciones de poder que podría depararnos, especialmente en un mundo que se encuentra fracturado entre países ricos y países pobres?
R. P.: Primero dejemos claro que no existe algo así como un programa viable de estabilización del clima que se aplique solo a los países ricos. Todos los países, sea cual sea su nivel de desarrollo, necesita encaminar sus emisiones al cero para 2050. Es cierto que, en este momento, China, Estados Unidos y la Unión Europea suman el 52% de todas las emisiones globales de CO2. Pero eso también significa que, si de forma milagrosa las emisiones en estos países cayeran mañana a cero, apenas estaríamos un poco más allá de la mitad del camino para reducir las emisiones globales a cero. Es más, si las grandes economías en desarrollo y de rápido crecimiento como India e Indonesia siguen alimentándose mediante una infraestructura en la que predominan los combustibles fósiles, no recortaríamos en absoluto las emisiones para 2050 respecto a las actuales, incluso si las emisiones de China, Estados Unidos y Europa cayeran efectivamente a cero. La cuestión es que todos los sitios importan si de veras queremos alcanzar el objetivo de cero emisiones no más allá de 2050.
Así, si reconocemos que el Nuevo Pacto Verde tiene que tener un alcance global, las medidas de transición justa para trabajadores y comunidades que hemos descrito antes para las economías de ingresos altos son aplicables también, si no en mayor medida, a las economías de ingresos bajos. Para quienes están empezando la transición hacia la inversión en energías limpias, estas serán un motor clave de creación de empleo tanto en las economías de bajos ingresos como en las de altos ingresos. Por ejemplo, la investigación que hemos hecho muestra que la creación de una economía de energía limpia en lugares como India, Indonesia y Sudáfrica generará entre el doble y el triple de empleos —para un mismo nivel de gasto— que el mantenimiento de la infraestructura energética existente en estos países, dominada por los combustibles fósiles. En paralelo, eliminar gradualmente los combustibles fósiles de estas economías también acarreará pérdidas para los trabajadores y comunidades que dependen de la industria de los combustibles fósiles. Estos trabajadores y comunidades necesitarán un apoyo para la transición justa comparable al que hemos descrito anteriormente para Estados Unidos y otras economías de altos ingresos.
Todavía nos queda responder a la pregunta de quién sufragará el Nuevo Pacto Verde en los países de renta baja. Como punto de partida para la supervivencia del planeta, podemos empezar reconociendo que alguien tiene que pagar. Entonces, ¿cómo deberíamos establecer criterios justos y funcionales sobre quién debe pagar, cuánto debe pagar y a través de qué canales de financiación?
Hay dos aspectos preliminares que son cruciales. En primer lugar, y empezando por las fases tempranas del desarrollo industrial bajo el capitalismo, lo que hoy son los países de renta alta del planeta, entre ellos Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá y Australia, son los principales responsables de llenar la atmósfera de gases de efecto invernadero, los principales causantes del cambio climático. Por lo tanto, deberían ser los principales responsables de financiar el Nuevo Pacto Verde de alcance global. En segundo lugar, yendo de esta perspectiva histórica hasta la actualidad, las personas con ingresos altos dejamos en todo el planeta una huella de carbono muchísimo mayor que nadie. Según informa un estudio de Oxfam de 2020, la huella de carbono media de las personas que están dentro del 1% más rico de entre la población global es treinta y cinco veces mayor que el nivel de emisiones medio de la población global en su conjunto.
Así, según cualquier criterio mínimo de justicia, los países y las personas con ingresos altos tienen que cubrir una parte mayor de los costes iniciales de una transformación global hacia las energías limpias, sean cuales sean y vivan donde vivan. Al mismo tiempo, recordemos que estos costes iniciales son también inversiones. Se amortizarán con el tiempo, y con creces, al proporcionar una alta eficiencia y abundante energía renovable a precios medios que ya hoy son más bajos que los de los combustibles fósiles y la energía nuclear, y que siguen bajando.
Pero todavía es necesario poner en marcha fondos de inversión en las economías de bajos ingresos ahora mismo, a una velocidad y en una escala sin precedentes. Ya estamos viendo que, a pesar de las numerosas declaraciones y promesas, los actores privados no están por la labor de poner mucho de su parte. Como Noam ha explicado antes, los capitalistas privados están, más bien, esperando que sus perspectivas de inversión en energía limpia en las economías en desarrollo dispongan de una «red salvavidas» colocada por las entidades públicas. Esto quiere decir, volviendo a lo dicho por Noam, que los inversores privados obtienen grandes subvenciones de las entidades públicas para realizar inversiones en los países de ingresos bajos en los que deberían invertir, ellos o instituciones públicas internacionales de inversión como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
También se da el caso de que los Gobiernos de los países ricos no han cumplido los compromisos que adquirieron inicialmente en 2009 de proporcionar 100.000 millones de dólares anuales a los países pobres en apoyo a políticas relacionadas con el clima. Entre 2015 y 2020, treinta y cinco países de ingresos altos informaron haber proporcionado una media total de 36.000 millones por año, apenas un tercio del compromiso de 100.000 millones anuales. Es más, incluso esta baja cifra sobreestima el nivel real de financiación climática que proporcionan los países ricos, dado que los países pueden considerar «financiación climática» prácticamente cualquier cosa. Así, de acuerdo con una información de Reuters del 1 de junio de 2023:
Italia ofreció su respaldo a un pequeño comerciante que pretendía abrir una cadena de heladerías y chocolaterías en distintos puntos de Asia. Estados Unidos ofreció un préstamo a otra empresa hotelera que pretendía agrandar sus instalaciones en la costa de Haití. Bélgica financió la película La tierra roja, una historia de amor ambientada en la selva argentina. Por último, Japón ha aportado dinero para la construcción de una nueva central de carbón en Bangladés y la ampliación de un aeropuerto en Egipto. […]
Aunque tal vez proyectos como estos —una central de carbón, un hotel, varias chocolaterías o los nuevos pabellones de un aeropuerto— no guarden relación con la lucha contra el cambio climático, nada impidió a esos Gobiernos que los financiaron presentarlos como si lo fueran ante la ONU e incluirlos en su listado de aportaciones climáticas.
Es obvio que se necesita un sistema serio de supervisión como requisito previo para la movilización de recursos financieros significativos hacia proyectos climáticos legítimos en las economías en desarrollo. Pero, además, será crucial que los bancos públicos de inversión en los países de ingresos bajos se conviertan en los principales canales para impulsar proyectos de inversión concretos en sus economías. Los bancos públicos de inversión deberían gestionar la financiación de los proyectos de energía limpia tanto en el sector público como en el privado, así como en proyectos mixtos público-privados. No podemos saber cuál sería la mejor combinación entre propiedad pública y privada en un proyecto concreto en un país de renta baja (ni en un país de renta alta, en realidad). No hay razón para ser dogmático y aparentar otra cosa. Pero, sea cual sea la situación, tenemos que actuar desde el reconocimiento de que no es razonable permitir que las empresas privadas se hagan con los porcentajes de beneficios de los que han gozado durante cuarenta años de neoliberalismo. Si las empresas privadas están dispuestas a aceptar grandes subvenciones públicas para respaldar sus inversiones en energías limpias, también deben estar dispuestas a aceptar límites a su rentabilidad. Este tipo de principios regulatorios son habituales en el sector privado de servicios eléctricos en Estados Unidos, por ejemplo, y pueden establecerse fácilmente estándares similares en todas las regiones del mundo.
SOBRE EL ESTADO DEL MUNDO3
Noam, sé que te lamentas, desde hace bastante tiempo, de que el mundo en el que vivimos se encuentra, posiblemente, ante el momento histórico más peligroso para la humanidad. ¿Qué te hace pensar así? ¿Estimas, por ejemplo, que las armas nucleares entrañan hoy un peligro superior al del pasado? ¿Te parece que el auge, en los últimos años, del autoritarismo y la extrema derecha podría ser más temible que el apogeo fascista del siglo pasado? ¿O es la crisis climática lo que inclina la balanza? En varias ocasiones te he escuchado decir que hablaríamos del mayor desafío que el mundo ha conocido. ¿Serías capaz de explicarme, de un modo comparativo, por qué consideras que el momento actual entraña más peligro para el mundo que en épocas pasadas?
La crisis climática no tiene parangón en la historia de la humanidad, y cada año se recrudece más y más. Si no tomamos medidas de calado en las próximas décadas, es probable que el planeta alcance un punto de no retorno y se vea abocado a una hecatombe indescriptible. No hay nada seguro, pero no parece que se trate de una estimación descabellada.
Los sistemas de armamento cada vez se vuelven más peligrosos y amenazantes. Llevamos viviendo bajo la espada de Damocles desde el ataque a Hiroshima. Unos años después, hará unos setenta, Estados Unidos y luego Rusia probaron armas termonucleares, lo que demostró que la inteligencia humana había «progresado» hasta desarrollar la capacidad de destruirlo todo.
Las cuestiones operativas están relacionadas con las condiciones sociopolíticas y culturales que limitan su uso. En la crisis de los misiles de 1962, justamente descrita por Arthur Schlesinger como el momento más peligroso de la historia, estuvimos muy cerca de que dichas condiciones se fueran al garete. No obstante, es posible que pronto volvamos a llegar a un punto tan atroz en Europa y Asia. Por muy loco que fuese, el sistema DMA (destrucción mutua asegurada) permitía una cierta seguridad y probablemente fuese la mejor opción a falta del tipo de cambio social y cultural al que, por desgracia, de momento solo podemos aspirar.
Tras la caída de la Unión Soviética, el sistema DMA de seguridad quedó desautorizado por el agresivo triunfalismo del presidente Bill Clinton, así como por el proyecto de George W. Bush y Trump de desmantelar el régimen de control armamentístico que tanto trabajo había costado implantar. En un importante estudio reciente, Benjamin Schwarz y Christopher Layne tratan estos temas como parte de una investigación sobre el contexto que ha conducido a la invasión rusa de Ucrania. Repasan cómo Clinton inauguró una nueva fase de las relaciones internacionales en la que «Estados Unidos se convirtió en una fuerza revolucionaria para la política mundial» al renunciar a la «antigua diplomacia» e imponer su propio concepto revolucionario de orden mundial.
Dicha «diplomacia antigua» aspiraba a preservar el orden mundial mediante «una comprensión de los intereses y motivos de los adversarios, a lo que se sumaba cierta habilidad para alcanzar acuerdos sensatos». Por su parte, el nuevo y triunfante unilateralismo establece como «meta legítima [a los ojos de Estados Unidos] la vulneración o, peor todavía, la erradicación de aquellos viejos pactos [que afectaban de lleno al resto de países] en cuanto tales acuerdos no estén del todo alineados con los ideales y valores profesados por los estadounidenses».
En este caso, la clave del asunto reside en la palabra «profesados». Aquí se borra de la conciencia sin miramientos, pero no así en otros lugares.
De fondo, encontramos la doctrina Clinton, según la cual Estados Unidos debe estar preparado para recurrir a la violencia de forma multilateral siempre que se pueda, y unilateral cuando no quede otra, para garantizar sus intereses más cruciales y «su acceso ilimitado a mercados cruciales, fuentes de energía y recursos estratégicos».
La consiguiente doctrina militar ha derivado en la creación de un sistema de armamento nuclear mucho más avanzado, que solo se puede entender como «un contrapeso preventivo frente a Rusia y China» (Rand Corporation): la capacidad de atacar primero, que además se vio acentuada cuando Bush desmanteló el tratado que impedía que se colocasen sistemas de misiles antibalísticos cerca de las fronteras de un adversario. Estos sistemas se presentan como defensivos, pero a nadie se le escapa que son armas de primer ataque.
Esta espiral ha acabado minando de forma significativa el antiguo sistema de disuasión mutua, que ha sido reemplazado por una serie de peligros mucho mayores.
Cabría plantearse hasta qué punto estos acontecimientos constituyen una novedad, pero Schwarz y Layne defienden con rotundidad que el unilateralismo triunfante y el evidente desdén hacia el enemigo derrotado han constituido uno de los factores determinantes en el estallido de la guerra en Europa tras la invasión rusa de Ucrania, lo que podría escalar hasta acabar convirtiéndose en una guerra letal.
Ahora bien, los acontecimientos en Asia no representan una amenaza menor. Gracias al sólido respaldo bipartito y de los medios de comunicación, Washington está enfrentándose a China tanto en el frente económico como en el militar. Ahora que tiene a Europa metida en el bolsillo gracias a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos ha podido expandir la OTAN