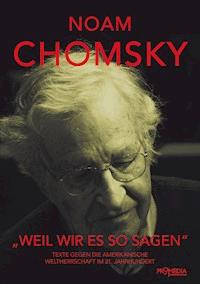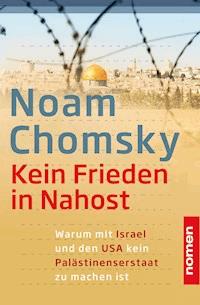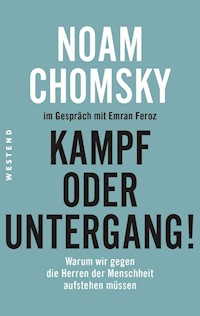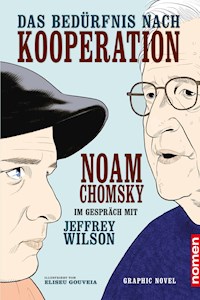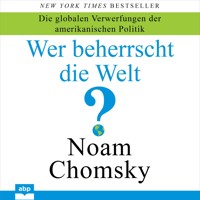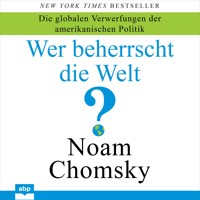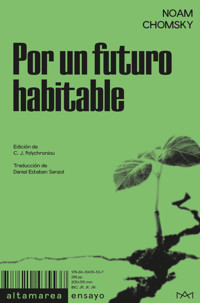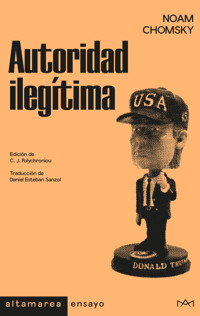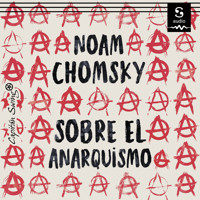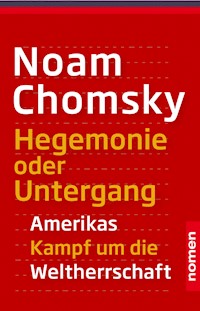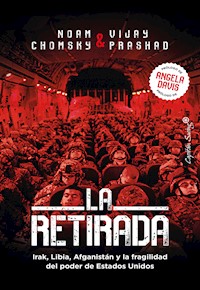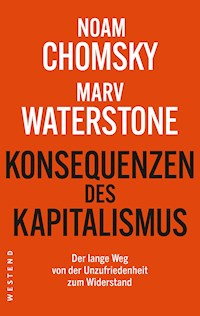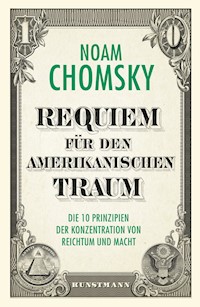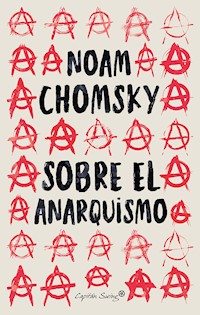
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Con el espectro de la anarquía invocado por la derecha para sembrar el miedo, nunca ha sido más urgente una explicación convincente de la filosofía política conocida como anarquismo. Sobre el anarquismo arroja una luz muy necesaria sobre los fundamentos del pensamiento de Chomsky, específicamente su constante cuestionamiento de la legitimidad del poder atrincherado. El libro reúne algunos de sus ensayos y entrevistas, para proporcionar una breve y accesible introducción a su visión distintivamente optimista del anarquismo. Refutando la noción del mismo como una idea fija, Chomsky sugiere que se trata de una tradición viva y en evolución. Disputando las tradicionales líneas divisorias entre anarquismo y socialismo, hace hincapié en el poder de la acción colectiva, en lugar de la individualista. Profundamente relevante para nuestro tiempo, este libro desafía, provoca e inspira, y es un referente para los activistas políticos y cualquier persona interesada en profundizar su comprensión del anarquismo o del pensamiento de Chomsky en particular. Conocido por su brillante disección de la política exterior norteamericana, el capitalismo de Estado y los medios de comunicación dominantes, Chomsky sigue siendo un formidable crítico sin remordimientos de la autoridad establecida y, quizás, el anarquista más famoso del mundo. La edición incluye una entrevista a Chomsky en la que el autor evalúa en retrospectiva sus escritos sobre el anarquismo hasta la fecha.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anarcocuriosidad o la
Norteamérica anarquista
Nathan Schneider
En la primera noche de un viaje solidario que hice en autobús por Cisjordania, fui testigo mudo de una charla entre universitarios llegados de todos los rincones de Estados Unidos. La conclusión a la que llegaron fue sorprendente: a su manera, eran todos anarquistas. Repantigados en los sillones del vestíbulo de un hotel desolado junto al campo de refugiados de Yenín, devastado por la guerra, los estudiantes comenzaban a sondear sus respectivas filiaciones políticas, insinuadas ya en su forma de vestir y en sus tatuajes más recientes. Durante los diez días que duraría el viaje tendrían tiempo de sobra para que todo aquello saliera a la luz, junto con las inevitables confesiones de sus traumas de infancia.
—En el fondo, lo que a mí me va es el anarquismo —reconoció uno de ellos.
—Ahí la has clavado —dijo otro, aprovechando la coyuntura.
No tardaron mucho en alcanzar un consenso general sobre ideologías y modismos de nuevo cuño (capacitismo, identidades transgénero, zapatismo, black blocs, teorías de la frontera, etc.) y aquella unanimidad casi absoluta les pareció una casualidad cósmica, aunque no lo era tanto.
Era el otoño de 2012, poco después del primer aniversario de Occupy Wall Street (OWS). Una nueva generación de activistas acababa de consumir su ración de protagonismo y el mundo les parecía rebosar de posibilidades…, aunque no sabían exactamente por dónde tirar. Habían tomado parte en una rebelión que aspiraba a crear una sociedad horizontal, pero se negaba a transmitir sus peticiones a la autoridad competente y, como tantos otros movimientos germinados a un tiempo en todo el mundo, se preciaba de no tener líderes concretos. OWS no podría definirse como un fenómeno puramente anarquista; aunque algunos de sus iniciadores eran anarquistas confesos y muy convincentes, la mayoría de los participantes no hubiera definido sus motivos en los mismos términos. Con todo, el singular magnetismo de OWS, que a tanta gente consiguió reunir en sus zonas autónomas provisionales de tantas plazas públicas, despertó en todos los manifestantes cierta «anarcocuriosidad», como se ha dicho en más de una ocasión.
Para la generación que OWS consiguió movilizar, la Guerra Fría lo es todo y no significa nada. Nuestra conciencia despertó en una época en que el comunismo era un ideal desahuciado, derrotado por nuestros abuelos reaganescos y, para colmo, probadamente genocida. El capitalismo había vencido en buena ley: las fuerzas del mercado funcionan. Seguía atrayéndonos cierta especie difusa de socialismo, como la que nos legó el eficiente sistema ferroviario en el que pudimos cruzar Europa, mochila al hombro. Aunque la palabra socialismo había sido tan vilipendiada por la charlatanería hegemónica de Fox News que, desde un punto de vista político, resultaba inservible. Socialismo es también la palabra que la Fox suele asociar a Barack Obama, que llegó a la Casa Blanca con la ayuda de esta misma generación de activistas y cuya administración no ha hecho más que respaldar a la oligarquía corporativa, librar batallas de clones y poner entre rejas a miles de trabajadores inmigrantes y a cualquier héroe que haya osado denunciar la corruptela del sistema. Tanto hablar de socialismo para esto.
Así las cosas, más que una elección consciente, el anarquismo es el rincón de la escena política donde nos han ido confinando: un recurso apofático de última instancia que ha resultado muy fructífero, pues nos permite concebir la política más allá de las líneas rojas o azules que suelen delimitar lo que en Estados Unidos se denomina política y hacerlo sin resignarnos a la traición inevitable de los dos grandes partidos. Por si eso fuera poco, nos permite además abrazar los valores que hemos mamado en internet: transparencia, crowdsourcing, libertad, liberación. Nos permite, en fin, ser lo que somos.
La anarquía es la tábula rasa política de principios del siglo XXI, un nuevo modo de referirse al eterno ahora y a la posibilidad de reiniciar los relojes. En ninguna parte es más palmario que en Anonymous, la anárquica comunidad virtual cuyo único requisito de afiliación pasa por borrar nuestra identidad, historia, procedencia y responsabilidad.
Esta amnesia anarquista que se ha adueñado del activismo radical estadounidense es un reflejo fiel de la amnesia política que padece el país. Con la excepción de un par de mitos compartidos sobre nuestros esclavistas padres fundadores y nuestras más mortíferas contiendas bélicas, nos complace pensar que lo que hacemos es siempre algo nuevo, algo que sucede por vez primera. Esta clase de amnesia tiene su utilidad, confiere a nuestros proyectos una vitalidad precursora que parece ser la envidia del resto del mundo, tan cargado de historia. Pero también nos condena a inventar la rueda una y otra vez, a perpetuidad. Y eso nos priva de lo que hace del anarquismo una corriente que hay que tomar muy en serio: la perspectiva de aprender de las generaciones pasadas y concebir el modo de fundar una sociedad libre y organizada desde cero.
Nuestra capacidad de olvido es asombrosa. En 1999 un «consejo de portavoces» organizó las protestas que obligaron a suspender la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Seattle. Diez años después, una masa crítica de manifestantes de OWS decidía que esa misma estructura de poder era una innovación ilegítima, de un reformismo intolerable.
Hasta cierto punto la culpa de esta amnesia que padecemos es nuestra, pero es también consecuencia de la represión de la amenaza que, en otro tiempo, el anarquismo parecía representar. No hay que olvidar que un presidente de Estados Unidos fue asesinado por un anarquista y que fue otro magnicida anarquista quien dio el pistoletazo a la Primera Guerra Mundial. Algunos edificios de Wall Street lucen aún en sus fachadas las muescas anónimas de otras bombas anarquistas. Más útil —y peligroso— era el propósito de aquellos anarquistas que viajaban de punta a punta del país enseñando a los obreros de la industria a organizarse para exigir un salario justo a los potentados sin escrúpulos que los explotaban. Por eso el cuestionario oficial de la isla de Ellis trataba de identificar a los anarquistas recién llegados de Europa; por eso murieron como mártires los anarquistas Sacco y Vanzetti en 1927; por eso hay jurados de acusación itinerantes que pueden encarcelar hoy a cualquier anarquista sin más cargos en su contra. Por eso, en fin, asistimos a prestidigitaciones liberales como la descrita en el capítulo 3, que suprimió de la historia la revolución popular anarquista que tuvo lugar en España al inicio de la Guerra Civil.
En realidad, la tábula del anarquismo no es en absoluto rasa. En este libro, Noam Chomsky ejerce de embajador de esa clase de anarquismo que suponemos olvidada, esa que tiene historia y es consciente de ella, y que ya ha demostrado que existe otro mundo posible. Chomsky tomó contacto con el anarquismo de muy joven, en Nueva York, antes de que la Segunda Guerra Mundial convirtiera la guerra maniquea entre el capitalismo y el comunismo en la religión laica e incuestionable de Estados Unidos. En las librerías de viejo que frecuentaba no solo encontró la obra de Marx, sino también la de Bakunin. Asimismo, fue testigo de las concesiones de la clase capitalista durante la Gran Depresión, que para salvarse de la ruina legalizó los sindicatos a modo de red de seguridad. Y el sionismo en el que militó era un llamamiento al colectivismo agrario más que a la ocupación militar.
El principio en el que Chomsky se basa al defender sus ideas anarquistas tiene un denominador común con el de teóricos libertarios como Godwin o Proudhon, el de los asesinos ejecutados a principios del siglo XX y el del movimiento Anonymous: el gobierno que no encuentre su razón de ser en la voluntad de sus súbditos debe ser abolido. Para ser más precisos, debe ser reestructurado desde la base. Sin élites codiciosas que se sirvan de la propaganda o de la fuerza para conservar sus privilegios, los trabajadores podrían poseer y administrar su propio trabajo y la comunidad podría satisfacer las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Hay programas anarquistas más o menos éticos o eficaces, pero todos beben de esta misma esperanza.
A su edad, Chomsky destila un anarquismo rebosante de humanidad, sin necesidad de exhibirlo ni de ocultarse tras la caricatura negra de sí mismo. Una larga vida de idealismo radical y activismo diligente lo avala. Y no ve que haya contradicción en defender ideales anarquistas radicales mientras se lucha por reformas más discretas, siempre que estas posibiliten una sociedad más libre y más justa a corto plazo: su humildad es el antídoto que precisa el purismo derrotista de tantos anarquistas actuales. Chomsky es la personificación de una época en la que los anarquistas infundían verdadero miedo, no porque quisieran romper a ladrillazos el escaparate de un Starbucks, sino porque habían hallado el modo de organizarse para crear una sociedad funcional, equitativa y capaz de producir lo suficiente para todos.
Fue esta clase de anarquismo la que sorprendió gratamente a George Orwell cuando llegó a Barcelona para luchar contra las tropas franquistas, como relata en Homenaje a Cataluña, obra que aparecerá citada más de una vez. Por aquel entonces existían en España granjas, fábricas, empresas de servicios públicos y milicias administradas por los trabajadores conforme a directrices anarcosindicalistas. Así lo describe el propio Orwell:
Había ido a caer, más o menos por azar, en la única comunidad de cierta envergadura en Europa occidental donde la conciencia política y el rechazo del capitalismo eran más normales que su contrario. Allí, en Aragón, me hallaba entre decenas de miles de personas —la mayoría de ellas de origen proletario, aunque no todas— que vivían y se trataban en términos de igualdad. En teoría era una igualdad perfecta y ni siquiera en la práctica distaba mucho de serlo. En cierto sentido, se podría decir que era un anticipo del socialismo, pues la mentalidad predominante era socialista. Muchas de las pautas corrientes del mundo civilizado —la ostentación, la avaricia, el miedo a los patrones, etcétera— habían dejado de existir. La división de clases había desaparecido hasta tal punto que ahora, respirando estos aires mercantiles de Inglaterra, me resulta casi inconcebible; allí no había más que campesinos y milicianos, y nadie era el amo de nadie. Desde luego, semejante estado de cosas no podía durar. Era solo una fase transitoria y localizada del formidable juego político que se desarrollaba a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, duró lo bastante como para dejar huella en todos los que la vivimos. Por mucho que nos quejáramos entonces, más tarde comprendimos que habíamos asistido a un acontecimiento único, precioso: habíamos formado parte de una comunidad donde la esperanza era más habitual que la apatía o el cinismo, donde la palabra camarada aludía en efecto a la camaradería y no a la hipocresía, como en el resto del mundo. Habíamos respirado los aires de la igualdad.
Cambiando un par de sustantivos, este relato podría firmarlo cualquiera que tomara parte en el movimiento OWS, aunque la admiración no estaría tan justificada. Orwell vio a los anarquistas tomar una ciudad y extensas zonas rurales, no la manzana escasa que suele delimitar la típica sentada urbana de OWS. Si estas nuevas utopías, tanto más reducidas, consiguieron despertar el mismo sentimiento de novedad rompedora y apasionada trascendencia, probablemente sea a causa de esa misma amnesia histórica: la inmensa mayoría de la gente no aprendió en la escuela absolutamente nada acerca de las grandes utopías. Si los manifestantes de OWS se quedaron atónitos ante la violencia sistemática empleada para dispersar sus sentadas, fue porque jamás habían oído hablar de los anarquistas españoles o los de la Comuna de París, que fueron aplastados por la fuerza militar. La amnesia limita la ambición y atiza la impaciencia.
Aun así, las campañas que se están llevando a cabo contribuirán a ampliar el legado del anarquismo. Los anarquistas norteamericanos insisten hoy en plantear problemas que la opinión establecida no osa reconocer, como la identidad sexual o la opresión arraigada de ciertos estratos sociales. Son la vanguardia de los movimientos de defensa de los derechos de los animales y del medioambiente, algo por lo que las generaciones venideras les estarán muy agradecidas. Mientras la ambición económica de algunos corrompe la agricultura industrial, los anarquistas cultivan sus propios alimentos. Los hackers anarquistas son mucho más conscientes del poder de la información y de los extremos a los que están dispuestos a llegar para controlarla quienes detentan el poder político, como atestiguan las penas de años y decenios de cárcel que se están dictando por delitos de desobediencia civil electrónica.
Todas estas fructíferas reflexiones y muchas otras corren el peligro de caer en el olvido por culpa de esa misma amnesia, a menos que se transmitan y se traten como parte de un legado y no como la reacción pasajera al último modelo de crisis. En sus muchas colectividades y agrupaciones afines, los anarquistas comprometidos de hoy suelen ser gente cultivada que conoce su propia historia, aunque otros la hayan olvidado.
Esta pizca de conciencia histórica es también la prueba de que puede haber entre nosotros más anarcocuriosidad de la que habíamos imaginado. Entre los actores de reparto del estudio de Peter Marshall Demanding the Impossible: A History of Anarchism, que cuenta con el padrinazgo de Chomsky, podemos encontrar a John Stuart Mill, Wilhelm von Humboldt, Herbert Spencer y otros antepasados de quienes hoy reciben en Estados Unidos el nombre de «libertarios»; es decir, de los capitalistas más extremos, partidarios de un gobierno reducido a su mínima expresión.
Chomsky define el libertarismo de derechas como «una aberración» más o menos exclusiva de nuestro país, que propone «un mundo construido sobre el odio» que «se autodestruiría en cuestión de segundos». Sin embargo, la vitalidad de este primo lejano del anarquismo sale a relucir en cada nueva ronda de elecciones, cada vez que el candidato libertario Ron Paul se cuela en los debates republicanos gracias al «ejército» de jóvenes que luchan con asombroso denuedo por su «rEVOLución» (las letras en mayúsculas dicen AMOR al revés). Hablamos de un anarquismo financiado por grandes corporaciones, que hace gala de una nostalgia fuera de lugar y es tan poco solidario como los obstinados protagonistas de las novelas de Ayn Rand. Aun así, soy más optimista de lo que tal vez debería (según me dicen) sobre las perspectivas y promesas de este bloque político y las posibilidades de fusionarlo con otra clase de libertarismo que de verdad merezca la pena.
Los primeros días de OWS, la infantería del libertarismo salió en masa a la calle. También los libertarios tenían cuentas que ajustar con un gobierno o imperio que se conduce como una filial de los grandes bancos, y trataron de convencer al resto de los manifestantes de participar en su asedio al edificio de la Reserva Federal, en una calle contigua a la sentada de Zuccotti Park. Pero poco a poco se fueron apeando de las manifestaciones, hartos como debían de estar del alboroto y las políticas identitarias de la izquierda. Se replegaron primero en mesas de discusión a una o dos calles de allí y luego desaparecieron casi por completo.
La historia podría haber sido muy distinta. Si se hubieran quedado, me pregunto qué habrían podido aprender el uno del otro estos dos libertarismos de la izquierda y la derecha, igualmente amnésicos acerca de sus orígenes comunes.
La izquierda anarcocuriosa, por ejemplo, podría descubrir que los movimientos de resistencia funcionales son algo más que una rebelión juvenil. Entre muchas otras cosas, podría estudiar ejemplos prácticos de esos servicios de asistencia mutua a los que aspira (educación, apoyo material, asistencia diurna gratuita) en las iglesias y los grandes centros eclesiásticos de todo el país, donde se asienta la vida social y la base política de la derecha. Estas ciudadelas religiosas han puesto en práctica en todos los estados de la Unión algo que los anarquistas han defendido desde sus comienzos: que ninguna forma política vale la pena a menos que ayude a la gente necesitada a conseguir eso que necesita de un modo fiable y sostenible. Y si se puede lograr sin patriarcados ni fundamentalismos, tanto mejor.
Por su parte, la derecha libertaria podría encontrar el modo de desprenderse de esa visión excesivamente optimista de la Constitución, de sus formas más o menos sutiles de racismo dirigidas contra los inmigrantes y la población de color, así como de sus elitistas patrocinadores. También podría preguntarse seriamente si la «libre competencia» que predica pone de veras remedio a las injusticias seculares de la raza, la condición o la orientación sexual. ¿Qué pensarían todos esos jóvenes y entusiastas libertarios si les presentáramos un anarquismo igualitario y democrático, dotado de prácticas y principios políticos sólidos? Demasiada gente cree que Ayn Rand es quien más se acercó a este ideal, cuando no podría estar más lejos.
El anarquismo merece ser algo más que una curiosidad, algo más que una tábula rasa y que el consenso fortuito de un puñado de activistas bisoños que no alcanzan a ponerse de acuerdo en ninguna otra cuestión. Porque es algo mejor que todo eso. Tanto la anarcocuriosidad que suscitó el movimiento OWS como el reciente auge del libertarismo de derechas revelan que ha llegado la hora de reconocer el anarquismo como una tradición intelectual seria y una posibilidad real. Así lo ha considerado Noam Chomsky durante toda su vida y deberíamos ser más los que siguiéramos su ejemplo.
01
Apuntes sobre el
anarquismo
En la década de 1890 un escritor francés simpatizante con el anarquismo escribió que «el anarquismo tiene anchas y robustas espaldas y, como el paño, es capaz de soportar cualquier carga», incluida la de ciertos militantes que hacen más daño a la causa que «su peor enemigo».[1] Ideas y prácticas calificadas de «anarquistas» las ha habido de muchas clases. Sería inútil tratar de encuadrar todas estas tendencias divergentes en el marco de una ideología o teoría general. Y, aunque procediéramos a extraer de la historia del pensamiento libertario una tradición viva, en permanente evolución, como hace Daniel Guérin en L’anarchisme, sería arduo formular sus doctrinas como una teoría específica y determinada de la sociedad y el cambio social. El historiador anarquista Rudolf Rocker, cuya obra ofrece un análisis sistemático de la deriva del pensamiento anarquista hacia el anarcosindicalismo de orientación similar a la de Guérin, pone el dedo en la llaga cuando escribe que el anarquismo no es:
[…] un sistema social fijo, hermético, sino una tendencia manifiesta en la evolución histórica de la humanidad, que, a diferencia de la tutela intelectual que ejercen las instituciones eclesiásticas o gubernamentales, aspira al desarrollo libre y expedito de todas las fuerzas individuales y sociales del hombre. Ni siquiera la libertad es un concepto absoluto, es solo relativo, pues tiende a expandirse sin cesar y a alcanzar ámbitos cada vez más amplios de las formas más diversas. Para el anarquista, la libertad no es un concepto filosófico abstracto, sino la posibilidad concreta y fundamental que tiene cada ser humano de desarrollar plenamente las facultades, capacidades y talentos que le concedió la naturaleza y ponerlos al servicio de la sociedad. Cuanto menos interfiera en este desarrollo natural del hombre el control eclesiástico o político, tanto más eficaz y armoniosa llegará a ser la personalidad humana y mejor muestra dará de la cultura intelectual de la sociedad que la ha engendrado.[2]
Cabría preguntarse qué interés puede tener el estudio de «una tendencia manifiesta en la evolución histórica de la humanidad» en el que no encuentra expresión ninguna teoría social concreta y pormenorizada. En efecto, muchos comentaristas desdeñan el anarquismo, calificándolo de ideal utópico, informe, primitivo y, en todo caso, incompatible con las realidades de una sociedad compleja. Sin embargo, nada impide adoptar una perspectiva muy distinta y afirmar que, en cada estadio de la historia, nuestro propósito debería ser la erradicación de aquellas formas de autoridad y opresión que en otro tiempo pudieron estar justificadas por motivos de seguridad, supervivencia o desarrollo económico, pero que en la actualidad agudizan la miseria material y cultural en lugar de contribuir a paliarla. Desde este punto de vista, no hay ninguna doctrina del cambio social fija, válida para el presente y el futuro, como tampoco existe necesariamente una idea concreta e inalterable de las metas hacia las que debería tender el cambio social. Nuestra comprensión de la naturaleza humana y de la variedad de formas viables de sociedad es sin duda tan rudimentaria que cualquier doctrina con pretensiones universales debe contemplarse con el mayor escepticismo, del mismo modo que deberíamos desconfiar cada vez que oigamos que la «naturaleza humana» o «los imperativos de la eficiencia» o «la complejidad de la vida moderna» requieren tal o cual forma de opresión o autocracia.
Sin embargo, en cada época concreta tenemos sobrados motivos para desarrollar, hasta donde nuestro entendimiento lo permita, una realización específica de esta «tendencia manifiesta en la evolución histórica de la humanidad» que sea acorde con los desafíos del presente. Para Rocker, «el desafío que nos plantea nuestra época es el de liberar al hombre de la lacra de la explotación económica y la esclavitud política y social»; y la solución no reside en la conquista y el ejercicio del poder estatal ni en un parlamentarismo embrutecedor, sino en «la reconstrucción de la vida económica de los pueblos desde la base y en el espíritu del socialismo».
Mas solo los productores están capacitados para ello, pues son el único estamento social creador de valor a partir del que puede surgir un nuevo porvenir. A ellos corresponde despojar el trabajo de los grilletes que le ha impuesto la explotación económica, liberar la sociedad de todos los mecanismos e instituciones del poder político y abrir camino hacia una alianza de agrupaciones libres de hombres y mujeres basadas en el trabajo cooperativo y en una administración en interés de la comunidad. Preparar las masas trabajadoras de la ciudad y el campo para este gran objetivo y unirlas en una fuerza militante, tal es el verdadero propósito del anarcosindicalismo moderno, esa es cabalmente su misión [p. 108].
En cuanto socialista, Rocker da por sentado que «la auténtica, definitiva y completa liberación de los trabajadores solo es posible bajo una condición: la apropiación del capital, esto es, de las materias primas y los medios de trabajo, incluida la tierra, por parte del conjunto de los trabajadores».[3] En cuanto anarcosindicalista, insiste además en que en el periodo prerrevolucionario las organizaciones obreras engendran «no solo las ideas, sino también la realidad del porvenir», encarnando la estructura de la sociedad futura; y aguarda esperanzado la llegada de la revolución que abolirá el aparato estatal y expropiará a los expropiadores. «En lugar del gobierno, proclamamos la administración industrial».
Los anarcosindicalistas están convencidos de que el orden económico socialista no puede alcanzarse mediante decretos o estatutos gubernamentales, sino en virtud de la colaboración solidaria de las mentes y los brazos de los trabajadores de cada ramo de la producción; es decir, aupando a la dirección de todas las fábricas a los propios trabajadores, de modo que las distintas agrupaciones, fábricas y ramos de la industria pasen a ser los miembros independientes del organismo económico general que se encarguen sistemáticamente de la producción y la distribución de los bienes en interés de la comunidad, mediante acuerdos adoptados libremente [p. 94].
Esto lo escribía Rocker poco después de que estas ideas se hubieran llevado a la práctica de forma espectacular en la Revolución española. Justo antes de que estallara esa revolución, el economista anarcosindicalista Diego Abad de Santillán había escrito:
Al afrontar el problema de la transformación social, la revolución no puede valerse del Estado como medio, sino que ha de confiar en la organización de los productores.
En este principio nos hemos basado y no vemos que haya necesidad de un poder superior al de los sindicatos para establecer un nuevo orden de cosas. Que alguien nos explique qué función, si es que la hay, puede tener el Estado en una organización económica en la que la propiedad privada ha sido abolida y no hay lugar para el parasitismo y los privilegios arbitrarios. La supresión del Estado exige fuerza y vigor; es tarea de la revolución acabar con el Estado. Una de dos: o la revolución entrega la riqueza social a los trabajadores, en cuyo caso estos se organizarán con vistas a la distribución colectiva y el Estado dejará de tener sentido; o la revolución no entrega la riqueza social a los productores, en cuyo caso la revolución habrá sido un fraude y el Estado seguirá existiendo.
Nuestro consejo federal de economía no es un poder político, sino un poder regulador económico y administrativo. Recibe sus directrices desde abajo y opera con arreglo a las resoluciones de las asambleas regionales y nacionales. Es un organismo de coordinación, nada más.[4]
En una carta de 1883, Engels se mostraba en franco desacuerdo:
Los anarquistas ponen las cosas patas arriba. Afirman que la revolución proletaria debe empezar por echar abajo la organización política del Estado. […] Pero hacerlo en un momento como el actual equivaldría a destruir el único organismo que el proletariado victorioso tiene a mano para imponer la autoridad recién conquistada, mantener a raya a sus adversarios capitalistas y llevar a cabo esa revolución económica de la sociedad sin la cual su victoria terminará inevitablemente en una nueva derrota y una masacre de obreros similar a la que puso fin a la Comuna de París.[5]
Por su parte, los anarquistas —y, con singular elocuencia, Bakunin— advertían de los peligros que entrañaba una «burocracia roja», llamada a convertirse en «la mentira más vil y deleznable que ha urdido nuestro siglo».[6] El anarcosindicalista Fernand Pelloutier se preguntaba: «¿Ese estado transitorio al que hemos de someternos ha de ser por fuerza una cárcel colectivista? ¿Por qué no puede consistir en una organización libre, limitada exclusivamente por las necesidades de la producción y el consumo, despojada ya de toda institución política?».[7]
No pretendo tener la respuesta a estas preguntas, pero parece evidente que, a menos que exista algún tipo de respuesta afirmativa, las posibilidades de una revolución verdaderamente democrática que lleve a la práctica los ideales humanistas de la izquierda son escasas. Martin Buber resumía el problema mediante la siguiente imagen: «Nadie puede esperar razonablemente que un arbolillo transformado en un garrote comience a echar hojas».[8] En el dilema de la conquista o la destrucción del poder estatal residía el desacuerdo fundamental entre Bakunin y Marx.[9] De un modo u otro, el problema se ha planteado repetidamente a lo largo del siglo que ha transcurrido desde entonces, enfrentando a socialistas «libertarios» y «autoritarios».
Pese a las advertencias de Bakunin sobre la burocracia roja, que encontrarían su confirmación en la dictadura de Stalin, al interpretar las disputas políticas de hace cien años sería un burdo error basarse en las reivindicaciones de ciertos movimientos sociales contemporáneos respecto a sus orígenes históricos. En particular, es erróneo ver en el bolchevismo un «marxismo llevado a la práctica». Mucho más atinada sería una crítica del bolchevismo por parte de la izquierda, a la luz de las circunstancias históricas de la Revolución rusa.[10]
El movimiento obrero de la izquierda antibolchevique se opuso a los leninistas, que no sacaron suficiente provecho de los levantamientos rusos para la causa estrictamente proletaria. Los bolcheviques, prisioneros de su entorno, usaron el movimiento radical internacional para satisfacer necesidades específicamente rusas, que no tardaron en identificarse con las del Partido-Estado Bolchevique. El componente «burgués» de la revolución rusa comenzó a manifestarse en el propio bolchevismo: el leninismo pasó a formar parte de la socialdemocracia internacional, distinguiéndose de esta última solo en cuestiones estratégicas.[11]
A mi entender, si de la tradición anarquista hubiera que entresacar una sola idea rectora, debiera ser la que enunció Bakunin cuando, al hablar de la Comuna de París, se describió a sí mismo en estos términos:
Soy un amante apasionado de la libertad y creo que es la única condición para el desarrollo y crecimiento de la inteligencia, la dignidad y la dicha del hombre; no me refiero a esa libertad puramente formal otorgada, delimitada y reglamentada por el Estado, mentira sempiterna que, en la práctica, se traduce siempre en los privilegios de unos pocos merced a la esclavitud del resto; y tampoco a esa libertad individualista, egoísta, mezquina y ficticia, pregonada por la escuela de J.-J. Rousseau y otras escuelas del liberalismo burgués, que consideran que el Estado, al delimitar los derechos de cada cual, es la condición de posibilidad de los derechos de todos, idea que conduce inexorablemente a la reducción de los derechos de cada cual a cero. No, me refiero a la única clase de libertad de veras digna de tal nombre, la libertad que supone el desarrollo pleno de las facultades materiales, intelectuales y morales latentes en cada individuo; la libertad que no reconoce más restricciones que las determinadas por las leyes de nuestra naturaleza; restricciones que no pueden considerarse propiamente tales, puesto que las leyes de las que derivan no nos han sido impuestas por ningún legislador externo, ya se encuentre a nuestra altura o por encima de nosotros, sino que nos son inmanentes e inherentes, y constituyen la base misma de nuestro ser material, intelectual y moral: estas restricciones no limitan nuestra libertad; antes bien, son sus condiciones reales e inmediatas.[12]
Estas ideas se originan en la Ilustración; hunden sus raíces en el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de Rousseau, en Los límites de la acción del Estado, de Humboldt, en la insistencia de Kant, cuando defendía la Revolución francesa, en que la libertad es la condición previa que permite adquirir la madurez necesaria para ser libre y no el premio que se otorga tras alcanzar dicha madurez. Tras el auge del capitalismo industrial, nuevo e imprevisto sistema de injusticia, el socialismo libertario es el que mejor ha preservado y difundido el mensaje humanista radical de la Ilustración y los ideales liberales clásicos, pervertidos más tarde para servir de sustento a una ideología que respalda el orden social emergente. De hecho, si partimos de los mismos postulados que llevaron al liberalismo clásico a oponerse a la intervención estatal en la vida social, las relaciones sociales capitalistas también resultan intolerables. Es patente, por ejemplo, en Los límites de la acción del Estado, de Humboldt, que se anticipó y tal vez inspiró a Mill, y sobre la que volveremos más adelante. Esta obra clásica del pensamiento liberal, concluida en 1792, es en su misma esencia, si bien de forma prematura, profundamente anticapitalista. Las ideas que expone han de ser podadas hasta hacerlas irreconocibles para transmutarlas en una ideología del capitalismo industrial.
La visión de Humboldt de una sociedad en la que las ataduras sociales sean sustituidas por vínculos sociales y el trabajo se haga de buen grado recuerda al primer Marx y sus reflexiones sobre «la alienación del trabajo cuando es algo ajeno al trabajador […] y no forma parte de su naturaleza, [… cuando] no conduce a su realización personal, sino a la negación de sí mismo, […] a su agotamiento físico y su degradación mental», el trabajo alienante que «relega a algunos trabajadores a labores propias de los bárbaros y convierte a otros en máquinas», despojando así al hombre de una «característica connatural a su especie»: la «actividad consciente y libre» y la «vida productiva». Del mismo modo, Marx concibe «una nueva clase de ser humano que necesita a sus congéneres. [… La asociación obrera viene a ser así] el verdadero impulso constructivo para crear el tejido social de las futuras relaciones humanas».[13] Es cierto que el pensamiento libertario clásico, partiendo de premisas de gran calado sobre la necesidad humana de libertad, diversidad y libre asociación, se opone a la intervención estatal en la vida social. Pero, conforme a las mismas premisas, las relaciones de producción, trabajo asalariado y competitividad del capitalismo, así como su ideología del «individualismo posesivo», deben juzgarse profundamente contrarias a la naturaleza humana. El socialismo libertario puede considerarse, con toda propiedad, el auténtico heredero de los ideales liberales de la Ilustración.
Rudolf Rocker describe el anarquismo moderno como «la confluencia de las dos grandes corrientes que desde la Revolución francesa fueron adquiriendo su expresión característica en la vida intelectual de Europa: el socialismo y el liberalismo» y sostiene que los ideales liberales clásicos embarrancaron en la realidad de las formas económicas capitalistas. El anarquismo es por fuerza anticapitalista, pues «se opone a la explotación del hombre por el hombre». Pero también rechaza «el dominio del hombre sobre el hombre». Rocker insiste en que «el socialismo será libre o no será de ninguna manera. En el reconocimiento de este hecho radica la profunda y genuina justificación de la existencia del anarquismo».[14] Desde este punto de vista, el anarquismo podría verse como el ala libertaria del socialismo. Este es el enfoque que adopta Daniel Guérin al analizar el anarquismo en L’anarchisme y otras obras.[15]
Guérin cita a Adolph Fischer, que afirmaba que «todo anarquista es socialista, pero no todo socialista es necesariamente anarquista». Del mismo modo, Bakunin, en su «manifiesto anarquista» de 1865, donde sentó las bases de su proyectada fraternidad revolucionaria internacional, estableció el principio de que sus miembros debían ser, antes de nada, socialistas.
Un socialista consecuente debe oponerse a la propiedad privada de los medios de producción y a la esclavitud asalariada que conlleva, por ser incompatibles con el principio de que el trabajo debe asumirse libremente y permanecer bajo el control del trabajador. Como dijo Marx, los socialistas aspiran a crear una sociedad en la que el trabajo «no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital»,[16] meta irrealizable cuando el trabajador se somete a la autoridad de otro o precisa algo más que su propio impulso: «Aunque alguna forma de trabajo asalariado pueda resultar menos odiosa que otra, ninguna puede eliminar la miseria del trabajo asalariado mismo».[17] Un anarquista consecuente no solo debe oponerse al trabajo alienante, sino también a la embrutecedora especialización del trabajo que se produce cuando los medios de producción:
[…] mutilan al obrero, convirtiéndolo en un hombre fragmentario, lo rebajan a la categoría de mero apéndice de la máquina, hacen de su trabajo una tortura que lo despoja de sentido, le escamotean las potencias espirituales del trabajo en la medida en que a este se incorpora la ciencia como potencia independiente […].[18]
Marx no veía en ello un fenómeno inevitable de la industrialización, sino un rasgo distintivo de las relaciones capitalistas de producción. La sociedad del futuro debe ocuparse de «sustituir al trabajador especializado actual, […] reducido a meros fragmentos de ser humano, por el individuo desarrollado cabalmente, apto para las labores más diversas, […] para quien las diversas funciones sociales […] no son sino otras tantas formas de dar rienda suelta a sus facultades naturales».[19] Para ello, es requisito previo la abolición del capital y el trabajo asalariado como categorías sociales (por no hablar de los ejércitos industriales de los «Estados obreros» o las múltiples formas modernas del totalitarismo o el capitalismo estatal). En principio, esta degradación del hombre a