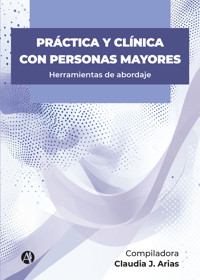
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Este libro es una guía comprensiva que aborda los retos y metodologías para trabajar con personas mayores desde una colaboración interdisciplinaria, un enfoque de derechos y una perspectiva positiva. Compilada por la Dra. Claudia Josefina Arias y con aportes de distintos expertos en gerontología, psicología, medicina, terapia ocupacional y nutrición, y otras disciplinas, la obra expone estrategias esenciales para la evaluación psicológica, prácticas terapéuticas e intervenciones preventivas para el trabajo con personas mayores. Se abordan temáticas que incluyen el asesoramiento gerontológico, la psicoterapia, la psicoeducación, el mindfulness, el entrenamiento en habilidades sociales y las intervenciones neurocognitivas, hasta el cuidado domiciliario, la estimulación cognitiva, la actividad física y la educación alimentaria. Los estudios de caso y ejemplos prácticos subrayan su aplicación, haciendo de este libro un recurso imprescindible para profesionales de la salud, cuidadores y familiares involucrados en la gerontología.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
COMPILADORA: CLAUDIA J. ARIAS
Práctica y clínica con personas mayores
Herramientas de abordaje
Práctica y clínica con personas mayores : herramientas de abordaje / Claudia Josefina Arias ... [et al.] ; Compilación de Claudia Josefina Arias. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5777-3
1. Narrativa. I. Arias, Claudia Josefina II. Arias, Claudia Josefina, comp. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice de contenido
Prólogo - El ABC del trabajo con personas mayores (Claudia J. Arias)
Parte 1 - Abordaje de situaciones patológicas y de dependencia
El Asesoramiento Gerontológico (Claudia J. Arias, Corina Soliverez y Franco Morales)
Psicoterapia con personas mayores. Aspectos diferenciales y herramientas de intervención (Martín Pérez Morando y María Belén Sabatini)
Estrategias de evaluación e intervenciones neurocognitivas en demencias (Ana Comesaña y María del Carmen Del Biaggio)
Dependencia y cuidados en el hogar. Estrategias para una mejor calidad de vida (Mirta Scolni, Franco Morales y María de la Paz Pereyra)
Psicoeducación como herramienta en la clínica gerontológica (Natalia López Pappano)
Parte 2 - Dispositivos de prevención y promoción
Estrategias Mindfulness para la vida cotidiana (Lara Ojea y Anabella Ontiveros)
Intervenciones efectivas en habilidades sociales para la resolución de conflictos interpersonales (Matías Jonás García y Franco Morales)
¿Cómo mantenemos nuestra mente en forma? Estimulación y entrenamiento cognitivo (María M. Richard´s, Daiana Bario, Florencia Ferreyra, Ma. Celeste López Moreno, y Leticia Vivas)
Estrategias para optimizar habilidades cognitivas cotidianas (María del Carmen Del Biaggio)
Talleres socioeducativos para personas mayores. Dispositivos de promoción de la salud mental (Mirta Scolni, Enrique Lombardo y Ludmila Casasola)
Sexualidad (es) y Vejez (es) (Marina Tabak Bartolucci, Corina Soliverez y Cecilia Errecalde)
Estimulación de la creatividad para la vida cotidiana (María Pavón y Analía Vila)
La jubilación como momento de transición. Intervenciones para potenciar esta etapa (María Belén Sabatini y María de la Paz Pereyra)
Herramientas y recursos para abordar la alimentación en personas mayores (María Antonela Banfi y Lara Ojea)
El trabajo de las capacidades coordinativas y condicionales en personas mayores (Marina Pérez Calarco)
AUTORES
Claudia Josefina Arias
María Antonela Banfi
Anabella Ontiveros
María Belén Sabatini
Analía Vila
María de la Paz Pereyra
Cecilia Errecalde
María del Carmen Del Biaggio
Corina Soliverez
María Marta Richard´s
Daiana Bario
María Pavón
Enrique Lombardo
Marina Pérez Calarco
Florencia Ferreyra
Marina Tabak Bartolucci
Franco Morales
Martín Pérez Morando
Lara Ojea
Mirta Scolni
Leticia Vivas
Natalia López Pappano
Ludmila Casasola
Ana Comesaña
María Celeste López Moreno
Matías Jonás García
Prólogo
Ricardo Iacub
Sin lugar a dudas, desde los cambios demográficos hasta la producción de este libro, han sido necesarios múltiples pasos. Este es uno de esos hijos pródigos que muestran la sucesión de herramientas que el ser humano teje, como el hilo de Ariadna, en pos de guiar, en momentos de confusión o dificultad, hacia un método, práctica o disciplina que ordene el saber hacer.
Entendemos que la psicología llegó tarde a las personas mayores y no siempre lo hizo del mejor modo. Para acceder a este grupo se utilizaron esquemas de conocimientos que parecían válidos para otros, forzando teorías y buscando analogías conceptuales. Otras disciplinas, como la medicina, impregnaron sus puntos de vista e incluso sus prácticas, creyendo así entender este proceso. Hubo que desarmar términos y significados (los tan mentados prejuicios) para entender los otros relatos que muestran nuevos sentidos de esas palabras que habitan personas.
La generación de teorías y prácticas, tanto de la psicología como de los modelos teóricos pensados para la vejez, evidencian un recorrido más puntual que permite comprender lo que sucede con este grupo y de qué maneras se puede acceder a mejorar sus recursos psicológicos. Las buenas prácticas pueden resultar el colofón que indica que la teoría llega al sujeto y puede transformar su malestar en bienestar, sus limitaciones en posibilidades o incluso su inadecuación en ajustes aceptables.
Al leer este libro, no dejo de asombrarme de las fortalezas teóricas y la capacidad de transmitir una multiplicidad de prácticas que conforman el saber hacer actual en psicogerontología. Pero este libro no surge porque sí, sino que cuenta con una historia de investigación tan rigurosa como prolífica que ha dado lugar a que investigadores y practicantes desarrollen procesos de formación y producción excepcionales. Su directora, Claudia Josefina Arias, ha mostrado méritos notorios, ya que ha podido atravesar la investigación en los más diversos niveles, profundizando en áreas como las redes sociales de apoyo, hasta investigaciones nacionales e internacionales de gran porte. Cada una de estas lleva un sello propio asociado con la precisión, la claridad y la profundidad tanto metodológica como conceptual. Sin embargo, cada uno de los autores de este libro carga con un estilo que se ha hecho propio en la gerontología argentina, la que fueron conformando principalmente en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
El libro se divide en una introducción y dos partes que ordenan las temáticas propuestas. La primera es el “Abordaje de situaciones patológicas y de dependencia” y la segunda los “Dispositivos de prevención y promoción”.
En la introducción, titulada “El ABC del trabajo con personas mayores” y escrita por Claudia Josefina Arias, se brindan los conocimientos básicos para el trabajo con personas mayores a partir de una perspectiva positiva, interdisciplinaria y desde el enfoque de derechos, las cuales servirán como bases para el desarrollo de prácticas que involucren a este grupo de edad. Así, la perspectiva positiva implica el desarrollo de prácticas orientadas a promover el bienestar de las personas mayores, potenciando sus recursos, fortalezas y potencialidades, entendiendo que los aspectos positivos se encuentran en este grupo etario, e incluso en aquellos con elevados niveles de deterioro y/o dependencia. La mirada interdisciplinaria se relaciona con el abordaje gerontológico, en el cual lo psicológico participa en relación con lo biológico, social, funcional, cognitivo, económico y ambiental de una manera integrada. Lo que permite considerar las pautas para valorar de manera adecuada y completa la situación problemática que atraviesa la persona mayor y lograr un mejor plan de abordaje. Finalmente, el enfoque de derechos aporta las coordenadas fundamentales y necesarias para el trabajo con personas mayores, respetando su dignidad y autonomía, considerando sus gustos e intereses personales y valorando sus decisiones. Estos tres pilares constituyen la base imprescindible para el trabajo con personas mayores en una amplia variedad de contextos y objetivos. Su implementación no solo transforma la calidad de las intervenciones, sino que también contribuye a una visión más inclusiva y promotora del bienestar en la vejez.
El primer capítulo de la 1era parte: “El asesoramiento gerontológico” fue escrito por Claudia Arias, Corina Soliverez y Franco Morales. Los autores proponen una revisión conceptual de un tema original para la psicología, como el asesoramiento en general, y el aplicado al contexto del asesoramiento gerontológico. Allí se identifican los diferentes servicios y temas que pueden abordar como la salud, gestión financiera, aspectos legales, cuestiones formativas, entre otros. El asesoramiento puede ser proporcionado por graduados de diversas disciplinas, como psicología, trabajo social, medicina, enfermería y terapia ocupacional, lo que requiere de un enfoque integral basado en la formación gerontológica. La posibilidad de brindar asesoramiento por un profesional capacitado en gerontología, y en particular de un psicólogo, es un recurso fundamental y es importante contar con las estrategias y marcos teóricos para ello.
El segundo capítulo “Psicoterapia con personas mayores. Aspectos diferenciales y herramientas de intervención” fue escrito por María Belén Sabatini y Martín Pérez Morando. Allí nos muestran la creciente demanda de psicoterapia por parte de personas mayores, sin que resulte habitual contar con definiciones conceptuales y prácticas que elaboren este tema. Se abordan temas relacionados con esta práctica y se analizan las principales variables que podrían ser las causas de este incremento: los motivos principales de consulta por parte de este grupo etario, los factores diferenciales del tratamiento, las características particulares y los modos de vivenciarlos. Asimismo, se describen las principales variables y factores específicos a tener en cuenta en la evaluación y diseño del plan terapéutico. Por otra parte, se realiza un recorrido por diferentes marcos teóricos de la psicología y se recoge de ellos específicamente el aporte que pueden hacer para comprender e intervenir en lo referido al trabajo con personas mayores. Finalmente, se presentan situaciones clínicas en las que se elabora el diagnóstico, el plan terapéutico, las principales líneas de acción y algunas de las intervenciones específicas que se realizaron para su abordaje.
El tercer capítulo “Estrategias de evaluación e intervenciones neurocognitivas en demencias” fue escrito por Ana Comesaña y María del Carmen Del Biaggio. Se presentan las generalidades de las enfermedades neurodegenerativas y su impacto en la calidad de la persona afectada y de sus cuidadores. Se destaca la importancia de la evaluación neurocognitiva para identificar tempranamente los síntomas de la demencia, determinar su tipo y gravedad, y así planificar un tratamiento adecuado. Asimismo, las intervenciones neurocognitivas consisten en programas diseñados para ralentizar el deterioro cognitivo, mantener la autonomía y mejorar la capacidad de las personas para realizar actividades diarias. Se incluyen ejercicios prácticos, entrenamiento de habilidades y posibilidades de terapias de diferentes tipos. La combinación de evaluaciones, intervenciones y el apoyo psicosocial es clave para un abordaje efectivo de la demencia.
El cuarto capítulo “Dependencia y cuidados en el hogar. Estrategias para una mejor calidad de vida” fue escrito por Mirta Scolni, Franco Morales y María de la Paz Pereyra. La necesidad de cuidados para personas en situaciones de dependencia es un tema de gran actualidad y por ello se analizan los cambios en las modalidades de cuidado y se exploran avances y experiencias en dos campos, los cuidados domiciliarios y la teleasistencia. Ambos brindan estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas mayores con dependencia y sostener su autonomía y su permanencia en el hogar. Se analizan las ventajas de ambos recursos y de las intervenciones del psicólogo frente a las mismas. Se desarrollan casos para ejemplificar las prácticas, así como la complejidad y multidimensionalidad de las situaciones a abordar, lo que seguramente será una herramienta indispensable para quienes se interesen en estas áreas y trabajen en el cuidado de personas mayores con dependencia.
El quinto capítulo “Psicoeducación como herramienta en la clínica gerontológica”fue escrito por Natalia López Pappano. Se destaca a la psicoeducación como una intervención fundamental en el cuidado de personas mayores. Esta herramienta, basada en un enfoque biopsicosocial, no solo busca informar sobre las patologías, sino que también toma en cuenta los determinantes sociales y el contexto integral del usuario. La psicoeducación ofrece a los asistentes gerontológicos, familiares y cuidadores una serie de estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo la autonomía, la adherencia a los tratamientos y brindando apoyo emocional.
Iniciando la 2da parte, el sexto capítulo “Herramientas Mindfulness para la vida cotidiana” fue escrito por Lara Ojea y Anabela Ontiveros. Se explora la práctica del Mindfulness, también conocida como “atención plena”, como una herramienta muy eficaz para centrarnos en el aquí y ahora. Se presentan diversos ejercicios para ejemplificarla y se hace hincapié en el impacto positivo que producen tanto a nivel físico como psíquico. Además, se describe cómo pueden aplicarse los mismos en talleres socio-educativos para personas mayores.
El séptimo capítulo “Intervenciones efectivas en habilidades sociales para la resolución y prevención de conflictos interpersonales” fue escrito por Matías Jonás García y Franco Morales. Se aborda la enseñanza y práctica de habilidades sociales orientadas a la resolución efectiva de conflictos interpersonales, con especial énfasis en su aplicación en personas mayores. Las habilidades sociales, categorizadas en estilos inhibido, agresivo y asertivo, se entrenan para promover interacciones equilibradas. La intervención se centra en fortalecer la asertividad, que permite expresar necesidades, sin avasallar los derechos de otros, mejorando la calidad de las relaciones. Se presenta un taller práctico, que combina técnicas como el role-playing, modelado y actividades grupales con retroalimentación constante. Este enfoque facilita la interiorización de habilidades tanto cognitivas como afectivas mediante la práctica en escenarios sociales simulados. Las actividades incluyen la representación de situaciones conflictivas cotidianas, seguidas de la reconfiguración grupal de las mismas para explorar alternativas de resolución.
El octavo capítulo “¿Cómo mantenemos nuestra mente en forma? Estimulación y entrenamiento cognitivo” fue escrito por María M. Richard´s, Daiana Bario, Florencia Ferreyra, María Celeste López Moreno y Leticia Vivas. El desarrollo de la neuropsicología nos permite comprender que el proceso de neurogénesis se da a lo largo de la vida y es crucial para la memoria y el aprendizaje, aunque para ello es necesario mantener un estilo de vida saludable y mentalmente activo. Se presentan dos conceptos clave que ayudan a mantener, mejorar y/o recuperar nuestro nivel de funcionamiento cognitivo: la estimulación cognitiva y el entrenamiento cognitivo. Estudiar cómo se pueden mejorar las funciones cognitivas (atención, memoria, procesos ejecutivos) puede aportar conocimientos de enorme aplicabilidad práctica, como por ejemplo proporcionar cambios en diversos programas preventivos a nivel de salud mental. A lo largo de este capítulo se presentan ambos conceptos de estimulación y entrenamiento cognitivo, y se abordan diferentes dispositivos de intervención desarrollados en nuestro contexto.
El noveno capítulo “Estrategias para optimizar habilidades cognitivas cotidianas” ha sido escrito por María del Carmen Del Biaggio. El conocimiento del funcionamiento cognitivo permite entender los cambios que suceden con el paso de los años y cómo optimizarlo de manera significativa a través de prácticas y hábitos saludables. Se describe el funcionamiento de los talleres de estimulación neurocognitiva, brindando estrategias para mejorar dichas habilidades, detallando técnicas y ejercicios prácticos para la memoria, la atención, el lenguaje y la resolución de problemas entre otras, incluyendo la importancia de la actividad social y el aprendizaje continuo.
El décimo capítulo “Construcción de dispositivos de prevención en salud mental” de Mirta Scolni, Enrique Lombardo y Ludmila Casasola, refleja más de una década de experiencia en la realización de talleres socioeducativos para personas mayores en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su principal objetivo es el desarrollo personal y la socioprevención, centrándose en fomentar la creatividad, la curiosidad, la construcción de vínculos entre pares y la prevención en salud mental. Estos espacios se sustentan en dos pilares fundamentales: la promoción de una vida activa, física y mentalmente, y la continuidad del aprendizaje, proporcionando un ámbito propicio para la diversificación de actividades y expresiones personales entre las personas mayores. En ellos, mediante diferentes dinámicas de trabajo, se fomenta la cooperación entre pares y se promueve la adquisición de actitudes, valores, habilidades y comportamientos relevantes para el desarrollo psicosocial, la integración y el respeto por las diferencias. Se presentan algunos de los talleres y se analizan sus recursos y alcances.
El undécimo capítulo “Sexualidad (es) y Vejez (es)”escrito por Marina Tabak Bartolucci, Corina Soliverez y Cecilia Errecalde analiza la sexualidad como un aspecto central en la vida de las personas, incluyendo al sexo, las identidades de género, las orientaciones sexuales, el placer, el erotismo, la intimidad, el vínculo afectivo, la comunicación y la reproducción. La forma en que se vive la sexualidad varía a lo largo de la vida, viéndose influenciada por dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y culturales, adquiriendo características distintivas en las diferentes etapas evolutivas del desarrollo, en las que la vejez, no será una excepción.
En esta etapa de la vida se producen cambios físicos, fisiológicos y funcionales, así como psicológicos y sociales. Sin embargo, es posible disfrutar de una vida afectiva y sexual saludable en la vejez, lo cual mejora el bienestar y la calidad de vida. Promover la salud sexual y los derechos sexuales requiere de un enfoque amplio y del desarrollo del pensamiento crítico en los profesionales, incorporando la perspectiva de género y el reconocimiento de la diversidad. Reflexionar sobre las creencias y prejuicios es esencial para transformar las prácticas y desnaturalizar los prejuicios sobre la vida sexual y afectiva de las personas mayores.
El duodécimo capítulo “Estimulación de la Creatividad para la vida cotidiana” escrito por María Pavón y Analía Vila estudia la creatividad como una capacidad esencial de la cognición humana, indispensable para la adaptación y el bienestar en la vida cotidiana. En la vejez, cobra una relevancia especial, dado que puede contribuir significativamente a un envejecimiento satisfactorio y activo. Este capítulo realiza un análisis teórico sobre su importancia y cómo puede mantenerse y desarrollarse en esta etapa de la vida. Además, se presentan herramientas y ejercicios prácticos diseñados para estimular la creatividad en personas mayores en diferentes dispositivos tanto individuales como grupales.
El décimo tercer capítulo “La jubilación como momento de transición. Intervenciones para potenciar esta etapa” de María Belén Sabatini y María de la Paz Pereyra muestra los fuertes cambios en la vida de una persona al pasar de trabajador a jubilado y cómo impactan en múltiples aspectos de la identidad, los roles, las actividades, el tiempo libre, los vínculos, entre otros. Se busca realizar una aproximación conceptual a este momento vital, y presentar los antecedentes de investigación sobre los procesos de adaptación a la jubilación, y la eficacia de distintas intervenciones que abordan esta temática. Así también se desarrollan las intervenciones realizadas en un programa prejubilatorio, con el objetivo de brindar herramientas a profesionales que trabajen o les interese trabajar en esta área, consignándose actividades y recursos para implementar en dispositivos grupales coordinados por equipos interdisciplinarios, así como intervenciones individuales desde el rol del psicólogo/a. Por último, se presentan casos reales, que buscan reflejar la manera en que la jubilación atraviesa de forma singular cada trayectoria vital, las diferentes áreas que pueden verse implicadas en el proceso, y las distintas estrategias de abordaje que fueron implementadas.
El décimo cuarto capítulo “Herramientas y recursos para abordar la alimentación en personas mayores” de Antonela Banfi y Lara Ojea se centra en la Nutrición como un elemento clave para mantener las funciones biológicas y preservar o mejorar la calidad de vida, aportando los nutrientes necesarios, así como también adaptando la alimentación a los hábitos alimentarios, cultura e historia alimentaria de cada individuo. En este sentido, cobran importancia los aspectos psíquicos involucrados en el acto de comer. Alimentarse de forma consciente, involucrando la atención plena, permite dar cuenta de nuestras sensaciones, distinguir el hambre real del emocional y generar una relación con los alimentos ligada con el saboreo y el disfrute. Por lo tanto, se abordará una serie de recursos y herramientas dirigida al personal de salud que trabaja con personas mayores para colaborar con la educación alimentaria nutricional y los hábitos alimentarios de este grupo poblacional.
El décimo quinto capítulo “El trabajo de las capacidades coordinativas y condicionantes en personas mayores” de Marina Pérez Calarco, aborda a la gimnasia como práctica corporal pensada para personas mayores y el aporte del trabajo de las capacidades coordinativas y condicionantes en particular, así como el efecto sobre las diferentes cualidades del movimiento y los beneficios sobre la capacidad funcional, independencia y autonomía. Se exponen aspectos metodológicos a tener en cuenta, variantes y variables, modos de intervención y delimitaciones de la práctica.
En síntesis, el libro integra un conjunto de temas que abordan diversas áreas de trabajo con las personas mayores desde una mirada interdisciplinaria, una perspectiva positiva y un enfoque de derechos. Por lo anteriormente expuesto, recomiendo la lectura de esta excelente publicación, que además de proporcionar desarrollos teóricos, brinda las herramientas necesarias para la aplicación práctica de los mismos en cada uno de los capítulos que la conforman. Cabe destacar que entre los autores se encuentran gerontólogos formados en psicología, medicina, nutrición, terapia ocupacional y educación física. El libro será de gran utilidad para profesionales de distintas disciplinas. Sin duda, marcará un antes y un después en la literatura psicogerontológica, abriendo caminos que no han sido profundizados anteriormente de esta manera.
El ABC del trabajo con personas mayores
Claudia J. Arias
En esta introducción se brindan los conocimientos básicos para el trabajo con personas mayores. Se presentan la perspectiva positiva, la mirada interdisciplinaria y el enfoque de derechos, como las bases para el desarrollo de prácticas que involucren a este grupo de edad.
El trabajo con personas mayores requiere de formación gerontológica específica y se fundamenta en esas tres premisas básicas, desde las cuales, pueden desarrollarse muy variadas prácticas. Si bien muchos de los conocimientos que se van a aplicar son válidos y comunes para trabajar con personas de otros grupos de edad, hay cuestiones particulares que es necesario conocer para abordar las problemáticas en esta etapa vital.
La perspectiva positiva, la mirada interdisciplinaria y el enfoque de derechos constituyen el punto de partida común, del cual desarrollar acciones, programas, dispositivos, e incluso políticas públicas, desde muy diversas disciplinas, en variados contextos (individual, grupal, familiar, organizacional, institucional y comunitario) y en situaciones que incluyen tanto el envejecimiento normal como el patológico.
En efecto, el trabajo gerontológico es amplio, comprende tanto la evaluación, diagnóstico y tratamiento como la orientación, las intervenciones psicoeducativas, la prevención y la promoción del bienestar integral de las personas mayores. Asimismo, brinda herramientas para el trabajo, no solo con las personas mayores, sino también con las familias, con los cuidadores, con los equipos técnicos profesionales y en las residencias para mayores, entre otros. El marco teórico conceptual, así como los recursos técnicos metodológicos de los que dispone la Gerontología y la Psicología de la vejez posibilitan el desarrollo de dispositivos variados acordes con la situación a resolver o con el objetivo que se pretende alcanzar. A continuación, nos detendremos en el análisis de estas premisas.
¿En qué consiste la perspectiva positiva?
La perspectiva positiva propone el desarrollo de prácticas orientadas a promover el bienestar de las personas mayores, potenciando sus recursos, fortalezas y potencialidades. Supone la presencia de aspectos positivos en todas las personas mayores, incluso en las que presentan elevados niveles de deterioro y/o dependencia. Esta perspectiva no implica negar los déficits, pérdidas o deterioros que puedan ocurrir en esta etapa vital, sino identificar recursos y potencialidades —desde los cuales poder trabajar— aun en los casos en que se presentan los mayores niveles de patología.
La vejez ha sido tradicionalmente asociada con pérdida, deterioro y enfermedad y esto ha contribuido a percibir a las personas mayores como carentes de recursos. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido importantes avances tanto a nivel teórico como de hallazgos de investigación que han confirmado la presencia de una amplia variedad de aspectos positivos en la vejez. Esto no solo ha contribuido a mejorar la comprensión del proceso de envejecimiento, sino también las posibilidades que aparecen en dicha etapa vital.
La teoría del curso vital (Baltes, Lindenberger & Staudinger, 1998), el modelo de selección optimización y compensación (Baltes & Baltes, 1990; Baltes & Freund, 2007), la teoría de la selectividad socioemocional (Carstensen, Isaacowitz & Charles, 1999) las lecturas del envejecimiento desde la identidad narrativa (Iacub, 2011), entre otros, constituyen ejemplos de nuevas conceptualizaciones que piensan al proceso de envejecimiento y la vejez de un modo diferente, considerando las pérdidas, pero también las ganancias de cada etapa de la vida. Además, dan cuenta de las amplias variabilidades existentes en la vejez y las potencialidades presentes en las personas.
Este nuevo modelo incluye dentro del desarrollo, no solo las ganancias, sino también el mantenimiento de lo ya adquirido y la regulación de las pérdidas. De hecho, los procesos de adaptación frente a las pérdidas, como el de la selección, optimización y compensación, generan desarrollo, mayores recursos y propician la toma de decisiones más sabias (Baltes & Baltes, 1990).
El cambio acerca de la concepción del desarrollo ha tenido importantes efectos tanto en lo referido a la visión de la vejez y el envejecimiento como en las posibilidades de desarrollar nuevos dispositivos que promuevan el aprendizaje, el crecimiento y el fortalecimiento de diversos potenciales de los que disponen las personas aún en las etapas más avanzadas de sus vidas.
A modo de ejemplo, los programas universitarios para personas mayores, las universidades de la tercera edad, así como muchas otras propuestas que apuntan a la adquisición de nuevos conocimientos y a la educación a lo largo de toda la vida, no hubiesen sido factibles si no consideráramos que el desarrollo también se produce en la vejez. Por otra parte, las personas mayores han empezado a ocupar y desempeñar otros roles en los que se los visibiliza de forma más positiva. Por ejemplo, en los últimos años, en algunas producciones cinematográficas y en series televisivas se visualiza a personas mayores iniciando nuevas relaciones de pareja, asumiendo una identidad de género distinta a la que tuvo anteriormente y disfrutando de su sexualidad, entre otras situaciones. Esto resulta de importancia porque muestra a las personas mayores tomando decisiones importantes en esta etapa de la vida, rebelándose contra ciertos mandatos culturales y/o familiares, disfrutando de experiencias y siendo protagonistas en la construcción de sus proyectos personales.
Estas situaciones están en clara oposición con las anteriores que solo mostraban a las personas mayores enfermas, con graves deterioros, infantilizadas y hasta ridiculizadas. Existen variados ejemplos de publicidades en las que las personas mayores eran motivo de risa por su supuesta ineptitud para manejar dispositivos tecnológicos o incorporar nuevos conocimientos.
Los hallazgos de investigaciones también han efectuado importantes aportes en la consolidación de los modelos teóricos anteriormente nombrados. De hecho, la evidencia empírica existente sobre aspectos positivos en la vejez es amplia y variada. En la actualidad, disponemos de hallazgos acerca del bienestar (Arias & Soliverez, 2009; Lacey, Smith & Ubel, 2006; Wood, Kisley & Burrows, 2007) los apoyos sociales (Arias, Sabatini, Scolni & Tauler, 2020; Cornwell, Schumm, Laumann & Graber, 2009; Polizzi & Arias, 2014), la sabiduría (Ardelt, 2003; Baltes & Baltes, 1990), la fluidez (Arias & Sabatini, 2011) la regulación emocional (Arias & Iacub, 2013; Márquez González, Fernández de Trocóniz, Montorio Cerrato & Losada Baltar, 2008) la generatividad (Urrutia, Cornachione, Moisset de Espanés, Ferragut & Guzmán, 2009; Villar, 2012) el capital psíquico (Arias, Castañeiras & Posada, 2009), la autoeficacia (Arias & Pavón, 2012) y la capacidad de perdón (Maganto & Garaigordobil, 2010) que, entre otros, han reafirmado la concepción de desarrollo a lo largo de toda la vida y la coexistencia de pérdidas y ganancias en cada una de las etapas. En conjunto, los nuevos desarrollos teóricos y los hallazgos de investigación en la línea mencionada, abren nuevas posibilidades a la hora de diseñar e implementar nuestras prácticas desde la Psicología de la Vejez y han dado lugar al surgimiento de variadas y novedosas intervenciones dirigidas a las personas mayores.
La perspectiva positiva incluye, tanto aquellas intervenciones en ámbitos clínicos, que, en lugar de apuntar a disminuir el daño, la patología o el sufrimiento se han enfocado específicamente en potenciar lo positivo, como propuestas (talleres, cursos, actividades, etc.) que, desde esta misma perspectiva apuntan a optimizar, potenciar los recursos y promover el desarrollo. Asimismo, puede implementarse tanto en intervenciones individuales como grupales, institucionales y comunitarias.
Entre los correspondientes al ámbito clínico encontramos prácticas de trabajo con emociones positivas, con la gratitud, la felicidad, la capacidad de perdón, el optimismo, reformulaciones cognitivas, escritura positiva, revisión de vida, entre muchas otras. Este tipo de intervenciones positivas han sido ampliamente evaluadas y se ha demostrado su eficacia en el logro de los objetivos propuestos.
Sin y Lyubomirsky (2009) llevaron a cabo un estudio de metaanálisis tomando como base 51 estudios en los que se habían valorado la eficacia de intervenciones positivas que involucraban a 4266 personas de diferentes grupos de edad. Los autores encontraron que dichas intervenciones mejoraban el bienestar y reducían los síntomas depresivos. Además, concluyeron que los beneficios de tales intervenciones se incrementaban con la edad, de modo que las personas mayores eran las que obtenían los mejores resultados de las mismas.
A nivel individual, la tarea de exploración, la escucha, el espacio de entrevista y la reconstrucción de la historia de vida de la persona, son elementos claves para identificar las fortalezas y los recursos con los que cuenta la persona. Esta información es esencial para la planificación de la intervención en cuestión. Trabajar desde lo positivo, enfocarse en potenciar los recursos, valorar las fortalezas, permitirá realizar un abordaje basado en la singularidad de la persona, en su biografía, en su subjetividad y afirmado en el desarrollo de sus potencialidades. Incluso en situaciones de elevada dependencia o deterioro cognitivo avanzado, identificar los aspectos positivos nos permitirá conectar con la persona, con su identidad, rescatando sus posibilidades y respetando sus gustos e intereses.
A continuación, se presenta una situación que evidencia la intervención de una profesional desde la mirada positiva: Amalia es viuda, tiene 86 años, ha perdido por completo la visión y presenta un deterioro cognitivo moderado. Por ello, es una persona que requiere de cuidados diarios. Junto con su familia deciden que se integre en un centro de día. Durante la entrevista previa al ingreso, la terapista ocupacional explora cuestiones acerca de su historia. Amalia le cuenta que nació en España, en Sevilla y ella le pregunta si sabe tocar las castañuelas. Amalia le dice que sí y que, además, le gusta cantar. El primer día que concurre al centro de día, la terapista ocupacional la presenta al grupo contándoles estas habilidades. Le pregunta si le gustaría tocar las castañuelas y responde que sí. El grupo disfruta el momento musical y la aplaude fervorosamente. En poco tiempo, Amalia, es la encargada de cantar en cada oportunidad que haya festejos y es reconocida por sus compañeros por su música y por contribuir a brindar alegría a todos. En este caso, se observa, cómo la terapista ocupacional logra identificar fortalezas de la persona mayor y presentarla a sus compañeros desde sus posibilidades y no desde sus déficits. Su intervención, desde una mirada positiva, permitió a Amalia contribuir al bienestar de sus compañeros/as, fortalecer su autoestima, sentirse reconocida y valorada, entre otros tantos beneficios.
Desde diversas organizaciones, tanto públicas como privadas, se ha generado una amplia variedad de dispositivos para las personas mayores que también se basan en el trabajo con aspectos positivos.
En las últimas décadas, se ha consolidado una extensa oferta de propuestas que incluyen cursos, talleres, actividades, programas con fines de ocio y recreación, de desarrollo personal o comunitario (Villar & Solé, 2006; Villar & Celdrán, 2012). Entre ellos, se han destacado por su amplitud y diversificación los talleres psicoeducativos y los programas universitarios para personas mayores.
En Argentina, el crecimiento de este tipo de dispositivos ha sido exponencial y la participación de las personas mayores ha ido aumentando progresivamente. La oferta es diversificada en temáticas y propuestas de modo de satisfacer los intereses y motivaciones de una población muy heterogénea. Los mismos apuntan a desarrollar nuevas competencias y conocimientos, valorando la experiencia previa y el aprendizaje interactivo, a mejorar el funcionamiento cognitivo general, a desarrollar el empoderamiento, a aumentar la autonomía y valoración personal. Favorece el desarrollo de vínculos con pares y fomenta la participación en nuevos ámbitos de relación social e integración dentro de corrientes de cambio social, sin perder de vista las diferencias individuales, incrementando de esta manera su bienestar y sus posibilidades generativas.
Diversos hallazgos de investigación han confirmado que la participación en los mismos tiene un impacto positivo en las diversas áreas: física, psicológica y social, siendo esta última en la que más cambios favorables se constataron (Dottori, Arias & Soliverez, 2018). A partir de estas experiencias, las personas mayores hablan de una transformación en sus vidas que implica mayor bienestar a nivel integral.
En el trabajo gerontológico, desde una perspectiva positiva, es importante la revisión y problematización de los estereotipos tanto del profesional como de las personas mayores. Ambos forman parte de la misma sociedad en la que prevalecen las representaciones negativas acerca de esta etapa vital. Los estereotipos no resultan inofensivos, ya que condicionan la vida de las personas mayores y las prácticas de los profesionales. La reproducción de estos estereotipos genera desempoderamiento y condiciones adversas para el desarrollo. Es así que, en muchos casos, las personas mayores se ubican en los roles que los estereotipos les asignan y toman sus decisiones influidas y limitadas por ellos. En la vejez, es frecuente que, las personas manifiesten deseo por iniciar alguna actividad y que no lo hagan porque consideran que ya es tarde para ello: empezar a estudiar, establecer una nueva relación de pareja, usar determinada ropa que se supone es para los jóvenes, entre otras. Por ello, es importante orientar a las personas mayores en la problematización de sus propios estereotipos, de modo que puedan tomar sus decisiones de acuerdo con sus gustos e intereses y no siguiendo mandatos que se basan en prejuicios.
Los profesionales también deben identificar, interpelar y problematizar sus propios estereotipos, ya que pueden condicionar las prácticas que se planifiquen y ejecuten. Incluso en el diseño de políticas públicas abundan ejemplos de la influencia negativa de estereotipos acerca de esta etapa vital. Por ejemplo, poner en práctica una política de prevención y salud sexual que alcance a las personas de hasta 59 años, y de este modo se presupone que las personas mayores no son activas sexualmente. Esta decisión basada en un prejuicio podría conducir al aumento de enfermedades de transmisión sexual en esta etapa vital.
¿En qué consiste la mirada interdisciplinaria?
La mirada interdisciplinaria es la base del abordaje gerontológico y por ello requiere de la consideración de las diversas áreas tanto en el proceso de evaluación como en el de intervención. La valoración de lo biológico, psicológico, social, funcional, cognitivo, económico y ambiental de manera integrada, permitirá evaluar de manera adecuada y completa la situación problemática que atraviesa la persona mayor y lograr un mejor plan de abordaje.
De hecho, esta valoración integral permitirá decidir, entre varias alternativas posibles, cuál es el plan de abordaje más adecuado a cada caso particular (Arias, 2013). Si bien esta evaluación se puede lograr a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario en el que cada profesional aporte su saber específico, en los casos en que esto no sea posible, el profesional que trabaje con personas mayores deberá, igualmente, tener esta mirada global que le permita explorar las diversas áreas y llegar a un diagnóstico y propuesta de intervención adecuados. Por ello, se requieren saberes gerontológicos que aporten una formación básica en las distintas áreas.
El espacio de la entrevista es de gran utilidad para llevar a cabo esta indagación. La amplia variabilidad interindividual que caracteriza al proceso de envejecimiento impide dar por supuesta ninguna circunstancia. El recorrido por el presente y por la biografía de la persona ayudará a identificar sus fortalezas y posibilidades, la presencia de estereotipos que la limiten, áreas afectadas —física, psicológica, mental, funcional, social, económica, ambiental, etc.—, recursos personales, familiares, comunitarios, así como valorar si su autonomía está siendo limitada o si están vulnerados otros derechos.
Además de la entrevista, existe una amplia variedad de pruebas que pueden conformar una batería de tests básica que indague dichas áreas y permita al menos efectuar un screening e identificar las dificultades, que luego deberán ser exploradas más profundamente con pruebas más específicas y en los casos que corresponda se hará la interconsulta, tratamiento conjunto o derivación a los profesionales correspondientes.
La mirada interdisciplinaria no solo es importante en la fase de evaluación, sino también en la de intervención. Por ello, se deberá propiciar el equilibrio en el cuidado de las diversas áreas, ya que el sobrecuidado de alguna de ellas puede generar malestar en las demás y, por lo tanto, en el bienestar integral.
Durante la vejez, la vida de las personas puede quedar restringida a seguir ciertas rutinas en las que nada les resulte motivante, ni placentero. En estos casos es común que sean los demás -familiares, amigos, cuidadores o profesionales- quienes tomen todas las decisiones y la persona mayor vaya progresivamente perdiendo control de su propia vida. El cuidado excesivo, fundado principalmente en evitar todo tipo de riesgo, limita progresivamente sus elecciones, restringiendo alternativas y generando entornos poco favorables que, en lugar de propiciar el desarrollo de la persona mayor, limitan sus posibilidades.
Tradicionalmente, en nuestra sociedad se ha priorizado el cuidado de la salud física en todas las etapas vitales, pero más aún en la vejez. Si bien esto ha generado muy importantes logros entre los que se incluye el gran incremento de la expectativa de vida, no debemos restarle importancia al bienestar psicológico, ni al social.
La mirada interdisciplinaria proporciona una visión más completa y evita simplificar la lectura de la situación. Si bien algunas consultas pueden iniciarse con malestar o sintomatología en algún área específica, al indagar las demás pueden encontrarse los motivos que le dan origen y se puede intervenir al respecto. En muchas situaciones, si bien la persona mayor manifiesta su malestar a nivel psicológico, la intervención puede enfocarse en cambios en otras áreas que, luego de llevarse a cabo, impacten positivamente en la primera. Frecuentemente, la pérdida de autonomía y control sobre la vida cotidiana, generan síntomas a nivel psicológico. La adecuación del entorno puede ayudar a que la persona recupere autonomía, o incluso a que pueda seguir viviendo sola a pesar de ciertas dependencias, como puede observarse en el caso que se expone a continuación.
Florencia realiza una consulta porque su mamá está muy desanimada y angustiada. Está teniendo dificultades en su vida cotidiana porque sus problemas físicos le impiden realizar algunas actividades básicas, principalmente usar el baño y poder higienizarse. Las hijas deciden que lo mejor será que se mude a vivir con una de ellas, ya que consideran que no puede seguir sola en su casa. Luego de hacer una evaluación integral se observa que las dificultades no son graves y que pueden solucionarse con adecuaciones en el hogar. Por ejemplo, su dificultad para ducharse puede solucionarse quitando la bañera y remplazándola por una ducha. Además, sugieren colocar un inodoro más alto e incluir una barra junto al mismo para que pueda sostenerse y levantarse del mismo con más facilidad. Ella no quiere irse de su casa y prefiere realizar los arreglos e incluir un cuidador domiciliario por unas horas al día.
En estos casos, los arquitectos mediante adecuaciones en el hogar y los terapistas ocupacionales mediante el uso de ayudas técnicas pueden contribuir a que la persona mayor mantenga su autonomía y mejore su calidad de vida en lo cotidiano.
Otro ejemplo puede ser el de una persona mayor, que se siente desanimada, desmotivada, presentando sintomatología en el área psicológica. Al efectuar la evaluación se identifica un déficit social. En estos casos, la orientación y la estimulación a participar en algún dispositivo para personas mayores, ya sea de tipo educativo, recreativo, cultural, entre otros, puede generar un cambio importante a nivel subjetivo, como en la situación que se ejemplifica a continuación:
Cecilia tiene 85 años, es viuda, vive sola y se encuentra aislada socialmente. Posee muy escasos vínculos y solo se relaciona telefónicamente con una hermana que vive en Córdoba. Ha dejado de participar en espacios que le resultaban gratificantes porque tuvo una caída y teme que esto vuelva a suceder con consecuencias más graves. En la evaluación se identifica la necesidad de realizar una interconsulta con el médico de cabecera para valorar su condición clínica, el riesgo de caída e indicar medidas preventivas que le permitan salir de su casa de manera que se sienta segura. Se decide incluir un bastón para mejorar su apoyo y marcha. Además, se realizan intervenciones psicoeducativas para prevenir caídas. Luego se trabajará en la reconexión de la persona en los espacios que habitualmente participaba.
Las situaciones expuestas anteriormente muestran cómo las problemáticas involucran la intervención en diversas áreas. Las mismas constituyen solo dos situaciones, de la infinidad que pueden presentarse con las personas mayores, que dan cuenta de la necesidad de la mirada interdisciplinaria en las prácticas gerontológicas.
Cabe destacar que estas problemáticas pueden presentarse de manera explícita, en una consulta psicológica, pero que en muchas oportunidades aparecen en la visita al médico de cabecera, o son detectadas por otros profesionales que trabajan en dispositivos – talleres, clubes y centros de jubilados, centros de día, residencias de larga estadía, etc.-a los que las personas mayores concurren. Siempre es importante atender la situación y derivar al profesional correspondiente en caso de ser necesario.
¿Qué implica el enfoque de derechos?
El enfoque de derechos aporta las coordenadas fundamentales y necesarias para el trabajo con personas mayores, respetando su dignidad y autonomía, considerando sus gustos e intereses personales y valorando sus decisiones, independientemente de que estén atravesando situaciones de dependencia.
En los últimos años, este paradigma se ha ido consolidando cada vez más, entendiendo que las personas mayores son sujetos de derecho (Huenchuán, 2012; Huenchuán & Rodríguez Piñero, 2010) en oposición al modelo asistencialista que las ubica como objetos de cuidado. Esta distinción es clave para toda práctica que involucre a las personas mayores.
La sanción en el 2015 de la Convención interamericana de protección de los derechos humanos de las personas mayores (OEA, 2015) constituye un hito de gran relevancia, ya que no solo marca con claridad el rumbo a seguir, sino que además es vinculante para los Estados. En Argentina no solo fue ratificada, sino que se convirtió en ley el 2 de noviembre de 2017, mediante la Ley 27360 (2017) y posteriormente, el 27 de octubre de 2022, adquirió rango constitucional, cuando el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley 27702, que incorporó la convención al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Desde este marco legal se deben desarrollar todas las acciones que involucren a personas mayores. Esto incluye tanto el nivel más macro como el diseño y ejecución de las políticas públicas, hasta la generación de dispositivos para personas mayores y el restablecimiento de sus derechos vulnerados, mediante acciones legales.
La mencionada Convención protege de manera exhaustiva un conjunto amplio de derechos que incluyen:
1. Derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de edad: garantiza que las personas mayores no sean discriminadas en ningún ámbito por su edad.
2. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez: protege la vida de las personas mayores y asegura que vivan con dignidad y sin violencia.
3. Derecho a la independencia y autonomía: promueve el respeto por la independencia y la autonomía de las personas mayores en la toma de decisiones sobre su vida.
4. Derecho a la participación y la integración en la comunidad: asegura que las personas mayores participen activamente en la vida social, económica y cultural de sus comunidades.
5. Derecho a la seguridad social: protege el acceso a servicios de seguridad social, asegurando la provisión de pensiones y otros beneficios.
6. Derecho a la salud: garantiza el acceso a servicios de salud integrales, adecuados y de calidad.
7. Derecho al trabajo: asegura que las personas mayores puedan trabajar en condiciones justas y equitativas, sin discriminación por edad.
8. Derecho a la educación y al aprendizaje a lo largo de la vida: promueve el acceso a la educación en todas las etapas de la vida.
9. Derecho a un nivel de vida adecuado: protege el derecho de las personas mayores a un nivel de vida digno, incluyendo alimentación, vestimenta y vivienda adecuadas.
10. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal: asegura que las personas mayores tengan acceso a entornos físicos, servicios y productos accesibles.
11. Derecho a la libertad personal, a la seguridad y a una vida libre de violencia: protege a las personas mayores de cualquier forma de maltrato, explotación o violencia.
12. Derecho a la libertad de expresión y de opinión, y acceso a la información: garantiza que las personas mayores puedan expresar sus opiniones libremente y tener acceso a la información necesaria.
13. Derecho a la propiedad: protege el derecho de las personas mayores a poseer bienes y propiedades y a no ser despojadas arbitrariamente de ellos.
14. Derecho a la justicia: asegura que las personas mayores tengan acceso a un sistema de justicia efectivo y rápido.
15. Derecho a la protección contra la negligencia, el abuso y la violencia: implementa medidas para prevenir y responder a situaciones de maltrato, abuso y violencia hacia las personas mayores.
Estos derechos buscan garantizar una vejez digna, segura y libre de discriminación, promoviendo la inclusión y el respeto hacia las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. Como se expresó anteriormente, la garantía de estos derechos debe ser la base de nuestras acciones, ya sea que estemos trabajando en el diseño de una política, de una práctica o en el espacio de una intervención puntual a nivel individual.
A continuación, nos detendremos en el derecho a la autonomía, ya que es vulnerado con frecuencia y fundamentalmente en las personas mayores que son dependientes. Cabe aclarar que, exceptuando los casos de envejecimiento patológico en los que se presenta un deterioro cognitivo elevado, en los que tomar las decisiones referidas a la propia vida pueda ser perjudicial para ellos mismos, las personas mayores deben continuar teniendo el control de sus vidas y elegir el modo en que quieren vivirla. Desde este paradigma también se propicia que las residencias para mayores tengan flexibilidad en sus pautas de funcionamiento, de modo que dejen a la persona mayor cierto margen de control y libertad para tomar decisiones. Por ejemplo, que haya una franja horaria amplia para las comidas, que puedan personalizar sus habitaciones, que existan espacios formales de participación (por ej. asambleas), que opinen acerca de las temáticas a trabajar en talleres, entre otras cuestiones.
Desde el enfoque de derechos se propicia que, incluso en situaciones de elevada dependencia, la persona pueda seguir decidiendo. Por ejemplo, una persona mayor que necesita ayuda para preparar su comida, puede elegir qué comer o, si requiere de apoyo para vestirse, puede decidir qué ropa usar. Garantizar la autonomía de la persona mayor y que pueda continuar decidiendo sobre su propia vida tanto en cuestiones cotidianas como en lo referido a su proyecto vital, son muy importantes para su bienestar. Estas cuestiones hay que abordarlas con los familiares y fundamentalmente con quienes se encargan de tareas de apoyo y cuidado, así como en la capacitación de cuidadores formales y en la formación de profesionales dedicados a la gerontología. La persona mayor tiene derecho, además, al consentimiento informado, a participar en la toma de decisiones respecto de tratamientos médicos, ingresos a residencias de larga estadía, entre otras cuestiones.
Al respecto, el enfoque de atención centrada en la persona plantea un cambio en la intervención gerontológica, respetando los valores de cada persona, potenciando su independencia y autonomía. Entre sus premisas se destacan la personalización, la atención individualizada, integralidad, promoción de la autonomía y la independencia, participación, bienestar subjetivo, privacidad, integración social o continuidad de la atención. Asimismo, supone el derecho de la persona a tomar decisiones sobre sus cuidados y su vida cotidiana (Martínez Rodríguez, 2013; Rodríguez Rodríguez, 2013) y a vivir según sus gustos e intereses.
Conclusiones
A partir de lo expuesto en este capítulo, se concluye que el trabajo con personas mayores requiere de un abordaje integral, sustentado en tres pilares fundamentales: la perspectiva positiva, la mirada interdisciplinaria y el enfoque de derechos. Estos pilares son imprescindibles en la intervención gerontológica, ya que permiten abordar las múltiples dimensiones del envejecimiento desde distintas áreas, profesiones y dispositivos, con objetivos variados, que van desde la prevención y promoción del bienestar, hasta la asistencia y el cuidado especializado.
La perspectiva positiva impulsa intervenciones centradas en potenciar los recursos, fortalezas y capacidades de las personas mayores, independientemente de su nivel de dependencia o deterioro. Este enfoque no niega las dificultades que pueden surgir en esta etapa de la vida, sino que destaca las oportunidades de desarrollo y bienestar. Trabajar desde lo positivo es esencial en diversos contextos profesionales, ya sea en la promoción del bienestar, en el diseño de políticas públicas o en intervenciones psicoeducativas y clínicas.
La mirada interdisciplinaria promueve que las intervenciones consideren las múltiples áreas involucradas en la vida de las personas mayores: física, psicológica, cognitiva, social, funcional y ambiental. Este abordaje global es fundamental tanto en dispositivos preventivos como en aquellos centrados en el cuidado y la asistencia, permitiendo que profesionales de diversas disciplinas colaboren para ofrecer soluciones más completas y efectivas. La interacción de estos saberes resulta clave para desarrollar estrategias que promuevan la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores.
Por último, el enfoque de derechos garantiza el respeto a la dignidad, autonomía y participación de las personas mayores. Este principio debe estar presente en todas las acciones, desde el diseño de políticas públicas hasta las intervenciones individuales en dispositivos asistenciales, educativos o comunitarios. La promoción de los derechos de las personas mayores no solo mejora su bienestar, sino que también previene la discriminación y la vulneración de su autonomía, especialmente en situaciones de dependencia.
En síntesis, estos tres pilares —perspectiva positiva, interdisciplinariedad y enfoque de derechos— constituyen la base imprescindible para el trabajo con personas mayores en una amplia variedad de contextos y objetivos. Su implementación no solo transforma la calidad de las intervenciones, sino que también contribuye a una visión más inclusiva y promotora del bienestar en la vejez.
Referencias bibliográficas
Ardelt, M. (2003). Evaluación empírica de una escala de sabiduría tridimensional. Universidad de Florida..
Arias, C. (2013). Reflexiones acerca de la Psicología de la vejez. Interdisciplina y perspectiva positiva. Contexto Psicológico, 49, 15-18.
Arias, C., & Iacub, R. (2013). (Coords.). Las emociones a través del curso vital y la vejez. Revista Kairós Gerontología, 16(4).
Arias, C., & Pavón, M. (2012). La autoeficacia en el proceso de envejecimiento. Palabras Mayores, 4(8).
Arias, C. J., & Sabatini, B. (2011). Experiencias de fluidez y vejez: Revisión de hallazgos de investigación. Revista de Psicología da IMED, 2(2), 409-419.
Arias, C., & Soliverez, C. (2009). Bienestar Psicológico y Redes Sociales. En R. Iacub (Ed.), Desafíos y logros frente al bienestar en el envejecimiento (pp. 31-39). Buenos Aires: Eudeba.
Arias, C., Castañeiras, C., & Posada, M. C. (2009). ¿Las fortalezas personales se incrementan en la vejez? Reflexiones acerca del capital psíquico. En R. Iacub (Ed.), Desafíos y logros frente al bienestar en el envejecimiento (pp. 31-39). Buenos Aires: Eudeba.
Arias, C., Sabatini, B., Scolni, M., & Tauler, T. (2020). Composición y tamaño de la red de apoyo social en distintas etapas vitales. Avances en Psicología Latinoamericana, 38(3), 1-15.
Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. En P. B. Baltes & M. M. Baltes (Eds.), Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences (pp. 1-34). Cambridge: Cambridge University Press.
Baltes, P. B., & Freund, A. M. (2007). El potencial humano como orquestación de la sabiduría y la optimización selectiva con compensaciones. En L. G. Aspinwall & U. M. Staudinger (Eds.), Psicología del potencial humano: Cuestiones fundamentales y normas para una psicología positiva (pp. 45-62). Barcelona: Gedisa.
Baltes, P. B., Lindenberger, U., & Staudinger, U. M. (1998). Life-span theory in developmental psychology. En R. M. Lerner (Ed.), Handbook of child psychology: Theoretical models of human development (5th ed., pp. 1029-1143). New York: Wiley.
Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M., & Charles, S. T. (1999). Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. American Psychologist, 54(3), 165-181.
Cornwell, B., Schumm, L. P., Laumann, E. O., & Graber, J. (2009). Social networks in the NSHAP study: Rationale, measurement, and preliminary findings. Journal of Gerontology: Social Sciences, 64B(S1), i5-i11.
Dottori, K., Arias, C., & Soliverez, C. (2018). Educación con adultos mayores: Motivaciones y beneficios percibidos. Olhar de Professor, 18(1), 20-29.
Huenchuán, S. (2012). Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI. Naciones Unidas.
Huenchuán, S., & Rodríguez-Piñero, L. (2010). Envejecimiento y derechos humanos: Situación y perspectivas de protección. Naciones Unidas.
Iacub, R. (2011). Identidad y envejecimiento. Buenos Aires: Paidós.
Lacey, H. P., Smith, D. M., & Ubel, P. A. (2006). Hope I die before I get old: Mispredicting happiness across the adult lifespan. Journal of Happiness Studies, 7(2), 167-182.
Ley 27360, Boletín Oficial de la República Argentina, 2 de noviembre de 2017.
Ley 27702, Boletín Oficial de la República Argentina, 27 de octubre de 2022.
Maganto, C., & Garaigordobil, M. (2010). Evaluación del perdón: Diferencias generacionales y diferencias de sexo. Revista Latinoamericana de Psicología, 42(3), 391-403.
Márquez González, M., Fernández de Trocóniz, M., Montorio Cerrato, I., & Losada Baltar, A. (2008). Experiencia y regulación emocional a lo largo de la etapa adulta del ciclo vital: Análisis comparativo en tres grupos de edad. Psicothema, 20(4), 616-622.
Rodríguez, P. (2013). La atención centrada en la persona: Enfoque y modelos para el buen trato a las personas mayores. Sociedad y Utopía: Revista de Ciencias Sociales.
Organización de los Estados Americanos (OEA). (2015). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Polizzi, L., & Arias, C. (2014). Vínculos que brindan más satisfacción en la red de apoyo social de adultos mayores. Pensando Psicología, 10(17), 61-70.
Rodríguez Rodríguez, P. (2013). La atención integral centrada en la persona. Informes Portal Mayores, Nº 106. http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/pil-ar-atencion-01.pdf.
Sin, N., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65(5), 467-487.
Urrutia, A.; Cornachione, M.; Moisset de Espanés, G.; Ferragut, L. & Guzmán, E. (2009). El desarrollo cumbre de la generatividad en adultas mayores: aspectos centrales en su narrativa vital. Forum: Qualitative Social Research, 10 (3).
Villar, F. (2012). Successful ageing and development: the contribution of generativity in older age. Ageing and Society 32 (07), 1087-1105.
Villar, F. & Celdrán, M. (2012). Generativity in Older Age: A Challenge for Universities of the Third Age (U3A). Educational Gerontology, 38(10), 666-677.
Villar, F. & Solé, C. (2006). Intervención Psicoeducativa con personas mayores. En C. Triadó y F. Villar (Coords.), Psicología de la vejez (pp. 423-450). Madrid: Alianza.
Wood, S.; Kisley, M. & Burrows, L. (2007). Looking at the Sunny Side of Life: Age-Related Change in an Event-Related Potential Measure of the Negativity Bias. Psychological Science, 18(9),838-843.
Parte 1
Abordaje de situaciones patológicas y de dependencia
El Asesoramiento Gerontológico
Claudia J. Arias, Corina Soliverez y Franco Morales
Introducción
En este capítulo definiremos el asesoramiento gerontológico y brindaremos estrategias para su puesta en práctica, tanto en lo referido a la fase de evaluación (información a indagar en las entrevistas) como a la de intervención a nivel individual y familiar. Se presentarán herramientas de trabajo para brindar apoyo integral a las personas mayores y a sus familias con el fin de poder gestionar los desafíos relacionados con el envejecimiento en general y con las situaciones de dependencia en particular. Si bien el asesoramiento puede ser proporcionado por profesionales de diversas disciplinas, en este capítulo se abordará el asesoramiento gerontológico desde el campo de la psicología. Se desarrollarán los diferentes servicios y temas que involucra el asesoramiento, así como los ámbitos en los que se puede implementar. Se intentará presentar una guía para quienes trabajan con personas mayores y/o familiares abordando aspectos conceptuales, situaciones que se generan con el proceso de envejecer y recomendaciones prácticas. El asesoramiento psicológico en gerontología puede enfocarse, entre otras cosas, en apoyar a las familias de personas mayores, ayudando a manejar los desafíos que pueden surgir en este proceso y promoviendo un cuidado respetuoso y adaptado a las necesidades de esa persona mayor.
Asesoramiento psicológico en gerontología: hacia una definición conceptual
De acuerdo con López Bravo (2009), existe cierta confusión terminológica entre asesoramiento, consejo y counselling





























