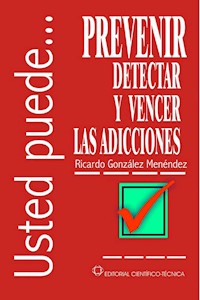
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
En este libro el autor trasmite algunas de sus múltiples experiencias en el campo de las adicciones, con énfasis en la prevención del uso indebido de drogas y el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de quienes hayan caído en sus garras. Otras dos intenciones de la obra son abrir el tema a lo científico-popular para permitir un amplio espectro de lectores y transferir a los profesionales criterios organizativos, descripción y valoración de recursos especializados para prevenir, detectar y vencer las adicciones, a partir de una historia absolutamente real, cuyas modificaciones han perseguido la protección del anonimato total del paciente y su familia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ediciónpara e-book: Aldo R. Gutiérrez Rivera
Edición: Norma Collazo Silveriño
Diseño de cubierta: Yuleidis Fernández Lago
Diseño interior: Xiomara Gálvez Rosabal
Corrección: Clara Dolores Macías Fernández
Emplane digitalizado: Xiomara Gálvez Rosabal
Conversión a ebook: Alejandro Villar Saavedra
©Ricardo González Menéndez, 2005
©Sobre la presente edición:
Editorial Científico-Técnica, 2017
ISBN 978-959-05-1035-9
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
A Israel, quien sufrió doblemente el embate de las drogas
y me posibilitó comprender el alto significado humano de la lucha
a muerte contra esta gran tragedia de la humanidad.
También, a todos los que desde diferentes sectores sociales y formas de
vinculación con el problema, se sientan motivados a involucrarse
en la batalla por salvar la patria grande de la que nos habló
el Apóstol: la humanidad.
Presentación
Existe un consenso mundial sobre la alta significación humana de los problemas vinculados con las drogas, sobre todo de aquellas que modifican en forma relevante el comportamiento de quienes las consumen de forma irresponsable.
Este grupo de sustancias —que incluye el alcohol, los medicamentos psicoactivos y las sustancias ilegales— ha sido denominado, en la actualidad, por autores de habla inglesa, como nonnicotinic drugs.
En nuestro criterio, esa útil clasificación nos hace resumir que pese a los catastróficos efectos del tabaco sobre la salud —hasta tal punto que las enfermedades vinculadas a él producen mundialmente más muertes que la suma de las asociadas a todas las restantes drogas conocidas, a lo que se agregan los fallecimientos por accidentes de tránsito, los homicidios y suicidios, y los decesos por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida)— su carencia de efectos notables sobre el comportamiento logra que su repercusión humana palidezca ante las sustancias que consideramos entre las cuatro grandes tragedias de la humanidad en el presente milenio: el uso inadecuado de drogas que modifican la conciencia, el comportamiento y la personalidad, las guerras, las hambrunas y la miseria extrema.
Sentimos que los más de treinta años de trabajo intensivo en la atención integral de esta desgracia mundial, nos obligan, moralmente a trasmitir algunas experiencias que pudieran contribuir al desarrollo del acertado programa nacional de capacitación para la prevención del uso indebido de drogas y el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de quienes hayan caído en sus garras.
Otras dos grandes pretensiones se unen a esta motivación central:haber dado a esta modesta obra un carácter científico-popular que permita un amplio espectro de lectoresy, al mismo tiempo, transferir a los profesionales nuestros criterios organizativos, así como la descripción y valoración de los recursos especializados para prevenir, detectar y vencer las adicciones, determinadas tanto por el café y el tabaco, como por el alcohol, algunos medicamentos y las sustancias ilegales.
Las historias clínicas constituyen la forma más efectiva para vincular, en un libro científico-popular, la teoría con la práctica; pero en esta ocasión hemos preferido seleccionar una historia absolutamente real, cuyas modificaciones han perseguido la protección del anonimato total del paciente y su familia. A diferencia de manuales anteriores, quisimos que esta fuera el hilo conductor que permitiera, en cada momento de su evolución, comentar los recursos utilizados para la rehabilitación de este joven, cuya tragedia expresa, en toda su magnitud, el problema al que se enfrentan —desde diferentes sectores sociales y profesionales— todas las personas dotadas de la espiritualidad suficiente para sentir la bofetada en la mejilla ajena y manifestar compasión y solidaridad con los drogadictos y sus seres queridos.
Entre los objetivos trazados está también el que los propios pacientes y familiares encuentren en sus páginas elementos de utilidad para alcanzar el éxito en la lucha contra este enemigo capaz de destruir al ser humano en su integralidad biológica, psicológica, social, cultural y espiritual, si no tensamos todas nuestras fuerzas para su efectivo enfrentamiento.
El Autor
Sección 1
Prevención de las adicciones
La llegada de Israel a Cuba
La torrencial lluvia caída aquella tarde de agosto de 1975 apenas melló el agobiante calor desprendido por la pista del aeropuerto José Martí. Hacía dos horas que esperábamos la llegada del jet ejecutivo que conduciría hasta Cuba, a un joven sudamericano cuya desesperada familia había solicitado ayuda para su rehabilitación, luego de varios tratamientos no exitosos en diferentes y prestigiosas instituciones panamericanas y europeas.
La comitiva de recepción estaba integrada por dos de mis maestros de Psiquiatría, profesores de gran experiencia en la atención a adultos y adolescentes; y por mí, que solo dos meses antes había aceptado la jefatura del servicio de Atención a Adicciones del Hospital Psiquiátrico de La Habana, única institución de salud cubana dedicada —en aquel momento— a la atención rehabilitatoria de adictos al alcohol y otras drogas.
Tres días antes habíamos sido informados por el ministro de Salud Pública, acerca de la petición oficial y de su alta significación humana, por tratarse de una prestigiosa familia de un país hermano, agobiada por la mala evolución de su hijo.
El tiempo de espera en la terminal aérea propició mis reflexiones al punto de partida de la pregunta ¿y qué hago realmente yo aquí?, sustentada en mi desafortunada realidad como especialista en psiquiatría, que durante una década de ejercicio profesional había excluido de la categoría “pacientes” a las personas que cayeran en las “garras” de las drogas, pues mi enfoque sobre los adictos no distaba mucho de los frecuentes criterios populares que los consideran viciosos indolentes con francas tendencias disociales y, en el mejor de los casos, débiles morales o personas carentes de fuerza de voluntad. En definitiva, sujetos de tercera o cuarta categoría.
Entre otras cosas, me recriminaba por no haber comunicado mi limitada actitud profesional y mi total carencia de potencialidades de ayuda para aquellos “supuestos enfermos” que, muy en lo profundo de mis sentimientos, rechazaba.
Las palabras del comandante Ordaz —que al bajar de la Sierra Maestra en 1959 había asumido como tarea fundamental de su vida la reestructuración del antiguo Hospital de Dementes de Cuba, considerado con razón como el peor manicomio de América Latina, y que en los 16 años de esfuerzo colectivo transcurridos, había llegado a situarlo entre los mejores hospitales psiquiátricos estatales del mundo— fueron, sin duda, muy persuasivas cuando me recibió en su institución con la encomienda de sustituir en el cargo de jefe de servicio de adicciones, al profesor que hasta entonces lo desempeñaba brillantemente, y que por propia petición había pasado a su más que merecido retiro.
Si se habla en términos de organizadores de salud, mi mayor “fortaleza” a los ojos del director era mi experiencia como psicoterapeuta, y mi gran “debilidad” para la tarea —en mi criterio— era, precisamente, la franca actitud de rechazo ante esos pacientes; y no se trataba de una apreciación subjetiva de mi parte, pues en las ocho semanas transcurridas en la nueva responsabilidad, me sentía como pez fuera del agua y con la cotidiana apreciación de que “no quería caldo y me dieron tres tazas”. Para terminar con mis calificativos dentro de un programa moderno de gerencia en materia de salud, mi principal “amenaza” era que con estos lastres resultaba muy difícil rescatar a algún drogadicto de su triste situación humana.
El ruido de las cercanas turbinas del avión resultó insuficiente para conectarme de nuevo con lo que acontecía. No ocurrió lo mismo con el contacto en el pavimento de la escalerilla de la nave, que a duras penas resistía, unos segundos más tarde, el peso del joven obeso que con cara de muy pocos amigos pisaba por vez primera el suelo cubano. Le seguía una pareja de mediana edad, elegantemente ataviada y con expresión facial de agotamiento, pesimismo y desolación. Es posible que estas personas pensaran haber llegado a “la tierra prometida”, por las expectativas con relación a la atención que recibiría su hijo en una institución de reconocida fama internacional en la rehabilitación de enfermos mentales, esperanza que, sin duda alguna, aumentaba mi culpabilidad e inseguridad.
Aún recuerdo —con la nitidez de una vivencia muy reciente— el frío saludo de Israel (que así llamaremos al protagonista de esta historia real), cuyo aspecto y atuendo distaban mucho de los de sus progenitores, pues resaltaba su pelo teñido de azul, sumamente largo, descuidado y a todas luces carente de aseo. En su extravagante imagen sobresalían, además, varias argollas en orejas y nariz, un gran tatuaje en la parte más visible del antebrazo derecho —consistente en una hoja de marihuana y una calavera— así como un vestuario estrafalario, atributos que lo caracterizaban de inmediato como un joven freaky.*
* Término cuya traducción no era free kiss (beso o amor libre) como muchos pensaban en ámbitos no especializados, sino extraño o raro.
Otro aspecto llamativo desde el primer encuentro fue su actitud desenfadada a ratos, que contrastaba con el brillo de sus pequeños ojos negros, los cuales parecían escrutar el ambiente cubano como muy amenazador.
Muy lejos estaba yo de imaginar que el proceso rehabilitatorio de aquel paciente modificaría por completo mi actitud de indiferencia y rechazo ante quienes habían tenido la desgracia de caer en la trampa de las drogas. Resultaba todavía más remota la posibilidad de que la tragedia que conocería a través de aquel joven huraño y defensivo —cuya mano estrechaba sin poder aún trasmitirle la solidaridad que se espera de un terapeuta de adictos— marcaría el inicio de un proceso de desarrollo profesional que me llevaría, en breve tiempo, a sentir como propia la tragedia de los drogadictos y sus familiares.
La modificación de los nombres y de algunos datos del relato que sigue, está orientada a proteger el anonimato de las personas implicadas y nos permite, éticamente, tomar la tragedia de esta familia como hilo conductor para trasmitir los conocimientos, valores, convicciones, símiles, actitudes, vivencias y reflexiones que puedan resultar útililes para alcanzar los objetivos del presente libro: utilizar nuestra experiencia de más de treinta años como terapeuta de drogadictos, para comentar las estrategias, tácticas y recomendaciones necesarias con el fin de evitar que la desgracia de las drogas penetre en otros hogares, y posibilitar que quienes sufren ya por estas afecciones en la condición de enfermos o familiares, encuentren una guía práctica que sirva también de ayuda a los profesionales y técnicos del equipo de salud, así como a otras personas interesadas en la prevención, detección y superación de las drogadicciones.
Por fortuna, millones de seres humanos en el mundo, y a través de milenios, han demostrado, con creces, que sí se pueden vencer las drogadicciones, pese a considerarse inicialmente impotentes para vencerlas a mano limpia, pues el éxito de la gestión depende, en gran parte, del armamento que el paciente y su familia reciban para la batalla contra las drogas durante su atención rehabilitatoria.
La táctica expositiva que seguiremos pretende que esta obra resulte asequible a un amplio espectro de lectores, y con ese propósito alternaremos en su contenido algunos acápites con un nivel algo más especializado, como corresponde a un libro de proyecciones científico-populares, pero que también resulte de utilidad a profesionales y técnicos interesados en la rehabilitación de adictos.
Definición sintética de las drogas
Las drogas son sustancias naturales o artificiales, de carácter legal o ilegal, e indistintamente médicas o no, que tienen efectos sobre las funciones psíquicas y determinan tolerancia (característica de las drogas consistente en la necesidad progresiva de incrementar la dosis para lograr los efectos iniciales) y dependencia (grado progresivo de pérdida de la libertad para decidir el consumo de la droga que puede llegar a un grado importante de esclavitud según la sustancia y los patrones de consumo),así como grandes tragedias para el adicto, sus convivientes y la sociedad en general.1
La dependencia y sus modalidades
En su concepción inicial, la esencia de la dependencia era la aparición de manifestaciones de abstinencia ante la carencia de la sustancia determinante, o sea, la dependencia física o biológica. Posteriormente, su espectro se amplió hasta diversas modalidades:
— Dependencia sociocultural. Fundamentada en la presión del grupo social en que se desenvuelve el sujeto, por ejemplo, el adolescente que solo necesita o busca droga cuando está con sus pares.
— Dependencia psíquica. Determinada por el interés de reproducir los efectos psicoactivos —supuestamente gratificantes— del tóxico.
— Dependencia psicopatológica. Esta es sintomática de alguna entidad psiquiátrica subyacente, como ocurre en el fóbico, que busca el tóxico con la pretensión de atenuar su miedo irracional, aunque el efecto sea, a la larga, el opuesto.
— Dependencia fisiopatológica. Se fundamenta en los cambios metabólicos determinados por el consumo mantenido del tóxico y se vincula, con mayor nitidez, al modelo tradicional de dependencia física o biológica.
Existen drogas —como el alcohol y la heroína— en las cuales esta última modalidad de dependencia es la más relevante; en otras drogas como la cocaína —predominan la dependencia cultural, la psíquica y la psicopatológica.
Conceptos actuales sobre dependencia y adicción
En la actualidad existe la tendencia de diferenciar clínicamente los fenómenos de dependencia y adicción, en el sentido de vincular este último con el impulso, la búsqueda, el deseo imperioso y la manifestación en el nivel psicosocial, mientras que la dependencia se vincula con la adaptación, carencia, disfunción y los síntomas de abstinencia expresados en el nivel biológico del hombre.
Como puede inferirse, ambos conceptos constituyen los polos de un espectro, en cuya zona media llegan a superponerse e indiferenciarse. La aceptación de estos criterios lleva de nuevo a vincular la dependencia con lo biológico y la adicción con lo psicosociocultural. Esto nos llevaría a utilizar, preferentemente, el término dependencia para los casos donde se manifieste con nitidez la pérdida de libertad en el nivel biológico, y el término adicción, en el resto de los casos. El ejemplo más trágico del primero sería el recién nacido de una madre consumidora, y como prototipo del segundo, estaría la adicción a la marihuana en sus primeras etapas de consumo, o la adicción al juego, también llamada ludopatía.
En niveles especializados se utilizan, además, los conceptos de dependencia funcional y dependencia metabólica. El primero se vincula con la adaptación del sistema nervioso central (expresado por los síndromes de abstinencia en el período de desintoxicación temprana, que dura, generalmente, siete días) y el segundo se considera determinado por la adaptación celular en todo el organismo, situación que demora otras dos semanas en ser superada. Es por eso que en muchos servicios de internación de alcohólicos se esperan 21 días antes de autorizar el primer pase.2, 3
Presentación inicial de Israel, su familia y su medio sociocultural
Los primeros días de trabajo de nuestro equipo —integrado por psiquiatras, psicólogos, psicometristas, trabajadoras sociales, enfermeras, personal administartivo, personal auxiliar y, en forma muy relevante, el resto de los pacientes—, permitieron, desde el inicio de la interacción, que se obtuvieran los elementos que se narran a continuación.
Israel es el único hijo varón de una prestigiosa y reducida familia sudamericana. Luego de tres generaciones con hijos únicos varones, se enfrentaron con la compleja situación de que los tres nacimientos que precedieron al de Israel fueron niñas y se avizoraba el “angustioso conflicto” de perder el trascendente orden del “importante” apellido de alcurnia, hecho cuya relevancia resulta comprensible si nos ubicamos en su contexto social.
Desde luego que junto a la euforia por haber logrado el descendiente deseado se había establecido, de antemano, un alto nivel de expectativas sobre el recién nacido, quien llevaría sobre los hombros, desde etapas tempranas de su vida, la misión de seguir los pasos de un bisabuelo, abuelo y padre, todos prominentes en una sociedad altamente competitiva.
Los primeros años de existencia fueron matizados por la satisfacción familiar ante un hermoso niño, muy activo y simpático, dotado de un extraordinario carisma y con aptitudes especiales para responder al afecto que de todas partes recibía, puesto que sus hermanas, por haber esperado durante 15 años su nacimiento, estuvieron protegidas del frecuente “conflicto” hogareño cuando llega a la familia un nuevo hijo en las condiciones que este lo hacía, y lejos de rivalizar con él, asumieron —sobre todo la mayor— el papel de madres sustitutas. Después vino la tragedia al comenzar la vida escolar que fue seriamente afectada por la existencia de una dislexia (dificultad para la lectura presente desde el nacimiento y ajena al desarrollo de las capacidades intelectuales).
La presencia de este trastorno y las habituales dificultades escolares que determina, originó nuestra sorpresa por no haber sido detectado a tiempo por sus profesores, sobre todo si tenemos en cuenta que se trataba de un centro escolar de alta categoría en su país.
Lo cierto es que, lejos de reconocerse y tratarse adecuadamente su dislexia, las dificultades de su rendimiento escolar fueron valoradas por sus progenitores —sobre todo por el padre— como una expresión de falta de esfuerzo, que en forma muy hostil y peyorativa calificaba de “flojera”, término infinidad de veces escuchado por Israel, quien descodificaba el mensaje como muy injusto, vejaminoso y degradador de su autoestima que, por otra parte, comenzaba a resquebrajarse por su incipiente obesidad.
Con la excepción de sus hermanas, que poco a poco se convirtieron en el paño de lágrimas de nuestro paciente, el ambiente familiar fue haciéndose cada vez más negativo y la inicial aceptación se transformó en franco rechazo.
Las respuestas emocionales de este niño ante tan grande incomprensión son fácilmente inferibles. Por una parte, notable sufrimiento ante la injusticia, rabia contenida contra las más significativas figuras de su vida, inseguridad y los inevitables sentimientos de inferioridad que, en su caso específico, tomaron el matiz del “complejo del patico feo”.*
* Denominado así por el cuento de Hans Christian Andersen, sobre el cisne adoptado por una pata y que durante sus primeros años resultaba mucho menos agraciado que sus hermanos.
La otra forma de expresión de sus vivencias inferiorizantes fue, posiblemente, la de mayor significación durante el transcurso de su vida; se manifestó por el complejo del hijo de padre prominente —bastante frecuente en medios regidos por la ley de oferta y demanda, aunque también identificable en otros sistemas sociales y culturas—, cuya esencia dinámica está en el conflicto determinado por el comprensible deseo de llegar a ser como el padre y la apreciación del progenitor y de quien sufre el complejo, de que esta meta no será nunca alcanzada. Esto arroja como resultado final, una actitud de competición, rivalidad, envidia y más adelante, franca rebeldía, con el propósito, generalmente inconsciente, de “darle en la cabeza al padre” con un comportamiento ajeno a los valores familiares. Además, existía el agravante de que cuando pedía comprensión a su madre, esta reflejaba con exactitud los criterios y actitudes del esposo, como resulta habitual en su medio machista y en su clase social de procedencia.
El islote de amor representado por sus tres queridas hermanitas resultaba, a todas luces, insuficiente y se nos antoja que en algún momento de su infancia, Israel, atenazado por sus conflictos familiares y sus frustraciones escolares, pudo haber pensado como don Juan Tenorio, el célebre personaje de Zorrilla: “Llamé al cielo y no me oyó, ya que sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo, no yo”.
A los 10 años, y coincidiendo con el descalabro progresivo del matrimonio de sus progenitores debido a las relaciones extramaritales del padre, descubrió el “armamento” que utilizaría como método inmaduro de afrontamiento, al apreciar la expresión facial de sus compañeros del cuarto grado de primaria cuando lo vieron llevar a sus labios, por vez primera, un cigarrillo de tabaco, conducta que según el código de valores a esa edad, implicaba el “audaz” enfrentamiento a una norma familiar de prohibición, justificada solo por su temprana edad, puesto que la mayoría de sus familiares consumían, en su presencia, aquel producto que, a todas luces, nada tenía que ver con sus necesidades alimentarias y que por su olor penetrante y desagradable resultara, presumiblemente, dañino.
Cualquiera que fuese la reflexión de sus “observadores”, lo importante para Israel había sido el impacto provocado en ellos y el ingenuo sentimiento de mejoría en su autoestima, al sentir que hacía algo que prácticamente lo ubicaba en la condición de líder infantil ante aquel grupo de niños, incapaces aún de valorar que esta conducta no sería más que el inicio de una gran catástrofe personal, familiar y social.
La rebeldía de Israel determinó que comenzaran a considerarlo “la oveja negra de la familia” a los 11 años, después del divorcio de sus padres y, sobre todo, cuando ambos lo incluyeron —como “broche de oro” de su tradicional actitud de rechazo— en el concepto de separación, al separarse uno del otro y también del hijo. De esta menera modelaban el tercero de los más conocidos complejos de inferioridad de un ser humano en el contexto familiar: el complejo de “oveja negra”.4
Luego de esta separación “ampliada”, la asignación de amor parental resultó cada vez más reducida y aparecieron, en su lugar, las gratificaciones materiales en forma de dinero o regalos muy costosos que pretendían —de manera inconsciente— aplacar la gran culpabilidad que los atenazaba, aun cuando no supieran qué ocurría realmente en la relación con su hijo.
Resulta innegable que, según la apreciación de Israel, su conducta como fumador habitual había logrado su propósito de “reforzar” su deteriorada autoestima; pero sus necesidades de “reforzamiento” en un medio tan complicado requerían un escalonamiento de conductas reales o ficticias, y de esa forma comenzó “su carrera” en el mundo de las drogas, con el consumo furtivo de bebidas alcohólicas, las que introducía en su internado escolar gracias a los recursos económicos de que disponía.
Esto ocurrió a los 11 años; un año después la droga de elección fue la marihuana, cuyo consumo ostentoso intraescolar pareciera llevarlo al plano de “héroe institucional” ante sus ingenuos coetáneos, y que la condición de héroe negativo, lejos de preocuparle, lo satisfacía cada vez más.
A los 12 años ya había probado —utilizando iguales medios de soborno al personal corrupto de su escuela— el LSD, el polvo de ángel (PCP) y los hongos que, junto con la metacualona,* eran las drogas de mayor consumo en su país.
* Producto farmaceútico posteriormente retirado del mercado por sus efectos adictógenos.
Antes de cumplir los 13 años hacía sus pininos con la cocaína aspirada nasalmente, hasta que a los 14 años, mediante la decisión del alejamiento escolar por haber repetido en dos ocasiones el onceno grado, abandonó definitivamente su instrucción, con lo que “la deuda con sus padres” se volvía impagable.
Las frecuentes llamadas al orden en la escuela, comunicadas y discutidas, principalmente, con su madre, dieron lugar a que esta incluyera entre sus argumentos peyorativos durante las frecuentes discusiones con su exesposo, el señalamiento de su frustrante papel como educador y que este le ripostara con la injustificada acusación de que ella lo había sobreprotegido.
Aunque no pensamos que el papel negativo desempeñado por sus padres haya sido la causa más importante del problema, es indiscutible que la nueva situación fue como echarle leña al fuego, con lo que la violencia familiar manifiesta hizo su escalante aparición y condujo a frecuentes peleas a puñetazos entre padre e hijo, hasta que la desesperación familiar llegó al grado de enfrentar a Israel con la trágica experiencia de recibir de su progenitor una pistola, junto con la proposición de enfrentarse a duelo. Sí, un duelo entre padre e hijo, ¡cuántas desgracias se vinculan a las drogas! Y cuán sorprendido estaba yo que pensaba que en mis cinco años como médico rural había conocido las más grandes tragedias familiares existentes.
La creciente demanda de dinero y las frecuentes pérdidas de ropa y objetos de valor en el hogar de la madre, donde Israel recibió alojamiento luego de abandonar la escuela, fueron determinantes de varias expulsiones del hogar, etapas en que sus hermanas lo hacían entrar en forma oculta a sus habitaciones y lo alimentaban a escondidas de su madre, conducta solidaria que llenaba a nuestro paciente de culpa por haber odiado a sus protectoras muchas veces, cuando los padres, como desafortunado recurso educativo, utilizaban la técnica de comparar su rendimiento escolar con el obtenido por la representación femenina de la prole, que era, por cierto, brillante.
La calle se había convertido, en forma progresiva, en un lugar de gran riesgo, pues las amenazas de muerte eran más frecuentes y peligrosas, coincidentemente con el aumento del monto de las deudas de Israel con los expendedores, y secundarias en comparación con el incremento de la tolerancia ante la cocaína, que ahora también utilizaba en forma de crack o cámbola,* cuyo consumo llegaba a cantidades inimaginables, y con el inicio del uso de heroína, que a la sazón comenzaba a expenderse en su país.
* Término utilizado en América Latina para designar la piedra de crack.
El cuadro era realmente aterrador y la misma familia que 24 años atrás parecía haber logrado su clímax de felicidad con el nacimiento de un niño tan deseado, llegaba ahora a maldecir —en presencia de nuestro enfermo— la hora en que había arribado a este mundo.
El doloroso reto a duelo sirvió de punto de partida al peregrinar de institución en institución en busca de ayuda y en todos los casos el tratamiento era interrumpido por las constantes indisciplinas de Israel, que además de mostrarse egosintónico,** empezaba a manifestarse como un sujeto de alta peligrosidad.
** Término utilizado para designar la etapa de consumo de una droga, en la que el sujeto valora aún al tóxico como un aliado y no muestra el menor interés por suspenderlo.
Parecía que la única esperanza era Cuba y su programa rehabilitatorio para pacientes psiquiátricos resistentes a los tratamientos.
Algunas precisiones teóricas necesarias
Desde que tuve el alto honor de ser formado, directamente, por el profesor Armando de Córdoba —de quien aprendí mucho más que sus extraordinarios conocimientos, habilidades y actitudes como brillante psiquiatra que fuera, pues por su profunda e integral formación científico-técnica, político-ideológica y ético-humanística, asumió, sin pretenderlo, el papel de mi segundo padre— asimilé su modelo de comunidad terapéutica —principio organizativo rector de las instituciones rehabilitatorias cubanas— y su forma de trabajo, en gran parte incorporada por él a nuestro medio por haber sido uno de los pioneros en este campo a nivel internacional.5
Muy en su esencia, la comunidad terapéutica es el resultado de la aplicación de principios sociales, administrativos y psicoterapéuticos orientados a lograr, en el seno de una institución, un sistema constante de interacciones personales, donde todos los recursos materiales y humanos del centro —incluyendo personal auxiliar, administrativo y, en lugar muy destacado, el resto de los pacientes hospitalizados— se pongan en función de ayuda total a los internados, de manera tal que todos los convivientes bajo el techo institucional participen, de algún modo, en las relaciones de ayuda mutua. De esta forma se garantiza que cuando un enfermo culmine su proceso rehabilitatorio, todos los integrantes del medio reeducador de su comportamiento hayan puesto un granito de arena en su recuperación,6 incluidos los enfermos cuya invalidez —como veremos más adelante— genera en el resto de los pacientes profundos sentimientos de solidaridad y protección. Esto les permite recuperar esa relevante expresión de espiritualidad que es la potencialidad de involucrarse en los problemas de otros más necesitados, lo cual constituye en nuestro servicio un recurso de primer rango para la reactivación y el desarrollo espiritual de quienes —debido a su adicción a sustancias que efectan la conducta— han sufrido los embates de la droga sobre la primera línea de fuego del ser humano, la cual está formada por los más altos valores espirituales expresados por: la sensibilidad, la capacidad de compasión, el altruísmo, la solidaridad, el amor por la justicia y los principios, el desprendimiento material y la capacidad para asumir como propias las necesidades de otros.7
Este fue, a muy grandes rasgos, el medio institucional que recibió a Israel en el servicio Rogelio Paredes del Hospital Psiquiátrico de La Habana, centro de atención especializada a personas adictas al tabaco, el alcohol, los medicamentos o a sustancias ilegales y cuyo nombre es el póstumo homenaje a un mártir de la Revolución Cubana.
La sala —con 50 capacidades para personas mayores de 18 años— ha mantenido una organización estable durante los últimos 30 años, por lo que las vivencias que reportaremos pueden, en muchos casos, estar repitiéndose en la actualidad, con otros pacientes hospitalizados y sus familiares. Debemos recordar que, desafortunadamente, las drogasno respetan edad, sexo, nacionalidad, color de la piel, nivel escolar, ocupación, estado civil, condición social, clase ocultura de procedencia, ideología, filiación política, postura filosófica, fe religiosa, calidad humana o preferencia sexual, por lo que representan una espada de Damocles pendiente sobre las cabezas de padres, hermanos, cónyuges, hijos, educadores, profesionales de la salud y de otros campos o, sencillamente, ciudadanos del mundo, si seguimos el principio martiano que rige la proyección internacionalista de nuestro pueblo: ¡Patria es humanidad!





























