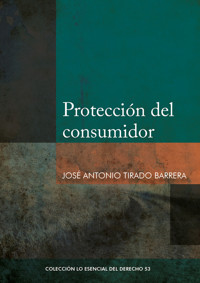
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Protección del consumidor revisa los antecedentes y fundamentos que explican el importante desarrollo que tiene la defensa de los derechos de consumidores y usuarios en la actualidad. Luego de estudiar los antecedentes legislativos y jurisprudenciales para la aprobación del Código de Protección y Defensa de los Consumidores, el libro analiza las más importantes categorías y conceptos para la adecuada defensa de los derechos que han surgido y se han consolidado durante el proceso de liberalización de nuestra economía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Antonio Tirado Barrera es abogado por la PUCP, donde ha sido profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Es miembro fundador de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. Se ha desempeñado como gerente legal del Indecopi. Actualmente es profesor del curso Derecho Administrativo en la Universidad ESAN. Ha publicado libros y artículos sobre derecho constitucional y derecho administrativo.
Colección Lo Esencial del Derecho 53
Comité Editorial
Baldo Kresalja Rosselló (presidente)
César Landa Arroyo
Jorge Danós Ordóñez
Manuel Monteagudo Valdez
José Antonio Tirado Barrera
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
Protección del consumidor
José Antonio Tirado Barrera
Colección «Lo Esencial del Derecho» Nº 53
© José Antonio Tirado Barrera, 2021
De esta edición:
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2021
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe
La colección «Lo Esencial del Derecho» ha sido realizada por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: abril de 2021
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-04268
ISBN volumen: 978-612-317-652-5
índice
Presentación
Introducción
Capítulo 1Los antecedentes de la protección del consumidor en el Perú
Capítulo 2Derechos y deberes en el Código de Protección y Defensa del Consumidor
Capítulo 3Las diferentes vías para la defensa de los derechos del consumidor
Capítulo 4Infracciones, sanciones y medidas correctivas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor
Conclusión
Bibliografía
Presentación
En su visión de consolidarse como un referente académico nacional y regional en la formación integral de las personas, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha decidido poner a disposición de la comunidad la colección jurídica «Lo Esencial del Derecho».
El propósito de esta colección es hacer llegar a los estudiantes y profesores de derecho, funcionarios públicos, profesionales dedicados a la práctica privada y público en general, un desarrollo sistemático y actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho privado y a las nuevas especialidades incorporadas por los procesos de la globalización y los cambios tecnológicos.
La colección consta de cien títulos que se irán publicando a lo largo de varios meses. Los autores son en su mayoría reconocidos profesores de la PUCP y son responsables de los contenidos de sus obras. Las publicaciones no solo tienen calidad académica y claridad expositiva, sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad peruana y respetan los valores humanistas y cristianos que inspiran a nuestra comunidad académica.
«Lo Esencial del Derecho» también busca establecer en cada materia un común denominador de amplia aceptación y acogida para contrarrestar y superar las limitaciones de información en la enseñanza y práctica del derecho en nuestro país.
Los profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP consideran su deber el contribuir a la formación de profesionales conscientes de su compromiso con la sociedad que los acoge y con la realización de la justicia. El proyecto es realizado por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.
Introducción
La protección de los derechos de los consumidores tiene una andadura relativamente corta en el ordenamiento jurídico peruano. La primera norma con rango de ley que aborda de manera detallada la definición de los derechos de los consumidores fue el decreto legislativo 716 de 1991, norma que experimentó diversas modificaciones hasta la aprobación del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código del Consumidor)en 2010.
Junto con la aprobación de estas normas legales, una muy intensa labor administrativa a cargo esencialmente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha supuesto el desarrollo —nunca pacífico ni lineal— de una materia que hoy en día tiene pleno reconocimiento teórico y que posee una indudable vertiente práctica que hace necesario su conocimiento por parte de todo operador jurídico.
Se trata, por lo tanto, de una cuestión relativamente novedosa pero que, al hilo del proceso de liberalización y desregulación de nuestra economía, ha alcanzado rápidamente un lugar significativo en la configuración de los derechos de los ciudadanos como destinatarios finales de la actuación de las empresas y de la intervención estatal (más o menos intensa, según las épocas) en el desarrollo de las actividades económicas.
En este sentido, la adecuada comprensión del derecho del consumidor en nuestro país requiere contar con una perspectiva que nos permita conocer aquellos antecedentes normativos que precedieron a las normas generales en materia de protección al consumidor, así como la jurisprudencia emitida por nuestro Tribunal Constitucional (en especial, a partir de 2000) que, como telón de fondo, nos permitirá comprender, en su debida dimensión, la regulación específica que el Código del Consumidor nos ofrece actualmente. Estos antecedentes serán tratados en el primer capítulo de este trabajo.
El segundo capítulo se enfocará en el tratamiento específico que ofrece el Código del Consumidor respecto de la protección de los derechos y deberes de los usuarios y consumidores, así como de los proveedores. Como resultado de casi veinte años de experiencia en el tema, el Código resume las más importantes materias tratadas en la jurisprudencia administrativa emitida por el Indecopi, así como algunas novedades que el avance de la tecnología y de los procesos productivos y de consumo han supuesto en las relaciones entre consumidores y proveedores. De este modo, se abordarán la definición de los conceptos de consumidor, proveedor, relación de consumo, así como el tratamiento normativo de los derechos a la información, a la igualdad y no discriminación, y el deber de idoneidad, entre otros.
Junto con el tratamiento de los aspectos materiales (o de fondo) de los derechos de los consumidores, resulta especialmente importante abordar y conocer las diversas vías legales existentes para su defensa y protección. En este sentido, en el tercer capítulo se dará debida cuenta de los mecanismos establecidos para la solución de controversias entre consumidores y proveedores, como pueden ser el libro de reclamaciones, la conciliación, el arbitraje de consumo, etc., así como los procedimientos administrativos a través de los cuales se pueden imponer sanciones por el incumplimiento de las normas de protección a los consumidores y ordenar medidas correctivas a su favor. De igual modo, se abordará una cuestión que, aunque escasamente utilizada hasta la fecha, es de gran importancia y progresivamente adquirirá en nuestro medio la relevancia que le corresponde: las pretensiones indemnizatorias por daños causados a los consumidores. También se estudiará el rol de las asociaciones de consumidores.
Finalmente, en el cuarto capítulo se abordará con detalle la cuestión relativa a las infracciones administrativas en materia de protección al consumidor, el régimen de sanciones y de adopción de medidas correctivas que el Código establece. Esta última cuestión genera amplios debates doctrinarios y posee una gran importancia práctica para asegurar una efectiva defensa y protección de los derechos de los consumidores, de conformidad con el mandato constitucional.
Capítulo 1Los antecedentes de la proteccióndel consumidor en el Perú
1. Consideraciones preliminares
La existencia de normas legales que establecen las condiciones y reglas que deben observar quienes produzcan o comercialicen bienes y servicios, destinados a las personas como beneficiarios finales de los mismos, se remonta mucho tiempo atrás.
Sin embargo, la idea sobre la existencia de lo que convencionalmente se denomina «derechos de los consumidores»es mucho más reciente, y debe ser ubicada en un contexto económico y social muy preciso: el proceso de industrialización y masificación del comercio que se produce a partir de la segunda mitad del siglo XX (Baca, 2013, p. 20). Este proceso, junto con el de urbanización de las sociedades, consolidó, al menos en el hemisferio occidental, un sistema económico donde el comercio e intercambio de productos y servicios se producen a escalas cada vez más crecientes. Además, se realizan operaciones masivas de compra y venta, donde la interacción individual se reduce y es reemplazada por formas, procedimientos y contratos estandarizados y uniformizados. La igualdad entre las partes contratantes, poco a poco, también se reduce, y los adquirentes de esos bienes y servicios (las personas que van a una tienda a comprar un electrodoméstico o el titular de una cuenta bancaria) van a encontrarse, progresivamente, en una situación de indefensión ante la complejidad técnica u operativa de lo adquirido, y, más importante aún, ante la creciente posición de poder económico, social y político que los grandes ofertantes de esos bienes y servicios adquirirán.
Frente a estos problemas, surgirá la preocupación por encontrar mecanismos que puedan compensar esa situación de desequilibrio; sin embargo, dejan de ser vistos únicamente como contratantes de bienes y servicios para reconocerles una dimensión política que permitirá configurarlos como nuevos sujetos de derecho y actores protagónicos de los procesos económicos.
En este sentido, se recuerda muy especialmente el discurso ofrecido por John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos, el 15 de marzo de 1962 (fecha instituida posteriormente como el Día del Consumidor), como un hito muy importante en la configuración de la idea de consumidor y de sus derechos. En ese discurso se dejó establecido lo siguiente:
Consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo mayoritario de la economía, afectando y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas y privadas. [...] Pero son el único grupo importante en la economía que no están organizados eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada. [...] Si los consumidores reciben productos inferiores, si los precios son exorbitantes, si los medicamentos son inseguros o ineficaces, si el consumidor no es capaz de decidir partiendo de la información, entonces estamos tirando su dinero, su salud y seguridad pueden estar amenazadas, y el interés nacional sufre. [...]
[Los derechos de los consumidores comprenden]:
1) El derecho a la seguridad, a ser protegidos contra la comercialización de productos que sean peligrosos para la salud o la vida.
2) El derecho a la información, a ser protegidos contra la información, publicidad, etiquetado, o cualesquiera otras prácticas fraudulentas, engañosas o básicamente confusas, y a que le sean suministrados todos los hechos que necesita para tomar una decisión basada en la información.
3) El derecho a elegir, a que se le asegure, siempre que sea posible, el acceso a una variedad de productos y servicios a precios competitivos; y en aquellos sectores en los que la competencia no es operativa y la regulación gubernamental es reemplazada, la seguridad de una calidad y servicio satisfactorio a los mejores precios.
4) El derecho a ser oídos, a tener la seguridad de que los intereses de los consumidores serán tenidos de total y comprensivamente en consideración la elaboración de las políticas del Gobierno, y a un tratamiento adecuado y ágil en los tribunales administrativos.
En Europa, en 1975, se aprobó el Programa Preliminar de Acción para la Información y Protección de los Consumidores, que se constituyó en la primera expresión formal de una preocupación por los derechos de los consumidores en el contexto de la entonces Comunidad Económica Europea (hoy, Unión Europea).
Posteriormente, la resolución 39/248, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, estableció las directrices para la protección del consumidor, que imponía a los estados miembros el deber de formular, fortalecer o mantener una política enérgica de protección al consumidor, siguiendo las directrices aprobadas que, en lo esencial, reconocían al consumidor la protección de su salud y seguridad, la promoción y protección de sus intereses económicos, el acceso a la información y la posibilidad de una compensación efectiva del consumidor, entre otros.
Como puede verse, la preocupación por la situación de los consumidores, y su posición asimétrica frente a los productores y comercializadores de bienes y servicios empezaron a adquirir cada vez más protagonismo político y jurídico, lo cual, poco a poco, se convertirá en el derecho de la protección de los consumidores.
2. La Constitución de 1979
En el ordenamiento jurídico peruano, la primera norma que hace referencia a la protección del consumidor es el artículo 110 de la Constitución de 1979, que señala lo siguiente:
El régimen económico de la República se fundamenta en principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el interés de los consumidores.
Como bien se puede apreciar, la preocupación por los consumidores se encuentra enmarcada en una clara tendencia favorable a la intervención estatal en el desarrollo de las actividades económicas, lo que se explica por el contexto político y social de la época, así como por la opción adoptada de un modelo económico que apostaba, muy fuertemente, por el desarrollo de la actividad empresarial y la planificación concertada y obligatoria por parte del Estado.
Este contexto normativo (así como la situación de crisis política y económica, y el proceso de violencia subversiva que acontecieron a partir de 1980) no permitió un gran desarrollo de lo que, en otras latitudes, ya se expresaba como una rama específica y propia del derecho, como es el derecho del consumo.
Sin embargo, a pesar de las dificultades experimentadas por nuestra sociedad, el desarrollo de ciertos procesos económicos y los avances tecnológicos que empezaban a vislumbrarse comenzaban a plantear ciertos problemas que las normas jurídicas vigentes no alcanzaban a solucionar, en la medida en que las normas civiles y mercantiles se sostenían en un paradigma de igualdad entre los contratantes y no se apreciaba con facilidad la posibilidad de otorgarle a una parte contratante un régimen de protección particular. De este modo, con ocasión de la reforma del Código Civil de 1936, surgió la posibilidad de afrontar tímidamente algunos problemas que, con el transcurrir del tiempo, se reconocerán como propios del ámbito de protección de los derechos de los consumidores.
Nos referimos a los problemas que se plantean con la utilización de las denominadas cláusulas generales de contratación y con la contratación por adhesión, los cuales fueron abordados por el Código Civilde 1984.
3. El Código Civil de 1984
A pesar de tratarse de un ejemplo de codificación tradicional, el Código Civil abordó algunos problemas novedosos para la época, que eran consecuencia del surgimiento de modalidades de contratación que superaban la idea primigenia de igualdad y libertad entre las partes contratantes. Si el ideal bajo el cual se impuso la codificación suponía que cada parte contratante era libre para decidir obligarse jurídicamente con otra comprometiendo una prestación, la posibilidad de reconocer la existencia de una desigualdad jurídica en el ámbito contractual resultaba muy difícil de aceptar. Basta recordar cuánto tiempo y esfuerzo supuso romper el paradigma de la igualdad y libertad contractual en el ámbito de las prestaciones personales, que dieron lugar al surgimiento del derecho del trabajo.
La irrupción de ciertos fenómenos económicos dieron lugar a la necesaria revisión de las categorías contractuales en la medida en que comenzaban a requerirse para el adecuado desarrollo de las actividades comerciales e industriales, que se establecieran condiciones más o menos homogéneas para la contratación y que estas condiciones no pudieran ser objeto de una negociación individualizada, pues, la celeridad del tráfico comercial empezaba a exigir la adopción de decisiones rápidas e inmediatas.
Así, comienzan a plantearse algunos problemas de la contratación muy relevantes para la protección de los consumidores, y que, al menos para el caso de las cláusulas generales de contratación y los contratos por adhesión, suponían una alteración de los rígidos principios de igualdad y libertad contractuales que han inspirado la codificación civil desde principios del siglo XIX.
Esta situación se ve reflejada cuando se tiene presente lo siguiente:
[...] si bien desde sus orígenes la regla en la contratación privada ha sido que la voluntad de los contratantes constituía ley entre las partes, dicha situación presuponía la existencia de una relación de equilibrio entre ambas. No obstante, la dinámica del mercado ha establecido cambios en los presupuestos de la contratación privada, a través de los cuales surgió el fenómeno de la contratación masiva, que desplazó el proceso de negociación que antes era imprescindible para el inicio de una relación contractual (resolución 3082-2018/SPC-Indecopi).
3.1. Las cláusulas generales de contratación
El Código Civil de 1984 tratará los problemas jurídicos que plantea el uso de las denominadas cláusulas generales de contratación, las que se definen, en su artículo 1392, como «[...] aquéllas redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos propios de ellos».
Las cláusulas generales de contratación responden a la necesidad de contar con términos contractuales elaborados de forma unilateral, con la finalidad de utilizarlos en una multiplicidad de contratos futuros, los cuales se refieren a las mismas prestaciones (o muy similares); es decir, responde a la necesidad de facilitar la llamada contratación en masa.
La contratación en masa implica la existencia de relaciones jurídicas similares o idénticas, susceptibles de ser aplicadas en un gran número de casos, bajo condiciones estandarizadas, lo cual supone que sea muy difícil —cuando no directamente imposible— que los adquirentes de los bienes y servicios puedan negociar individualmente los términos de la relación contractual que se desea establecer, en cada ocasión, con los proveedores. Por otro lado, el proveedor de los bienes y servicios tampoco tiene mucho interés en negociar individualmente los términos contractuales porque, tratándose de relaciones jurídicas masivas, la rapidez de las transacciones es un elemento esencial para su desarrollo. Podemos citar como ejemplos de contratos masivos las ventas de bienes de consumo en supermercados, de entradas a espectáculos musicales, deportivos o culturales, o la celebración de cierto tipo de contratos bancarios (como la apertura de cuentas de ahorro), entre otros. En estos ejemplos, se aprecian relaciones jurídicas plenamente estandarizadas, idénticas y aplicables a un universo indeterminado de destinatarios que, una vez que acepten los términos de las cláusulas incorporadas en cada contrato, se habrán obligado contractualmente.
Para el Código Civil no pasó desapercibida la posibilidad de que las cláusulas generales de contratación pudieran facilitar el abuso de la posición contractual de quien establece unilateralmente las condiciones contractuales. Por este motivo, estableció una serie de garantías que, al menos en términos teóricos, ofrecía protección a los adquirentes de bienes y servicios ofertados bajo cláusulas generales de contratación.
Podemos señalar que son tres las principales garantías: la aprobación administrativa de las cláusulas generales de contratación, en los bienes y servicios que el Poder Ejecutivo determine (artículo 1394); la invalidez de aquellas cláusula generales no aprobadas administrativamente que limiten o exoneren de responsabilidad al proveedor o que establezca facultades exorbitantes y manifiestamente desequilibradas respecto de la resolución o rescisión contractual, de renovación del plazo contractual y otras (artículo 1





























