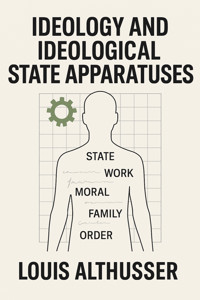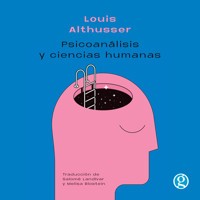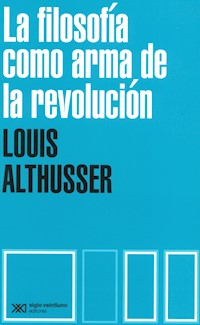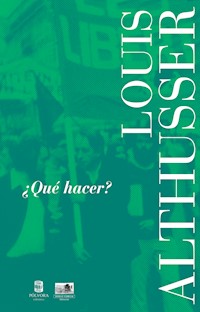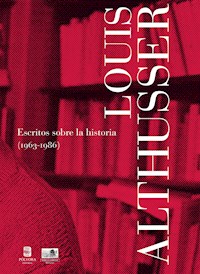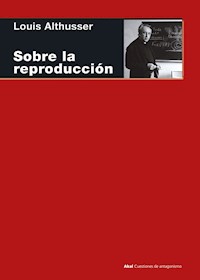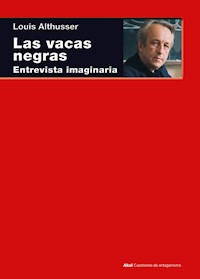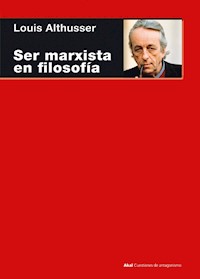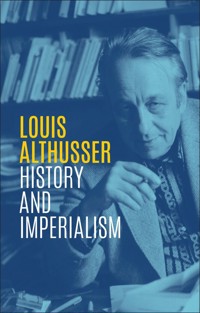Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Las dos conferencias publicadas en el presente volumen fueron pronunciadas por Louis Althusser durante el seminario sobre Lacan y el psicoanálisis que se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior de París durante el año universitario 1963-1964. Se trató del tercer seminario organizado por Althusser, después del de 1961-1962 sobre el joven Marx y el de 1962-1963 sobre los orígenes del estructuralismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca de Louis Althusser
Louis Althusser nació en Birmandreis, Argelia, en 1918. Realizó sus primeros estudios en Argel y, a los doce años, viajó a Francia. En 1939 se matriculó en la Escuela Normal Superior de París, pero la Primera Guerra Mundial interrumpió sus estudios. Prisionero de los alemanes, pasó cinco años en un campo de concentración nazi (Schleswig). En 1947 sufre su primera crisis mental y es hospitalizado como consecuencia de una psicosis maníaco-depresiva. Fue Profesor de la Escuela Normal Superior de París.
El pensamiento de Louis Althusser tuvo una fuerte influencia teórica en campos tan diversos como la filosofía, la sociología, la historia, la comunicación, la antropología, la crítica literaria, entre otros. Se dio a conocer al gran público a través de los ensayos aparecidos a mediados de los años 60 en Francia: Pour Marx y Lire le Capital (Maspero, París, 1965), que lo situaron entre la élite intelectual francesa y como figura destacada del estructuralismo.
Entre otras ediciones de sus obras traducidas a las lenguas española: Para leer el Capital, México, Siglo XXI, 1968; La filosofía como arma de la revolución, México, Siglo XXI 1968; Filosofía y marxismo, México, Siglo XXI, 1986; Ideología y aparatos ideológicos de Estado, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
Página de legales
Althusser, Louis / Psicoanálisis y ciencias humanas. Dos conferencias (1963-1964) Louis Althusser. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2022.Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y onlineTraducción de: Salomé Landívar ; Melisa Blostein.ISBN 978-987-8928-23-4
1. Psicoanálisis. 2. Ciencias Sociales. 3. Filosofía Contemporánea. I. Landívar, Salomé, trad. II. Blostein, Melina, trad. III. Título.
CDD 150.195
© La Librairie Générale Française, 1996
Título original Psychanalyse et sciences humaines. Deux Conférences
Traducción Salomé Landívar y Melina BlosteinCorrección Loreana Vargas y Federico Juega SicardiDiseño de tapa e interiores Víctor MalumiánIlustración de tapa: Paul CraftIlustración de Louis Althusser Max Amici
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot Buenos Aires, Argentina, 2023
Psicoanálisis y ciencias humanas. Dos conferencias (1963-1964)
Louis Althusser
TraducciónSalomé Landívar y Melisa Blostein
Presentación
LAS DOS CONFERENCIAS PUBLICADAS en el presente volumen fueron pronunciadas por Louis Althusser durante el seminario sobre Lacan y el psicoanálisis que se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior de París durante el año universitario 1963-1964. Se trató del tercer seminario organizado por Althusser, después del de 1961-1962 sobre el joven Marx y el de 1962-1963 sobre los orígenes del estructuralismo. El seminario del año siguiente, sobre El capital, dio lugar a la publicación de Lire “Le Capital”1. Al mismo tiempo, Althusser invitó a Lacan, que había sido expulsado del hospital Sainte-Anne, a dictar en la Escuela Normal su propio seminario, cuyo primer encuentro tuvo lugar el 15 de enero de 19642, y el 6 de diciembre de 1963 pronunció también una larga alocución de presentación del seminario de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron3. En su opinión, había llegado el momento de trabar alianzas estratégicas con el fin de modificar el estado del campo teórico, que en ese entonces estaba ampliamente dominado por la problemática “estructuralista” y, de manera más general, marcado por el surgimiento de las “ciencias humanas”. De hecho, con la publicación casi simultánea de Pour Marx4 y de Lire “Le Capital” a finales de 1965, Althusser se convirtió rápidamente en una referencia teórica fundamental de su época.
Cuando Althusser organizó su seminario sobre Lacan y el psicoanálisis, ya había publicado la mayoría de los artículos que se incluyeron en Pour Marx; en cambio, aún no había escrito nada, por así decirlo, sobre el psicoanálisis: fue precisamente en el marco de este seminario, a principios de 1964, cuando redactó la mayor parte de su artículo “Freud et Lacan”5. Sin embargo, lejos de ser meros borradores de aquel célebre escrito, sus dos conferencias presentan una originalidad indiscutible. En efecto, en ellas se hace hincapié en una cuestión que no es la central en “Freud et Lacan”: “¿qué lugar ocupa hoy en día el psicoanálisis en el ámbito de las ciencias humanas?”. Esto implica, añade enseguida Althusser, “que sepamos con gran exactitud qué es el psicoanálisis en sí y que sepamos con gran exactitud qué es el ámbito general de las ciencias humanas”. Por ende, se produce de inmediato un desdoblamiento de la interrogación: se trata de abordar a la vez una cuestión de hecho y una cuestión de derecho.
Cuestión de hecho: ¿cuál es el lugar “empíricamente efectivo” que ocupa “hoy en día, en 1963”, en Francia, el psicoanálisis en el ámbito de las ciencias humanas? Esta cuestión no puede resolverse sin recurrir a una gran digresión empírica que aborde la historia de la recepción del psicoanálisis en Francia, lo que constituye la parte más importante de la primera exposición. Si bien procura aclarar que procede de ese modo “por una razón provisoria que”, según espera, “pronto será superada”, enuncia una propuesta que es, cuando menos, infrecuente en su obra publicada en vida: “Voy a contarles la historia de este problema para mí”.
Cuestión de derecho: “¿Cuál debe ser la relación entre el psicoanálisis y el ámbito de las ciencias humanas?”. Althusser reconoce desde un principio que probablemente se trate de una pregunta “desmesurada”, ya que el objetivo es simplemente “definir las condiciones de posibilidad teóricas de una investigación válida tanto en el ámbito del psicoanálisis como en el ámbito de las ciencias humanas en general”. La segunda exposición, precisamente, tendrá el objetivo de abordar uno de los aspectos de este amplio problema: el de las relaciones que existen entre el psicoanálisis y la psicología. Al trazar una línea de demarcación rigurosa entre ambas disciplinas, es posible que Althusser haya contribuido a hacer que su empresa fuera un poco menos desmesurada. Y al llegar al final de este volumen, el lector probablemente tendrá una idea más precisa de la interpretación propiamente althusseriana de una consigna tan característica de una época: la del rechazo de la psicología.
El seminario de 1963-1964 sobre Lacan y el psicoanálisis se desarrolló del siguiente modo. La primera exposición, dividida en tres encuentros, fue la de Michel Tort, que estuvo dedicada a presentar de manera general los conceptos freudianos y lacanianos. La primera exposición de Althusser se intercaló entre los dos primeros encuentros de Michel Tort. Luego, Étienne Balibar dedicó dos encuentros a hablar de la psicosis. Después fue el turno de la exposición de Jacques-Alain Miller sobre Lacan (tres encuentros). Más tarde, Achille Chiesa habló de Merleau-Ponty y el psicoanálisis; luego, Yves Duroux habló de “Psicoanálisis y fenomenología”. Entonces, Althusser presentó su segunda exposición, y el último orador fue Jean Mosconi (“Psicoanálisis y antropología”)6. La correspondencia de Althusser muestra que consideró seriamente publicar el conjunto de estas contribuciones, pero el proyecto quedó inconcluso.
Los archivos de Althusser no contienen ninguna versión escrita de sus exposiciones ni el menor conjunto de notas preparatorias, y la grabación que se conserva de su segunda conferencia muestra claramente que ese día no estaba leyendo un texto redactado de antemano, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, en el caso del seminario sobre El capital. El texto de la primera exposición se estableció a partir de la transcripción en bruto, que Althusser conservó en sus archivos, de una grabación inhallable hoy en día; se trata de una transcripción con muchos errores, en particular en lo que se refiere a los nombres propios. Por esa razón, para establecer este texto, nos basamos en las notas que Étienne Balibar tomó como asistente, que nos han resultado sumamente valiosas. El texto de la segunda exposición se estableció a partir de la transcripción de una cinta magnética conservada en los archivos de Althusser y, por momentos, se completó con las notas de Étienne Balibar.
En ambos casos, nos motivó una doble intención: mantener la retórica específica de las exposiciones y editar un texto legible. Eso nos condujo a tomar las siguientes decisiones: eliminamos pura y simplemente, sin indicarlo de forma sistemática, las repeticiones que habrían tenido por único resultado un texto sintácticamente incorrecto; también eliminamos, aunque señalando la supresión entre corchetes, las frases inconclusas cuyo sentido era imposible de restituir (pues Althusser se interrumpía en medio de una frase para comenzar otra); modificamos algunas frases sintácticamente inaceptables, cuando no cabían dudas en cuanto al sentido; por último, dejamos intactas algunas frases sintácticamente aproximativas, cuando consideramos que no dificultaban la lectura. Naturalmente, asumimos la entera responsabilidad por los errores de transcripción que hubieran podido cometerse.
Quisiéramos agradecer a François Boddaert, heredero de Louis Althusser, quien no nos escatimó su confianza, y a Élisabeth Roudinesco y Étienne Balibar, sin quienes probablemente hubiera sido tarea imposible establecer el texto de estas conferencias.
OLIVIER CORPETY FRANÇOIS MATHERON
PRIMERA CONFERENCIA
El lugar del psicoanálisis en las ciencias humanas
[título elegido por los editores]
ATRAVÉS DE LA INTERPRETACIÓN de Lacan, vamos a reflexionar acerca del lugar efectivo que ocupa el psicoanálisis en el ámbito de las ciencias humanas hoy en día, en 1963. Cuando digo “el lugar que ocupa hoy en día el psicoanálisis en el ámbito de las ciencias humanas”, esta simple fórmula implica, por supuesto, dos requisitos fundamentales: 1º) que sepamos con gran exactitud qué es el psicoanálisis en sí, y 2º) que sepamos con gran exactitud qué es el ámbito general de las ciencias humanas. Por consiguiente, el problema que planteamos depende de dos cosas: 1º) de una constatación de hecho: ¿cuál es el lugar empíricamente efectivo que ocupa el psicoanálisis hoy en día, en 1963, en el ámbito de las ciencias humanas?, ¿cuál es su función práctica hoy en día en el ámbito de las ciencias humanas?, y 2º) de una cuestión de derecho: habida cuenta de la esencia del psicoanálisis, por un lado, y de la esencia de las ciencias humanas, por el otro, ¿cuál debe ser la relación de derecho entre el psicoanálisis y el ámbito de las ciencias humanas? Si hoy llegamos a responder a esta cuestión de derecho —se trata, por supuesto, de una ambición que puede considerarse desmesurada, y soy el primero en considerarla de ese modo—, llegaremos así a definir un campo teórico de investigaciones en el que toda reflexión teórica, científica, metódica y rigurosa deberá necesariamente involucrarse en lo que se refiere tanto al psicoanálisis mismo como al ámbito de las ciencias humanas.
La empresa desmesurada que está en juego, en la serie de exposiciones que iniciamos, consiste muy precisamente en definir las condiciones de posibilidad teóricas de una investigación válida tanto en el ámbito del psicoanálisis como en el ámbito de las ciencias humanas en general. Para eso, voy a recurrir a una forma un tanto inédita de plantear el problema, y les diré de inmediato que se puede plantear de dos maneras. De manera perfectamente objetiva, haciendo abstracción de la experiencia personal de quien habla, podría presentarles una exposición, tratar el tema haciendo completa abstracción de mi experiencia personal. Voy a traer a colación mi experiencia personal por una razón muy precisa; en otras palabras, voy a contarles la historia de este problema para mí. No se trata de que esto gire en torno a mí, sino que creo que todos, más o menos, hemos pasado por alguna historia similar y todos, más o menos, nos hemos encontrado con la existencia de este problema a través de manifestaciones prácticas, a través de toda una serie de indicios; y este encuentro es, necesariamente, hasta el momento, un encuentro personal. Digo bien: “Es necesariamente hasta el momento un encuentro personal”, porque la teoría de ese encuentro no existe y porque la definición del psicoanálisis, por un lado, y de las ciencias humanas, por el otro, en su existencia actual de hecho, no ha dado lugar a una reflexión teórica que permita hacer abstracción de la experiencia personal de cada quien, es decir, del encuentro concreto de cada uno de nosotros con el problema. Únicamente por este motivo, en consecuencia, por una razón históricamente provisoria que, espero, pronto será superada, resulta indispensable explicar, exponer el modo en que alguien puede encontrarse con este problema, dado que en la actualidad, el único modo de encontrarse con este problema, el único modo de encuentro con este problema, se expresa en un encuentro personal, simplemente porque este problema no se piensa. Por consiguiente, el encuentro se produce, de hecho, en la experiencia de cada quien. Entonces, les voy a contar mi historia. No personal en el sentido individual, sino personal en el sentido intelectual del término, con sus problemas.
Haciendo abstracción de todos los elementos histórico-autobiográficos, simplemente diré lo siguiente: el encuentro con el psicoanálisis se produjo en realidad, para mí, y creo que para ustedes también, en primer lugar, mediante el encuentro con los textos de Freud. Desde luego, nos encontramos con el psicoanálisis en todas partes, en los diarios, en la calle, etcétera, pero en realidad, desde el punto de vista teórico, las cosas son distintas: en un momento dado, uno va a consultar los textos de Freud. Entonces, nos enfrentamos aquí a un obstáculo muy grave y muy profundo del que el propio Freud era perfectamente consciente, y que está representado por lo que el propio Freud denominaba resistencias psicológicas, que se oponen a que la opinión pública admita la empresa misma del psicoanálisis. Como saben, Freud se enfrentó, desde sus primeros trabajos, a un constante ataque absolutamente extraordinario. En la actualidad, el psicoanálisis goza de aprobación en nuestro mundo cultural. Cuando Freud escribió sus primeras obras, todo el mundo lo condenó. Como saben, el primer hombre que tuvo el valor de hablar de Freud en Francia fue Hesnard7, quien por esa razón merece nuestro reconocimiento histórico. Todavía vive. Publicó un libro cuyo prefacio fue escrito por Merleau-Ponty antes de morir, y en realidad fue él quien, en Francia, no diría que introdujo, pero sí que planteó la existencia de Freud, señaló que existía un tal Freud, un vienés, que había trabajado en Francia, nada menos que con Charcot, y que pensaba unas cuantas cosas que podían ser muy importantes. Freud era consciente de esa extraordinaria resistencia, incluso la anunció en sus textos, afirmando: lo que digo no va a ser bien recibido, para lo que dio una explicación. Se trata de una explicación que, en mi opinión, es históricamente falsa, pero que era la única que podía dar en ese entonces. La explicación que dio Freud es la siguiente; se trata de una explicación psicoanalítica. Freud dijo: mis textos no serán aceptados porque hacen que cada individuo que los lee ponga en duda su propio equilibrio psíquico, es decir, su propio sistema de defensa frente a sus propias neurosis. Al afirmar esto, Freud decía algo que era perfectamente verosímil, pero enunciaba al mismo tiempo una proposición paradójica: suponía que todos los lectores a los que se dirigía eran neuróticos. Es decir que el concepto de neurosis, que Freud utilizaba para explicar la resistencia a la que se enfrentaban necesariamente sus textos, era un concepto que, de hecho, él presentaba como un concepto analítico, pero que, si se me permite la expresión, en derecho, no podía pensarse en los términos del concepto analítico evocado. Y esa fue la razón por la que Freud, tras haber percibido la dificultad teórica que estaba en juego en su explicación, produjo luego otro concepto: el concepto de carácter neurótico de nuestra civilización. En otras palabras, Freud pasó a una verdadera explicación histórica, pero en los mismos términos de su teoría analítica, es decir, en los mismos términos de una práctica que, en principio, se dirigía a individuos. Al plantear este segundo término: nuestra civilización es neurótica, Freud daba cuenta, históricamente, de la resistencia inevitable a la que su propia teoría se enfrentaba en su difusión misma. Sin embargo, al hacerlo, modificaba el estatus teórico del concepto de neurosis. Y suponía que nuestra cultura, como tal, era neurótica, es decir, que un sujeto histórico —ya no un individuo, sino una cultura histórica— podía ser objeto, o más bien foco, de una afección patológica como la neurosis. De este modo, planteaba un problema que ya no era un problema psicoanalítico, sino un problema histórico; enunciaba la siguiente dificultad: […] la teoría que planteo se enfrenta a una resistencia ideológica sumamente profunda que puede tener ciertas afinidades con las estructuras de resistencia psicoanalítica que descubro en los individuos, pero que, en realidad, no puede reducirse a esas estructuras, porque no se trata del mismo objeto. No se trata de un individuo Freud que explica su teoría a un individuo neurótico (la resistencia se explica por la neurosis del individuo), sino de Freud que explica a masas enteras, científicos incluidos, una empresa que, en su mente, era científica y se enfrentaba a una resistencia que él atribuía a la neurosis general de nuestra civilización, es decir, a una resistencia que ya no era psicológica ni psicoanalítica, sino ideológica e histórica. Todos seguimos encontrándonos con esta dificultad cuando leemos los textos de Freud —pese al prejuicio favorable en favor del psicoanálisis, aunque la actitud general de nuestra civilización con respecto a Freud haya cambiado—, pero ha tomado para nosotros otra forma de la que hablaré a continuación.
Esta resistencia ha tomado para nosotros una forma muy precisa: la forma de la inadecuación entre los conceptos que Freud emplea en sus textos y el contenido que dichos conceptos están destinados a pensar. Esta inadecuación puede expresarse de un modo sumamente preciso, diciendo lo siguiente: los conceptos que Freud nos propone son conceptos importados, en el sentido kantiano. Como sabrán, Kant opone los conceptos domésticos de una ciencia a sus conceptos importados. En otras palabras, Kant opone los conceptos que una ciencia misma ha producido por su propio desarrollo, que le pertenecen orgánicamente, de los que puede dar cuenta por sí misma, a los conceptos que él considera importados, es decir, conceptos que una ciencia utiliza, que necesita,