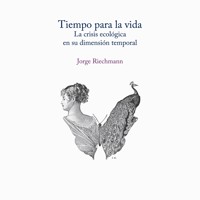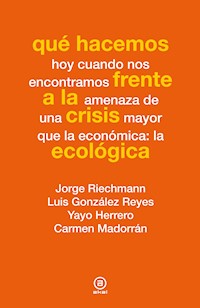
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Qué hacemos
- Sprache: Spanisch
Qué hacemos hoy cuando nos encontramos frente a la amenaza de una crisis mayor que la económica: la ecológica. Mientras centramos nuestra atención y esfuerzos en los problemas económicos, el futuro inmediato está amenazado por una crisis ecológica de dimensiones desconocidas, que el final del siglo XX y el comienzo del XXI han acelerado. La devastación de la diversidad biológica, el consumo de recursos naturales mucho más allá de la capacidad de regeneración de los mismos, y el tremendo impacto de las actividades de producción y consumo en los niveles actuales, parecen propios de depredadores extraterrestres que tomasen la Tierra por un planeta de usar y tirar. Pero somos terrestres, y no tenemos un planeta de recambio, por lo que estamos obligados a una profunda transformación ecológica, social y económica que frene y revierta la catástrofe. Algunos cambios deben ser globales, otros de ámbito nacional o regional, pero también está en nuestra mano cambiar una vida depredadora por otra sostenible, repensando las necesidades básicas y la forma de satisfacerlas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Qué hacemos / 4
Jorge Riechmann, Luis González Reyes, Yayo Herrero y Carmen Madorrán
Qué hacemos frente a la crisis ecológica
Diseño de portada
RAG
El presente libro se publica bajo licencia copyleft, según la cual el lector es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, conforme a las siguientes condiciones:
– Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
– No comercial. Podrán copiarse, distribuirse y comunicarse públicamente los materiales de esta obra siempre que no existan fines comerciales ni lucrativos.
– Compartir bajo la misma licencia. En caso de que se altere o transforme el contenido de esta obra, o se genere una obra derivada, sólo se podrá distribuir bajo una licencia idéntica a esta.
– Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.
– Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
– Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.
– Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de imagen o de privacidad, no se ven afectados por lo anterior.
– Al reutilizar o distribuir la obra, tienen que dejarse claro los términos de la licencia de esta obra.
Nota a la edición digital:
Algunos de los proyectos artísticos mencionados en el libro ya no son accesibles en la red. No obstante, por motivos historiográficos, se mantiene la referencia a la web original.
© Jorge Riechmann, Luis González Reyes, Yayo Herrero y Carmen Madorrán
© Ediciones Akal, S. A., 2012
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-3768-2
Qué hacemos
¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?
¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?
Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.
Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.
Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.
Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.
En memoria de Fabiola Osorio, una de las últimas ecologistas que han muerto asesinadas –acribillada a balazos en Pie de la Cuesta, cerca de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, el 31 de mayo de 2012– por defender la Tierra.
I. ¿En qué situación estamos?
Una coincidencia llena de simbolismo
En 1930, el premio Nobel de física Robert Millikan aseguró que la humanidad no podía construir nada que causara verdadero daño a algo tan grande como la Tierra. Pues bien: fue precisamente en ese mismo año cuando el ingeniero químico Thomas Midgley inventó los gases clorofluorcarbonados (CFC), que en los decenios siguientes fueron usados profusamente por la industria… y acabaron siendo liberados a la atmósfera en grandes cantidades. Con el tiempo, esto tuvo el efecto de ir adelgazando peligrosamente la capa de ozono que se halla en las capas superiores de la atmósfera (la estratosfera) y que nos protege del exceso de radiación ultravioleta. Es decir, el invento de Midgley acabó dañando gravemente esa Tierra tan grande y en apariencia invulnerable. Esta secuencia de acontecimientos no es anecdótica: apunta hacia cambios fundamentales en la forma en que los seres humanos habitamos la Tierra.
El nivel de interferencia humano con los sistemas naturales de la Tierra se ha hecho tan enorme durante la era industrial –y sobre todo durante la última fase de esta– que hoy desde el mundo científico se habla de una nueva era geológica planetaria: el Antropoceno. «Las características específicas del cambio global (1. Rapidísimo; 2. Antropogénico) han llevado a sugerir el término Antropoceno para referirse a la etapa actual del planeta Tierra. Es un término propuesto […] para designar una nueva era geológica en la que la humanidad ha emergido como una nueva fuerza capaz de controlar los procesos fundamentales de la biosfera». Quizá quepa reprochar aquí a los científicos y científicas del CSIC que publicaron las palabras anteriores cierto exceso de optimismo narcisista: capaces de perturbar esos procesos naturales sí, pero ¿de controlarlos? Antropoceno, ciertamente: pero –si se nos permite un breve juicio– la referencia no es aquí un anthropos todopoderoso y benevolente que controla eficazmente la biosfera, sino más bien un imprudente aprendiz de brujo a quien la escoba se le escapa de las manos… Hoy, el ser humano de las sociedades industriales, colectivamente, constituye «una fuerza geológica planetaria», como afirmaba uno de los fundadores de la ciencia ecológica a comienzos del siglo xx, Vladimir Vernadsky.
Durante el siglo xx, la población humana se cuadruplicó y, lo que es más importante, en promedio, la actividad económica por persona se multiplicaba por un factor superior a cuatro (con enormes diferencias, es bien sabido, entre las zonas enriquecidas y las denominadas eufemísticamente «en vías de desarrollo»). Al mismo tiempo, opciones tecnológicas no siempre afortunadas multiplicaban también los impactos sociales y ambientales: no hay más que pensar en los «costes del progreso» acarreados por tecnologías como la energía nuclear, la incineración de basuras urbanas, los insecticidas organoclorados o el transporte privado en automóvil.
En España, la población creció de 28 a 45 millones de habitantes entre 1950 y 2005, pero su impacto ambiental se multiplicó por un factor varias veces superior. El requerimiento total de materiales por habitante se multiplicó por cuatro en el último medio siglo. También nos tenemos que referir aquí al concepto de huella ecológica de una población (que también podría definirse para un sector productivo, por analogía) y que es el área de territorio productivo o ecosistema acuático necesario para producir los recursos y para asimilar los residuos producidos por esa población con cierto nivel de vida específico, dondequiera que se encuentre esta área. Pues bien, la huella ecológica por habitante casi se triplicó en el mismo periodo, pasando de las 1,79 ha/hab (52 millones de hectáreas) en la primera de esas fechas a las 4,85 ha/hab (208 millones de hectáreas) estimadas para 2003: esta cantidad supera en tres veces la superficie total (terrestre y marítima) correspondiente a nuestro Estado (62 millones de hectáreas), lo que muestra bien a las claras la insostenibilidad actual de nuestro modo de producción y consumo.
El impacto ecológico mundial de las actividades de producción y consumo (que cabe pensar como producto de tres factores, los dos últimos de mayor relevancia: población, cantidad de recursos utilizados y de residuos generados, e impacto ecológico –mediado por la tecnología– por unidad de bienes consumidos) ha crecido sin cesar hasta manifestarse en síntomas de una grave crisis ecológico-social con la que nos hemos familiarizado en los últimos decenios: deterioro de la capa de ozono, extinción de especies, amenaza de desequilibrios climáticos, difusión de tóxicos en el medio ambiente, desertificación, desforestación, agotamiento de acuíferos, contaminación de las aguas… Podría calcularse la presión total de la humanidad sobre los recursos del planeta como el producto del tamaño de la población por el consumo per cápita de recursos. Algunos investigadores como Carlos Duarte estiman que desde los albores de la Revolución industrial dicha presión se ha multiplicado por un factor de entre 10 y 15 veces en total, y que ha sido similar el peso del incremento de la población y el del consumo per cápita en dicho aumento. Ahora bien, las desigualdades Norte-Sur son enormes: el consumo de los individuos de los países más «desarrollados» o «enriquecidos» equivaldría al consumo de diez de países empobrecidos.
Sólo tres procesos de alcance planetario –hecatombe de diversidad biológica, calentamiento climático y peak oil– bastan para poner un gran signo de interrogación sobre las perspectivas de nuestras sociedades en el futuro inmediato. Estamos viviendo sobre este planeta como si fuéramos depredadores extraterrestres, como si nos hallásemos acampando temporalmente en un planeta de usar y tirar pero –por el contrario– somos terrícolas interdependientes y ecodependientes, sin planeta de recambio al que emigrar.
Frente al abismo
La manera más breve de responder a la pregunta ¿en qué situación estamos? sería: frente a un abismo. La relación de las sociedades humanas con la biosfera –ese «sistema de ecosistemas» donde moramos los seres humanos y los demás seres vivos– se halla tan perturbada a comienzos del siglo xxi, que las perspectivas son muy sombrías para los seres humanos (para los seres humanos, habría que insistir, no para la vida en cuanto fenómeno biológico: esta, en sus niveles más básicos –las bacterias y otros microorganismos sobre todo–, es prácticamente indestructible).
La mejor información científica de que disponemos arroja conclusiones desoladoras. Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un importante proyecto científico coordinado por Naciones Unidas, dos terceras partes de los servicios generados por los ecosistemas planetarios están deteriorándose (véase www.millenniumasessment.org). La pérdida de diversidad biológica alcanza una tasa unas mil veces superior a la de los niveles preindustriales. Si la biosfera preindustrial contenía aproximadamente treinta millones de especies, la mitad de estas pueden haber desaparecido a mediados del siglo xxi.
Sólo en la segunda mitad del siglo xx, el mundo perdió la cuarta parte del suelo fértil y un tercio de su cubierta de bosques. Si continúan las tasas actuales de destrucción, en el curso de nuestra vida se perderán el 70% de los arrecifes de coral del mundo, que alojan al 25% de la vida marítima. Sólo en las tres últimas décadas del siglo xx la humanidad consumió un tercio de los recursos del planeta, es decir, de su «riqueza natural». Estamos perdiendo ecosistemas de agua dulce al ritmo brutal del 6% al año y ecosistemas marítimos al 4% por año.
Según la serie de informes Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la demanda mundial de recursos naturales renovables supera en un 50% lo que la Tierra puede suministrar de forma sostenible. Esto es: atendiendo a indicadores del tipo huella ecológica, estamos más allá de los límites del planeta, empleando ya aproximadamente un 150% de su biocapacidad, situación que causa un enorme deterioro y no puede prolongarse en el tiempo. España está en el club de los países más insostenibles del planeta: un reducido número de Estados (al que también pertenecen Gran Bretaña, Italia o Egipto) donde la relación huella/biocapacidad supera el 150%. En efecto, la huella ecológica promedio de la población española en 2010 fue de 5,4 hectáreas. Relacionando este dato con la biocapacidad, resulta que estamos usando los recursos de un territorio tan grande como 3,5 Españas. Si todos los habitantes del mundo consumiesen lo que el ciudadano promedio de EEUU, se necesitarían hoy los recursos de 4,5 planetas como la Tierra. En cambio, si nos ajustásemos a los consumos de la India «sobraría» la mitad del planeta (datos del informe de WWF Planeta vivo 2010). Viviendo como lo hacemos hoy en el promedio mundial, nos harían falta en 2030 dos planetas Tierra para soportar el actual modelo de producción y consumo, y tres planetas en 2050 si se prolongasen las tendencias actuales… lo que no ocurrirá.