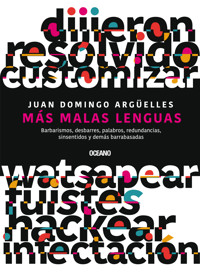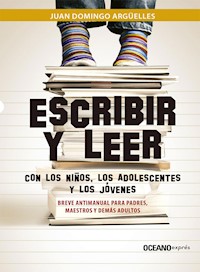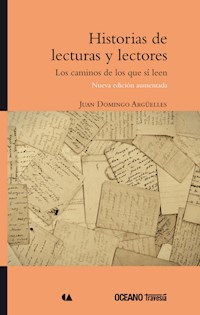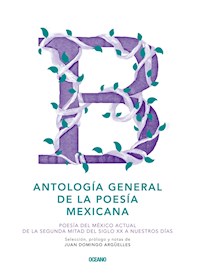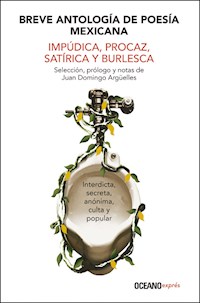Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Travesía
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ágora
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Apoyado en las reflexiones de lectores como Daniel Pennac, Gabriel Zaid y muchos otros, el autor desmiente las falacias sobre la utilidad obligatoria de los libros y recupera la lectura como un acto de placer y ocio. Sin tibiezas y con humor, ¿Qué leen los que no leen? da una merecida estocada a los dogmas sobre la obligación de leer, revela las fallas estructurales de los programas de fomento a la lectura y desenmascara la hipocresía de una cultura que predica la "cualidad humanizadora" de consumir libros, pero que trata como inferiores morales a quienes no lo hacen. Este volumen demuestra que la práctica de la lectura impuesta como obligación conduce al alejamiento de los lectores potenciales y al empobrecimiento cultural de una sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Rosy, Claudina y Juan, lectores sin la garra del deber
Y ahora también para Gabriel Zaid, lector que despierta conciencias
¿Y para qué leer? ¿Y para qué escribir? Después de leer cien, mil, diez mil libros en la vida, ¿qué se ha leído? Nada. Decir: yo solo sé que no he leído nada, después de leer miles de libros, no es un acto de fingida modestia: es rigurosamente exacto, hasta la primera decimal de cero por ciento. Pero, ¿no es quizá eso, exactamente, socráticamente, lo que los muchos libros deberían enseñarnos? Ser ignorantes a sabiendas, con plena aceptación. Dejar de ser simplemente ignorantes, para llegar a ser ignorantes inteligentes.
GABRIEL ZAID
Prólogo a esta nueva edición definitiva
¿Qué leen los que no leen? se publicó por vez primera en marzo de 2003 y se reeditó en cuatro ocasiones: en julio de ese mismo año, y luego en 2004, 2007 y 2009. En febrero de 2014 apareció una edición revisada, la cual se agotó. Hoy lo vuelvo a dar a la imprenta, y lo pongo en manos de Editorial Océano de México, en la colección Ágora, el espacio más adecuado para un libro como éste, justamente por tratarse de una colección destinada a la reflexión sobre los asuntos relacionados con el fomento de la lectura y la formación de lectores.
En esta nueva edición, corregida y aumentada, que hoy considero definitiva, he mitigado algunas asperezas y he corregido unas pocas erratas (casi todo libro las tiene), pero también he incluido otras interrogantes y quizá algún nuevo convencimiento que hallé en los tres lustros transcurridos desde el año de su escritura en 2002.
El cambio más sustantivo es el que corresponde al apéndice sobre librerías, pues las cifras, los datos y las apreciaciones del apéndice original correspondían a la realidad mexicana de 2003. Eliminé el texto “La desaparición de las librerías en México” y en su lugar incluí “Pasado y futuro del libro en México”, tema que merece también un análisis detenido.
Mantengo el prólogo de la primera edición, pero añado un epílogo en el que reitero las motivaciones y la pasión que dieron origen a ¿Qué leen los que no leen? Y en el primer capítulo agrego dos textos como complemento y conclusión del mismo: “Ingenuidades y mentiras de la cultura libresca” y “Realidad y lectura”. Lo mismo hago en el tercer capítulo, donde añado los textos “Por un retorno de la poesía a las aulas” y “Colgarse de la lectura”. En todo lo demás, y a pesar de adiciones y revisiones, el libro es el mismo, porque creo que ni sus motivaciones ni sus planteamientos han caducado.
Los problemas sociales, económicos, políticos, educativos y culturales de la promoción y el fomento del libro y la lectura siguen siendo prácticamente los mismos, y continúa sin comprenderse del todo que no existen fórmulas mágicas ni recetas para incorporar a más personas a la lectura, y que lo que necesitamos no son eslóganes graciosos u ocurrentes ni campañas discursivas y hueras sobre el “tema de la lectura”, sino un trabajo arduo y desprejuiciado en todos los ámbitos, y un análisis amplio y una crítica sincera y profunda sobre lo que no hemos hecho o hemos hecho muy mal como consecuencia de nuestras pretendidas e ingenuas certidumbres.
No debo dejar de señalar que, en los últimos quince años, a los problemas preexistentes de la cultura del libro, se sumó uno más que, como absurda paradoja, se pretendió brillante solución, y es el siguiente: en la promoción y el fomento de la lectura las cosas se agravaron cuando las campañas y los programas fueron encargados a publicistas y a agencias de mercadotecnia o bien a instancias burocráticas sin ninguna experiencia en lectura, a personas faltas de sensibilidad y conocimiento, muy atareadas en sus despachos y en sus oficinas y, por lo general, siempre ocupadísimas en no leer.
Reafirmo el propósito de estas páginas. ¿Qué leen los que no leen? es un libro que invita a leer otros libros de los que se ha alimentado. Y no exige lector alguno ni pretende obligar a nadie. Es un libro hecho de otros libros y otras lecturas, como lo son todos los libros escritos por lectores.
Ahora que lo digo, recuerdo que, cuando se publicó por vez primera, un amigo y experto en lectura únicamente me reprochó una cosa: las “excesivas citas textuales”. Me recomendó que las evitara y que, a cambio de ello, parafraseara. Y añadió algo, para mí, escandaloso: “Si coincides con otros autores, usa esas coincidencias como ideas propias; ya son tan tuyas como de ellos. Tal es el fenómeno de la apropiación de la lectura”.
Esto último me parece un consejo inaceptable, por todo cuanto puede comprometer a la ética. En cuanto a lo primero, ¡justamente es lo que no quiero evitar! Las citas textuales están ahí para llevar a los lectores a las fuentes originales. ¿Qué leen los que no leen? lo que hace es sistematizar esas ideas que le dan sentido amplio a la argumentación. Es un libro para invitar a leer otros libros cuyos argumentos comparto; otros libros que me han hecho amar aún más la lectura.
La apropiación de la lectura es esto: emoción e inteligencia que nacen o se reafirman con las coincidencias y desacuerdos que están en las páginas leídas. Pero con demasiada frecuencia la gente le llama parafraseo a lo que en realidad es plagio. Montaigne, que no se andaba por las ramas, decía que citaba para expresar mejor su pensamiento. Nadie puede decir, con palabras mejores, lo que ya se ha dicho insuperablemente. Por ello, las citas textuales son en sí mismas la mejor invitación para leer o releer a los autores citados, ¡dignos, precisamente, de ser citados!
¿Qué leen los que no leen? celebra la lectura en su esencia cultural dialogante. Es una conversación, un diálogo sobre libros y lectores, con libros y con lectores. Hay personas a las que les gusta escuchar únicamente sus razones. Sólo escucharse. “Oírse o irse”, como dijera certeramente Octavio Paz.
De todos los libros que he escrito y publicado sobre la lectura (muchos; quizá ya demasiados), éste es mi predilecto, no sólo por ser el primero, sino también porque su impulso me permitió abrir una puerta que se mantenía cerrada: el de la reflexión, sin puritanismos, blasfema incluso, sobre el sacrosanto “tema” de la lectura: un tema lleno de mitos nobles, clichés, tópicos y lugares comunes de los que se alimentan muchos que han hecho de él su doctrina y su negocio, aunque, paradójicamente, no su comunión.
En este punto no puedo sino citar a Hermann Hesse: “Los enemigos de los buenos libros, y del buen gusto en general, no son los que los desprecian, sino los que los devoran”, porque, justamente, los engullen sin ganancia ninguna.
Después de tres lustros de su primera edición, confío en que este libro, que ahora acompañará a otros que también he publicado en Océano, siga dialogando con los lectores, en el acuerdo y en el desacuerdo: esos dos elementos de una bisagra indispensable sin la cual la cultura se anula porque todo se convierte en solipsismo y en monólogo: en necedad. Confío también en que su abierto desafío contra el dogma siga alentando la necesidad de dialogar y debatir sobre un fenómeno (el de la lectura) que es mucho más que un tema de manual y de instructivo.
Ciudad de México, 24 de junio de 2017
Prólogo a la primera edición
Se habla mucho de la lectura de libros y de los beneficios que produce. Y entre los varios argumentos que se ofrecen para desear que la gente lea con mayor frecuencia está, asombrosa y patrióticamente, el de las estadísticas: el bajo índice lector de México que se compara con el muy alto de otros países. Los europeos siempre están a la vanguardia, y además se ufanan de ello. Por tanto, los que somos culpables de bajar las estadísticas tendríamos que avergonzarnos.
Pero hay que tener mucho cuidado con esto, que nos puede llevar a consideraciones muy equívocas. ¿Quién podría objetar la bienintencionada recomendación de que la gente lea más libros? Sin embargo, habría que preguntarse, antes del cuánto, qué leer y para qué leer. Sería justo.
Porque, con el sentimiento de ser menos y en el vértigo de las recomendaciones bienintencionadas, hay quienes proponen cifras ideales y estratosféricas, cuando no demenciales, de lectura: cien, doscientos, trescientos, ¡365 libros al año!; ideales que, por supuesto, son absurdos e imposibles de cumplir si verdaderamente se lee para vivir, pues para llevar a cabo tan exigente tarea tendríamos que dedicar todo el tiempo de nuestra vida al exclusivo propósito de leer. Vivir para leer. ¡He ahí una ambición de bárbara cultura!
El problema reside, sin duda, en el qué y el para qué de la lectura, más que en el cuánto. Qué leer. Para qué leer. De eso habla, un poco, este libro. Y lo hace siempre con el auxilio de quienes han escrito libros pero no han entregado su vida exclusivamente a escribir y a leer libros.
Gente de mucha sensibilidad y de mucha inteligencia que incluso a veces nos advierte de los riesgos que entraña confundir el proceso con la sustancia. Lectores hay, ávidos, eruditos, infatigables, cuyas virtudes humanísticas son nulas o por lo menos dudosas. Y abundan los no lectores de libros que no por el hecho de serlo (es decir, de ser no lectores) carecen de cualidades y méritos, incluidos los de la inteligencia y la sensibilidad. De eso habla, también, otro poco, este libro.
¿De qué nos sirve leer aquello que creemos que queremos, o que debemos, leer? Leer para acumular lecturas puede conducirnos perfectamente al hastío y a la esterilidad. En cambio, leer algunos libros que realmente enriquezcan nuestra existencia puede aportarle a la acción de leer una dimensión infinitamente superior que la de la erudición disciplinada y muchas veces dictada por la malhumorada obligación.
En su excepcional libro La intuición de leer, la intención de narrar, Rodolfo Castro dice, entre otras muchas verdades, la siguiente: “Es que la lectura es tan fastidiosamente importante que da vergüenza, miedo o rencor admitir que no se lee, y que a pesar de eso se es feliz, inteligente, sensible, digno, justo”. En contrapartida, piensa Castro, “es abrumadora la cantidad de gente que tiene en su haber infinidad de lecturas de libros, pero vive una existencia superficial, llena de prejuicios y desprecios, de indignidad y sinrazón. Injustos, egoístas, soberbios, arrogantes”.
Concluye, con buen juicio, que la lectura se debe desear “como a un cuenco de agua en medio del desierto, y no admirarla como a una pirámide funeraria”. Algo parecido ha dicho Fernando Savater respecto de lo que él ha denominado el hastío de la cultura; ese hastío que llega cuando la vida no es diversa en sus gustos e intereses, cuando vuelve aburrida rutina incluso aquello que nació de un profundo deseo, de una pasión libérrima.
La lectura cobra sentido no en el momento en que competimos con los demás para mostrar que nos asiste la razón porque hemos leído más libros que ellos, sino en el momento de integrar a nuestra vida la grata experiencia de conocer otros mundos íntimos que logran impedir que se nos avinagre el carácter y que nos llenemos de arrogancia, e impedir también que nos sintamos siempre obligados a decir algo inteligente, decisivo, fundamental para el mundo: la última palabra.
Hay que leer, decía Ricardo Garibay, como quien conquista tierras vírgenes; sólo así la lectura nos llena de júbilo y nos mejora. Además, no hay que pretender leerlo todo, por muy bueno que nos digan que es aquello que no hemos leído y que, razonablemente, tampoco tenemos obligación de leer. Si no hemos leído todas las obras de los pocos grandes genios literarios que ha dado la humanidad, ¿por qué tendríamos que angustiarnos porque no hemos leído aquello que todo el mundo dice que debemos leer? ¿Qué es lo que queremos: brillar en sociedad porque hemos leído ya la novedad de las novedades o tratar de ser simplemente felices al leer aquello que nos gusta y de lo que no tenemos que entregarle cuentas a nadie?
Desde luego, esto es algo que cada quien tiene derecho a responder como mejor le plazca o como más le convenga. No seremos nosotros los que habremos de decirle qué es mejor. Que cada quien viva y lea cuanto quiera y como quiera.
El propósito de este libro es mostrar que los escritores también han escrito para los que no leen o, como dijera Vicente Aleixandre en un poema, sobre todo para los que no leen. ¿Qué leen los que no leen? es una defensa, apasionada, de la libertad de leer y de la libertad, también, de no leer. Aunque esta última libertad a algunos les parezca peligrosa y poco recomendable. Lo cierto es que lo que no hace este libro es “moralizar” la lectura.
Ha dicho Daniel Pennac: evitemos acompañar el teorema de que la lectura humaniza al hombre “con el corolario según el cual cualquier individuo que no lee debería ser considerado a priori un bruto potencial o un cretino contumaz”. A lo largo de la historia podemos ver que esta moralización de la lectura desemboca siempre en una falacia: muchos lectores no sólo no se han beneficiado con la lectura, sino que han utilizado su condición casi racial de lectores para despreciar y zaherir a los que no leen.
Leer no nos hace consustancialmente mejores, y el cuánto no es lo importante. Esto es lo que se dirá y se repetirá a lo largo de las siguientes páginas. El siempre sabio Gabriel Zaid resumiría todo esto en un par de líneas: “Lo que vale de la cultura es qué tan viva está, no cuántas toneladas de letra muerta puede acreditar”.
Ciudad de México, 27 de diciembre de 2002
1. El poder inmaterial de la lectura
En esa gran polémica con los muertos vivos que llamamos lectura, nuestro papel no es pasivo. Cuando es algo más que fantaseo o que un apetito indiferente emanado del tedio, la lectura es un modo de acción. Conjuramos la presencia, la voz del libro. Le permitimos la entrada, aunque no sin cautela, a nuestra más honda intimidad. Un gran poema, una novela clásica nos acometen; asaltan y ocupan las fortalezas de nuestra conciencia. Ejercen un extraño, contundente señorío sobre nuestra imaginación y nuestros deseos, sobre nuestras ambiciones y nuestros sueños más secretos. Los hombres que queman libros saben lo que hacen. El artista es la fuerza incontrolable: ningún ojo occidental, después de Van Gogh, puede mirar un ciprés sin advertir en él el comienzo de la llamarada. Así, y en una medida suprema, ocurre con la literatura [...]. ¿Pueden leerse Ana Karenina o a Proust sin experimentar una flaqueza o una dimensión nuevas en el centro mismo de nuestra sensibilidad sexual? Leer bien significa arriesgarse a mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos [...]. Quien haya leído La metamorfosis de Kafka y pueda mirarse impávido al espejo será capaz, técnicamente, de leer la letra impresa, pero es un analfabeto en el único sentido que cuenta.
GEORGE STEINER
Lengua, lectura y tradición literaria
En un ensayo que lleva por título Sobre algunas funciones de la literatura, el semiólogo y novelista italiano Umberto Eco llama nuestra atención acerca de la existencia de poderes inmateriales que no se pueden medir en términos de peso pero que, de alguna manera, son más importantes y definitivos que muchos otros que a diario se nos presentan como sólidos, palpables, rotundos y contundentes. Entre esos poderes inmateriales, Eco incluye la tradición literaria, es decir,
el conjunto de los textos producidos por la humanidad con fines no prácticos (como llevar registros, anotar leyes y fórmulas científicas, registrar las declaraciones de los procesos judiciales o proporcionar los horarios de los ferrocarriles), sino más bien gratia sui, por el amor de ellos mismos, y que se leen por placer, como alimento espiritual, para ampliar conocimientos, aun como pasatiempo, sin que nadie nos obligue (excepción hecha de las tareas escolares).
Y aunque tiene a bien aclarar que los textos literarios no son inmateriales sino a medias, puesto que encarnan en vehículos hechos por lo general de papel y, más recientemente, en pantallas de cristal líquido, debe tenerse en cuenta que en el pasado tomaban cuerpo en la voz de aquel que recordaba la tradición oral y que, por el principio del placer, compartía con otros un relato realista o fantástico, más esto último que lo primero.
Pragmáticos como son los poderes materiales, y los dueños de su ejercicio, no es infrecuente que, por su gratuidad, el bien inmaterial de la tradición literaria sea visto con desdén porque prácticamente no sirve para nada si su razón de ser está en el placer mismo.
Este desdén o incluso temor por el placer resulta muy similar a lo que la escritora e investigadora argentina Graciela Montes denomina la oficialización y la deshistorización del lenguaje producidas en la escuela. En uno de los ensayos de su excelente libro El corral de la infancia, Montes escribe:
Al oficializar, la escuela deshistoriza, lo despoja a uno de su pasado lingüístico, como si ese pasado fuera por completo desdeñable. Este proceso de deshistorización del lenguaje corre parejo con otras conductas deshistorizantes: la tendencia a machacar generalidades y a huir de lo concreto, la tendencia a fomentar el arquetipo y huir de la historia, y sutiles técnicas mediante las cuales se alienta la pérdida progresiva de la propia carga cultural y el reemplazo de “maneras” desvalorizadas por otras consideradas más prestigiosas.
Más radicalmente, Raoul Vaneigem, en su libro Aviso a escolares y estudiantes, identifica la desvalorización del placer y el énfasis en el conocimiento abstracto como “el exilio de sí, la separación de la vida”, pues advierte que la escuela lleva la marca sensible de una fractura en el proyecto humano:
Se ve en ella cada vez más cómo y en qué momento la creatividad del niño se ha quebrado bajo el martilleo del trabajo. La vieja letanía familiar “Primero trabaja, después te divertirás” ha expresado siempre el absurdo de una sociedad que prescribía renunciar a vivir para consagrarse mejor a una tarea que consumía la vida y que sólo dejaba a los placeres la apariencia de la muerte.
Desde la década de 1970, en La sociedad desescolarizada, Ivan Illich había llamado la atención sobre cómo la institución escolar lleva a cabo un adiestramiento para que las personas confundan el proceso y la sustancia, de forma tal que al alumno se le escolariza para confundir enseñanza con saber, diploma con competencia, restándole valor al conocimiento extracurricular y eliminando casi por completo la búsqueda del placer.
Eso desde luego es un extremo; un extremo, por desgracia, socialmente aceptado. Pero para no caer en otra polarización, Umberto Eco nos llama a no confiar en visiones demasiado descarnadas del placer literario, pues corremos el riesgo, dice, de reducir la literatura al ejercicio deportivo o al llenado de crucigramas, dos cosas que sirven para la salud física o la educación del vocabulario, pero que poseen un poder mucho menos profundo y mucho menos trascendental que la lectura.
Es decir, la lectura tiene una serie de funciones individuales y sociales, como mantener en ejercicio la lengua como patrimonio colectivo y contribuir a crear una identidad y una comunidad, que a veces no se advierten sino cuando pensamos en cómo la tradición literaria ha modificado, a lo largo de los siglos, nuestro pensamiento y nuestra emoción.
El gran narrador mexicano Juan Rulfo, poco afecto a formular teorías, dejó sin embargo algunas declaraciones, por lo que toca a los beneficios de la tradición literaria, que ponen el énfasis donde debe estar. Entre otras cosas, dijo:
La literatura no es, como creen algunos, un elemento de distracción. En ella hay que buscar la certeza de un mundo que las restricciones nos han vedado. El conocimiento de la humanidad puede obtenerse gracias a los libros; mediante ellos es posible saber cómo viven y actúan otros seres humanos que al fin y al cabo tienen los mismos goces y sufrimientos que nosotros.
El bien inmaterial de la literatura al que se refiere Eco es el mismo que supo distinguir Rulfo: todo lo que va conformando la civilización y mantiene al mismo tiempo nuestra lengua individual y colectiva, gracias a Homero, Dante, Montaigne, Shakespeare, Cervantes, Quevedo, Stendhal, Balzac, Tolstoi, Dostoievski y Whitman, por citar sólo a unos cuantos.
Aun si los libros se transforman, física y conceptualmente, y ya no son de papel sino que se nos presentan en la pantalla; aun así, contra lo que se pudiera sospechar de un modo más bien simplista, y contra lo que se afirma a veces de manera obtusa, pertenecen a una tradición que no pueden negar ni siquiera quienes pretendan renunciar, cándidamente, a su herencia.
En este sentido, el libro electrónico no es más que la continuación del libro tradicional, y gracias a él, y aun contra él, el poder inmaterial de la Ilíada, La divina comedia, La tragedia de Macbeth, Don Quijote de la Mancha, La cartuja de Parma, Rojo y negro, La guerra y la paz e Ilusiones perdidas, por ejemplo, no perecerá. (Y conste que, aunque decirlo suene rancio, para los lectores a la usanza antigua nada es comparable con el olor, la textura y el carácter portátil del libro tradicional: un instrumento que, por si fuera poco, no necesita pilas ni manual del usuario; un objeto que en sí mismo es perfecto y, en su concepto, prácticamente inmejorable, como puede serlo, para sus funciones particulares, un sencillo y manual exprimidor de limones, como dijo Umberto Eco).
En estos tiempos en que se habla demasiado —y demasiado elogiosamente— de los dones de la descarnada información y de la muy útil tecnología, hay que advertir que los libros no contienen únicamente virtudes informativas, sino sobre todo una serie de valores culturales, fundamentados en la tradición de los siglos. Y hay que recordar también aquello que con mucha sensibilidad y racionalidad señaló alguna vez Gabriel Zaid: ningún avance tecnológico justifica una vida desabrida.
Lecturas inolvidables
Se ha dicho que leer es, entre otras cosas, un lujo de enfermos. Afirmación certera si recordamos las veces que estuvimos en cama por enfermedad y el libro o los libros que leímos en tales circunstancias.
Es más: las lecturas inolvidables no son las que hemos hecho en rígida postura y sentados en silla de duro respaldo, sino en mullido sillón, en grato sofá y en colchón todavía más grato, o simplemente en el suelo, tirados de panza y acodados en el piso, cambiando de postura cuando se nos daba la gana (y siempre se nos daba).
Alicia Reyes nos recuerda que su tío, Alfonso Reyes, al hablar de su descubrimiento de la literatura, escribió:
No tardé en descubrir los tesoros de la biblioteca paterna, refugio de mi fantasía [...]. Leí el Quijote con las admirables ilustraciones de Doré, en una edición tan enorme que me sentaba yo encima del libro para alcanzar los primeros renglones de cada página. Descubrí el Orlando furioso; descubrí el Heine de los Cantares, y aun trataba yo de imitarlo, así como a Espronceda; descubrí mi inclinación literaria. Todo esto, por descontado, se leía en el suelo, modo elemental de lectura, lectura auténtica del antiguo gimnasio, como todavía nos lo muestran los vasos griegos de Dipilón.
Saber esto nos llena de gozo a quienes también descubrimos la inclinación literaria, o acaso tan sólo la no menos creativa afición por la lectura, del modo más elemental, pero a la vez el más auténtico, que describe Alfonso Reyes. Sin toda esa lata y ese fárrago de leer para aprender algo siempre, sin toda esa monserga que significa leer para ver qué cosa útil se nos quedaba en la mollera, sin toda esa enfadosa instrucción de buscar causas y consecuencias a un acto que no es sino el primer descubrimiento de un vicio solitario que, cuando se intelectualiza en exceso, cuando se hace grave, pierde su principal sentido de la gratuidad y su gracia misma.
Quizá por eso, el vicio de leer en los niños es reprobado por los adultos que les ordenan que en lugar de estar leyendo (que es lo mismo que no hacer nada) se pongan de inmediato a estudiar. Los vicios se adquieren por el placer, y cuando ya se han adquirido, difícilmente se abandonan (y cuando se abandonan, nos dejan en una situación lastimosa: como el alcohólico que tenía alguna gracia y ya abstemio nos resulta una lata con su cháchara moralina y su nueva y viejísima filosofía de la abstinencia y el deber ser).
Que, por lo general, el deber no es placentero lo prueba el hecho de que siempre, desde la más tierna edad, estén no sólo aconsejándonos sino ordenando que nos apliquemos. Por eso tiene razón Fernando Savater cuando advierte que el verdadero libertino no busca hacer prosélitos sino, cuando mucho, cómplices. Por eso mismo, el verdadero vicioso de la lectura se explaya y se solaza en su afición, pero no busca motivos para ello. (Por el contrario, hay quienes creen que todo lo cura la escuela, y en ella depositan el ciento por ciento de sus certezas para juzgar si lo que alguien dice tiene alguna validez. Pero bien sabemos que hay cosas que la escuela no cura jamás, y por el ancho mundo andan graduados y posgraduados a quienes la escuela no fue capaz de curarles su rotunda necedad). Nuestros mejores recuerdos de la lectura nos vienen incluso de imágenes deslumbrantes, sorprendentes, mágicas, y de emociones irrepetibles, incluso si en su momento no comprendimos del todo la profundidad y la grandeza de un libro. Los auténticos placeres no admiten justificación. Únicamente lo que se hace por obligación necesita ser justificado.
Haga la prueba el lector, hoy ya diestro, de releer el libro que en su infancia o adolescencia (biológica o de lector) lo deslumbró. No repetirá las emociones de aquello que le dio el más intenso gozo. Las emociones no se disciplinan, y toda disciplina niega la emoción (aunque no falten quienes atribuyan a las fuerzas del intelecto las únicas razones por las que vale la pena vivir).
Cada quien su gusto, cada quien su incapacidad. Pero leer no es una ciencia (ni siquiera escribir lo es). Disciplinar el placer es disminuirlo. Nunca más volveremos —de esto podemos estar seguros— a experimentar la intensidad del placer que vivimos cuando leímos los libros acodados en el piso, tirados de panza, ociosos y felices, o en la mullida cama cuando el libro nos dio la única alegría en la desdicha de nuestra enfermedad.
Para qué sirve leer
Es frecuente que nos pregunten, y a veces que nos preguntemos, para qué sirve leer. No es raro que en la elaboración de las teorías se expongan razones graves, cuando no excesivamente rigurosas.
Otras veces, en cambio, sea figurada o líricamente, nos aseguran que leer no sirve para nada. Y hay razón en ello, pero, por todo lo dicho anteriormente, también debemos entender esta expresión en su calidad metafórica.
Jorge Ibargüengoitia decía que la única razón válida para leer obras literarias es el goce que nos entregan. “Hay que tener en cuenta —explicaba— que los beneficios que produce la lectura de obras literarias son muy tenues. En lo moral, muy dudosos, y en cuanto al conocimiento que dan de la vida, inaplicables. Nunca he oído decir a nadie: ‘Me salvé porque apliqué las enseñanzas contenidas en Fortunata y Jacinta’”.
Para ilustrar la incongruencia de la obligatoriedad escolar de la lectura, Ibargüengoitia recordaba entonces cierta encuesta hecha por una maestra, hacia los años setenta del siglo XX, por medio de la cual investigó los hábitos y conductas de cien adolescentes de distintas capas sociales. Una de las preguntas era: “¿Qué prefieres: leer o ver televisión?”. El resultado fue por demás obvio: no hubo un solo interrogado que respondiera que prefería leer.
“Según ella —ironizaba el escritor—, ésta era razón suficiente para impartir clases de literatura, sin tener en cuenta que estos cien niños examinados pertenecen a una sociedad en la que se dan clases de literatura”. Y en la que, vale agregar, no se dan clases para ver televisión.
Esto llevó al autor de La ley de Herodes a formular la conclusión siguiente: “La lectura es un acto libre. Debe uno leer el libro que le apetezca a la hora que le convenga. Y si no le apetece a uno ningún libro, no lee, y no se ha perdido gran cosa”. Conclusión ésta que, entendida como un dogma, corre el riesgo de proponerse cual axioma que señala la imposibilidad y la inutilidad de transmitir el gusto, la pasión por la lectura. Aunque, por otra parte, viene a servirnos para probar otra certeza, aquella que, con devastadora sinceridad, expone Gabriel Zaid en Los demasiados libros; una certeza que muchos se niegan a reconocer pero que contiene posiblemente la explicación de por qué la gente lee tan poco: “Para tener éxito profesional y ser aceptado socialmente y ganar bien no es necesario leer libros”.
Es más, hay quienes, desde una posición social desahogada o desde el éxito profesional, presumen su incultura libresca, incluso exagerándola, y se ufanan de no haber necesitado los libros y la lectura sino para pasar los exámenes y para sacar la carrera. Las credenciales y los títulos, los diplomas y el currículum relevan con mucha frecuencia la práctica cultural (recordemos el conocido chiste de quien, ante las visitas, muestra su enfado por haber recibido un libro de regalo cuando en casa ya tenía uno).
En este sentido, no deja de tener razón Zaid cuando sostiene que quien regala libros reparte obligaciones, pues no se ha encontrado mejor fórmula para ahuyentar a la gente de la lectura que encomiando excesivamente su valor práctico cuando sus beneficios son tan inciertos.
Más todavía: no es un secreto para nadie que la obligatoriedad de la lectura desde las aulas ha llevado a resultados contraproducentes porque se fundamenta, implícita y a veces explícitamente, en la creencia de que leer es aburrido, lo cual se ejemplifica también con el ejercicio asalariado de quienes imponen la lectura como tarea aunque ellos mismos no la disfruten y, en el peor de los casos, ni siquiera la practiquen.
Son por demás interesantes y significativos los resultados de la mayor parte de las investigaciones sobre conducta lectora en niños y adolescentes. Destaca el hecho de que la lectura como obligación (impuesta sobre todo por los profesores) esté dirigida a cumplir con los requisitos escolares, bajo la premisa de que la lectura (que en los escolares es por lo general esporádica y de muy breves períodos) tiene fundamentalmente una función práctica, y no se toma en cuenta el interés personal.
Estas investigaciones concluyen también que la actitud del adolescente y del joven hacia la lectura adquiere otra dimensión, evidentemente placentera, cuando más que asignársela como un deber se le transmite por entusiasta y apasionada recomendación (sea del profesor, de los padres, de los amigos, del bibliotecario), sin que el estímulo sea la recompensa de la calificación.
En el desarrollo de una mayor independencia del adolescente respecto de quienes exigen el cumplimiento de la lectura como una tarea escolar, su conducta lectora privilegia la satisfacción más que el deber, y la identificación personal, íntima, con aquello que lee.
Leer tiene un carácter en gran medida extracurricular. Las bibliotecas públicas, las salas de lectura y los clubes del libro, junto con los editores, los especialistas en cultura escrita y los autores, además de los padres de familia y los profesores lectores, pueden incidir de modo determinante para que el gusto por la lectura de buenos libros adquiera su valor de apoyo a la educación continua y permanente, más allá de la boleta de calificaciones.
Es cierto, y no hay que perderlo de vista, que las bibliotecas públicas no son únicamente espacios para la lectura recreativa, pero una de sus funciones contempla este aspecto, y el préstamo a domicilio y los servicios similares de las salas de lectura, con la necesaria promoción y la difusión adecuada, pueden y deben influir para que los usuarios sean también lectores y para que la escuela reconozca ese bien inmaterial de la lectura, que suele dar mejores resultados cuando se hacen sentir menos el carácter obligatorio y el autoritarismo de la rígida disciplina.
Leer es peligroso
Nos cuenta un amigo que cierta joven universitaria le confesó, radiante, que se encontraba feliz de haber terminado la tesis (y la carrera), pues así “ya no tendría que leer más”.
Esto podría tomarse como una exageración y, en todo caso, como un ejemplo aislado del cual no deben hacerse generalizaciones apresuradas. Pero no se crea, tan optimistamente, que se trata de excepciones y decepciones en países de bajo desarrollo cultural. Stephen Vizinczey observa que en Londres, cuando le preguntó a una universitaria qué le había parecido cierto libro, ésta se puso muy seria y le respondió que no leía para juzgar o disfrutar sino para aprobar la materia.
Nada de esto debe asombrarnos; el asunto es así. La escuela le ha hecho creer a todo el mundo que los libros se hicieron únicamente para estudiar, cursar y aprobar las materias a fin de sacar la carrera. Una parte considerable de quienes recomiendan la lectura no leen absolutamente nada porque los libros ya quedaron muy lejos de su interés. Ya los usaron, ya les sirvieron para los cursos; ¿para qué tendrían que abrirlos otra vez?
Por asombroso que sea, muchísimos funcionarios, editores, maestros, padres de familia, profesionales y promotores del libro saben que leer es positivo, dicen que es provechoso, pero muchos de ellos están muy ocupados en alabar estas virtudes como para tener tiempo en “haraganear” con una novela, con un libro de poemas, con un volumen de cuentos, con un tomo de ensayos, con una obra teatral, con una obra de divulgación científica, etcétera. Ellos están seguros de que el “hábito de la lectura” es bueno, pero no tienen ni la más remota experiencia de por qué es bueno.
Para que no se crea que exageramos, podemos citar extensamente lo que consigna Michèle Petit sobre la experiencia en Francia (gran país lector que ha sido capaz de promover programas con el lema ecuménico “El furor de leer”), en uno de los brillantes ensayos y conferencias de su libro Lecturas: del espacio íntimo al espacio público:
En algunas sociedades poco letradas, leer un libro era internarse en un mundo peligroso, enfrentar al diablo. Semejante miedo puede hacernos sonreír hoy en día, cuando todos celebran los placeres de la lectura o deploran los estragos del analfabetismo. Y sin embargo [...], en Francia, en el año 2000, aún podemos encontrar todos los días muchachos que aman la poesía y leen clandestinamente para evitar que los otros los golpeen duramente, tratándolos de “lameculos” o “maricas”; hay mujeres en el campo que leen tomando todo tipo de precauciones, y que ocultan su libro si un vecino viene a verlas, para no parecer haraganas; chicas en barrios urbanos desfavorecidos que leen bajo las sábanas, con ayuda de una linterna; padres que se irritan cuando encuentran a sus hijos con un libro en las manos, pese a que antes les dijeron que “hay que leer”; documentalistas que confían en las nuevas tecnologías para, “por fin, quitarse los libros de encima”; docentes de letras que ocultan la novela que están leyendo cuando van a entrar a la sala de profesores, para no pasar por sabihondos y no arriesgarse a ser relegados; y también universitarios que nunca leen otra cosa que tesis o monografías, y desconfían de los que manifiestan gusto por los libros. Parece increíble pero es así.
En otro momento, Petit insiste:
Para transmitir amor por la lectura, y en particular por la lectura literaria, es preciso haberlo experimentado. En nuestros ámbitos familiarizados con los libros, podríamos suponer que ese gusto es algo natural. Sin embargo, entre los bibliotecarios, los docentes y los investigadores, o en el medio editorial, muchos son los que no leen, o que se limitan a un marco profesional estrecho, o a un determinado género de obras.
Esto que advierte Michèle Petit es muy fácil de corroborar con la simplísima observación de los espacios públicos: en las sucursales bancarias de la Ciudad de México, por ejemplo, las largas filas para realizar un pago o cobrar un cheque pueden hacer que las personas inviertan más de media hora de su tiempo, y durante esos treinta minutos, 99.9% de quienes esperan el servicio lo hacen mirando el techo o las paredes o viendo anuncios comerciales en monitores de televisión, que si están encendidos es precisamente para transmitir anuncios comerciales.
Ni siquiera en las filas de los servicios universitarios la gente lee, con lo cual se comprueba aquello que alguna vez dijo Gabriel Zaid: “El problema del libro no está en los millones de pobres que apenas saben leer y escribir, sino en los millones de universitarios que no quieren leer, sino escribir”. Y sería bueno agregar que no quieren leer, sino que los lean.
Leer es un asunto peligroso, pues quien sea sorprendido leyendo, incluso en espacios culturales y educativos y en ambientes por demás cultos o informados, tendrá que dar una buena explicación para demostrar que no estaba perdiendo miserablemente el tiempo.
Contra el discurso del provecho y la utilidad
En su ensayo “Leer por leer: un porvenir para la lectura” (que forma parte del volumen Historia de la lectura en el mundo occidental, coordinado por G. Cavallo y R. Chartier), Armando Petrucci examina los nuevos hábitos de lectura frente al convencionalismo y el canon de todo tipo, dictados por prácticas didácticas que corresponden al siglo XIX y a épocas incluso anteriores; convencionalismo y canon que se refieren no sólo a lo que se lee sino también a cómo se lee: postura rígida del cuerpo, concentración y silencio, en espacios con frecuencia reducidos. Dice Petrucci:
La lectura, teniendo como base estos principios y estos modelos, es una actividad seria y disciplinada, que exige esfuerzo y atención, que se realiza con frecuencia en común, siempre en silencio, según unas rígidas normas de comportamiento; los demás modos de leer, cuando lo hacemos a solas, en algún lugar de nuestra casa, en total libertad, son conocidos y admitidos como secundarios, se toleran de mala gana y se consideran potencialmente subversivos.
Pero son estos últimos los hábitos que los jóvenes, es decir los “nuevos lectores”, los menores de veinte años, prefieren al iniciarse en la lectura, en una relación con el libro que desvinculan por completo de la noción de deber.
En resumidas cuentas, el acto de leer no siempre se lleva bien con la obligación, y esto habría que reconocerlo incluso (y sobre todo) si una de las funciones de un promotor de la lectura es conseguir que la gente lea.
En uno de los brillantes ensayos de su libro La experiencia literaria, el siempre cordial Alfonso Reyes elige un discurso intermedio entre las restricciones y el deleite y, al distinguir las diversas categorías de la lectura, advierte que “el libro, como la sensitiva, cierra sus hojas al tacto impertinente”, de modo que “hay que llegar hasta él sin ser sentido, en un ejercicio casi de faquir”. Y añade:
Hay que acallar previamente en nuestro espíritu todos los ruidos parásitos que traemos desde la calle, los negocios y afanes, y hasta el ansia excesiva de información literaria. Entonces, en el silencio, comienza a escucharse la voz del libro; medrosa, acaso, pronta a desaparecer si se la solicita con cualquier apremio sospechoso.
Creía Reyes que “sin cierto olvido de la utilidad, los libros no podrían ser apreciados”. Ello coincide con lo que señalan Bruno Bettelheim y Karen Zelan en “La magia de la lectura”, ensayo incluido en su obra Aprender a leer, en la cual estos investigadores de la Escuela Ortogénica de la Universidad de Chicago recomiendan que la lectura sea entregada a los niños despojándola de todo concepto de utilidad práctica y de discursos de enfadosa responsabilidad, pues sólo así, dicen, podrán interesarse realmente en los libros.
Según Bettelheim y Zelan,
no debemos dejar que nos engañe el hecho de que todo el mundo afirme saber que la capacidad de leer es provechosa. Que la gente alabe semejante conocimiento no quiere decir que este se haya convertido en parte de su visión de la vida o que dé dirección a su comportamiento; puede seguir siendo un conocimiento inoperante que se guarda en los recovecos de la mente y al que no se presta ninguna atención en la vida cotidiana.
Para estos autores, el único motivo por el cual los niños pueden interesarse en un libro es la dimensión mágica de su contenido; todo lo demás comienza por ser un discurso del deber, y termina siendo un acto aborrecido si no está motivado por la libertad y la fantasía.
Uno de los problemas principales en lo que atañe al elogio de la lectura se debe a que se destaca, con énfasis excesivo, el valor práctico que tiene saber leer, siendo que, a ciertas edades, lo que persuade al niño para acercarse a los libros no es la promesa de que lo hará grande e importante en un lejano futuro, sino la recompensa inmediata de hallar en ellos un mundo placentero.
Desde luego, es importante la motivación, pero la motivación no a través de subrayar el carácter práctico de las habilidades, sino por medio de la ayuda, del contagio del entusiasmo, de la guía placentera para abrir las puertas de la imaginación. El poder mágico de la lectura es lo que da su mayor atractivo a los libros ante los ojos de un niño. En otras palabras, y para decirlo con una feliz frase de Gabriel Zaid, “leer no sirve para nada: es un vicio, una felicidad”.
Cuando alcanzamos esta certeza y nos siguen interesando los libros, nos resulta casi imposible renunciar a la lectura, a diferencia de quienes comenzaron y terminaron aborreciéndola porque se les impuso como un penoso ejercicio del deber por medio de personas (generalmente los padres y los maestros) que también lo asumían como un penoso ejercicio del deber, y cuya acción sin duda fue decisiva para despojar a la lectura de todo sentido del gozo.
La lectura lleva, por supuesto, a otra ganancia, y acaba siendo importantísima para la cultura de un pueblo, de un país, pero esto es otra cosa y lo entendemos mucho después.
Aviso a escolares y estudiantes
Desde La sociedad desescolarizada (1971) de Ivan Illich, no se había escrito un alegato tan lúcido contra la escuela como esa institución “en la que se aprende a sobrevivir desaprendiendo a vivir”. Este alegato es el de Raoul Vaneigem en Aviso a escolares y estudiantes.
La edición original de ese espléndido librito vio la luz en Francia en 1995, y continúa una serie de obras profundamente críticas de Vaneigem respecto a una sociedad que ha perdido el rumbo y que se ha entregado a “un hedonismo de supermercado y una democracia de autoservicio”. Entre esas obras conviene mencionar dos que también se han publicado en español: Banalidades de base (1976) y Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones (1977).
Si Ivan Illich había definido a la institución escolar como un tabú intocable y una especie de nueva religión sobre la que no se atreven a dudar ni las izquierdas ni las derechas, creadora de déspotas y culpable de un abismo de clases, Vaneigem actualiza los conceptos de Illich cinco lustros después y encuentra que bajo las aparentes solicitudes de la modernidad, muchos arcaísmos siguen marcando la vida de los estudiantes, pues “ningún niño traspasa el umbral de una escuela sin exponerse al riesgo de perderse; quiero decir, de perder esa vida exuberante, ávida de conocimientos y maravillas, que sería tan gozoso potenciar en lugar de esterilizarla y desesperarla bajo el aburrido trabajo del saber abstracto”.
Tanto para Illich como para Vaneigem, la escuela es a la educación lo que la Iglesia es a la religión, y advierten que, defensoras del dogma, las cofradías de ministros de una y otra han estado repitiendo que fuera del rito no hay salvación. Para el caso de la educación, aquellos conocimientos que no se adquieren en las aulas acaban teniendo el estigma de la duda, de la sospecha y hasta de la invalidez: como si únicamente la escuela pudiera generar educación.
El radical alegato de este pensador señala que la empresa escolar ha obedecido casi exclusivamente a la preocupación dominante de mejorar las técnicas de adiestramiento “para que el animal sea rentable”; es decir, en lugar de una educación por el principio del humanismo, una enseñanza por el camino de las conveniencias que conduce, nada más, a la certeza de un empleo y de un salario, y a últimas fechas ni siquiera a esta certeza: tan sólo a una vaga esperanza.
Sostiene que una escolarización que privilegia la rentabilidad y la competencia produce una cadena de adultos insatisfechos, “frustrados por un destino que hubieran deseado más generoso”, pues la perspectiva de tener que pasar la vida en una fábrica o en una oficina para ganar el sueldo del mes “no es lo más apropiado para exaltar los sueños de felicidad y de armonía que alimentaba la infancia”.
La mayor parte de la sociedad ha sido instruida en las lecciones de la amargura, “del trabajo forzado, de la disciplina militar y de esa abstracción cuya etimología (abstrahere, sacar) manifiesta suficientemente el exilio de sí, la separación de la vida”. En un esquema así, los que pueden “triunfar” a costa de su amargura y de la desdicha de los demás son una minoría de viejos prematuros, “de golden boys caídos en la senilidad precoz porque han preferido el dinero a la infancia”.
Existe una extraordinaria similitud entre los razonamientos de Ivan Illich y los de Vaneigem. Así, por ejemplo, en La sociedad desescolarizada, Illich explica: