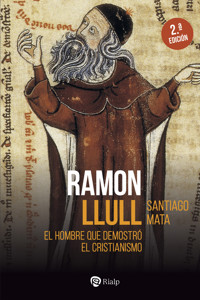
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Historia y Biografías
- Sprache: Spanisch
"Ramon Llull, el filósofo hispano de mayor renombre mundial, todavía no contaba con una biografía que explicara su vida y su pensamiento a un público general. En lenguaje desenfadado y directo, el autor aborda la biografía, los avatares históricos de una época densa y agitada: el maremágnum de la filosofía, de la teología, de las ciencias nacientes, de la política: Dios y el mundo, la mística y la sociología, la psicología (incluso patológica) y la metafísica; las disputas de los pensadores más diversos, el choque cultural y religioso del Occidente cristiano y el islam. Las cuestiones filosóficas, teológicas y místicas quedan al alcance de la mano y se presentan vivas, entramadas en una biografía tan rica en aventuras como la del gran mallorquín" (Juan Bautista Torelló).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SANTIAGO MATA
RAMON LLULL
El hombre que demostró el cristianismo
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2006 bySantiago Mata
© 2023 by de la presente edición by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Con aprobación eclesiástica del Arzobispado de Madrid, marzo de 2006.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6573-3
ISBN (edición digital): 978-84-321-6574-0
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6575-7
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A mis padres
ÍNDICE
Prólogo
Introducción
El Mediterráneo y Mallorca en el siglo XIII
Trovador y caballero en la corte mallorquina
De trovador a filósofo
Las primeras obras de Ramon Llull
La «ilustración» de Randa: el
Arte
Fracasos
en Mallorca, Roma y París
La
etapa ternaria
hasta la crisis de Génova
De la prueba a la
Taula
Trovando el Arte de corte en corte
Ascenso
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Notas
PRÓLOGO
En este momento histórico de comienzos del siglo xxi, Ramon Llull da una lección teórica y práctica al hombre de hoy, a muchos de sus problemas y cuestiones. Da una pauta de conducta con sus numerosas obras de pensamiento, sociales y poéticas, y es un ejemplo o modelo admirable con su actuación y su vida toda.
Santiago Mata ha sabido advertir la modernidad de este autor mallorquín del siglo xiii, y de su obra y actuación. Para eso ha sido necesario comprender previamente, como él lo ha hecho, su pensamiento, tan arriesgado en su momento, y ahora tan actual.
Cabría decir que son principalmente dos las líneas de útil actualidad de esta biografía: una manera racional o razonable (pero no racionalista) de acercarse al umbral, al preámbulo, de las cosas de fe, imprescindibles a la naturaleza humana, para su felicidad temporal y eterna. Y otra, la pasión por un consistente diálogo con el Islam y con el judaísmo; consistente, es decir, un diálogo que ilumine y acerque a la verdad, no una mixtificación o falsificación de la palabra, que es más bien claudicar de la verdad por conseguir un compromiso que no comprometa a nada ni solucione a fondo nada.
Santiago Mata pinta un amplio cuadro histórico inmediatamente previo, y luego ámbito propio, del biografiado: el Mediterráneo. Más mérito tiene en lo que se refiere al pensamiento de la época, que no es de simple ensayo cultural, sino de tesis filosófica y de tratado teológico. En ningún momento puede decirse que se exceda en la exposición de sus conocimientos filosófico-teológicos cayendo en el área del especialista, sino que plantea y explica lo imprescindible para que el lector llegue a comprender la apasionada, ingente y heroica tarea que se impone a sí mismo Ramon Llull: demostrar el cristianismo a todas las personas, también a las que no tienen fe.
Y la otra ingente e impaciente tarea: convertir el Islam al cristianismo, convertir a los judíos, previo ese diálogo consistente, iluminador, convincente, al que no sólo se hace amplia referencia sino que es una de las características del moderno espíritu de este conquistador —sí, conquistador— del siglo xiii.
Sabiduría monumental la de Ramon Llull, de todo sabe y escribe, domina diversos idiomas: es ya un hombre renacentista.
La biografía de Santiago Mata se lee casi como un libro de aventuras y viajes: Ramon Llull, trovador y caballero en la Corte del reino de Mallorca. Su conversión. Su dedicación a la filosofía. Sus primeras obras o fundamentos de su pensamiento intelectual y afán apostólico. Su productivo retiro en el monte de Randa (Llucmajor). Sus viajes a Roma y París, Génova, hasta Siria y Palestina. Sus luchas, fracasos y éxitos por dar a conocer y por ver aprobadas en el ámbito universitario y eclesiástico sus tesis. ¡La aplicación de ellas! Para eso fundó varios colegios donde preparar a sus intelectuales discípulos, apóstoles y seguidores. De tal modo es real su empeño, que en su tercera estancia en Túnez será apedreado, y hallará la muerte después, en Mallorca, quizá como un mártir. Sin duda como un enamorado, su Libro del Amigo y del Amado, es prueba fidedigna de su locura de amor.
Si es cierto que el inicio y el final de la vida de Ramon Llull está envuelto en leyenda, Santiago Mata no se detiene en eso, sino que su libro trata el, por así decir, sólido bloque y seguro de su vida y obra bien conocidas; por otro lado documentadas en Vita Coetanea.
Santiago Mata ha escrito un libro apasionante, como correspondía a un apasionado como es Ramon Llull, y muy actual, como era de esperar también de un periodista como él.
Pedro Antonio Urbina
INTRODUCCIÓN
El que un jubilado mallorquín visite puntos de las costas tunecina y argelina, Chipre o Siria, no tiene nada de particular, dada la riqueza de la actual oferta turística. Ramon Llull1 contaba unos sesenta años la primera vez que viajó a Túnez, y más de ochenta en su último viaje. Lo particular del caso es que esos viajes tuvieron lugar... hace siete siglos. Esto bastaría para considerar a Llull más cercano a su contemporáneo Marco Polo (1254-1324) que a un moderno jubilado en busca del sol mediterráneo.
Los viajes de Marco Polo y los de Ramon Llull se diferencian notablemente. Marco Polo era un mercader. Llull pretendía dialogar con personas de religiones diferentes a la cristiana, para encontrar un camino común. Existe el peligro de retener como anécdota la andariega vida del escritor mallorquín y disociarla de sus obras escritas, perdiendo de vista que la misma intención que movía los pies de Ramon Llull para viajar, movía su mano para manejar la pluma, con la que escribió cientos de libros. Y que posiblemente observar su obra literaria en el contexto y a la luz de su vida, nos dé pistas para comprenderla mejor. El mensaje que Llull transmitía explica sus viajes. Dicho de otro modo, quien vea al personaje como un mero hombre de acción probablemente no capte el mensaje. Llull no escribía libros de viajes, ni describía paisajes. Viajaba para hablar con la gente, para saber qué pensaban y decirles lo que pensaba él... sobre Dios.
El historiador Claudio Sánchez-Albornoz llamó a Llull «Quijote medieval». Pero a Llull no le importaba que le tuvieran por loco, o que consideraran imposibles sus propósitos... con tal de mover a sus interlocutores a usar la razón. ¿Usarla cómo y para qué? Dejemos que sea el propio Llull quien nos lo explique.
EL MEDITERRÁNEO Y MALLORCA EN EL SIGLO XIII
A comienzos del siglo xiii, el Mediterráneo seguía siendo uno de los escenarios principales de la historia. Fijemos nuestra mirada en sus costas, en concreto en el archipiélago balear. La mayor de sus cinco principales islas había sido habitada desde el cuarto milenio antes de Cristo. Los romanos conquistaron Mallorca en 124 antes de Cristo y fundaron dos colonias romanas: Palmaria (Palma) y Pollentia (Pollensa). En Mallorca se conservan dos basílicas paleocristianas en Manacor, restos de una tercera en Santa Maria y hay datos sobre la existencia de otras tres en Palma, Alcudia y Cabrera. Dada la distancia temporal entre ese primer cristianismo y la época de Ramon Llull, convendrá echar una mirada a las principales religiones que pasaron por esta isla y su relación con los poderes políticos.
En Israel había existido un Estado teocrático, cuyo fin se supeditaba al de la religión. El Estado debía conquistar la tierra prometida por Yahvé a Abraham, y defender y administrar un pueblo que diera culto a Dios en espera del cumplimiento de las promesas, en particular de la llegada de un Mesías que redimiera al pueblo de sus pecados. Además de Alianza social, la religión era sobre todo un compromiso personal, según el mandato de la Shemá Israel: «Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Deuteronomio, 6, 4-5).
En el Imperio Romano la religión no influía en la vida política. Existían funciones litúrgicas que no implicaban un compromiso personal, y por otra parte, prácticas idolátricas privadas no sometidas a regulación. Nacido durante el reinado del emperador Augusto y crucificado bajo el de Tiberio, Jesús de Nazaret se presentó como el Mesías prometido a Israel, que con su muerte había de redimir al pueblo del pecado. Sus milagros, en particular su propia resurrección, debían testimoniar que Jesús no sólo era un hombre ungido por Dios (Cristo), sino el mismo Dios encarnado.
La asamblea (Iglesia) de los discípulos de Jesús (pronto llamados cristianos) se presentaba como pueblo de Dios, continuación de Israel, pero con una notable diferencia: la proclamación de un reino que «no es de este mundo» hacía innecesario un Estado teocrático. La nueva fe completaba la Shemá Israel con el mandato del amor al prójimo sin limitaciones espacio-temporales: la comunidad cristiana no tenía un territorio que conquistar o defender, y ni siquiera la fe personal debía defenderse con la espada, puesto que el mismo Cristo, a quien los cristianos querían imitar, renunció a la defensa violenta de su propia vida.
Augusto incluyó en la religión romana la figura del emperador y la obligación de rendirle culto personal. Muchos cristianos (mártires o testigos) opondrán una resistencia pasiva y serán ejecutados por las autoridades romanas. La legitimidad de éstas, no obstante, no fue puesta en duda por la Iglesia, ya que Cristo había reconocido la de Pilatos («no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto» (Juan 19,11), y Pablo de Tarso la de sus propios persecutores, que «no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores» (Romanos 13, 5).
Constantino concedió en 313 libertad de culto a los cristianos. Posteriormente, emperadores romanos y caudillos de diversos pueblos abrazarían el cristianismo, incluso en forma masiva (aunque no colectiva, ya que la incorporación a la Iglesia exige un acto individual: el bautismo). La religión, además de servir a la relación de cada persona con Dios y con los demás creyentes, se convirtió en distintivo social. Las conversiones masivas diluyeron el sentido de adhesión personal y la autoridad civil llegó a arrogarse el papel de guardar la pureza de la fe dentro de la misma Iglesia y de extenderla a nuevas gentes.
En la Edad Media existirán sociedades impropiamente teocráticas, ya que rara vez se dará el caso de identificación entre los fines de la sociedad civil y de la Iglesia. Incluso entonces, no era la asamblea de los creyentes quien sometía al Estado a sus propios fines (como teóricamente sucedía en Israel), sino al revés: la autoridad civil se arrogaba competencias religiosas. Esta tendencia recibió en oriente el nombre de cesaropapismo. En occidente las tensiones entre autoridad civil y eclesiástica culminarían en la «querella de las investiduras» (1024-1122). Pero las tensiones entre poder político y religioso no son las únicas surgidas en torno al cristianismo: hay también discrepancias religiosas.
Las divisiones ocurridas en la Iglesia por cuestiones doctrinales pueden agruparse en dos: la separación (herejía en griego) de quienes creían que Cristo era hombre pero no Dios —su principal exponente es el arrianismo—, y la de quienes creían que era Dios pero no hombre (el monofisismo, que afirma en Cristo sólo la naturaleza —physis— divina). Son por tanto disensiones acerca del misterio de la Trinidad: mientras que la Iglesia católica (universal) afirma que Dios es uno, y que en Él hay tres Personas, una de las cuales es también hombre; el arrianismo reconoce el carácter divino sólo de Dios Padre; y el monofisismo reconoce la divinidad de las tres Personas, pero no la naturaleza humana de la segunda.
Buena parte de los pueblos que constituyeron Estados en territorios romanos occidentales eran arrianos. La elite política que durante más tiempo se mantuvo en esta herejía fueron los visigodos, cuyo rey (Recaredo) no abrazó el catolicismo hasta 589. Entretanto, divisiones políticas y discusiones organizativo-doctrinales propiciaron un alejamiento entre las iglesias orientales (patriarcado de Constantinopla) y las occidentales: pero no sería hasta 1054 cuando se produjera una ruptura formal entre Bizancio y Roma (cisma de oriente).
En el siglo vii apareció una nueva religión: el Islam, cuyo fundador, Mahoma (570-632) la dio a conocer a partir de 613, presentándola como producto de revelaciones del arcángel Gabriel. A diferencia del cristianismo, que consiste en el seguimiento de la persona de Cristo, el Islam es la aceptación de una ley, en cuyo cumplimiento el Profeta es un modelo, pero no un fin. La ley islámica se contiene en el Corán («recitación»), cuya redacción se completó poco después de la muerte de Mahoma, y en la tradición (Sunna), también procedente de la predicación del Profeta, pero cuya redacción (Hadith) no se completó hasta el siglo ix. El Islam («sumisión») contiene cinco normas fundamentales: la profesión de fe, la oración, el ayuno, el cumplimiento de los deberes sociales y la peregrinación a La Meca.
Al margen de su forma de entender a Dios, el Islam difiere del cristianismo por ser una teocracia: la autoridad del Profeta abarca también el ordenamiento de la sociedad civil. El servicio a Dios es una lucha (Yihad), cuyo principal campo de batalla es el sometimiento de las pasiones en el alma (Yihad mayor). Pero existe además una «lucha del cuerpo» (Yihad menor) para defender y extender la fe islámica: «Alá ha comprado a los creyentes sus personas y su hacienda, ofreciéndoles, a cambio, el Jardín. Combaten por Alá: matan o les matan. Es una promesa que Le obliga, verdad, contenida en la Torá, en el Evangelio y en el Corán» (Corán IX, 111).
En el segundo capítulo del Corán parece justificarse sólo la defensa propia: «Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden. Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar» (II, 190-191). Ante todo es la religión lo que se defiende con las armas: «Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos» (II, 193).
Es el respeto al Islam como religión y a sus implicaciones sociales lo que Mahoma insta a imponer por la fuerza, pero en principio no el culto personal: «No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío» (II, 256). No al menos hasta el capítulo IX, en el que Mahoma denuncia a los que se han aliado con los «asociadores» (infieles, politeístas, impíos, tentadores o persecutores): «Respetad vuestra alianza con ellos durante el plazo convenido. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores dondequiera que les encontréis. ¡Capturadles! ¡Sitiadles! ¡Tendedles emboscadas por todas partes! Pero si se arrepienten, hacen el azalá (oración) y dan el azaque (tributo), entonces ¡dejadles en paz!» (IX, 4-5).
Con el Islam reaparece una teocracia que no es igual a la de Israel, porque la nueva religión tiene carácter universal. Los judíos debían conquistar la tierra prometida, para esperar en ella la llegada del Mesías. A los musulmanes, se les promete el dominio de la tierra entera. El poder temporal adjudicado a sus líderes distingue el universalismo musulmán del cristiano: a los cristianos se prometía el reino de los cielos a cambio de su paciencia en la lucha contra las propias pasiones y al soportar persecuciones. Los musulmanes deben también luchar contra sus propias pasiones para alcanzar el paraíso celestial, pero no hay Mesías que esperar ni persecuciones dignas de soportarse.
A su muerte, Mahoma gobernaba sobre Medina y la Meca. En 635 conquistaron los musulmanes Damasco, en 636 Jerusalén, en 642 Armenia, en 646 Alejandría, en 649 Chipre y en 651 Persia. Cinco años más tarde, a la muerte de Uthman, tercer sucesor del Profeta, las divisiones internas frenaron la expansión del Islam. La causa de estas divisiones era la discrepancia acerca del modo de transmitirse la autoridad, cuestión que Mahoma no había definido. Para la mayoría de los musulmanes (los sunitas), toda la autoridad corresponde al jefe civil (califa). Para los chiitas (originariamente diferenciados por ser los «partidarios de Alí», cuarto sucesor de Mahoma), la autoridad religiosa corresponde a determinados jefes («imanes»), el último de los cuales «desapareció» en torno al año 900 y regresará como Mesías («Al-Mahdi») al fin de los tiempos.
En 659 fue proclamado califa en Jerusalén un primo de Uthman, Moaviya, primero de los Omeyas (dinastía que gobernó hasta 750), y único califa a partir de la muerte de Alí (661). Durante su reinado se completó la conquista de Egipto y, en el Este, las de Afganistán y Uzbekistán. Moaviya eligió Damasco como sede del califato, heredado en 680 por su hijo, cuyas tropas dieron muerte al imán Husein, último descendiente masculino de Mahoma (y caudillo del «partido de Alí»), lo que agravó las diferencias entre sunitas y chiitas. Los éxitos militares continuaron con la llegada al Atlántico en 683, la conquista de Cartago y la de Hispania (711), y con la campaña en Francia a partir de 722, frenada en Poitiers exactamente cien años después de la muerte del Profeta (732).
Frente a los omeyas se alzó el partido de los hachemitas (descendientes de Abu Hachim, bisabuelo de Mahoma), que aspiraban a que gobernaran parientes más cercanos del Profeta: en concreto los descendientes de los dos tíos de Mahoma, al-Abbas (abásidas) y Abu Talib (alidas). Los abásidas establecieron en 749 un califato en Bagdad que había de durar hasta 1258 (y hasta 1517 en Egipto). En Al-Andalus (nombre documentado ya en 716 para designar a la tierra por la que pasaron los vándalos antes de llegar a África), se produjeron rebeliones de los bereberes magrebíes, discriminados respecto a los árabes, quienes requirieron el concurso de soldados sirios para sofocar a los rebeldes. En el norte, se produjeron rebeliones de cristianos (722, Covadonga).
El sunismo dio lugar a cuatro escuelas: el hanifismo (de Abu Hanifa —muerto en 795—, doctrina predominante en Irán, fue oficial con los otomanos) partidario de cierta «libertad de opinión»; el malikismo (de Malek bin Anas —muerto en 820—, extendido en el Magreb, Al-Andalus y África subsahariana), partidario de un consenso entre norma social y conciencia; el más tradicionalista chafitismo o safismo (de As-Chafiis o Al-Safí —también muerto en 820—, extendido en Arabia, Siria, Egipto y por el Océano Índico); y el hanbalismo (de Ahmad ibn Hanbal —muerto en 855—, dominante en Iraq), partidario de interpretar literalmente el Corán y la Sunna. Durante el siglo IX cristalizó la doctrina —no contenida en el Corán— que castiga con la pena de muerte la apostasía del Islam. Al no existir un acto de adhesión al Islam semejante al bautismo, esta doctrina mermará la libertad religiosa de las personas nacidas en países musulmanes, ya que, salvo prueba en contrario, se les considera sometidos al Islam.
Al huir a Córdoba un Omeya, Abd al-Rahman, el emirato andalusí se independizó de Bagdad. Los problemas del emirato cordobés (756-929) procedían no tanto de los rebeldes cristianos del norte, cuanto de las aspiraciones autonomistas de los gobernadores de Toledo, Mérida y Zaragoza, y de la pretensión de los muladíes (hispanos que abrazaron el Islam) de alcanzar la igualdad de derechos con respecto a los árabes (rebelión de Omar ibn Hafsun en 879). Antes que el cordobés, se segregó de Bagdad el califato fatimí en el Magreb (908), formado por una escisión de los ismailitas, grupo chiita con tintes esotéricos. El sirio Ubaid Alá, primer califa fatimí de Kairuan, decía estar emparentado con Ismail —descendiente de al-Husein, hijo de Alí y Fátima— y pretendía ser el Mahdi esperado por los partidarios de Alí.
Siguiendo el ejemplo magrebí, en 929 el emir Abd al-Rahman III se proclamó califa en Córdoba. Este califato extendió sus dominios en África y mantuvo la frontera con los nuevos reinos cristianos en la cuenca del Duero. En el último cuarto del siglo X, el caudillo militar Almanzor centró su atención en la lucha contra los cristianos, mientras en Al-Andalus se agravaron las tensiones étnicas, que culminarían con el fin del califato (1031) y la división del territorio en reinos de taifas.
¿Qué había sucedido entretanto en Baleares después de la desaparición del Imperio Romano occidental? Mallorca fue recuperada para el emperador bizantino Justiniano I en el año 534, por obra del caudillo Belisario, que en 533 había puesto fin a un siglo de dominio vándalo en el norte de África. Pero el poderío bizantino decayó, y la isla fue de nuevo cobijo de corsarios. En 707 se produjo un desembarco musulmán sin consecuencias. Mallorca fue incorporada al emirato de Córdoba en 903, pasando la Palmaria romana a denominarse Medina Mayurqa. Tras la disolución del califato, Mallorca dependió de Dènia.
El dominio islámico en la Península Ibérica fue equilibrado primero y decayó después en favor de los reinos cristianos en dos etapas principales, señaladas respectivamente por la conquista de Toledo, en 1085, y por la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212. Ante la falta de unidad del Islam andalusí, la contención del empuje cristiano llegó desde África, por obra de los imperios bereberes almorávide y almohade. El primero había surgido en 1055 y en 1070, instaló su capital en Marrakech. Como reacción a la conquista de Toledo, los almorávides derrotaron a Alfonso VI en 1086 en Sagrajas, conquistando posteriormente a los taifas que les habían pedido ayuda (Granada, donde instalaron su capital, Sevilla y Badajoz), Valencia en 1102 y Zaragoza en 1110. El deseo del califa Yusuf de «hacer regresar a los musulmanes al camino de Dios» supuso un punto de inflexión en Al-Andalus: la emigración de los mozárabes hacia el norte «descristianizó» los reinos de Córdoba, Sevilla y Granada.
En Mallorca, los almorávides evitaron un intento de conquista emprendido en 1114 por el conde Ramón Berenguer III de Barcelona con ayuda de la marina de Pisa, que sufría la acción de los corsarios musulmanes. Los italianos se retiraron ante la llegada de una escuadra almorávide desde África, y el conde de Barcelona, que había incendiado Medina Mayurqa, suspendió la campaña en 1116. A partir de entonces gobernó Mallorca de forma casi independiente la familia almorávide de los Banu Ganiya. En el último cuarto del siglo XII, los gobernantes musulmanes mallorquines firmaron cuatro tratados de no-agresión con las repúblicas de Génova y Pisa, y los corsarios baleares disfrutaron de una situación ventajosa, que les permitió atacar en 1178 Tolón y tomar cautivo al vizconde de Marsella, Hugo Gaufrido.
La expedición de Ramón Berenguer III contra Mallorca había recibido ya el título de cruzada: una palabra cuyo origen convendrá conocer, para saber si las guerras a las que en ocasiones se asoció tienen algo que ver con la Yihad menor islámica. En occidente, a principios del siglo V, Agustín de Hipona expuso la doctrina de la guerra justa, afirmando que la renuncia a la autodefensa (típica de los mártires) no se puede imponer a las personas con quien se convive: existe obligación de defender a la sociedad.
San Agustín escribía tras la caída de Roma en manos de los visigodos (410), respondiendo a la acusación de que los cristianos no habían defendido el imperio. En el concilio celebrado en Cartago en 411, el obispo de Hipona aceptará el recurso a la autoridad civil para poner fin a las divisiones entre los cristianos del norte de África, que habían alcanzado caracteres de guerra civil. San Agustín no pretende que el Estado juzgue a las personas por su religión, ni que una religión minoritaria imponga su culto o interprete como escandaloso el negarse a participar en sus prácticas religiosas. La violencia puede evitar la injusticia o restablecer el orden, pero en ningún caso extender la religión.
En la génesis de las cruzadas, junto con la doctrina cristiana sobre la guerra justa y las relaciones entre el poder civil y la autoridad religiosa, juegan un papel importante las peregrinaciones de carácter penitencial. Éstas cobraron auge en torno a la celebración del milenario de la muerte de Cristo (1033). Por lo que suponían de sacrificio, eran actos meritorios, y quienes las emprendían (voluntariamente o tras habérseles impuesto como penitencia) podían lucrar indulgencias que llevaban asociada una gracia (la remisión de la pena temporal del purgatorio) en caso de que se cumplieran ciertas condiciones: desearla ante todo, confesar, comulgar, etc.
En este contexto aparece en 1020 la primera mención de un caballero que adoptó un hábito «cruzado» para luchar contra los sarracenos: Hugues IV de Lusignan («el moreno»), en tierras hispánicas. Al año siguiente, a raíz de una persecución contra los cristianos en Siria, el papa Silvestre II sugiere la idea de una expedición militar, y efectivamente se llevó a cabo una incursión, precedente de las cruzadas. Pero la gestación de la primera no se deberá a la necesidad de aunar fuerzas frente a los musulmanes, sino a la de defender los intereses de un reino cristiano frente a otro.
En concreto, será el rey de Aragón quien consiga del papa Alejandro II en 1063 la predicación de una cruzada para conquistar Barbastro: de esa forma, Fernando I de Castilla no podía auxiliar al taifa barbastrense, sometido a su protección en 1060. En el mismo año de la «pre-cruzada» de Barbastro, el arzobispo de Maguncia, Sigfrido, y otros cuatro obispos peregrinaron a Palestina con 7.000 personas. La derrota bizantina en Manzikert y la caída de Jerusalén (1071), más la de Antioquía (1085) en manos de los turcos selyúcidas obstaculizaron las peregrinaciones, ya de por sí complicadas tras el cisma que separó a Bizancio de Roma (1054). De nuevo en occidente, el Papa aplaudió en 1073 el paso a Hispania de un ejército franco al mando de Ebles II, conde de Roucy y cuñado del rey de Aragón.
La cruzada presuponía un derecho que restaurar, un espíritu penitente en quienes la emprendieran y el liderazgo del Papa que supliera un insuficiente poder de convocatoria de los gobernantes civiles. El Papa recurría a un medio extraordinario para atraer la atención de los nobles, más inclinados a pelearse por querellas locales: quienes se enrolaran en la cruzada podrían lucrar indulgencia plenaria (remisión total de las penas del purgatorio). No se les prometía el cielo a cambio de morir en la guerra —algo que sí hace la Yihad menor—, sino la posibilidad de conseguirlo si, además de enrolarse, se cumplían las condiciones de la indulgencia.
En 1074, Gregorio VII planeaba una cruzada que no llegará a predicar. La petición de auxilio del emperador bizantino Miguel VII después de Manzikert fue repetida en 1084 por el patriarca Simeón de Jerusalén —con detalles sobre la persecución religiosa en carta que Pedro el Ermitaño leyó al papa Urbano II— y al año siguiente por el emperador Alexo I Comneno al conde Roberto de Flandes. Pero los nobles occidentales no sólo desoían las peticiones de auxilio llegadas de oriente, sino que en 1084 pusieron cerco a la propia Roma.
En Francia había tomado cuerpo un «movimiento» cruzado, que llevó al conde de Tolosa (Raimundo de Saint-Gilles) y al duque de Borgoña (Eudes I) a intervenir en Hispania en 1087, después de que Alfonso VI de León y Castilla fuera derrotado por los almorávides en Sagrajas-Zalaca. Una nueva petición de auxilio de Alexo Comneno (1094) llevará a Urbano II a proclamar por fin, en 1095, la primera cruzada. Raimundo IV, conde de Tolosa, será el primer mandatario que se enrole para conquistar Tierra Santa, en lugar de para combatir a los turcos en Anatolia como pretendían los emperadores bizantinos. En un plazo de tres años surgirán cuatro Estados latinos en el Mediterráneo oriental: los condados de Edesa y Trípoli, el principado de Antioquía y el reino de Jerusalén.
Los violentos episodios bélicos de las cruzadas —comenzando por las matanzas tras las tomas de Antioquía y Jerusalén— y la desaparición final de los Estados latinos de oriente contrastan con una interacción sociocultural cuya huella será profunda: entre occidente y oriente, entre cristianismo e Islam, se produce un intercambio intenso durante más de dos siglos. Los emigrantes occidentales regresan de Tierra Santa trayendo consigo materias primas, especias, útiles y enseres, elementos técnicos, científicos y filosóficos que contribuirán a la madurez de occidente. En sentido inverso, desde occidente se exportó la estructura feudal a los Estados latinos. El Papa confió la custodia de los lugares santos y de los caminos de peregrinación a caballeros que deseaban permanecer en Palestina compartiendo el modo de vida de los religiosos: las órdenes militares. Los Estados latinos encargaron a templarios y hospitalarios buena parte de las tareas militares. Surgieron así organizaciones internacionales sometidas al Papa, pero desvinculadas de los intereses de una determinada nación occidental.
Entretanto, un imperio sucedía a otro en el Islam africano: los almohades (al-muwahhidun, los unitarios o monoteístas: hoy diríamos muyahidines) eran bereberes como los almorávides, a quienes arrebataron Marrakech en 1147 para convertirla en su capital. En el mismo año conquistaron Sevilla, ciudad que convirtieron en centro de su poder peninsular. En 1172 cayó en su poder el reino taifa de Valencia y Murcia, pasando entonces los almohades a la ofensiva contra los reinos cristianos (1195, derrota de Alfonso VIII en Alarcos). Mallorca fue el último territorio andalusí incorporado al imperio almohade por orden directa del miramamolín (amir al muminin, príncipe de los creyentes o califa) Muhammad ben Yaqub ben Yusuf, llamado Al Nasir, en 1203.
Si bien el imperio almohade era un régimen militar que no sobreviviría a su derrota en las Navas de Tolosa (1212), nominalmente sus jefes eran califas, e impulsaron las artes y la cultura (Giralda de Sevilla, difusión de la filosofía de Averroes y Abentofail). La ausencia de población mozárabe y el objetivo de vencer a los reinos cristianos sellaron la desaparición de la tradicional tolerancia andalusí. El Islam hispano (y por tanto mallorquín) del siglo xiii estará más preocupado por la práctica religiosa que por la discusión teológica, pues si bien existían diversas escuelas, era escasa la polémica con otras religiones. A partir de entonces (y hasta 1492), Granada quedará como único reino islámico peninsular, convertido en la práctica en vasallo del reino castellanoleonés, unificado desde 1233.
En el otro extremo del Mediterráneo, durante el siglo xii, los Estados latinos de oriente perdieron casi todo su territorio: Edesa cayó en 1144 (tras de lo cual se organizó la segunda cruzada) y Jerusalén en 1187 tras la batalla de Hattin (lo que dio lugar a la tercera cruzada). En 1204, la cuarta cruzada conquista Constantinopla, fundando un Estado latino (Romania) en Grecia. Entre 1217 y 1221, la quinta cruzada conquista, por un tiempo, Damieta, en Egipto. En 1229, el emperador del Sacro Imperio Romano y rey de Sicilia, Federico II, organiza una cruzada en la que consigue la entrega de Jerusalén contra una suma de dinero.
La cristiandad no afrontará sólo a un enemigo exterior con las cruzadas. En su interior aparecerán divisiones que recordarán las del gnosticismo de la edad antigua y el arrianismo de comienzos del medioevo. El catarismo, doctrina de tipo dualista, afirmaba la existencia de dos mundos, uno espiritual y otro material, creados respectivamente por Dios y el diablo. Su ética era en consecuencia maniquea (la realidad espiritual era buena o pura, y la material mala o impura). Es posible que a su difusión —con un episodio intermedio en la herejía bogomila de Bosnia— contribuyeran doctrinas importadas por algunos participantes en las cruzadas.
Desde mediados del siglo xii aparecen claramente definidos los rasgos de un movimiento que parecía querer purificar la Iglesia frente al afán de riquezas, y cuyos miembros, según informaba Everin de Steinfeld a San Bernardo desde Colonia hacia 11401144, se autodenominaban «los pobres de Cristo». Negaban la corporeidad de Cristo, y con ella su pasión, muerte y resurrección: aunque aceptaban los Evangelios (en cambio, rechazaban el Antiguo Testamento), la persona de Cristo tenía para ellos mero valor ejemplar y no redentor.
Al margen de algunos episodios violentos, la Iglesia trató de dialogar con estos herejes, hasta percibir que no tenían intención de reformar la Iglesia (a la que identificaban con la ramera del Apocalipsis). Como artífice de la ruptura puede identificarse al obispo Nicetas (de origen búlgaro), que se desplazó de Lombardía al sur de las Galias, y creó a partir de 1167 (asamblea de San Félix de Camarán o Lauraguès en Languedoc) una estructura eclesiástica independiente, cuyos miembros se dieron a sí mismos el nombre de cátaros (puros).
Paralelamente surgió otro movimiento, el de los valdenses, seguidores de Petrus Valdes (Pedro Valdo), comerciante de Lyon que en torno a 1170 abandona su familia y reparte sus riquezas para dedicarse a la predicación itinerante de una vida sobria. En 1180 se le hizo profesar un credo que aprobaba su concepción de la pobreza, pero le prohibía la predicación itinerante. Dos años más tarde, al continuar los valdenses predicando, fueron excomulgados por el obispo de Lyon.
El sur de las antiguas Galias, donde se harían notar las doctrinas de cátaros y valdenses, se hallaba por entonces vinculado al poder político cuya expansión apuntaba también hacia Mallorca. Los condes de Barcelona se habían implicado en los territorios ultrapirenaicos de Occitania al comprar Ramón Berenguer I los condados de Carcasona y Razés (1065 y 1070). Desde que Ramón Berenguer III casara en 1112 con Dulce de Provenza, se convirtieron en feudatarios de Barcelona los condados de Provenza (costa desde Niza hasta el límite con Nîmes), Millau (lindante con Tolosa), Gavaldán, y el vizcondado de Carladés (lindantes con el condado de Rovergue, feudatario de Tolosa).
Ramón Berenguer IV recibiría los juramentos de fidelidad de los vizcondes de Carcasona, Bearn y de Olorón, y de los señores de Narbona y Montpellier, con toda la costa hasta Niza y los territorios ultrapirenaicos al sur de Tolosa y Gascuña, hasta Navarra. Alfonso II, como titular conjunto de la corona aragonesa y del condado de Barcelona, asumió además el condado de Provenza al morir en 1166 sin herederos Ramón Berenguer III. La influencia política de los monarcas catalano-aragoneses en Provenza tendrá como contrapartida una influencia cultural provenzal aún más duradera en dicha corte.





























