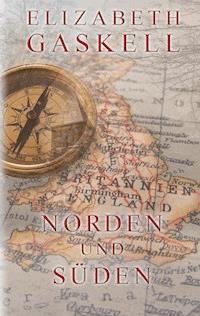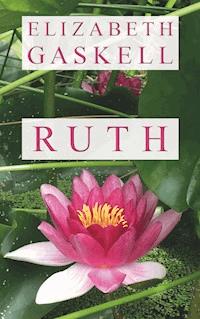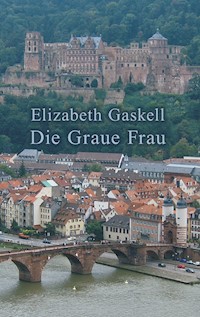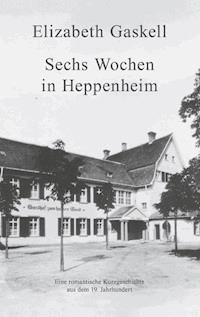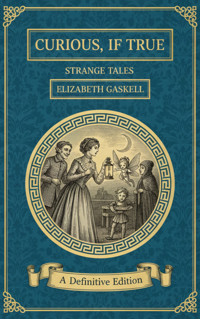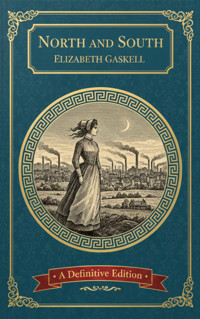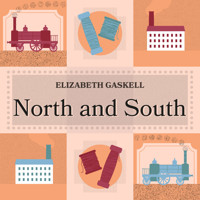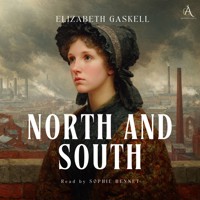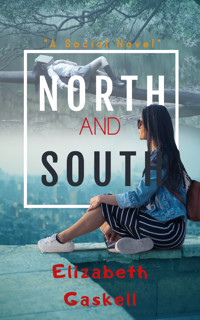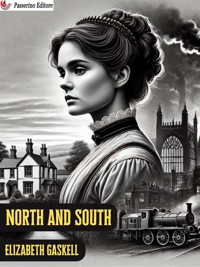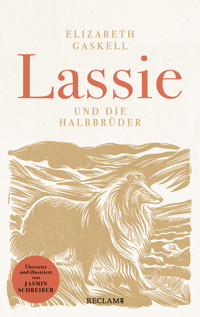DESAPARICIONES
No tengo por costumbre leer
regularmente la revista Household Words; pero un amigo me envió
hace poco algunos números atrasados y me recomendó que leyese
«todos los artículos relacionados
con la Policía de Protección e Investigación», lo que en
consecuencia hice, no como han hecho los lectores en general, ya
que se publicaron semanalmente, o con pausas entre ellos, sino
seguidos, como una historia popular de la Policía Metropolitana, y
(supongo que también debe considerarse así) como una historia de la
fuerza policial de todas las ciudades grandes de Inglaterra. Cuando
acabé, no me apetecía seguir leyendo de momento, y preferí
entregarme a pensamientos de ensoñación y remembranza.
Recordé primero con una sonrisa
cómo localizó a un pariente mío un conocido que había extraviado u
olvidado su dirección. Este pariente mío, mi querido primo el señor
B., pese a lo encantador que es en muchos aspectos, tiene la
peculiaridad de que le gusta cambiar de alojamiento una vez cada
tres meses como media, lo que desconcierta bastante a sus amigos
del campo, que, en cuanto consiguen memorizar el número 19 de Belle
Vue Road, Hampstead, tienen que esforzarse en olvidar esa dirección
y en recordar el 271/2 de Upper Brown Street, Camberwell; y
así
sucesivamente, hasta el punto de
que yo preferiría aprenderme el diccionario de pronunciación de
Walker, que hacer memoria de las diversas direcciones que he tenido
que poner en las cartas al señor B. los tres últimos años. El
verano pasado tuvo a bien trasladarse a un hermoso pueblo situado a
menos de diez millas de Londres, donde hay estación de ferrocarril.
Allí fue a buscarle su amigo. (No me extenderé sobre el hecho de
que, para seguir su rastro hasta allí, y cerciorarse de que residía
en R., tuvo que ir antes a tres o cuatro alojamientos distintos en
los que había vivido el señor B. Dedicó la mañana a hacer
indagaciones sobre su paradero, pero había muchos caballeros que
pasaban allí el verano y ni el carnicero ni el panadero pudieron
decirle dónde se alojaba). No había constancia de su dirección en
la oficina de correos, lo que se explicaba por la circunstancia de
que le remitían toda la correspondencia a su despacho de la ciudad.
Finalmente el amigo del campo regresó a la estación y, mientras
esperaba el tren, decidió preguntar al empleado, como último
recurso.
—No, señor, no sé dónde se aloja
el señor B. Viajan muchos caballeros en los trenes; pero seguro que
puede informarle la persona que está junto a esa columna.
El individuo al que dirigió la
atención del indagador tenía aspecto de comerciante: bastante
respetable, pero sin la menor pretensión de «señorío», y daba la
impresión de que no tenía más tarea urgente que observar con
parsimonia a los pasajeros que transitaban por la estación. Sin
embargo, cuando le preguntó, contestó
con prontitud y cortesía.
—¿El señor B.? ¿Un caballero alto
de cabello claro? Sí, señor, conozco al señor
B. Hará tres semanas o más que se
aloja en el número 8 de Morton Villas, pero no le encontrará allí
ahora, señor. Se fue a la ciudad en el tren de las once y suele
volver en el de las cuatro y media.
El amigo del campo estaba
deseando volver al pueblo para comprobar la veracidad de esta
afirmación. Dio las gracias a su informador y dijo que visitaría al
señor B. en su despacho de la ciudad. Pero, antes de marcharse de
R., preguntó al empleado quién era la persona a quien le había
remitido para que le informase de la dirección de su amigo.
—Es un agente de la policía de
investigación, señor —fue la respuesta.
Ni que decir tiene que el señor
B. confirmó la exactitud de la información del policía en todos sus
puntos, no sin cierta sorpresa. Cuando me contaron esta anécdota de
mi primo y de su amigo, pensé que ya no podrían escribirse más
novelas con la misma trama que Caleb Williams[1], cuyo principal
interés para el lector superficial estriba en el deseo y el temor
de que el protagonista escape de su perseguidor. Hace mucho que leí
la obra y he olvidado ya el nombre del caballero agraviado y
ofendido cuya intimidad había invadido Caleb; pero sé que la
persecución de Caleb, la localización de los diversos escondrijos
en que se oculta, el rastreo de sus leves huellas, todo, en
realidad, dependía de la energía, la sagacidad y la perseverancia
del perseguidor. El interés se debía a la lucha de un hombre contra
otro y a la incertidumbre sobre cuál alcanzaría su objetivo al
final: el perseguidor implacable o el ingenioso Caleb, que procura
ocultarse por todos los medios. Ahora, en 1851, el caballero
ofendido pondría a trabajar a la Policía de Investigación, seguro
de su éxito. La única duda sería cuánto tiempo tardaría en
localizar el escondite, y esa duda no podría prolongarse mucho. Ya
no se trata de la lucha entre un hombre y otro, sino entre una
vasta maquinaria organizada y un individuo débil y solitario.
Nosotros no tenemos esperanzas y temores, sólo certeza. Pero,
aunque los materiales de evasión y persecución, siempre que la
persecución se limite a Inglaterra, desaparezcan del almacén del
que se surte el novelista, a nosotros, por otra parte, ya no puede
atribularnos lo más mínimo el miedo a que se produzcan
desapariciones misteriosas. Y, como atestiguará cualquiera que se
haya relacionado mucho con quienes vivían a finales del siglo
pasado, entonces había motivo para tales temores.
Cuando yo era niña, a veces me
permitían acompañar a un familiar a tomar el té con una anciana muy
lúcida de ciento veinte años… o al menos eso pensaba yo entonces.
Ahora creo que tendría unos setenta. Era una mujer animosa e
inteligente, y era mucho lo que había visto y conocido que merecía
la pena contar. Era prima de los Sneyd, la familia de la que tomó
dos de sus esposas el señor Edgeworth; había conocido al comandante
André; se había relacionado con la buena sociedad whig que
congregaban en torno a ellas la bella duquesa de Devonshire y la
«señora Crewe Buff and Blue», y su padre había sido uno de los
primeros patronos de la encantadora
señorita Linley[2]. Menciono
estos detalles para indicar que era demasiado inteligente y culta
por su ambiente, amén de por sus dotes naturales, para dar crédito
sin más a lo extraordinario; y sin embargo la oí relatar historias
de desapariciones que me obsesionaron mucho más tiempo que
cualquier relato fantástico. Una de ellas es la siguiente: la finca
de su padre estaba en Shropshire. Y las verjas del parque daban
directamente a un pueblo disperso del que era señor. Las casas
formaban una calle irregular, un huerto aquí, luego el hastial de
una granja, a continuación una hilera de casitas y así
sucesivamente. Pues bien, en la casita del final vivían un hombre
muy respetable y su esposa. Eran bien conocidos en el pueblo y
estimados por los pacientes cuidados que prestaban al padre de él,
un anciano paralítico. En invierno, su silla estaba junto al fuego;
en verano, le sacaban al espacio despejado que había delante de la
casa para que tomase el sol y disfrutara de la plácida diversión
que pudiesen procurarle las idas y venidas de los aldeanos. Ni
siquiera podía trasladarse de la cama a la silla sin ayuda. Un
caluroso día de junio, todos los habitantes del pueblo acudieron a
los prados para la siega. Sólo se quedaron los que eran muy viejos
o muy jóvenes.
Por la tarde, sacaron como de
costumbre al padre anciano que he mencionado para que tomara el
sol, y su hijo y su nuera se fueron a la siega. Pero, cuando
regresaron a casa al oscurecer, el padre paralítico había
desaparecido… ¡se había ido! Y no volvió a saberse nada de él. La
anciana que contó esta historia dijo, con la tranquilidad que
caracterizaba siempre la sencillez de su relato, que se habían
llevado a cabo todas las indagaciones que su padre podía hacer y
que no se había aclarado nada. Nadie había visto nada extraño en el
pueblo; aquella tarde no se había cometido en el domicilio del hijo
ningún pequeño robo para el que el anciano pudiese haber supuesto
un obstáculo. El hijo y la nuera (célebre también por la atención
que prestaba al padre desvalido) habían estado todo el tiempo en el
campo con los demás vecinos. En suma, nunca se explicó el misterio;
y el hecho dejó una impresión dolorosa en el ánimo de muchos.
Estoy segura de que la policía de
investigación habría aclarado todos los hechos relacionados con el
suceso en una semana.
Esta misteriosa historia fue
dolorosa, pero no tuvo consecuencias que la hiciesen trágica. La
que contaré a continuación (y las anécdotas de desapariciones que
relato aquí, aunque tradicionales, se repiten con total fidelidad y
mis informadores las creían rigurosamente ciertas) tuvo
consecuencias, y tristes además. El escenario es una pequeña villa,
rodeada por las extensas propiedades de varios caballeros
acaudalados. Hace unos cien años vivía en la villa un procurador
con su madre y su hermana. Era el apoderado de uno de los
terratenientes de las proximidades y cobraba las rentas los días
acordados, que eran, por supuesto, bien conocidos. Acudía en tales
ocasiones a un pequeño establecimiento público, situado a unas
cinco millas del lugar, donde los colonos se encontraban con él,
pagaban sus rentas y eran obsequiados luego con un banquete. Una
noche no regresó de este festejo. No
apareció nunca. El caballero del
que era apoderado recurrió a los Dogberrys[3] de la época para dar
con él y con el dinero desaparecido; su madre, de la que era apoyo
y consuelo, le buscó con toda la perseverancia del amor leal. Pero
él nunca volvió; y empezó a correr el rumor de que debía de haberse
ido al extranjero con el dinero; su madre oía todo lo que se
murmuraba a su alrededor y no podía demostrar su falsedad; así que
acabó con el corazón destrozado y murió. Años después, creo que
unos cincuenta, murió el acaudalado carnicero y ganadero de… Pero,
antes de morir, confesó que había asaltado al señor… en el brezal,
cerca del pueblo, casi al lado de su casa, con el propósito de
robarle, pero que, al encontrar más resistencia de la prevista, se
había visto empujado a apuñalarle, y le había enterrado aquella
misma noche en la arena suelta del brezal, bastante hondo. Allí
encontraron su esqueleto, aunque ya era demasiado tarde para que su
pobre madre tuviera conocimiento de que su honra había quedado a
salvo. También su hermana había muerto, soltera, porque a nadie le
agradaba lo que podía derivarse de emparentar con aquella familia.
A nadie le importaba ya si era culpable o inocente.
¡Ay, si hubiese existido entonces
nuestra Policía de Investigación!
Esta última no puede considerarse
una historia de desaparición misteriosa. Lo fue sólo durante una
generación. Pero las desapariciones que no se pueden explicar jamás
con ninguna suposición no son insólitas en las tradiciones del
siglo pasado. He oído hablar (y creo haberlo leído en uno de los
números antiguos de Chambers’s Journal) de una boda que se celebró
en Lincolnshire hacia el año 1750. Entonces no era de rigor que la
feliz pareja fuese de viaje de novios. Los recién casados y sus
amigos celebraban un festejo en casa del novio o de la novia. En
este caso, los invitados se encaminaron a la residencia del novio y
se dispersaron, yéndose unos a pasear por el jardín, otros a
descansar en la casa hasta la hora de la cena. Es de suponer que el
novio estaba con la novia, cuando un criado fue a decirle que un
desconocido quería hablar con él. Nadie volvió a verlo desde
entonces. Se cuenta la misma historia de una antigua casa solariega
galesa abandonada, que se alzaba en un bosque cerca de Festiniog.
También en ella avisaban al novio para que fuese a atender a un
desconocido el día de su boda, y desaparecía de la faz de la
tierra; pero esta versión añadía que la novia vivió más de setenta
años, y todos los días, mientras la luz del sol o de la luna
iluminaba la tierra, se sentaba a vigilar junto a una ventana que
daba al camino por el que se llegaba a la casa. Concentraba sus
facultades y su capacidad mental en aquella vigilancia agotadora. Y
mucho antes de morir, se volvió infantil y sólo tenía conciencia de
un deseo: sentarse junto a aquel ventanal a vigilar el camino por
el que podría llegar él. Era tan fiel como Evangelina[4], aunque
meditabunda y sin celebridad.
El hecho de que estas dos
historias similares de desaparición el día de la boda
«prevalezcan», como dicen los
franceses, demuestra que todo lo que aumenta nuestra facilidad de
comunicación y organización de recursos, aumenta nuestra seguridad
en la vida. Si un novio con una indómita Katherine[5] por novia
intentase desaparecer
hoy, no tardarían en dar con él y
llevarlo de vuelta a casa como fugitivo cobarde, alcanzado por el
telégrafo eléctrico y amarrado de nuevo a su destino por un agente
de la policía.
Otras dos historias más de
desaparición y habré terminado. Os contaré primero la de fecha más
reciente porque es la más triste; y concluiremos alegremente (si
cabe decir eso). Entre 1820 y 1830 vivían en North Shields una
señora respetable y su hijo, que luchaba por adquirir suficientes
conocimientos de medicina para poder enrolarse como médico en un
navío del Báltico y tal vez ganar de ese modo dinero suficiente
para cursar un año de estudios en Edimburgo. Le apoyaba en todos
sus planes el difunto y bondadoso doctor G. de aquella población.
Creo que el estipendio habitual no era necesario en su caso; el
joven hacía muchos recados y tareas útiles que un joven caballero
más delicado habría considerado impropias; y residía con su madre
en una de las callejuelas que iban de la calle mayor de North
Shields hasta el río. El doctor G. había pasado toda la noche con
una paciente y la había dejado una mañana de invierno a primera
hora para regresar a casa y acostarse; pero pasó antes por casa de
su aprendiz y le hizo levantarse y acompañarle para que preparara
un medicamento y se lo llevara a la enferma. Así que el pobre
muchacho le acompañó, preparó el remedio y salió con él entre las
cinco y las seis de aquella madrugada de invierno. No volvieron a
verlo. El doctor G. esperó, pensando que estaba en casa de su
madre; y ella esperó, creyendo que había ido a hacer su jornada de
trabajo; y entretanto, como recordaría después la gente, zarpó del
puerto el barco de Edimburgo. La madre esperó su regreso toda la
vida; pero unos años después se descubrieron los horrores de Hare y
Burke[6] y parece ser que la gente adoptó una visión sombría de su
destino; sin embargo, nunca oí que se aclarase del todo, ni que
dejase de haber en realidad algo más que conjeturas. Debo añadir
que quienes le conocieron hablaban categóricamente de su formalidad
y de su excelente conducta, por lo que resultaba sumamente
improbable que hubiese huido al mar, o que hubiese cambiado
repentinamente por alguna razón sus planes.
La última historia cuenta una
desaparición que se aclaró al cabo de muchos años. Hay en
Manchester una calle digna de consideración que lleva del centro de
la ciudad a una de las zonas residenciales. Esta calle se llama en
una parte Garratt y después (cuando adquiere un aire elegante y
relativamente campestre) Brook Street. El primer nombre procede de
un viejo edificio de paredes blancas y vigas pintadas de negro de
los tiempos de Ricardo III, más o menos, a juzgar por el tipo de
construcción: lo que quedaba de esa vieja casa ya lo han tapado,
pero hace unos años aún era visible desde la calle principal;
estaba medio oculta en un terreno desocupado y parecía medio en
ruinas. Creo que la ocupaban varias familias pobres, que alquilaban
pisos en aquel edificio desvencijado. Pero antiguamente era la
mansión Gerrard (¡qué diferencia entre Gerrard y Garratt!) y estaba
rodeada de un parque regado por un límpido arroyo, con hermosos
estanques de peces (el nombre de estos se preservó, hasta fecha
reciente, en una calle próxima), huertos de frutales, palomares y
accesorios similares
de las mansiones de tiempos
pasados. Creo que pertenecía a la familia Mosley, probablemente una
rama del árbol del señor de la mansión de Manchester. Cualquier
obra topográfica del siglo pasado relacionada con esa zona
aportaría el apellido del último propietario de la casa, y es a él
a quien se refiere mi historia.
Hace muchos años, vivían en
Manchester dos ancianas solteras de muy respetable condición.
Habían vivido siempre en la ciudad y les gustaba hablar de los
cambios que se habían producido en el período que recordaban, que
se remontaba unos setenta u ochenta años. Tenían además un gran
conocimiento de la historia tradicional por su padre, que, lo mismo
que su padre antes de él, habían sido respetables abogados de
Manchester la mayor parte del siglo pasado, y eran apoderados de
varias familias del condado, que, desplazadas de sus viejas
posesiones por el crecimiento de la ciudad, obtuvieron cierta
compensación con el aumento del valor de cualquier terreno que
decidieran vender. Así que los señores S., padre e hijo, actuaron
como asesores legales muy reputados y conocían los secretos de
diversas familias, una de las cuales se relacionaba con la mansión
Garratt.
El propietario de esa finca se
casó joven en una fecha indeterminada de la primera mitad del siglo
pasado; él y su esposa tuvieron varios hijos y vivieron feliz y
plácidamente muchos años. Hasta que un día, el marido tuvo que ir a
Londres a resolver un asunto. Era un viaje de una semana en
aquellos tiempos. Escribió comunicando su llegada, y creo que no
volvió a escribir nunca. Parecía que se lo hubiese tragado el
abismo de la metrópoli, porque ningún amigo (y la dama tenía muchas
amistades influyentes) pudo averiguar y explicarle qué había sido
de él. La idea predominante era que le habrían asaltado los
ladrones callejeros que pululaban entonces por la ciudad, que se
había resistido y le habían matado. Su esposa fue perdiendo poco a
poco la esperanza de volver a verlo y se consagró al cuidado de sus
hijos. Y así siguieron las cosas, bastante plácidamente, hasta que
el heredero llegó a la mayoría de edad y necesitaron ciertos
documentos para poder tomar posesión de la propiedad legalmente. El
señor S. (el abogado de la familia) declaró que había entregado
aquellos documentos al caballero desaparecido justo antes de su
último viaje misterioso a Londres, con el que yo creo que se
relacionaban de algún modo. Era posible que aún existieran. Podría
tenerlos en su poder alguien en Londres, a sabiendas o no de su
importancia. De todos modos, el señor S. aconsejó a su cliente que
pusiese un anuncio en los periódicos de Londres, redactado con la
suficiente habilidad para que sólo lo entendiera quien guardara los
importantes documentos. Y así se hizo; el anuncio se repitió a
intervalos durante un tiempo, pero sin ningún resultado. Pero al
final se recibió una respuesta misteriosa, especificando que los
documentos existían y que se entregarían, pero sólo con ciertas
condiciones y al heredero en persona. Así que el joven viajó a
Londres y acudió, siguiendo las instrucciones, a una casa antigua
de Barbican, donde un individuo, que al parecer le esperaba, le
dijo que debía permitir que le vendara los ojos y que le guiara.
Luego le llevó por varios pasadizos y, al final de uno, le subieron
a una silla de manos y le
llevaron en ella durante una hora
o más; siempre declaró que le habían dado muchas vueltas y que
creía que al final le habían dejado cerca del punto de
partida.
Cuando le quitaron la venda de
los ojos, estaba en una sala respetable, de aspecto familiar. Entró
un caballero de edad madura y le dijo que, hasta que no hubiese
transcurrido cierto tiempo (lo que se le indicaría de una forma
determinada, pero cuya duración no se mencionó entonces), debía
jurar que guardaría secreto sobre los medios por los que había
conseguido los documentos. Lo juró, y el caballero, no sin cierta
emoción, reconoció que era el padre desaparecido del heredero.
Parece ser que se había enamorado de una damisela, amiga de la
persona con quien se alojaba. Había hecho creer a la joven que era
soltero; ella respondió de buen grado a sus galanteos y su padre,
un tendero de la ciudad, no se mostró contrario al enlace, pues el
caballero de Lancashire tenía buena presencia y muchas cualidades
que el comerciante creía que resultarían gratas a sus clientes. Se
cerró el trato y el descendiente de una estirpe de caballeros se
casó con la hija única del tendero de la ciudad, convirtiéndose en
socio comanditario en el negocio. Aseguró a su hijo que nunca se
había arrepentido del paso que había dado, que su mujer de baja
condición era dulce, dócil y afectuosa y que tenían una familia
numerosa, próspera y feliz. Preguntó luego afectuosamente por su
primera esposa (o debería decir más bien verdadera), aprobó lo que
ella había hecho respecto a la hacienda y a la educación de los
hijos; pero dijo que estaba muerto para ella lo mismo que ella lo
estaba para él. Prometió que cuando él muriese de verdad se
enviaría a Garratt un mensaje, cuya naturaleza no especificó,
dirigido a su hijo, y que hasta entonces no habría más comunicación
entre ellos, pues era inútil intentar descubrirle bajo su
incógnito, aunque en el juramento no hubiese quedado prohibido
hacer tal cosa. Me atrevo a decir que el joven no tenía grandes
deseos de localizar al padre, que sólo lo había sido de nombre.
Regresó a Lancashire, tomó posesión de la finca en Manchester y
tardó muchos años en recibir el misterioso testimonio de la muerte
real de su padre. Entonces explicó los detalles relacionados con la
recuperación de los títulos de propiedad al señor S., y a algún que
otro amigo íntimo. Cuando la familia se extinguió o abandonó
Garratt, dejó de ser un secreto bien guardado y la señorita S., la
anciana hija del apoderado de la familia, contó la historia de la
desaparición.
Permítaseme decir una vez más que
doy las gracias por vivir en los tiempos de la Policía de
Investigación. Si me asesinasen o cometiese bigamia, mis amistades
tendrían en todo caso el consuelo de estar plenamente
informados.
LA HISTORIA DE LA VIEJA
NIÑERA
Ya sabéis, queridos míos, que
vuestra madre era huérfana e hija única; y diría que también sabéis
que vuestro abuelo era clérigo de Westmoreland, de donde soy yo. Yo
era sólo una niña de la escuela del pueblo cuando, un día, vuestra
abuela fue a preguntar a la maestra si tenía alguna alumna que
sirviese para niñera; y me sentí muy orgullosa, os lo aseguro,
cuando la maestra me llamó y explicó lo bien que se me daba la
costura y que era muy seria y muy formal, hija de padres pobres
pero muy respetables. Yo pensé que nada me gustaría más que servir
a aquella joven y bella señora, que se ruborizaba tanto como yo al
hablar del bebé que iba a tener y de lo que yo debería hacer con
él. Pero creo que esta parte de la historia no os interesa tanto
como la que creéis que ha de venir después, así que os la contaré
ya. Me contrataron y me instalé en la rectoría antes de que naciese
la señorita Rosamond (que era el bebé y es vuestra madre). La
verdad es que yo tenía bastante poco que hacer con ella al
principio, porque no se despegaba de los brazos de su madre y
dormía a su lado toda la noche; y qué orgullosa me sentía a veces
cuando la señorita me la confiaba. Jamás hubo un bebé igual ni
antes ni después, aunque vosotros también habéis sido todos unos
niños maravillosos; pero, en cuanto a modales dulces y
encantadores, ninguno de vosotros se puede comparar con vuestra
madre. Salió a su madre, que era de natural una verdadera dama, una
Furnivall, nieta de lord Furnivall de Northumberland. Creo que no
tenía hermanas ni hermanos y que se había criado en la familia de
milord hasta que se casó con vuestro abuelo, que era sólo un
párroco, hijo de un tendero de Carlisle (aunque fuese toda la vida
un caballero inteligente y refinado), que trabajó de firme en su
parroquia, la cual era muy grande y se extendía por los páramos de
Westmoreland. Cuando vuestra madre, la señorita Rosamond, tenía
unos cuatro o cinco años, sus padres murieron en cuestión de quince
días, uno tras otro. ¡Ay! Qué época tan triste. Mi linda señora y
yo esperábamos otro bebé cuando mi amo llegó a casa de uno de sus
largos recorridos, empapado y cansado, y cogió la fiebre de la que
murió; y ella ya no volvió a levantar cabeza, sólo vivió para ver
muerto a su bebé, y tenerlo sobre su pecho antes de dar el último
suspiro. Mi señora me había pedido en su lecho de muerte que no
abandonase nunca a la señorita Rosamond; y yo habría seguido a la
pequeña al fin del mundo aunque ella no me hubiese dicho una
palabra.
No habíamos dejado de llorar
cuando llegaron los tutores y albaceas a arreglar las cosas. Eran
lord Furnivall, el primo de mi pobre y joven señora, y el señor
Esthwaite, el hermano de mi amo, un tendero de Manchester, no tan
próspero entonces como lo sería luego y con muchos hijos que criar.
¡En fin! No sé si fue algo que acordaron ellos o si fue por una
carta que escribió mi señora en el lecho de muerte a su
primo,
milord, pero lo cierto es que
decidieron que la señorita Rosamond y yo teníamos que ir a
Northumberland, a la mansión de los Furnivall, y milord habló como
si hubiese sido deseo de su madre que la niña viviese con su
familia, y como si él no tuviese ningún inconveniente, ya que una o
dos personas no suponía nada en una casa tan grande. Y, bueno,
aunque no era así como yo habría querido que se cuidase del futuro
de mi inteligente y linda pequeña (que era como un rayo de sol en
cualquier familia, por muy grande que fuese), me encantó que toda
la gente del valle se quedase admirada al saber que yo iba ser la
doncella de la señorita en la mansión Furnivall de milord
Furnivall.
Pero me equivoqué creyendo que
íbamos a vivir donde vivía milord. La familia había abandonado la
mansión Furnivall hacía cincuenta años o más. Yo no podía saber que
mi pobre y joven señora nunca había estado allí, aunque se hubiese
criado con la familia; y lo lamenté porque me habría gustado que la
señorita Rosamond pasara la juventud donde había vivido su
madre.
El ayudante de mi señor, a quien
hice todas las preguntas que me atreví, me dijo que la mansión
estaba al pie de los páramos de Cumberland, y que era muy grande;
que vivía allí la señorita Furnivall, una anciana tía abuela de
milord, con algunos sirvientes; pero que era un lugar muy saludable
y el señor había pensado que sería muy conveniente que la señorita
Rosamond viviera allí unos años, y que, además, tal vez alegrara un
poco a su anciana tía con su presencia.
Milord me ordenó que preparase
las cosas de la señorita Rosamond para un día determinado. Era un
hombre serio y orgulloso, como dicen que eran todos los lord
Furnivall; y nunca decía una palabra más de las necesarias.
Contaban que había estado enamorado de mi señorita; pero ella sabía
que el padre de él se opondría y nunca le había escuchado y se
había casado con el señor Esthwaite; no lo sé. Lo cierto es que él
no se casó nunca. Pero tampoco hizo nunca mucho caso a la señorita
Rosamond, como supongo que habría hecho si hubiese querido a su
difunta madre. Envió con nosotras a la mansión a aquel ayudante
suyo, diciéndole que debía reunirse con él en Newcastle aquella
misma noche; así que no hubo mucho tiempo para que nos presentara a
todos los extraños antes de deshacerse también de nosotras; y nos
dejaron solas a las dos en la vieja casa solariega, pobres
criaturas (yo todavía no había cumplido los dieciocho años). Parece
que fue ayer cuando llegamos. Habíamos salido de nuestra querida
rectoría muy temprano y habíamos llorado las dos como si se nos
partiera el corazón, aunque viajábamos en el carruaje de milord,
que tan impresionante me parecía entonces. Y, bueno, bastante
después del mediodía de un día de septiembre, paramos a cambiar de
caballos por última vez en un pueblecito lleno de humo, de carbón y
de mineros. La señorita Rosamond se había quedado dormida, pero el
señor Henry me dijo que la despertara para que viera el parque de
la mansión cuando llegamos. Me daba pena hacerlo, pero obedecí, por
miedo a que se quejase de mí al señor. Habíamos dejado atrás todo
rastro de población e incluso de aldeas, y habíamos cruzado las
verjas de un parque enorme y agreste, no como los
parques de aquí del sur, sino con
peñas y el murmullo de arroyos, espinos nudosos y viejos robles,
blancos y pelados por los años.
El camino subía unas dos millas y
luego vimos una mansión señorial rodeada de árboles, tan próximos a
ella, en realidad, que en algunas partes las ramas golpeaban los
muros cuando soplaba el viento; y algunas colgaban rotas, como si
nadie se cuidase mucho del lugar, ni de podar los árboles y
despejar el camino de coches cubierto de musgo. Sólo estaba
despejado delante de la casa. La gran entrada oval no tenía malas
hierbas, y no había enredaderas ni árboles sobre la larga fachada
con muchas ventanas, a ambos lados de la cual se proyectaban las
fachadas de las alas laterales, porque la casa, aunque tan
desolada, era todavía más grandiosa de lo que yo esperaba. Detrás
se alzaban los páramos, que parecían bastante extensos y desiertos.
Y a la izquierda de la casa, mirando de frente, había un pequeño
jardín de flores antiguo, según descubrí después. Se entraba a él
por la puerta de la parte oeste de la fachada. Lo habían plantado
despejando el bosque denso y oscuro para alguna antigua lady
Furnivall, pero las ramas de los grandes árboles habían vuelto a
crecer y lo cubrían con su sombra, por lo que ya no podían crecer
allí muchas flores.
Cuando llegamos a la entrada
principal y entramos en el vestíbulo, era tan grande, tan enorme e
inmenso que creí que nos perderíamos. Un candelabro de bronce
colgaba del centro del techo; yo no había visto nunca uno y me
quedé mirándolo asombrada. A un lado había una chimenea enorme, tan
grande como los muros laterales de las casas en mi tierra, con
grandes morillos para sujetar la leña, y delante de ella unos sofás
antiguos enormes. En el extremo oeste del vestíbulo según se
entraba, un órgano enorme ocupaba casi toda la pared, en la que vi
una puerta; y enfrente, a ambos lados de la chimenea, también había
puertas que daban a la fachada este; pero esas yo nunca las crucé
mientras viví allí, así que no puedo deciros lo que había
detrás.
Llegamos al final de la tarde, no
habían encendido el fuego y el vestíbulo estaba oscuro y sombrío,
aunque no esperamos allí ni un instante. El viejo sirviente que nos
había recibido hizo una venia al señor Henry y nos llevó por la
puerta del otro lado del gran órgano y luego por varias salas más
pequeñas y varios pasillos hasta el salón de la parte oeste, donde
dijo que esperaba la señorita Furnivall. La señorita Rosamond
estaba la pobre todo el tiempo muy pegadita a mí, como si se
sintiese asustada y perdida en aquel enorme lugar; y no es que yo
me sintiese mucho mejor. La sala oeste resultaba muy alegre, había
un gran fuego encendido, y muchos muebles buenos y cómodos. La
señorita Furnivall era una anciana que rondaría los ochenta, diría
yo, aunque no estoy segura. Era alta y delgada, con la cara tan
llena de arrugas finas que parecía dibujada con la punta de una
aguja. Tenía los ojos muy abiertos, supongo que para compensar que
era tan sorda que se veía obligada a usar trompetilla. Sentada a su
lado y trabajando en el mismo tapiz, estaba la señora Stark, que
era su doncella y dama de compañía, y casi tan vieja como ella.
Vivía con la señorita Furnivall desde que ambas eran jóvenes y ya
parecía una amiga más que una
sirvienta; tenía un aire tan
gélido, gris e imperturbable como si no hubiese querido nunca a
nadie ni se hubiese interesado por nadie; y no creo que lo hiciera,
salvo por su ama, a quien trataba casi como si fuese una niña,
debido a la sordera. El señor Henry les dio algún mensaje de mi
amo, se despidió de nosotras con una venia (sin reparar en la mano
extendida de mi dulce señorita Rosamond), y nos dejó allí
plantadas, mientras las dos ancianas lo miraban a través de sus
gafas.
Me alegré mucho cuando llamaron
al sirviente que nos había recibido y le dijeron que nos llevara a
nuestras habitaciones. Salimos del salón y pasamos a otra sala, la
cruzamos, subimos un gran tramo de escaleras y seguimos por una
amplia galería (que parecía una biblioteca, porque tenía a un lado
libros, y al otro, ventanas y escritorios) hasta que llegamos a
nuestras habitaciones. No me disgustó saber que quedaban justo
encima de las cocinas, pues empezaba a pensar que me perdería en
aquella casa laberíntica. Había un antiguo cuarto de niños, que
habían utilizado todos los señoritos y las señoritas de la familia
hacía mucho tiempo, con un fuego agradable en la chimenea, la
tetera hirviendo en la rejilla y la mesa puesta con las cosas del
té. Y al lado de aquella habitación estaba el dormitorio de los
niños, con una cunita para la señorita Rosamond junto a mi cama. Y
el viejo James llamó a su mujer Dorothy para que nos diera la
bienvenida; y fueron los dos, él y ella, tan hospitalarios y tan
cariñosos con nosotras que la señorita Rosamond y yo empezamos a
sentirnos en casa poco a poco. Y cuando terminamos de tomar el té,
ya estaba ella sentada en el regazo de Dorothy cotorreando todo lo
deprisa que le permitía su pequeña lengua. No tardé en enterarme de
que Dorothy era de Westmoreland, y eso en cierto modo nos unía a
las dos; y no creo que encuentre nunca gente más amable que el
viejo James y su mujer. James había vivido casi toda la vida con la
familia de mi señor y creía que no existía nadie tan grande como
él. Incluso miraba un poco por encima del hombro a su mujer porque
ella sólo había vivido en casa de un labrador antes de casarse con
él. Pero la quería mucho, y no podía por menos. Tenían una
sirvienta por debajo de ellos para hacer todo el trabajo duro. La
llamaban Agnes; y ella y yo, y James y Dorothy, con la señorita
Furnivall y la señora Stark, formábamos la familia; ¡sin olvidar
nunca, claro, a mi dulce señorita Rosamond! Todos estaban tan
pendientes de ella que muchas veces me preguntaba qué harían antes
de que llegáramos. Cocina y salón por igual. La triste y severa
señorita Furnivall y la fría señora Stark se alegraban cuando
llegaba ella gorjeando como un pajarito, jugando y saltando de acá
para allá, cotorreando sin parar con su graciosa y alegre cháchara.
Estoy segura de que cuando se iba a la cocina lo lamentaban, aunque
eran demasiado orgullosas para pedirle que se quedase con ellas, y
les sorprendía un poco aquella preferencia. Como decía la señora
Stark, no tenía nada de sorprendente, teniendo en cuenta el linaje
de su padre. La casona laberíntica era un lugar fabuloso para la
señorita Rosamond. Hacía expediciones por todas partes, conmigo
detrás pisándole los talones; menos al ala este, que no estaba
nunca abierta y adonde ni siquiera se nos ocurría ir. Pero en la
parte norte y oeste había muchos sitios agradables, llenos de cosas
que nos parecían
curiosidades, aunque tal vez no
lo fuesen para quienes habían visto más mundo. Las grandes ramas de
los árboles y la hiedra que las cubría oscurecían las ventanas,
pero podíamos ver en la penumbra verdosa los jarrones de porcelana
antiguos y las cajas de marfil talladas y libros enormes, ¡y, sobre
todo, los cuadros antiguos!
Recuerdo que una vez mi querida
niña pidió a Dorothy que nos acompañara para que nos dijera quiénes
eran los personajes de los cuadros; porque eran retratos de la
familia de mi señor, aunque ella no sabía los nombres de todos.
Habíamos recorrido casi todas las habitaciones y llegamos al
espléndido salón que quedaba encima del vestíbulo, en el que había
un retrato de la señorita Furnivall; o señorita Grace, que era como
se llamaba entonces, por ser la hermana más pequeña. ¡Debía de
haber sido una belleza! Pero con aquel aire resuelto y orgulloso y
aquel desdén con que miraban sus bellos ojos, con las cejas
enarcadas sólo un poquito, como si le sorprendiera que alguien
pudiese cometer la impertinencia de mirarla; y nos miraba
frunciendo los labios, mientras la contemplábamos. Yo nunca había
visto una ropa como la que llevaba, pero era lo que estaba de moda
cuando era joven: un sombrero de un género blanco y blando como
piel de castor, echado un poco sobre las cejas, y con un penacho de
plumas muy bonito a un lado; y el vestido de raso azul estaba
abierto por delante mostrando un peto blanco guateado.
—¡Ay, qué cierto es que somos
polvo! —exclamé después de mirarlo bien—. Pero ¿quién diría que la
señorita Furnivall fue una belleza tan extraordinaria viéndola
ahora?
—Sí —dijo Dorothy—. Por desgracia
la gente cambia. Aunque, si es cierto lo que decía el padre de mi
amo, la señorita Furnivall, la hermana mayor, era todavía más guapa
que la señorita Grace. Su retrato está aquí en un sitio, pero si os
lo enseño no debéis decirle a nadie que lo habéis visto, ni
siquiera a James. ¿Crees que la señorita se callará?
No estaba muy segura, era una
niñita tan dulce, tan atrevida, tan franca y abierta, así que le
dije que se escondiera; y luego ayudé a Dorothy a dar la vuelta a
un cuadro grande, que no estaba colgado como los otros sino apoyado
de cara a la pared. Superaba en belleza a la señorita Grace, desde
luego; y creo que también en orgullo desdeñoso, aunque puede que en
ese aspecto resultase más difícil decidir. Habría podido pasarme
una hora contemplándolo, pero Dorothy parecía un poco asustada por
habérmelo enseñado, y volvió a darle la vuelta en seguida y me
mandó que corriera a buscar a la señorita Rosamond, porque había
algunos sitios peligrosos en la casa en los que no quería que
entrara la niña. Yo era una muchacha valiente y animosa y no hice
mucho caso de lo que me dijo, porque me gustaba jugar al escondite
tanto como a cualquier niño de la parroquia; así que corrí a buscar
a mi pequeña.
Los días fueron acortándose a
medida que avanzaba el invierno, y, a veces, yo estaba casi segura
de que oía un sonido como si alguien estuviese tocando el gran
órgano del vestíbulo. No lo oía todas las noches, pero sí bastante
a menudo, y casi
siempre cuando acostaba a la
señorita Rosamond y me sentaba a su lado en el dormitorio sin
moverme, en silencio. Entonces lo oía resonar a lo lejos cada vez
más fuerte. La primera noche que lo oí le pregunté a Dorothy cuando
bajé a cenar quién había estado tocando música y James dijo muy
cortante que era una necia si tomaba por música el murmullo del
viento entre los árboles. Pero me di cuenta de que Dorothy le
miraba muy asustada, y Agnes, la chica que ayudaba en la cocina,
musitó algo y se puso muy pálida. Vi que no les gustaba la
pregunta, así que decidí guardar silencio hasta estar a solas con
Dorothy, porque sabía que entonces podría sacarle muchas cosas. Así
que al día siguiente esperé el momento oportuno e intenté
convencerla de que me dijera quién tocaba el órgano, porque sabía
muy bien que se trataba del órgano y no del viento, aunque no se lo
hubiese dicho a James. Pero os aseguro que Dorothy se había
aprendido la lección, porque no conseguí sacarle una palabra. Así
que probé con Agnes, aunque siempre la había mirado un poco por
encima del hombro, ya que yo estaba al mismo nivel que James y
Dorothy, y ella era poco más que su criada. Agnes me dijo que no
debía contarlo nunca, y que si alguna vez lo contaba no debía decir
que me lo había dicho ella, pero que se oía un ruido muy extraño y
que ella lo había oído muchas veces, y sobre todo las noches de
invierno y antes de las tormentas; la gente decía que era el señor
que tocaba el órgano del vestíbulo como cuando estaba vivo; pero
ella no sabía, o no quiso decírmelo, quién era el señor, por qué
tocaba y por qué lo hacía precisamente en invierno las noches de
tormenta. ¡Bien! Ya os he dicho que yo era una muchacha valiente,
así que pensé que era bastante agradable que aquella música
grandiosa recorriese la casa, fuese quien fuese el músico; porque
la cuestión es que se elevaba sobre las fuertes ráfagas de viento y
gemía y se imponía exactamente igual que un ser vivo y descendía
luego hasta la más completa suavidad; pero siempre melódica y
musical, así que era un disparate decir que era el viento. Al
principio creí que podría ser la señorita Furnivall quien tocaba,
sin que Agnes lo supiera; pero un día, estaba yo sola en el
vestíbulo, abrí el órgano y lo miré todo y miré por dentro, como
había hecho una vez con el órgano de la iglesia de Crosthwaite, y
vi que, aunque pareciese tan estupendo y tan magnífico por fuera,
por dentro estaba todo destrozado; y entonces, a pesar de que era
mediodía, se me puso la carne de gallina. Cerré el órgano y me fui
corriendo al luminoso y alegre cuarto de los niños. Y después de
eso, durante un tiempo, no me gustaba oír la música más que a James
y a Dorothy. Y durante todo ese tiempo la señorita Rosamond se
había ido haciendo querer más y más. Las ancianas almorzaban pronto
y les gustaba que comiera con ellas. James se colocaba detrás de la
silla de la señorita Furnivall; y yo, detrás de la de la señorita
Rosamond. Todo muy ceremonial. Después de comer, la niña jugaba en
un rincón del gran salón, callada como un ratoncito, mientras la
señorita Furnivall dormía, y yo comía en la cocina. Pero después se
venía muy contenta conmigo al cuarto de los niños, porque, como
ella me decía, la señorita Furnivall era muy triste y la señora
Stark muy aburrida; pero nosotras éramos bastante alegres. Y, poco
a poco, dejé de preocuparme por
aquella extraña música
retumbante, que no hacía ningún mal, aunque no supiéramos de dónde
procedía.
Aquel invierno fue muy frío. A
mediados de octubre empezaron las heladas y duraron muchas semanas,
muchas. Recuerdo que un día, a la hora del almuerzo, la señorita
Furnivall alzó los ojos tristes y adormilados y le dijo a la señora
Stark: «Me temo que vamos a tener un invierno espantoso», en un
tono extraño muy significativo. Pero la señora Stark hizo como que
no la oía y se puso a hablar muy alto de otra cosa. Mi señorita y
yo no nos preocupábamos por la helada; ¡a nosotras no nos
importaba! Mientras no lloviera ni nevara, escalábamos las laderas
empinadas de detrás de la casa y subíamos hasta los páramos,
gélidos y casi sin vegetación, y hacíamos carreras en aquel aire
frío y cortante; y en una ocasión bajamos por un sendero nuevo que
nos llevó más allá de los dos viejos y nudosos acebos, que se
alzaban hacia la mitad de la cuesta que había al este de la casa.
Pero empezaban ya a acortarse los días, y el señor, si es que era
él, tocaba el órgano cada vez con más pasión y tristeza. Un domingo
por la tarde (debía de ser hacia finales de noviembre) le pedí a
Dorothy que cuidara a la señorita cuando saliera del salón después
de que la señorita Furnivall durmiera la siesta, porque hacía
demasiado frío para llevarla conmigo a la iglesia, pero yo quería
ir. Dorothy prometió hacerlo muy contenta y quería tanto a la niña
que no había motivo para preocuparse; así que Agnes y yo nos
pusimos en camino muy animosas, aunque el cielo estaba negro y
encapotado sobre la blanca tierra, como si no se hubiera llegado a
ir del todo la noche; y el aire, aunque quieto, era muy frío y
cortante.
—Va a caer una buena nevada —me
dijo Agnes. Y, efectivamente, mientras estábamos en la iglesia,
empezó a nevar con copos grandes, tanto que la nieve casi tapaba
las ventanas. Dejó de nevar antes de que saliéramos, pero había una
capa de nieve blanda y densa y profunda cuando regresamos a casa.
Antes de llegar, salió la luna, y creo que estaba más claro
entonces (con la luna y con el blanco deslumbrante de la nieve) que
cuando habíamos ido a la iglesia entre las dos y las tres. No os he
dicho que la señorita Furnivall y la señora Stark no iban nunca a
la iglesia. Solían rezar juntas, a su modo lúgubre y silencioso;
parecía que el domingo se les hacía muy largo sin poder ocuparse en
su bordado. Así que cuando fui a ver a Dorothy a la cocina, para
recoger a la señorita Rosamond y llevarla arriba conmigo, no me
extrañó nada que me dijera que las señoras se habían quedado con la
niña, y no la había llevado a la cocina como yo le había dicho que
hiciese cuando se cansase de portarse bien en el salón. Me quité,
pues, la ropa de abrigo y fui a buscarla para llevarla a cenar a la
habitación de los niños. Pero al entrar en el salón, allí estaban
sentadas las dos señoras muy quietas y calladas, diciendo alguna
palabra de vez en cuando, pero dando la impresión de que nada tan
radiante y alegre como la señorita Rosamond hubiese estado jamás
cerca de ellas. Pensé que a lo mejor se había escondido para que no
la viera, era uno de sus juegos, y que las había convencido de que
simularan que no sabían dónde estaba; así que me puse a mirar
silenciosamente debajo de un sofá,
detrás de una silla, haciéndome
la asustada porque no la encontraba.
—¿Qué pasa, Hester? —preguntó con
aspereza la señora Stark. No sé si la señorita Furnivall me había
oído, porque ya os he dicho que estaba muy sorda, y siguió mirando
el fuego alicaída, sin moverse.
—Estoy buscando a mi pequeña
Rosalina —contesté, todavía convencida de que la niña estaba allí,
y cerca de mí, aunque no la viera.
—La señorita Rosamond no está
aquí. Hace más de una hora que se fue a buscar a Dorothy —me dijo
la señora Stark, y se volvió otra vez hacia el fuego.
Me dio un vuelco el corazón y
empecé a lamentar haberme separado de mi pequeña. Volví a la cocina
y se lo conté a Dorothy. James había salido a pasar el día fuera,
pero ella, Agnes y yo cogimos luces y subimos primero al cuarto de
los niños y luego recorrimos toda aquella enorme casa, llamando a
la señorita Rosamond y suplicándole que saliera de su escondite y
que no nos asustara de aquel modo. Pero no hubo respuesta, ni un
sonido.
—¡Ah! —dije yo al fin—. ¿No habrá
ido a esconderse al ala este?
Pero Dorothy dijo que era
imposible, porque ni siquiera ella había ido nunca allí y creía que
tenía las llaves el administrador de mi señor; en realidad, ni ella
ni James las habían visto nunca. Así que dije que volvería a ver si
se había escondido realmente en el salón sin que se dieran cuenta
las ancianas, y que si la encontraba le daría una buena azotaina
por el susto que me había dado. No pensaba hacerlo, claro. Volví al
salón y le conté a la señora Stark que no la encontrábamos por
ningún sitio y le pedí que me dejara mirar bien por allí, porque
ahora creía que podía haberse quedado dormida en algún rincón
caliente y oculto. ¡Pero no! Miramos en todos los rincones (la
señorita Furnivall se levantó temblando de pies a cabeza) y allí no
estaba. Volvimos a buscarla en todos los sitios en los que ya
habíamos mirado, pero no la encontramos. La señorita Furnivall se
estremecía y temblaba tanto que la señora Stark se la llevó de
nuevo al calor del salón, pero no sin haberme hecho prometerle que
la llevaría a verlas en cuanto la encontráramos. ¡Menudo día!
Empezaba a creer que no aparecería nunca, cuando se me ocurrió
mirar en el patio delantero, que estaba todo cubierto de nieve. Yo
estaba en el piso de arriba cuando miré hacia el patio; pero la luz
de la luna era tan clara que pude ver con toda claridad dos
pequeñas pisadas que salían de la puerta principal y doblaban la
esquina del ala este. No sé cómo llegué hasta allí, pero abrí como
pude aquella puerta grande y pesada, me eché la falda del vestido
por la cabeza como una capa, y salí corriendo de la casa. Doblé la
esquina este y vi en la nieve una sombra negra; pero cuando salí de
nuevo a la luz de la luna, vi las pequeñas pisadas que subían y
subían hacia los páramos. Hacía un frío espantoso; tanto que, al
correr, el aire me cortaba la piel de la cara; pero seguí
corriendo, llorando al pensar lo que debía de haber sufrido, el
miedo que habría pasado, mi pobrecita niña querida. Y cuando tenía
ya los acebos a la vista vi a un pastor que bajaba por la ladera
con algo en brazos envuelto en su manta. Me preguntó a gritos si
había perdido a una niña; y, al ver que el llanto me impedía
hablar, vino
hacia mí y vi a mi niñita,
inmóvil y pálida y rígida, en sus brazos, como si estuviera muerta.
El hombre me explicó que había subido a los páramos a recoger las
ovejas antes de que cayera el intenso frío de la noche y que debajo
de los acebos (negras señales en la ladera, donde no había más
vegetación en millas a la redonda) había encontrado a mi señorita,
mi corderito, mi reina, mi niñita, rígida y fría en el terrible
sueño que causa la helada. ¡Ay! ¡Qué alegría y cuántas lágrimas
derramé al volver a tenerla en mis brazos! Porque no dejé que la
llevara el pastor, sino que la tomé en brazos con manta y todo y la
estreché contra mi cálido cuello y mi corazón y sentí que la vida
volvía poco a poco a sus pequeños y tiernos miembros. Pero aún no
había recuperado el conocimiento cuando llegamos a la casa y yo no
tenía ánimo siquiera para hablar. Entramos por la puerta de la
cocina.
—Subid el calentador de la cama
—dije, y la llevé a su habitación y la desnudé junto al fuego, que
Agnes había mantenido encendido. Llamé a mi corderito por todos los
nombres dulces y graciosos que se me ocurrieron, aunque tenía los
ojos cegados por las lágrimas; hasta que al fin abrió sus ojazos
azules. La acosté en la cama caliente y pedí a Dorothy que bajara a
decirle a la señorita Furnivall que todo se había arreglado; y
decidí pasar la noche entera sentada junto a la cama de mi niña.
Tan pronto como su linda cabecita tocó la almohada cayó en un dulce
sueño y yo velé a su lado hasta que, al llegar la luz de la mañana,
despertó alegre y despejada, o eso creí al principio… y, queridos
míos, lo creo ahora.
Me contó que había decidido irse
con Dorothy porque las dos ancianas se habían dormido y se aburría
mucho en el salón; y que, cuando cruzaba el vestíbulo del oeste,
vio por la alta ventana cómo caía y caía la nieve suave y
constante; y quiso verla cubriendo el suelo blanca y bonita, así
que fue al vestíbulo principal y se asomó a la ventana y la vio
suave y brillante sobre el camino; pero cuando estaba allí mirando
vio a una niña pequeña, no tan mayor como ella, «pero muy bonita
—dijo mi pequeña
—, y aquella niñita me hizo señas
de que saliera, y, ¡ay!, era tan bonita, tan dulce que no tuve más
remedio que ir». Y luego aquella otra niña le había dado la mano y
se habían ido las dos juntas y habían doblado la esquina este de la
casa.
—Eres una niñita mala y estás
contando mentiras —le dije yo—. ¡Qué le diría tu buena mamá, que
está en el cielo, y que nunca en su vida contó ni una mentira, a su
pequeña Rosamond, si la oyera contar esas mentiras! ¡Y me atrevo a
decir que sí que la oye!
—Te lo digo en serio, Hester
—gimió mi niña—, estoy diciendo la verdad. De veras, es
cierto.
—¡No digas eso! —le dije, muy
seria—. Seguí tus pisadas por la nieve; no se veían más que las
tuyas: y si hubieses subido de la mano de la niñita que dices hasta
el cerro, ¿no crees que se habrían marcado sus pisadas al lado de
las tuyas?
—Y yo qué culpa tengo de que no
se marcaran, querida Hester —dijo ella, llorando—; no le miré los
pies en ningún momento, pero me apretaba la mano muy fuerte con su
manita, y la tenía muy, muy fría. Me llevó por el camino del
páramo
hasta los acebos y allí vi a una
señora gimiendo y llorando. Pero dejó de llorar en cuanto me vio, y
sonrío muy orgullosa y radiante y me sentó en su regazo y empezó a
acunarme para que me durmiera; y es lo que pasó, Hester… y es la
pura verdad y mi querida mamá lo sabe.
Dijo las últimas palabras
llorando, por lo que pensé que tenía fiebre, y fingí creerla,
porque volvía a aquella historia una y otra vez y siempre contaba
lo mismo. Al fin Dorothy llamó a la puerta, con el desayuno de la
señorita Rosamond; y me dijo que las señoras estaban abajo en el
comedor y que querían hablar conmigo. Habían estado las dos en el
dormitorio de los niños la noche anterior, pero después de que se
durmiese la señorita Rosamond, no habían hecho más que mirarla sin
hacerme ninguna pregunta.
«Me echarán una bronca —me decía,
mientras iba por la galería norte. Pero me armé de valor y pensé—:
Pero yo la dejé con ellas, a su cuidado, y son ellas las que tienen
la culpa por no haberse dado cuenta de que se marchaba y por no
vigilarla». Así que entré sin achicarme y expliqué mi historia. Se
lo conté todo a la señorita Furnivall, gritándoselo al oído; pero,
cuando mencioné a la otra niñita que estaba fuera en la nieve, y
que la llamaba y la tentaba a salir, y que había subido hasta el
acebo donde estaba la bella señora, alzó los brazos, sus viejos
brazos marchitos, y gritó:
—¡Oh, Dios mío, perdón! ¡Ten
piedad!
La señora Stark la sujetó, sin
ningún miramiento, me pareció; pero ella se zafó de la señora Stark
y me dijo, advirtiéndome y ordenándome en una especie de
arrebato:
—¡Hester! ¡Que no se acerque a
esa niña! ¡La arrastrará a la muerte! ¡Esa niña malvada! ¡Dile que
es una niña mala y perversa!
La señora Stark me mandó salir
del comedor, cosa que hice en realidad con mucho gusto. Pero la
señorita Furnivall seguía gritando:
—¡Oh! ¡Ten piedad! ¡Es que nunca
vas a perdonar! ¡Hace ya tanto tiempo!
Me sentía muy preocupada después
de aquello. No me atrevía a dejar a la señorita Rosamond ni de
noche ni de día, por miedo a que desapareciera otra vez, por una u
otra fantasía; y sobre todo porque había llegado a la conclusión,
por la forma extraña en que la trataban, de que la señorita
Furnivall estaba loca y me daba miedo que se cerniese algo así
sobre mi niñita querida… que fuese cosa de familia, ya sabéis. Y la
gran helada seguía sin parar; y, cuando la noche era más tormentosa
de lo habitual, entre las ráfagas, y atravesando el viento, oíamos
al señor tocando el gran órgano. Pero, con señor o sin él, fuese a
donde fuese la señorita Rosamond yo la seguía, pues mi amor por
ella, mi linda huérfana desvalida, era más fuerte que el miedo que
me daba aquel sonido grandioso y terrible. Además, me correspondía
a mí procurar que estuviese alegre y contenta, como correspondía a
su edad. Así que jugábamos las dos, e íbamos siempre juntas a un
sitio y a otro, a todas partes, porque no me atrevía a perderla de
vista otra vez en aquella casona laberíntica. Y sucedió entonces
que una tarde, poco antes del día de Navidad, estábamos las dos
jugando en la mesa de billar
del gran salón (no es que
supiéramos la forma correcta de jugar, pero a ella le gustaba echar
a rodar las lisas bolas de marfil con sus lindas manitas y a mí me
gustaba hacer lo que ella hiciese). Y poco a poco, sin que nos
diésemos cuenta, fue haciéndose de noche en la casa, aunque todavía
había luz fuera, y yo estaba pensando llevarla de nuevo a su
habitación cuando, de pronto, gritó:
—¡Mira, Hester! ¡Mira! ¡Mi pobre
niñita está ahí fuera en la nieve!
Me volví hacia las ventanas
alargadas y, efectivamente, vi allí a una niña más pequeña que mi
señorita Rosamond, sin ropa adecuada para estar fuera en una noche
tan cruda, llorando y golpeando los cristales como si quisiera
entrar. Parecía sollozar y gemir, hasta que llegó un momento en que
la señorita Rosamond no pudo soportarlo más y corrió hacia la
puerta para abrirla, y, entonces, de repente y muy cerca, retumbó
el gran órgano tan fuerte y atronador que me hizo temblar, y más
aún cuando caí en la cuenta de que, a pesar de la quietud de aquel
tiempo mortalmente frío, yo no había oído ningún ruido de las
manitas golpeando los cristales; y que, aunque la había visto gemir
y llorar, no había llegado a mis oídos ningún sonido. No sé si
pensé todo esto en aquel mismo instante; el ruido del gran órgano
me había dejado desconcertada; lo único que sé es que alcancé a la
señorita Rosamond antes de que abriera la puerta del vestíbulo y me
la llevé pataleando y chillando a la gran cocina iluminada, donde
estaban Dorothy y Agnes, ocupadas con sus pastelillos de
Navidad.
—¿Qué le pasa a mi tesoro? —gritó
Dorothy cuando entré con la señorita Rosamond, que lloraba
desconsolada.
—No me deja abrir la puerta para
que entre mi niñita y se morirá si pasa la noche en los páramos.
Eres mala y cruel —dijo, abofeteándome; pero habría podido pegarme
más fuerte, porque yo había visto una expresión de pánico en la
cara de Dorothy que me había helado la sangre.
—Cierra bien la puerta de atrás
de la cocina y echa el cerrojo —le dijo a Agnes. No dijo nada más,
me dio uvas pasas y almendras para tranquilizar a la señorita
Rosamond, pero ella seguía sollozando por la niña de la nieve y no
tocó aquellas exquisiteces. Siguió llorando en la cama hasta que se
durmió al fin, por lo que di gracias. Entonces bajé a la cocina y
le dije a Dorothy que había decidido llevarme a la niña a
Applethwaite, a casa de mi padre; donde podríamos vivir en paz,
aunque viviésemos humildemente. Le confesé que ya me había asustado
bastante lo del señor que tocaba el órgano; pero que ya no estaba
dispuesta a soportarlo más, después de haber visto yo también a
aquella niñita llorando, toda emperejilada, como no podía vestir
ninguna niña de los alrededores, llamando y aporreando para entrar,
pero sin que se oyese ningún ruido ni ningún sonido, con aquella
herida oscura en el hombro derecho, y después de que la señorita
Rosamond la hubiese identificado de nuevo como el fantasma que
había estado a punto de arrastrarla a la muerte (y Dorothy sabía
que era verdad).
Vi que cambiaba de color una o
dos veces. Cuando acabé de hablar, me dijo que
no creía que pudiese llevarme a
la señorita Rosamond, porque era pupila de mi señor y yo no tenía
ningún derecho sobre ella; y me preguntó si iba a dejar a la niña a
la que tanto quería sólo por unos ruidos y unas visiones que no
podían hacerme ningún daño, y que todos ellos habían acabado
acostumbrándose. Yo estaba furiosísima y temblaba, y le dije que
ella podía decirlo porque sabía lo que significaban las visiones y
los ruidos y tal vez hubiese tenido algo que ver con la niña
fantasma cuando estaba viva. Y tanto la pinché que acabó contándome
todo lo que sabía. Y entonces hubiese preferido no saberlo porque
me asusté todavía más.
Me dijo que le habían contado la
historia unos viejos del vecindario que aún vivían cuando ella era
recién casada, cuando la gente todavía iba a la casa a veces, antes
de que tuviera mala fama entre los campesinos, y que lo que le
habían contado podía ser cierto o no.
El señor era el padre de la
señorita Furnivall (señorita Grace, como la llamaba Dorothy, porque
la señorita Maude era la mayor y, por lo tanto, Furnivall por
derecho[7]). Al señor le consumía el orgullo. No había hombre más
orgulloso en el mundo; y sus hijas eran iguales que él. Nadie era
lo bastante bueno para casarse con ellas, aunque tenían muchos
pretendientes donde elegir, porque eran las beldades de su época,
como yo había visto por los retratos del salón. Pero, como dice el
proverbio, «La soberbia acabará abatida»; y aquellas dos bellezas
altivas se enamoraron del mismo hombre, que no era más que un
músico extranjero al que su padre había hecho venir de Londres para
que tocara con él en la mansión. Porque el señor amaba la música
por encima de todas las cosas, salvo a sí mismo. Sabía tocar casi
todos los instrumentos conocidos; y era una cosa extraña porque la
música no le ablandaba, era un viejo fiero y adusto que, según
decían, le había destrozado el corazón a su pobre esposa con su
crueldad. Estaba loco por la música y dispuesto a pagar lo que
fuese por ella. Consiguió así que viniese aquel extranjero, un
hombre que hacía una música tan bella que decían que hasta los
pájaros dejaban de cantar en los árboles para escucharla. Y, poco a
poco, aquel extranjero consiguió tanto ascendiente sobre el señor
que no había año que este no le hiciese venir; y fue él quien hizo
traer de Holanda el gran órgano e instalarlo donde estaba en el
vestíbulo, y quien enseñó al señor a tocarlo. Pero sucedía a menudo
que, mientras lord Furnivall no pensaba más que en su excelente
órgano y en su música aún más excelente, el extranjero moreno se
dedicaba a pasear por el bosque con las señoritas; unas veces con
la señorita Maude y otras con la señorita Grace.
La señorita Maude ganó la prueba
y se llevó el premio, si puede decirse así, y el músico y ella se
casaron sin que nadie lo supiese; y, antes de que él hiciese la
siguiente visita anual, ella había dado a luz una niña en una casa
de los páramos, mientras su padre y la señorita Grace creían que
estaba en las carreras de Doncaster. Sin embargo, aunque era esposa
y madre, ninguna de las dos cosas la ablandó lo más mínimo, y
seguía siendo tan altiva e irritable como siempre; puede que
incluso más, porque tenía celos de la señorita Grace, a quien su
marido extranjero hacía la corte,
según le decía a ella, para que
no se diera cuenta de lo suyo. Pero la señorita Grace triunfó sobre
la señorita Maude y la señorita Maude fue enfureciéndose cada vez
más, tanto con su hermana como con su marido; y este, que podía
quitarse fácilmente de encima algo desagradable y ocultarse en
países extranjeros, se fue aquel verano un mes antes de la fecha
habitual y casi amenazó con no volver nunca. Mientras tanto, la
niña seguía en la casa del páramo, y su madre mandaba que le
ensillasen el caballo y galopaba como una loca por las colinas para
ir a verla, una vez a la semana como mínimo; porque ella, cuando
quería, quería de verdad; y cuando odiaba, odiaba de veras. Y el
señor siguió tocando el órgano, y los sirvientes pensaban que
aquella música dulce que tocaba había suavizado su horrible
carácter, del que (según Dorothy) podían contarse algunas cosas
terribles. Además, enfermó y tenía que andar con un bastón; y su
hijo (el padre del lord Furnivall actual) estaba con el ejército en
América, y el otro hijo en la mar; así que la señorita Maude podía
hacer casi lo que quería, y las relaciones entre ella y la señorita
Grace fueron haciéndose cada vez más frías y amargas, hasta que
llegó un momento en que apenas se hablaban, salvo cuando estaba
presente su padre. El músico extranjero volvió el verano siguiente,
pero esa fue la última vez, porque le hicieron la vida tan
imposible con sus celos y sus arrebatos de cólera que se hartó y no
volvieron a saber de él. Y la señorita Maude, que siempre había
tenido la intención de hacer público su matrimonio cuando muriese
su padre, se convirtió en una viuda abandonada (sin que nadie
supiese que se había casado) con una hija a la que, aunque quisiese
con locura, no se atrevía a reconocer viviendo como vivía con un
padre al que temía y una hermana a la que odiaba. Cuando pasó el
verano siguiente sin que apareciese el extranjero moreno, tanto la
señorita Maude como la señorita Grace estaban tristes y lúgubres, y
tenían un aire lánguido, aunque parecían tan bellas como siempre.
Pero poco a poco la señorita Maude fue recuperando la alegría,
porque su padre estaba cada vez más enfermo y más absorto que nunca
en la música; y ella y la señorita Grace vivían prácticamente
separadas, tenían habitaciones independientes, una en el lado
oeste, y la señorita Maude en el este, en los aposentos que estaban
cerrados entonces. Así que pensó que podría llevarse a la niña con
ella, y nadie tenía por qué saberlo excepto los que no se atrevían
a hablar y estaban obligados a creer lo que les dijera, que era la
hija niña de un campesino a la que le había tomado mucho cariño.
Todo esto, dijo Dorothy, era cosa sabida; pero lo que sucedió
después sólo lo sabían la señorita Grace y la señora Stark, que era
ya entonces su doncella, y a la que consideraba más amiga de lo que
lo había nunca sido su hermana. Pero los sirvientes supusieron, por
lo que insinuaban, que la señorita Maude había triunfado sobre la
señorita Grace, y le había dicho que el extranjero moreno había
estado burlándose todo el tiempo de ella con un amor fingido,
porque era su marido. La señorita Grace perdió para siempre el
color de las mejillas y los labios desde aquel mismo día, y más de
una vez la oyeron decir que tarde o temprano se vengaría; y la
señora Stark andaba siempre espiando en las habitaciones del
este.
Una noche terrible, poco después
de que empezase el año nuevo, en que había una capa de nieve densa
y profunda y seguía nevando (tanto que cegaba a cualquiera que
estuviese a la intemperie), se oyó un ruido fuerte y violento y por
encima de todo la voz del señor maldiciendo y jurando atrozmente,
los gritos de una niña pequeña, el desafío orgulloso de una mujer
furiosa, el sonido de un golpe y un silencio profundo,
¡y gemidos y llantos alejándose
por la ladera! El señor llamó luego a todos los sirvientes de la
casa y les dijo, con juramentos atroces y palabras más atroces aún,
que su hija se había deshonrado y que la había echado de casa, a
ella y a su hija, y que si alguno le prestaba ayuda o le daba
comida o cobijo él rezaría para que no pudiese entrar nunca en el
cielo. Y la señorita Grace estuvo a su lado todo el tiempo, pálida
y quieta como una piedra. Y, cuando el señor acabó de hablar, ella
exhaló un gran suspiro, como para indicar que había terminado su
tarea y había conseguido su propósito. Pero el señor no volvió a
tocar el órgano y murió aquel mismo año, ¡y no es de extrañar!
Porque, al día siguiente de aquella noche espantosa, los pastores
que bajaban la ladera de los páramos encontraron a la señorita
Maude sentada bajo los acebos, sonriendo enloquecida y meciendo a
una niña muerta que tenía una marca terrible en el hombro
derecho.