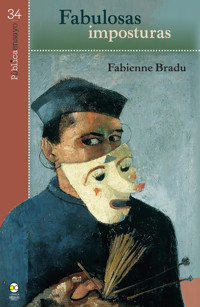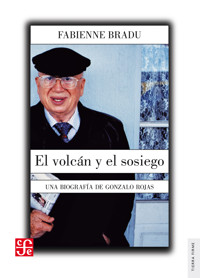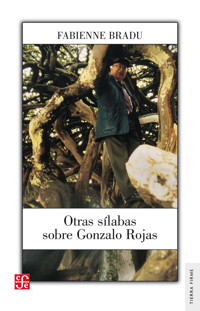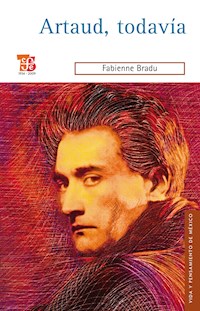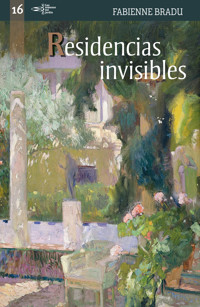
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonilla Artigas Editores
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Las semanas del jardín
- Sprache: Spanisch
Mujer de letras en varias lenguas, Fabienne Bradu es un ejemplo de la forma en que la conversación en torno al amor, la libertad, el arte y la literatura pueden dar sentido a las ciudades invisibles de la cultura. Casi todos los textos aquí reunidos han sido escritos adrede y por encargo de los curadores, organizadores de encuentros, de los autores, editores de las exposiciones –de Robert Doisneau a Graciela Iturbide y Marcela Taboada– o de los libros –la biografía de Octavio Paz escrita por Christopher Domínguez, el libro sobre Gérard de Nerval de Florence Delay o la inquietante y traviesa novela Emma de Francisco Hinojosa– para no hablar de los homenajes como, por ejemplo, el dedicado a Álvaro Mutis. Entre líneas, las letras de la amistad como una guía de vida compartida se dibujan en cada uno de los ensayos escritos en este libro que es al mismo tiempo una suerte de autorretrato con paisaje de la amable, inteligente y risueña inquilina de estas Residencias invisibles. Tal autorretrato en una época de extinciones y devastaciones culturales como ésta tiene no poco valor. Fabienne Bradu deja constancias en esta bitácora de sus navegaciones de su conocimiento personal o leído o escrito o vivido o convivido a través de la lectura con algunas de las figuras mayores del siglo xx –como Octavio Paz, André Breton, Álvaro Mutis, Ossip Mandelstam, Nina Berbérova, Arthur Schnitzler, entre otras. Esas constancias son credenciales y pasaportes capaces de abrirle las puertas de las ciudades invisibles de la cultura y del arte, pero sobre todo la de la amistad del lector. Residencias invisibles es un libro destinado a la lectura, a las lectoras y los lectores. Fabienne Bradu es una excelente guía por los territorios del arte y de las letras del siglo xx. De ahí que sus Residencias invisibles, más allá de la utilidad que tengan para su economía interior y para lo que en el futuro podría ser parte de su testamento intelectual, funcionen también como una brújula didáctica e iniciática para los lectores. Muchas cosas van a descubrir en estas páginas. Por ejemplo ¿quién y cómo era Nadja, el personaje que inspiró la novela de André Breton? ¿Cuáles son las "cinco novelas" que han marcado la vida de la autora? ¿Qué subraya en la vida y en los libros Nina Berbérova? ¿Por qué Ossip Mandelstam escribe en el viento? ¿Cuáles son los pecados y las penitencias de Simone de Beauvoir? ¿Quiénes son los mejores lectores o lectoras de esta autora en México? Si cada uno de estos ensayos es como un puente, cabría decir que muchos de esos puentes miran hacia un mismo paisaje. Es el caso, por ejemplo, de Octavio Paz, figura asidua en el curso de estas navegaciones (aparece al menos cuatro ocasiones) que a veces se dan a favor de la corriente y a otras a contracorriente. Más allá de los "aquís" y de los "entres" y "allendes" encerrados como elixires en las ánforas de esta cueva encantada de recuerdos del siglo, lo que está en el centro de todas o de casi todas las caligrafías aquí reunidas es el amor, el deseo, la pasión, la vocación poética paralela, los itinerarios contemplativos que han seguido los estandartes reunidos aquí como una flotilla de barcos ebrios cuya bitácora unánime y tumultánime busca trazar esa cartógrafa y geógrafa de los territorios sentimentales que es la entusiasta curadora de este museo de las pasiones intelectuales. Adolfo Castañón
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los editores.
Residencias invisibles
Primera edición en papel: diciembre 2022
Edición ePub: abril 2023
DR © 2022 Fabienne Bradu
D.R. © 2022
Bonilla Distribución y Edición, S.A. de C.V.,
Hermenegildo Galeana #111
Barrio del Niño Jesús, Tlalpan, 14080
Ciudad de México
www.bonillaartigaseditores.com
ISBN: 978-607-8838-60-8 (Bonilla Artigas Editores) (impreso)
ISBN: 978-607-8838-62-2 (Bonilla Artigas Editores) (ePub)
Responsables en los procesos editoriales
Cuidado de la edición: Bonilla Artigas Editores
Diseño editorial y de portada: D.C.G. Jocelyn G. Medina
Realización ePub: javierelo
Hecho en México
Contenido
Prólogo
Adolfo Castañón
Allá
La novela de París leída por Robert Doisneau
Sartre y F. B.
Simone de Beauvoir, encore
Ósip Mandelstam escribe en el viento
Los subrayados de Nina Berberova
André Breton à la lettre
La verdadera vida de Bartomeu Costa-Amic
Desde la barranca: Malcolm Lowry
Llamado Nerval
Arthur Schnitzler, Casanova y Mariana Frenk-Westheim
Cuando el sol reposa en el abismo
Los pimientos verdes de Barack Obama
Marguerite Duras dice: Escribir
Veinte razones de Francia, por Álvaro Mutis
Gonzalo Rojas y el fuego eterno
Traducir a Gonzalo Rojas
en medio
Los cinco libros que han marcado mi vida
aquí
Adolfo Castañón, un hombre llamado libro
Graciela Iturbide tiene ojos para soñar
Coronadas de flores y espinas
El camino a Galta
Emma, pero no la Bovary
La memoria, la inventora
Alejandro Rossi. La fortuna de ser forastero
Julieta Campos. Una escritora singular
María Baranda y las ballenas
El siglo de Octavio Paz
Los encuentros silenciosos de Octavio Paz
El tráfago del mundo
En la voz de Octavio Paz
Índice onomástico
Sobre la autora
Prólogo
I
El nombre de Fabienne Bradu está asociado a las figuras y presencias de André Breton, Benjamin Péret, Antonin Artaud, Gonzalo Rojas, Octavio Paz, Antonieta Rivas Mercado, Josefina Vicens, Juan Rulfo, Roberto Bolaño, María Asúnsolo, Consuelo Suncín, Ninfa Santos, Lupe Marín, Machila Armida entre otras. Esa mirada hacia figuras centrales y excéntricas le ha dado a su itinerario como investigadora una amplitud de horizontes que hacen de ella una singular historiadora de la cultura donde se da un equilibrio entre el conocimiento de los árboles que componen el bosque y éste, y la dotan de una mirada a la par generosa e incisiva.
Esta asociación la ha ido naturalizando –tal es la voz que por derecho le conviene– como una interlocutora y casi diría anfitriona de las letras y artes mexicanas, francesas, hispanoamericanas en el espacio de salvaciones, restituciones, traducciones e interpretaciones que ha levantado a lo largo de los años con una obra singular, obediente a los impulsos de su propia vocación poética y literaria. En ese oficio de editora, traductora, ensayista y comentarista, Fabienne Bradu ha sabido ser fiel a un juego de singulares leyes de la hospitalidad intelectual definidas por la amistad y la fidelidad profundas a ciertas afinidades. Los polos de este sistema de vasos comunicantes están imantados por una diplomacia del espíritu inspirada por la conversación. Los ensayos, libros y traducciones de Fabienne han sabido alimentar a lo largo del tiempo la conversación... no sólo local sino trasatlántica, cosmopolita y bibliopolita. Juego es una voz que conviene a esta serie de puentes que aquí se tienden hacia el lector y que se entreveran produciendo una red de filiaciones poéticas y literarias, civiles y artísticas...
Mujer de letras en varias lenguas, Bradu es un ejemplo de la forma en que la conversación en torno al amor, la libertad, el arte y la literatura pueden dar sentido a las ciudades invisibles de la cultura. Casi todos los textos aquí reunidos han sido escritos adrede y por encargo de los curadores, organizadores de encuentros, de los autores, editores de las exposiciones –de Robert Doisneau a Graciela Iturbide y Marcela Taboada– o de los libros –la biografía de Octavio Paz escrita por Christopher Domínguez, el libro sobre Gérard de Nerval de Florence Delay o la inquietante y traviesa novela Emma de Francisco Hinojosa– para no hablar de los homenajes como, por ejemplo, el dedicado a Álvaro Mutis.
Entre líneas, las letras de la amistad como una guía de vida compartida se dibujan en cada uno de los ensayos escritos en este libro que es al mismo tiempo una suerte de autorretrato con paisaje de la amable, inteligente y risueña inquilina de estas Residencias invisibles. Tal autorretrato en una época de extinciones y devastaciones culturales como ésta tiene no poco valor. Bradu deja constancias en esta bitácora de sus navegaciones de su conocimiento personal o leído o escrito o vivido o convivido a través de la lectura con algunas de las figuras mayores del siglo XX –como Octavio Paz, André Breton, Álvaro Mutis, Ossip Mandelstam– Nina Berbérova, Arthur Schnitzler entre otras. Esas constancias son credenciales y pasaportes capaces de abrirle las puertas de las ciudades invisibles de la cultura y del arte, pero sobre todo la de la amistad del lector. Residencias invisibles es un libro destinado a la lectura, a las lectoras y los lectores.
Bradu es una excelente guía por los territorios del arte y de las letras del siglo XX. De ahí que sus Residencias invisibles, más allá de la utilidad que tengan para su economía interior y para lo que en el futuro podría ser parte de su testamento intelectual, funcionen también como una brújula didáctica e iniciática para los lectores. Muchas cosas van a descubrir en estas páginas. Por ejemplo ¿quién y cómo era Nadja, el personaje que inspiró la novela de André Breton? ¿Cuáles son las “cinco novelas” que han marcado la vida de la autora? ¿Qué subraya en la vida y en los libros Nina Berbérova? ¿Por qué Ossip Mandelstam escribe en el viento? ¿Cuáles son los pecados y las penitencias de Simone de Beauvoir? ¿Quiénes son los mejores lectores o lectoras de esta autora en México?
Si cada uno de estos ensayos es como un puente, cabría decir que muchos de esos puentes miran hacia un mismo paisaje. Es el caso, por ejemplo, de Octavio Paz, figura asidua en el curso de estas navegaciones (aparece al menos cuatro ocasiones) que a veces se dan a favor de la corriente y a otras a contracorriente. Residencias invisibles se abre también ahora como un libro de la serie “Las semanas del jardín”, la colección publicada por Bonilla Artigas.
II
Residencias invisibles de Fabienne Bradu acaso sea, entre los numerosos escritos y publicados por la ensayista y traductora nacida en París el 23 de septiembre de 1954, el más personal o si se quiere el volumen en que se transparentan mejor sus afinidades electivas y raíces trasatlánticas. El lema que titula este volumen se encuentra en uno de los libros de Marguerite Yourcenar y subraya que esas localizaciones “se construyen al margen del tiempo”.
Residencias invisibles o residencias en lo invisible, las moradas electivas que alza esta arca de recuerdos y experiencias, de “salvaciones” y homenajes registran en su catastro figuras de escritores: Gérard de Nerval, Ossip Mandesltam, Nina Berbérova, Arthur Schnitzler, André Breton, J.-P. Sartre, Simone de Beauvoir, Paul Valéry, Jeanne Voilier, Malcolm Lowry, Mariana Frenk-Westheim, Marguerite Duras, Octavio Paz, Gonzalo Rojas, Álvaro Mutis, Jaime García Terrés, Julieta Campos, Francisco Rebolledo. Manuel Ulacia, Francisco Hinojosa, Christopher Domínguez, María Baranda, artistas, editores (Bartolomeu Costa-Amic), fotógrafos (Robert Doisneau, Graciela Iturbide, Marcela Taboada, Vicente Rojo), hombres de estado (Barack Obama), novelas claves en la vida, lugares (París, Galta, San Petersburgo, Cuernavaca). Residencias en lo invisible, sedes intemporales de la vida interior resueltas en escritura de poemas, novelas, cuentos, memorias y cartas.
Uno de los enclaves en que se da esta serie de caminos cruzados es precisamente el de las cartas. Las cartas, decía Cioran, no pertenecen propiamente a la literatura, son otra cosa... De esa “otra cosa” están construidas en buena medida estos remansos o refugios espirituales en que se declinan los aires del tiempo, las atmósferas de la cultura y el arte en que asientan estas mansiones afectivas y políticas, sentimentales y artísticas concentradas por la inquieta inteligencia cosmopolita y bibliopolita de la escritora y lectora franco-mexicana-chilena que aquí se siente respirar a sus anchas en la alta mar de sus travesías intelectuales. Entre los aquí y los allá se da el entre. Fabienne anda entre libros, países, conversaciones como una infatigable mensajera de la memoria y la experiencia estética y a veces política. Su método parecería ser el de la libre y necesaria asociación que, por ejemplo, la lleva a hablar de Mariana Frenk a partir de Arthur Schnitzler o hablar de Francisco Rebolledo a partir de Malcolm Lowry. De esas travesías no está ausente, desde luego, el amor. Más allá de los “aquís” y de los “entres” y “allendes” encerrados como elixires en las ánforas de esta cueva encantada de recuerdos del siglo, lo que está en el centro de todas o de casi todas las caligrafías aquí reunidas es el amor, el deseo, la pasión, la vocación poética paralela, los itinerarios contemplativos que han seguido los estandartes reunidos aquí como una flotilla de barcos ebrios cuya bitácora unánime y tumultánime busca trazar esa cartógrafa y geógrafa de los territorios sentimentales que es la entusiasta curadora de este museo de las pasiones intelectuales.
Esa es tal vez una de las claves de esta construcción que funciona a la vez como una recapitulación de experiencias individuales y colectivas –por ejemplo, la cultura del 68, el desarrollo de la conciencia feminista– y como un mapa entre público y secreto, entre confidencial y subversivo... Residencias invisibles abre sus puertas como uno de esos laberintos del Renacimiento hecho de jardines donde en cada esquina el paseante es sorprendido por una sorpresa que es a la vez una promesa., un asombro y un bálsamo... Libro de libros que están fuera del tiempo. Este se da como un castillo de los destinos cruzados. para evocar a Italo Calvino, una suerte de Tarot o libro de augurios donde conviven la Fortuna y el Amor, la Muerte y el Juego, el Espejo y el Desengaño, la verdad del amor y el amor por la verdad. Libro de aventuras ajenas, espiadas a través de la cerradura de las memorias, cartas y poemas. Residencias invisibles cifra entre líneas la propia autobiografía intelectual de la autora como si en cada uno de los capítulos que arman su arquitectura Fabienne estuviese mirándose en el espejo de sus pasiones y afinidades, de sus amistades y supersticiones, de sus gustos y horizontes. Libro de horas y de días. Residencias invisibles es un regalo de remansos y una guía de experiencias. Es sobre todo un expediente de vida vivida y soñada, leída y escrita, releída y traducida.
Adolfo Castañón
Lugares donde se elige vivir, residencias invisibles que se construyen al margen del tiempo.
Marguerite Yourcenar
La novela de París leída por Robert Doisneau
Una noche de verano del siglo XXI, estaba cenando con mi padre en La Coupole, la “pintoresca” brasserie del bulevar Montparnasse. Como las mesas distan entre sí escasos centímetros, una pareja de norteamericanos miraba de reojo nuestros platillos antes de decidirse a ordenar. Intercambiamos unas sonrisas, tal vez para desmentir la fama de mal encarados que se atribuye a los parisinos, cuando, bajo un pretexto que no recuerdo, la conversación se entabló entre las dos mesas. Ellos debieron haber desgranado unos lugares comunes sobre la belleza de París y nosotros, reiterado nuestras crispadas sonrisas, cuando el hombre se atrevió a hacer la pregunta que masticaba desde el principio de la cena: “‒¿Son ustedes verdaderos parisinos?” –Sí, contestamos con perplejidad, sintiéndonos especímenes de una raza en extinción, excepcionalmente exhibidos en la jaula de La Coupole, el gran zoológico gastronómico de París.
La anécdota ilustra la sensación que me embarga cuando visito París: la de recorrer una ciudad que va pareciéndose cada vez más a una tarjeta postal destinada al extranjero: hermosa siempre pero también excesivamente maquillada y mistificada. París se ha vuelto una especie de espléndida impostura, concebida para coincidir con la avidez de los turistas que se han apoderado de ella. ¿Dónde están sus verdaderos habitantes?, como preguntaba el norteamericano de La Coupole. Aventuraría, asumiendo el riesgo de la respuesta, que el verdadero París y sus verdaderos habitantes huyeron a refugiarse en las fotografías de Robert Doisneau.
Algunos, sin duda, objetarán mi descabellada hipótesis, incluyendo el propio Robert Doisneau que nunca pretendió cautivar en sus imágenes verdad alguna, ni tampoco crear con ellas un mito de la capital francesa. Sin embargo, el tiempo ha transformado su obra en una paradoja, por no decir, en el revés de su ambición. El París de Doisneau es ahora un mito que persiguen los turistas que asaltan sus avenidas, tal sucesivas olas de invasores a menudo más devastadoras de la vida autóctona que los Hunos de antaño. Doisneau detestaba a los turistas y nunca tuvo ganas de viajar para no volverse uno de ellos. El turismo le parecía el más despreciable pasatiempo de la humanidad. Por esta razón, no salía de París, ni de sus afueras, que recorría cotidianamente en su calidad de “habitante” libre y curioso, tal un incansable “peatón de París” que en cada esquina descubre lo inaudito. “Un paseo errático, sin horario ni destino preciso”, aseguraba él. “Hay días en que todo funciona de maravilla. Las imágenes surgen por todas partes. El espectáculo es permanente”.
No quisiera pecar de nostálgica pero, cuando miro las fotografías de Doisneau, no puedo dejar de sentir un manojo de emociones que vienen de mi infancia y vuelven a sumergirme en ella. Quizá su obra no sea la de un esteta; antes bien, habla directamente al corazón, ese órgano que, etimológicamente, tiene por función “recordar”. También encierra algo de juego circense si se han de creer sus propias palabras: “Los encuadres elegidos por los que exhiben imágenes son absolutamente comparables con los rectángulos que crean en la vía pública los saltimbanquis con sus alfombras y los feriantes con sus barracas para hacer con ellos lo que los urbanistas han dado en llamar espacios lúdicos”.1 Su sensibilidad es de corte neorrealista, a la manera del cineasta Rosselini y de Vittorio de Sica en la inolvidable cinta El ladrón de bicicletas.
A la par que retratan un espacio, sus imágenes aluden a un tiempo o, mejor dicho, al Tiempo, e interpelan los más de cinco sentidos soterrados en la memoria. Mirar el mundo de Doisneau es volver a vivir un París que ya no existe sino en su obra y en los recuerdos de los que ahora rebasan el medio siglo de existencia. Así, vuelvo a ver los tinteros de porcelana blanca en los pupitres de la escuela, que cada lunes se llenaban de tinta morada; la pizarra con marco de madera en la que se apuntaban, con gis blanco, las sumas y las restas de los ejercicios de cálculo mental; los dedos manchados de tinta al final de la clase de caligrafía, que igual servían para aflojar los dientes de leche mientras acudía la inspiración para las tareas de redacción. Vuelvo a oler el pan que había que comprar todos los días en la panadería del barrio, a la hora de la segunda horneada. Las batas grises de los escolares siempre desprendían un ríspido aroma a sudor y mugre mezclados. El rostro ennegrecido del hombre que entregaba el carbón a la casa me sigue dando un poco de miedo cuando lo reencuentro en una foto de Doisneau. Los coches eran cuadrados y sus ventanillas tan reducidas que era difícil, desde afuera, besar a alguien adentro. Las sillas de hierro del Jardín del Luxemburgo pesaban una desmesura cuando había que arrastrarlas sobre la arenisca y la renta se pagaba a una señora, invariablemente regañona, que guardaba las monedas en una bolsa de cuero negro. En las alamedas de las Tullerías, con los patines sobre ruedas, había que tener cuidado de no atropellar a las ancianas que cruzaban los jardines con pasos titubeantes. Sólo en algunas calles había tiendas con anuncios luminosos y la publicidad estaba pintada en las fachadas como en ese Café de Gentilly, la ciudad natal de Doisneau (1912), donde se leía: “Assurance contre la soif”. La gente se parecía entre sí y, en cada página de un álbum de fotografías de Doisneau, mi corazón se sobresalta cuando creo descubrir a mi madre o a mi padre entre la muchedumbre.
*
La primera fotografía que tomó Robert Doisneau, en 1929, fue un montón de adoquines, sin duda destinados a pavimentar una calle de la capital o de sus goteras. Él mismo confesó la razón de esta primera toma: demasiado tímido para enfocar a una persona, solía fijar la mirada en el suelo para rastrear las materias inanimadas. Su cohibición alcanzaba tal grado que su primera cámara, una negra Rolleiflex, terminó totalmente blanca a causa de la acidez del sudor que sus manos rezumaban.
Su legendaria timidez es la culpable de una transitoria predilección por lo inorgánico, rayano en lo abstracto. Pero también esta primera toma constituye un leitmotiv y un símbolo. Prácticamente todas las imágenes del París de los cincuenta –aquellas que lo harían famoso en el mundo entero– muestran calles adoquinadas, es decir, previas al mayo 1968 francés. Los adoquines, heredados de la ocupación romana de Francia, son para el inconsciente francés algo más que unos cubos de granito: son una alegoría de las históricas barricadas de París: la Comuna de 1871, la Liberación de Francia al final de la segunda Guerra Mundial y la revuelta estudiantil de mayo 68. Son un símbolo de lucha y de libertad, dos valores palmarios en la vida y la obra de Doisneau. Retrató las barricadas de agosto 1944, en el Barrio Latino, cuando las Fuerzas Francesas del Interior (FFI) resistían las patadas de ahogado de las botas nazi. La más famosa de ellas muestra, en la esquina del bulevar Saint-Germain y del bulevar Saint-Michel, a un joven leyendo el ejemplar del periódico Libération, cuyo titular reza: “Le jour est arrivé”: “París está de pie”. “Construir una barricada –cuenta Doisneau a propósito de otra imagen: “El hombrecillo de las barricadas”– era efectuar colectivamente los gestos que iban a exorcizar los días funestos. Había en el aire un anhelo inaudito de ser felices que embellecía a todas las mujeres de la cadena que hacía llegar a los castores de la insurrección los grandes adoquines cúbicos”.2 El ex resistente Robert Doisneau no podía haber faltado ni fallado la foto del General De Gaulle bajando los Campos Elíseos el 26 de agosto de 1944, rodeado por los miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, seguido por las valientes FFI y aclamado por el pueblo de París.
Además de tímido, Robert Doisneau era una persona discreta y hasta modesta, que rara vez se vanagloriaba de sus hazañas. Se sabe que, antes de dedicarse a la fotografía, estudió las técnicas del grabado, tan sólo para complacer a una tía que no consideraba la fotografía como un oficio honrado. Pero pocos saben que sus talentos de grabador sobre todo le sirvieron para fabricar falsos papeles de identidad bajo la ocupación nazi.
Monsieur Philippe fue para mí la linterna del acomodador que me guió en el cine de terror que fue la Ocupación. El primer día me dio un poco de miedo, –asegura retrospectivamente el heroico trápala–. Yo había falsificado algunos papeles para amigos en apuros, de acuerdo, pero se me presentó, bien informado, y me pidió que actuara con él de forma menos artesanal. Primero me hice el despistado, pero tenía que decidirme, así que confié en mi instinto campesino; lo que me convenció fue su mirada, en absoluto de policía; cedí e hice bien.3
Además de cifrar las luchas memorables de la capital, los adoquines registran con asombrosa precisión las variaciones atmosféricas de la ciudad: si llueve, reverberan la luz otoñal como un cuero patinado por mil pasos; en primavera, se ven tan limpios como el amanecer; en verano, todavía desprenden el sofoco del día en la tibieza del crepúsculo; y en invierno, se diría que exhalan un vaho cuando la niebla de madrugada los recubre de una espectral mortaja. En breve, son un cotidiano prodigio para un artista como Doisneau que se mantuvo fiel a la fotografía en blanco y negro, por ser el único medio capaz de captar los juegos de la luz y del cielo reflejado en los charcos. “El deseo irresistible de tomar una imagen viene dictado por la búsqueda de los elementos que han provocado una emoción completamente nueva”,4 afirmaba Doisneau. Él mismo, tan escueto y ágil como un jinete de carreras de caballo, siempre vestía de blanco y negro, a lo cual sumaba un invariable impermeable beige. Su atuendo era, a un tiempo, el resultado de su falta de imaginación para vestirse y una garantía de poder fundirse en cualquier paraje, en toda circunstancia, entre las muchedumbres que casi no reparaban en su silueta saltarina: un afable duende con una caja de Pandora entre las manos.
Resulta imposible imaginar el París de la posguerra fuera del blanco y negro. Era, en esos años, una ciudad poco proclive al color, tanto a causa de las penurias inmediatamente posteriores a la guerra, que se prolongaron hasta bien entrada la década de los cincuenta, como por cierto recato visual que comenzó a ser desterrado por el lucro, la publicidad escandalosa y otras tecnologías de los tiempos recientes. Por lo tanto, es comprensible que el París de Doisneau se cifrara en blanco y negro, con su enfática gama de grises, con los que se pintaron las complicaciones de la reconstrucción, sobre todo para la gente humilde y los trabajadores. De 1934 a 1939, es decir, a los 22 años, Doisneau se ganaba la vida como fotógrafo industrial en las fábricas de Renault en Billancourt. Su trabajo consistía en fotografiar las piezas de los coches para los catálogos de venta y producir lo que en esa época era un esbozo de publicidad visual. El trabajo era tedioso, sin mucho margen para la creatividad, y Doisneau comenzó a aburrirse y a llegar tarde a la fábrica, cada día más tarde, hasta que lo despidieron, para fortuna nuestra. De sus orígenes humildes y de los años en Billancourt, conservó una fidelidad al mundo obrero y un profundo respeto por “los que se levantan temprano” como él los llamaba, que se perciben en sus retratos del París popular. Casi inmediatamente después (1949-1951), pasó a ser un fotógrafo de moda para Vogue, pero el mundo de la frivolidad no era su taza de té: prefería “el vino de las calles”, que dio título al libro de su amigo Robert Giraud. Sin embargo, admiraba la belleza de los ricos que tienen el tiempo y el dinero para engalanar sus cuerpos y sus atavíos. “Mi fiel ayudante Maurice y yo, con nuestro esmoquin alquilado –reajustado gracias a unos cuantos alfileres– y cuatro macutos del ejército americano cargados de lámparas de flash, representábamos a Vogue”.5 Por otro lado, rechazaba la etiqueta de “fotógrafo del pueblo”, así como la de “fotógrafo de París”, porque las etiquetas encasillan a cualquiera y Doisneau amaba la libertad por encima de todo, esa libertad que incluye la aventura y la soledad. Asimismo se negaba a ser un voyeur, un espía e incluso un observador, porque se sentía uno entre sus semejantes; le repugnaban los fotógrafos que se arman de teleobjetivos u otras prótesis tecnológicas para dominar y vencer al prójimo. Doisneau había elegido el campo de los vencidos, de las víctimas, porque aseguraba que allí encontraba “las cosas más sólidas”. Fotografiaba a sus semejantes para, tal vez, encontrar su propio retrato en uno de ellos, inmortalizarse vicaria y solapadamente, “para no morir” como confesó en una ocasión: “Sólo fotografío a las gentes que se parecen a mí; en rigor, mis retratos son autorretratos”. ¿Cómo olvidar a Maurice Duval, el pintor trapero de la calle Visconti, que el escritor Robert Giraud así describe:
Por la mañana, cuando todo el mundo duerme todavía, Maurice Duval trabaja. De los cubos de basura de la rue des Beaux Arts no sólo recoge sus medios de subsistencia sino también su material de pintor… Por la tarde pinta a orillas del Sena. A veces un estudiante se detiene, sorprendido. Más tarde, cuando se hace de noche, lava su lienzo encerado en el agua. Al día siguiente estará seco y podrá utilizarlo otra vez.6
¿Acaso Doisneau no vio en él una extrapolación de su propio arte? También le llamaban la atención los dibujos con tiza en el asfalto: “Obras lavadas por el primer chubasco o reducidas a polvo bajo los pasos de los viandantes, algunos con muy mala fe, como aquel cura al que vi frotar con las suelas, rabioso, un racimo de angelotes culones, como le gustaban a Murillo”.7 Lo efímero era, para él, un arte superior a la supuesta inmortalidad, demasiado peligrada por el mercado y el olvido. Sobre los 400 000 negativos que aproximadamente constituyen la obra de Doisneau, él salvaba a unas 300 fotos que consideraba “logradas”, pero traducía el logro en 300 segundos de éxito en unos 50 años de oficio. Decía que la fotografía es “una gota de agua en la cascada del tiempo”. ¿Qué clase de licor acaban por destilar 300 gotas? ¿En qué ánfora se guarda el elixir del fotógrafo alquimista?
*
Doisneau afirmaba que en las ciudades se procura ocultar a los proletarios, a las “pobres gentes” hubiera dicho Dostoievski, a les petites gens como se dice en francés para referirse a los obreros, a los artesanos, a los humildes, en fin, al pueblo. Entonces, Doisneau se empeñó en mostrarlos, en revelarlos a una posteridad que nunca habrá conocido los cafés, los grandes bulevares, los talleres y los interiores del pueblo de París y de sus afueras. Doisneau era un testigo que procuraba fundirse en la masa y, sobre todo, retratar a sus personajes de frente, cara a cara, y de preferencia dentro de su entorno. Para él la fotografía era “experiencia transformada en imagen” y por ello, convivía largo tiempo con ciertos personajes antes de retratarlos. Por ejemplo, antes de atreverse a sacar fotos de un comensal que le interesaba en un café, solía acudir cotidianamente al lugar hasta que lo considerasen como un habitué. Algunas de sus imágenes podrían medirse en litros de vino consumidos hasta ganarse la confianza de su modelo. A veces, el vino sabía a jugo de aluminio y en un establecimiento, ¡el vino desparramado sobre la barra se recogía con una esponja que se exprimía en un embudo para regresarlo a la botella destinada al siguiente bebedor! Doisneau declinaba sus preferencias en materia de establecimientos etílicos:
Personalmente prefiero los bistrós menos deslumbrantes, en los que unos cuantos clientes habituales se encuentran a ciertas horas fijas y, en una luz más tenue, intercambian frases dictadas por una complicidad relajante. Todo está en su sitio: el inevitable jarrón con gladiolos, el cartel en la pared sobre protección de menores y la represión de la ebriedad pública, con el texto perfectamente ilegible por el humo de los cigarrillos. Todo esto crea un clima tranquilo en el que el dueño, pastor de un apacible rebaño, procura ahorrarse cualquier esfuerzo mientras sirve con expresión cómplice la consumición deseada. Allí, acodado en la barra, uno se hace la ilusión de que se ha convertido en un gran filósofo; bien resguardado, contempla la agitación de sus contemporáneos en el tráfico callejero. En ningún otro lugar puede encontrarse mejor observatorio para hacer un balance y situarse a finales del siglo XX.8
A diferencia de su contemporáneo Henri Cartier-Bresson que sorprendía a los protagonistas de las escenas callejeras gracias a una cámara de objetivo desviado, Robert Doisneau no se ocultaba para retratar a sus elegidos, pese a que su consuetudinaria timidez le impedía acercarse demasiado a sus modelos. Había en esta distancia un asunto de pudor o de benevolencia hacia el prójimo que, en realidad, era un espejo antes que un insecto bajo la lupa de un microscopio. Por eso, sus retratos son casi siempre de cuerpo entero y con cierta distancia que compensa el pudor con la revelación del decorado en que se desenvuelve la persona.
En la obra de Doisneau se distinguen dos grandes escenarios: las tomas que realizaba en la calle y las que efectuaba en los interiores de sus personajes. En ambos casos, puede decirse que las imágenes de Doisneau son más bien escenas, fragmentos de un relato que podría arrancar desde mucho antes de la imagen y prolongarse indefinidamente después. En reiteradas ocasiones calificó su método de trabajo como una “disciplina de la espera”. Salía temprano a un barrio de París, en busca de las imágenes entrevistas de noche, previamente al sueño, y se plantaba frente al lugar que había escogido como el decorado más idóneo para esperar que “algo” sucediera. Una vez fijado el decorado, Doisneau comenzaba a imaginar o a recordar qué personajes entrarían a escena, qué drama o qué comedia se jugaría en el teatro levantado por su imaginación, por lo soñado o entrevisto en la noche anterior, y por la apetencia del día. Así se iniciaba la espera… y a Doisneau le tocaba desplegar su indefectible paciencia. Al mismo tiempo, ponía en acción un mecanismo de alerta interior, destinado a no fallar el momento en que ocurriría el “milagro” que definía como la organización instantánea de todos los elementos que debían concurrir en la escena y no se repetiría al segundo siguiente. El “milagro” surge del don del fotógrafo para apretar el obturador en el momento exacto en que ocurre lo desconocido acechado. Y si él empleaba la palabra “milagro”, era porque tenía una fe inquebrantable en el azar, “el afortunado azar”, que no está deparado a los hombres con prisa, sin disponibilidad para el encuentro como lo concebían los surrealistas, e incapaces de esperar sin esperar nada en particular. Era un estado tan complejo de lograr –una mezcla de abandono y de tensión–, que Doisneau difícilmente podía aguantar más de dos horas en “el lujo de la inmovilidad”. Su método de trabajo, si a esto podemos llamarle “método”, recuerda al mexicano Manuel Álvarez Bravo, otro campeón de la espera y de la paciencia, como lo atestigua el retrato de su discípula Graciela Iturbide: “Don Manuel está frente a su cámara de gran formato, como pensando y esperando que algo sucediera. Esta paciencia y este tiempo de espera de Manuel Álvarez Bravo es una cosa que me marcó, aunque yo no lo haga”.9
Cuando Doisneau trabajaba en la otra vertiente de su obra, la de los personajes cautivados en su decorado interior, le importaba registrar texturas y olores en la imagen. Las múltiples conserjes que custodian su obra son una ilustración de este talento suyo: “La portera con mitones forma parte de una especie en vías de extinción, comentaba Doisneau. Ya nadie conoce ese aroma a estofado que flotaba en la escalera de las casas modestas y hacía que a lo largo de tres pisos, a veces más, la barandilla estuviera pegajosa y las paredes grasientas”.10
Más que una paradoja, una ironía del destino quiso que su más conocida fotografía: “El beso” no fuera el resultado del azar. Es probable que sea una de las imágenes más reproducidas en el mundo (más de 500 000 ejemplares de carteles vendidos) y se ha vuelto un heraldo del amor sobre un trasfondo inconfundiblemente parisino. En 1993, una pareja que decía ser la retratada promovió un juicio contra el fotógrafo para reclamar su parte del botín. En seguida, un sinnúmero de parejas se reconoció en la imagen y todas pedían lo mismo: la gloria y la fortuna. El juicio legal obligó a Doisneau a revelar el secreto y la identidad de la pareja: unos estudiantes de la escuela de teatro: Françoise Bornet y Jacques Carteraud, quienes posaron para él en distintas ocasiones. Un año antes del juicio, los amantes fingidos que ya eran unos ancianos, habían vendido su copia a un coleccionista suizo por 155 000 euros. El director de escena declaró: “No es una foto fea, pero se nota que es fruto de una puesta en escena, que se besan para mi cámara”. Lamentaba, no el hecho, sino la unanimidad que concierta la fotografía, demasiado vista a su gusto y que pronto “reemplazaría el Ángelus de Millet en los calendarios”. El episodio desmiente el mito del Doisneau popular y verdadero tal la excepción que confirma la regla; pues, no hay mito que resista una vida y su integridad. ¡Hay tantas otras imágenes que podrían competir con la mercantilización de una sola, de la cual, quizá, el primer responsable sea un público ávido de leyendas felices! Por ejemplo, en contraste con el arrebato del beso y la curvatura del cuello de la muchacha, se yergue la silueta aterida de la acordeonista que Doisneau siguió por los cafés y los canales de París. ¿Habrase visto semejante desamparo encarnado en esta mujer de ojos abismados en una melancolía sin fondo? Su soledad y el desamor forman un solo escalofrío.
La acordeonista era muy guapa, la verdad. Ella también iba a su aire con su canción, siempre la misma, un lamento cansino: “no puedes ni imaginarte cómo te quiero”. Totalmente distante, con un toque desdeñoso. Nunca comprendí del todo por qué se empeñaba en buscar dinero en un universo en el que las monedas no deforman los bolsillos,11
recordaba el fotógrafo.
*
Interrogado en una ocasión sobre lo que le hubiera gustado ser si no hubiese sido fotógrafo –una de las preguntas incómodas y estúpidas que suelen hacer los periodistas cuando ya no saben qué preguntar–, Doisneau contestó, luego de descartar todas las demás artes, “me hubiera gustado escribir”. Habría tenido que añadir “escribir con palabras”, porque sus imágenes, eminentemente narrativas, constituyen la novela de un París y de una época. Además de redactar su propia novela, tuvo la suerte de colaborar con escritores que, antes que comentaristas o ilustradores de su obra, fueron sobre todo sus cómplices: Robert Giraud, Blaise Cendrars, Jacques Prévert, Max-Pol Fouchet, Elsa Triolet, Daniel Pennac y hasta Maurice Chevalier, son algunos de sus acompañantes desde la palabra.
Doisneau no temía la ruina ni las demoliciones, aunque atestiguó con prolijidad la destrucción de les Halles, el “vientre de París” que acabó en una oquedad tan profunda como el hambre: “Todo este barrio está petrificado por un hielo brutal, advertía Doisneau. París pierde el estómago y un poco de su espíritu”.12 Si bien no sentía nostalgia al mirar sus fotografías del París de ayer, en cambio lo desgarraban sus retratos porque la mayoría de sus personajes ya habían muerto. Además de Youki Desnos enseñando el tatuaje de Foujita en su muslo derecho; Luis Buñuel ante el “ciclón” de un jude box; Giacometti con el cigarro prendido entre los rizos de su pelo entrecano; Orson Welles aullando de dolor o de ebriedad; Picasso con sus manos de pan bautizadas con su apellido por el panadero de Valloris; Simone de Beauvoir aplicándose como siempre en su esquina del café Les Deux Magots o Marguerite Duras, guapa y elegante, sonriendo enigmáticamente en la terraza del Petit Saint-Benoît; Jacques Prévert paseando su perro negro frente Au Mont Blanc o Juliette Gréco acariciando su daschund frente a la iglesia de Saint Germain des Prés; Paul Léautaud rodeado de sus gatos, Jean Cocteau en compañía de su ama de llaves o de Jean Marais; además de todas las personalidades que, entre otras, animaron el París intelectual de la posguerra, muchos de los personajes singulares o francamente extravagantes que aparecen en los retratos de Doisneau, llevan nombre y apellido. No abandonarlos al anonimato al que a menudo los fotógrafos condenan a sus modelos callejeros es una prueba de la fraternidad de Doisneau para con sus cómplices de juego. La mayoría de ellos lo abandonaron antes que él muriera (1994), porque el tiempo “ni vuelve ni tropieza”, pese a la ilusión del fotógrafo de detenerlo en una imagen o un rostro.
En la actualidad [declaraba Doisneau en sus últimos años de vida] se pretende expulsar la oscuridad, las calzadas se alinean, no puedes instalar un cobertizo si no cuentas con la autorización personal del ministro de Cultura. En mi pueblo, mi abuelo había construido un pequeño edificio. Al lado, el patronato religioso tenía sus cobertizos, más lejos un pintor guardaba material bajo unas lonas. Cada cual añadía sus cosas, era telescópico, como un juego. La vida no era ruinosa. La gente modesta podía vivir y trabajar en París. Veías a los albañiles de azul, a los pintores de blanco, a los carpinteros de ropa de pana… Ahora vaya al Faubourg Saint-Antoine: los artesanos se baten en retirada frente a las agencias de publicidad y las galerías de diseño. El terreno es tan caro que sólo las grandes empresas pueden construir y, para rentabilizar, construyen enormidades. Cubos, cuadrados, rectángulos, todo son líneas rectas, se ha expulsado el desorden. ¡Con lo bien que estaba un poco de anarquía! Allí era donde se refugiaba la poesía. No necesitábamos que los promotores, en su magnanimidad, nos ofrecieran espacios lúdicos, nos los inventábamos. Hoy día, ni soñar con improvisar; ha llegado la comisión de urbanismo. Prohibido la espontaneidad. La vida da miedo.13
Roberto Doisneau declaró un día: “Quisiera morir lo más tarde posible, de una enfermedad infantil”. La apuesta no se cumplirá mientras sigamos contemplando sus imágenes, en las que todavía resuenan su poesía y su risa.
“La novela de París según Robert Doisneau” se publicó en La belleza de lo cotidiano, catálogo de la exposición Robert Doisneau, Conaculta-Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, 2014, pp. 25-34.
Robert Giraud, Le Vin des rues, Denoël, 1955, reeditado con las fotografías de Robert Doisneau en 1983.
Graciela Iturbide habla con Fabienne Bradu, Madrid, 2003, La Fábrica / Fundación Telefónica.
Sartre y F. B.
En 1995 de paso en París, coincidí con la salida de El primer hombre de Albert Camus, el manuscrito que el escritor llevaba en el coche con el que se estrelló en la última carretera que recorrió en vida. Mucho se había especulado acerca de las cuartillas que auguraban un regreso del Nobel a la escritura después de una honda depresión, y la publicación del libro constituía un destacado acontecimiento de la primavera parisina. Comenzaban los días asoleados que hacen florecer los plátanos del bulevar Saint-Germain. Un olor de renacimiento flotaba en el aire. Compré un ejemplar en una librería del bulevar que hoy, me temo, se ha convertido en una tienda de la lujosa firma Vuitton. Donde antes había libros, ahora se amontonan maletas y bolsos, seguramente muy distintos al portafolios que contenía El primer hombre. Disponía de una hora antes de una cena y aproveché la cercanía de Les Deux-Magots para ir a hojear el manuscrito inconcluso. El café estaba lleno a excepción de una mesa contigua al ventanal que bordea el bulevar. Me senté y ordené una soda. Antes de que regresara el mesero, abrí el libro y empecé a leer. Cuando oí el sonido del vaso sobre la mesa, por primera vez levanté los ojos y percibí una mirada dirigida hacia mi rincón. Un solitario y ocioso comensal intentaba descifrar el título de la portada. Volví a hundirme en la lectura pero al poco rato sentí otra mirada, esta vez de un hombre que acababa de empujar la puerta principal del café. No pasó siquiera un minuto antes de que una mujer también mirara hacia mi mesa al penetrar en la sala. Miré a mis espaldas como quien busca descargar una culpa en otra persona. Nada notable sobre la pared podía imantar las sucesivas miradas. Tampoco podía ser yo, porque ahora me precio de ser, al estilo de Stendhal, una turista en mi propio país. Busqué con más atención. Justo debajo de mi axila derecha brillaba una pequeña placa de latón donde se leía “Jean-Paul Sartre” y todavía más abajo si no me equivoco: “Simone de Beauvoir”. Calculé o, mejor dicho, aluciné que me había sentado indebidamente en la mesa-mausoleo del difunto existencialista. Deseché un asomo de malestar pensando que, en su caso, el mesero se hubiera rehusado a profanar la madera que quizá había servido de cimiento a unas páginas de El ser y la nada.
Como las miradas seguían sucediéndose, enseguida aventuré que los devotos de La Náusea se sentían ofendidos porque alguien –por más señas, una anónima “turista” recién desembarcada del trópico– se atrevía a abrir un libro de Albert Camus en la mesa donde su acérrimo adversario tal vez había elaborado las más deshonestas estrategias de hundimiento intelectual. Cerré el libro con un dejo de pudor, pero los ojos no se apartaron por tanto. Al contrario, ahora que podía observar el ajetreo de los comensales –es impresionante la cantidad de gente que entra y sale de Les Deux Magots en una tarde de primavera como si todos fueran allí a buscar su destino y no lo encontraran nunca‒, me di cuenta de que, salvo dos o tres distraídos a los que el destino les importaba un bledo, prácticamente todos me miraban al entrar, sobre todo, al entrar. Entonces entendí por qué Sartre solía sentarse en esa mesa: desde ese peculiar ángulo, podía registrar a todos los que entraban y también ser visto por ellos, como si una secreta geometría del espacio fatalmente atrajera hacia él las miradas del mundo. Control y seducción son los dos términos que ahora asocio a la mesa de Sartre en Les DeuxMagots, tal una cifra simbólica del personaje, después de mi experiencia, digamos azarosa y hasta veleidosa, con El primer hombre.
La anécdota viene a cuento como preámbulo a lo que quisiera evocar aquí y cifré con inmejorable soberbia en el título: “Sartre y yo”. Me refiero al mito Sartre, que comenzó mucho antes de que yo naciera y pesó sobre mi generación como un sello equívoco que, al tiempo que pretendía abrirnos “los caminos de la libertad”, también nos ancló en el engaño y la mentira. Cuando yo estudiaba en un Liceo del Barrio Latino, equidistante del sesentaochero bulevar Saint-Michel y del sartreano Saint-Germain-des-Prés, Sartre aún vivía y a veces se le veía por esas cuadras, distribuyendo La Cause du Peuple, tomando café como cualquier mortal en los santuarios de allí o de Montparnasse, fatigando el asfalto que recubrió los adoquines voladores del mayo 68 con sus pasos ya tambaleantes, siempre precedido de su pipa tan legendaria como sus lentes semioscuros. Para mi generación, Sartre era algo así como un abuelo glorioso, una figura más atractiva que el otro abuelo De Gaulle, aunque ambos eran seguramente los dos franceses más famosos en el mundo por méritos muy distintos. Era una época en que Francia todavía tenía stars verdaderamente internacionales. Algunos de nuestros profesores nos mandaban leer libros de Sartre y escribir disertaciones sobre su pensamiento. Hasta se rumoraba que Sartre aceptaba discutir con los alumnos que se atrevieran a interpelarlo en La Coupole o en La Palette. Mi instinto de provocación nunca llegó a tales extremos. Quizá se nos quería convencer de la asombrosa disposición de un intelectual de su envergadura a terciar con unos rebeldes incautos sobre los fundamentos de una filosofía tan dúctil como inasible.
El rumor, me temo, también formaba parte del mito porque la “maquinaria” sartreana poco dejaba filtrar a los jóvenes que admiraban a Sartre y, sobre todo, a los que Sartre tenía la debilidad de admirar por ser depositarios de una supuesta edad de oro. El maoísmo postrero de Sartre había mermado su buena reputación, aunque algunos veían ese cáncer terminal como un signo de salud e inagotable rebeldía. Daba la impresión de que abrazaba su última musa política con la misma ligereza como antes había pasado de los brazos del estalinismo a sus repudios tardíos, tal un amante temeroso de abandonar el lecho conyugal para asumir la verdad de sus deseos. Lo cierto es que su decadencia tuvo una fecha: el 10 de febrero de 1969, cuando los universitarios en protesta contra la ley Faure lo invitaron a participar en un mitin en la Mutualité y le pasaron el micrófono con estas palabras: “Sartre, sé breve”. A raíz de esa sanción, Sartre dejó de pertenecerse y pasó a ser un botín que se disputaban algunos arribistas gauchistes y una turbia turba de mujeres.
Sin embargo, cuando en 1980 murió Sartre, sentí una gran conmoción al ver las fotos del impresionante entierro multitudinario, en el que se sepultaba una época a la que tangencialmente había pertenecido. Pasaron unos años de silencio antes de que comenzaran los días del desengaño gracias a las sucesivas publicaciones que nos quitaron varias vendas de los ojos. Entre tanto, en 1981, había salido La cérémonie des adieux de Simone de Beauvoir que había intentado así colocar un último y definitivo ladrillo al Taj Mahal de la mítica pareja. De esta particular mistificación del amor quiero hablar, porque a muchos de mi generación nos obligó a correr tras una meta inalcanzable que, sin embargo, largo tiempo habíamos creído franqueada por estos campeones del intelecto.
Creíamos que Sartre y el Castor habían vivido a la vista de todos, con esta transparencia y esta honestidad que vindicaban como el único método de convivencia entre dos amantes. Ignorábamos todo de los cálculos, los regateos, los compartimentos herméticos fabricados por Sartre y Simone de Beauvoir en el vertiginoso tren turbo de su vida amorosa, así como todas las otras maneras de chantaje y cobardía que habían sazonado la aventura. En esta ignorancia se originaba nuestra dificultad de emular una forma de amar que, junto con el existencialismo, había sido recetada como la ambrosia de la “nouvelle cuisine” de la posguerra. Procurábamos aprender a conciliar el amor con la libertad; una relación llamada central, única o privilegiada, con todas las relaciones contingentes que se presentasen en el camino. A cada caída en la conquista de semejante ideal, invariablemente experimentábamos un sentimiento de derrota intelectual, como si no fuéramos lo suficientemente inteligentes para sobrellevar sobre nuestros hombros de Sísifo la fortaleza inexpugnable que nuestros abuelos habían construido ante nuestros ojos y que, a la larga, resultó ser un castillo de arena. ¿Carecíamos de inteligencia, de valor o de madurez? El problema era que siempre ubicábamos la carencia de nuestro lado, nunca sospechamos que en realidad ésta se situaba en el corazón de la estatua de mármol, a cuya sombra pretendíamos crecer, cegados por los destellos de un monumento que iluminaba el oscuro sol del mito.
Cuando empezamos a enterarnos que ese “nosotros” laboriosamente edificado a lo largo de los años por Sartre y Simone de Beauvoir –tal parece que sobre todo por Simone de Beauvoir– entrañaba más fisuras que argamasa, la reacción fue doble, ambigua y hasta contradictoria. Por un lado, se derrumbaban buena parte de nuestras apuestas existenciales en un terremoto similar a lo que representó la caída del Muro de Berlín para nuestros mayores que habían entregado sus vidas a la búsqueda de un sistema de justicia social. No sé si podríamos hablar de un mal menor en el asunto que nos interesa, pero quizá el engaño que atañe a la vida y al amor sea más grave y doloroso aún que la desaparición de las ideologías.
Entonces, poco a poco descubrimos que nuestros mitos no estaban a la altura de la Torre Eiffel, ni siquiera de la Torre Montparnasse. Por otro lado, recuerdo el alivio que nos proporcionó entrever las fisuras, observar con detenimiento las heridas abiertas en la piedra que así, también poco a poco, dejaba de ser mármol para convertirse en carne, carne gangrenada, pero carne al fin. Entonces, algo se revirtió en el sentimiento de insuficiencia intelectual que padecíamos ante las proezas de los “maîtres à penser” que no resultaron ser unos “maîtres à vivre”, porque éstos no existen pese a lo que creíamos o querían hacernos creer. Ahora sabíamos que la insuficiencia, la imperfección, los éxitos y las derrotas, estaban más equitativamente repartidos entre ellos y nosotros. También la culpa resultaba así más equilibrada: del lado de ellos, por haber alimentado el mito o, mejor dicho, por no haberlo desmentido cuando hubiera sido necesario y, del lado de nosotros, por haber sido tan ingenuos en creer que existía un punto de conciliación entre el amor, el verdadero amor, y las llamadas contingencias. ¡Cuán brillante resurgía en contraste André Breton, pese a sus propias derrotas, por haber defendido siempre su “casa de cristal” y el amor único, la única libertad que asumió hasta la muerte!
El asunto del amor no era sino parte del azoro. También descubrimos que algunas imágenes del mito Sartre habían subyugado el mundo de la posguerra sobre una base de total irrealidad. Por ejemplo, cuando las portadas de Life y del Time presentaban a los Estados Unidos a un Sartre acicalado y hasta guapo, cundió la versión del personaje viviendo en hoteles de medio pelo, si acaso regresaba a dormir a algún sitio después de las “noches blancas” de Saint-Germain-des-Prés. ¿Quién hubiera imaginado al existencialista por antonomasia instalado en un cómodo departamento de la Rue Bonaparte, al amparo de una madre que le cocinaba y le planchaba las camisas, y con quien compartía todas las mañanas el placer de tocar a dos manos unos lieders de Schubert y Chopin con la mirada fugada hacia el campanario más antiguo de París? Como tantas otras, esta imagen irreconciliable con el mito que recorría el mundo, se editó de la película de la misma manera que el estalinismo se dedicó a borrar determinados rostros non gratos de las fotografías oficiales. Nimiedades, se dirá, frente a la magnitud de otros episodios en la vida de Sartre, y sin embargo sintomáticas de la ficción en la que se dejó envolver hasta que la envoltura de la fama nos impidió ver el bosque humano.
La gota que derramó el vaso, al menos mi íntima copa sartreana, cayó en 1993 con las tardías revelaciones de Bianca Lambin en sus Mémoires d’une jeune fille dérangée. Bianca Lambin había sido alumna de Simone de Beauvoir en el Liceo Molière en 1938 y pronto se convirtió en la amante del Castor antes de pasar a ser la de Sartre, como parece que sucedió en otras ocasiones. En 1939, con la guerra, la relación se interrumpió y la joven de 18 años se encontró sola, frágil, librada a su suerte de judía en unos años en que esa condición era señal segura de muerte. Sartre y el Castor la abandonaron como se tira un calcetín maloliente a la basura, sin remordimiento aparente ni justificaciones razonadas, como quien despide a una invitada inoportuna. Por supuesto, el descalabro de Bianca Lambin no le impidió a Sartre gritar al final de la guerra la famosa fórmula: “¡Todos somos judíos alemanes!”, y huelga decir que la voz de La grande Sartreuse se oía al unísono de las vociferaciones de su existencialista de elección.
Se me dirá que Sartre pesa más en el horizonte intelectual del siglo XX que estos cuantos escrúpulos en los zapatos de sus descendientes rebeldes. Pero no estoy segura de que un intelectual se mida por la sola vara de sus palabras. ¿Acaso no fue Sartre quien nos descubrió que un hombre se conoce por sus actos, crece en su condena a la libertad, se quema en los infiernos de las encrucijadas cotidianas? Ahora es cuando se me antojaría sentarme con él en una mesa de Les Deux-Magots o La Coupole para discutir los alcances de su filosofía de la vida. Creo que ahora sí, con la estatua rota a mis pies, me atrevería a interpelar al hombre de carne y hueso.
Texto leído en el X Encuentro Internacional de Escritores, Conarte, Museo de Historia Mexicana, Monterrey, del 6 al 8 de octubre de 2005.
Simone de Beauvoir, La cérémonie des adieux, París, 1981, Gallimard; La ceremonia del adiós, Madrid, 2001, Edhasa.
Bianca Lambin, Mémoires d’une jeune fille dérangée, 1993; Memorias de una joven informal, Barcelona, 1995, Grijalbo Mondadori.
Simone de Beauvoir, encore
Pensé que había terminado para siempre con Simone de Beauvoir. Quiero decir que había relegado la lectura de su obra al fervor de mis veinte años, porque la personalidad de la autora ya me resultaba antipática por su falsedad y su mitomanía galopante. Bárbara Jacobs me obligó a revisar mis juicios y, finalmente, a refrendar mis prejuicios, a través de la lectura de su ensayo proustianamente titulado: Un amor de Simone,14 e inspirado por la publicación póstuma de las cartas de Simone de Beauvoir al escritor estadunidense Nelson Algren.
Ambos escritores se enamoraron “perdidamente”, como suele decirse cuando la pasión nace a primera vista y con tal intensidad que se pierden