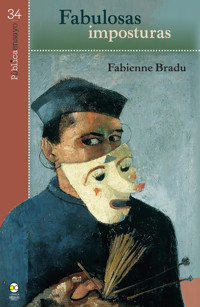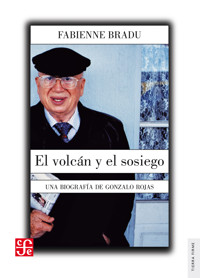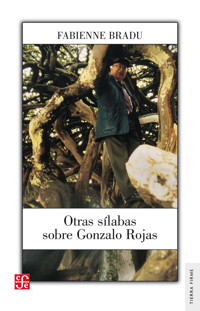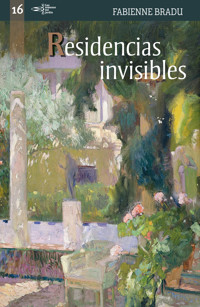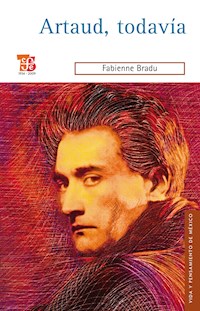Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Las cinco mujeres aquí reunidas: María Asúnsolo, Consuelo Sunsín, Lupe Marín, Ninfa Santos y Machila Armida, cada una, en distintas épocas, fue un centro en la vida cultural del país por el imán de su belleza, por la gracia de sus palabras y por la transgresión de su estilo de vida. Fabienne Bradu ha convocado a una conversación en la que salen a la luz las historias públicas y privadas de estas mujeres y sus controversias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Damas de Corazón
Fabienne Bradu
Primera edición, 1994
Cuarta reimpresión, 2006
Primera edición electrónica, 2012
El material fotográfico fue proporcionado por: INBA Fototeca del INAH Museo Nacional de Arte Biblioteca Nacional Archivo José Vasconcelos Ediciones Ocelote Víctor Gayol Bob Schalkwijk
D. R. © 1994, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1134-5
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Introducción Consuelo Sunsín María AsúnsoloMachila ArmidaNinfa SantosLupe MarínEntrevistas y agradecimientosBibliografíaCon su rostro, con su vestido, con su ademán, con casi nada, rehíce la historia de esta mujer, o mejor dicho, su leyenda, y a veces me la cuento a mí mismo llorando […] Acaso me dirán: “¿Estás seguro de que esta leyenda sea la verdadera?” ¿Qué me importa lo que sea la realidad fuera de mí, si me ayudó a vivir, a sentir que soy y lo que yo soy?
Charles Baudelaire, Le spleen de Paris.
¿Por qué mis ojos las diferencian al grado de hacer de ellas heroínas rivales de un novelista cualquiera?
Xavier Villaurrutia, Dama de corazones.
Introducción
Cuando publiqué la biografía de Antonieta Rivas Mercado, comentarios de los lectores me hicieron tomar conciencia de un hecho: había completado una trilogía que se cifra en tres nombres: Frida, Tina y Antonieta. Es la trilogía de las grandes trágicas que habitan el imaginario mexicano en lo que se refiere al siglo XX y a sus mujeres. Mientras escribía Antonieta estaba yo tan obsesionada con el personaje —a quien me liga, además, la clase de amistad vicaria que se teje entre biógrafo y biografiado—, que apenas reparé en la dimensión mítica del tríptico final. ¿Había traicionado el propósito que animaba mi biografía: despojar a Antonieta de los velos del mito para vestirla con ropajes más verdaderos? No lo creo. Sin embargo, algo escapaba de mi control, o de mi voluntad de investigadora, y no pude impedir que quienes tuvieron el libro en sus manos hicieran su propia lectura del personaje. Antonieta recobró así su envergadura mítica, pese a mi empeño por perseguir la verdad de su vida.
Confieso que me irrita la fácil asimilación entre estos destinos particulares y cierta imagen de la mujer mexicana, sufrida y trágica, que obnubila a nacionales y a extranjeros. Los tiempos han cambiado y la mujer mexicana tiende cada vez más a desmentir el estereotipo de la sumisión y de la resignación en el sufrimiento. Pero no se trata únicamente de una evolución histórica y social: también en épocas pasadas existieron mujeres que no encajaban en el esquema tradicional. De ellas escogí hablar en el presente libro, tal vez con una velada intención de contrarrestar el fiel de la balanza, siempre proclive a inclinarse hacia la tragedia.
Quiero aclarar desde ahora que las cinco mujeres que he reunido en la convivencia de estas páginas no son representativas de ninguna “condición femenina”. Son tan singulares y tan excepcionales como las grandes trágicas. Pretendo, a lo sumo, dar a conocer otras vidas, otras personalidades, distintas maneras de encarar el destino propio y una misma sociedad. Aunque hayan dejado un libro de poesía, algunas novelas o unos cuantos cuadros, estas mujeres no son creadoras de una obra relevante que les confiera un lugar conspicuo en la cultura de México. Su mayor y mejor creación ha sido su vida misma. Cada una, en distintas épocas, fue un polo en la vida cultural del país por el imán de su belleza, por la gracia de sus palabras, por la transgresión que significaba su estilo de vida, porque las animaba una casi nata curiosidad y una apuesta fundamental por la libertad. Todas vivieron de cara a la sociedad, sin otro heroísmo que el de asumir el precio de la libertad. Si hay caídas, tropiezos o repliegues en la difícil conquista de su libertad, casi nunca aflora la amargura o el remordimiento. En este sentido, diría que son vidas risueñas, ligeras y asoleadas, no exentas, sin embargo, de dolor y complicaciones.
¿Por qué ellas y no otras? ¿Por qué cinco y no más? Tal vez porque el azar y la simpatía no tienen explicación. En las memorias de José Vasconcelos descubrí a Consuelo Sunsín bajo el seudónimo de Charito que, más que una identidad, encubría el misterio de un destino peculiar: originaria de un pueblito de El Salvador, acabó convirtiéndose en condesa de Saint-Exupéry, después de emprender inesperados periplos y de perturbar a más de un corazón de escritor. María Asúnsolo era para mí un nombre indisociable de la pintura mexicana contemporánea. Cuando visité la sala del Munal que lleva su nombre y reúne los retratos que le hicieron casi todos los miembros de la escuela moderna, me pregunté por qué ella había inspirado semejante obsesión en los pintores de varias generaciones. Posteriormente, tuve la suerte de conocerla y de comprender que su belleza no había sido el único motivo de la asombrosa colección pictórica. La conocí en casa de Ninfa Santos, con quien me ligó una entrañable amistad hasta el día de su muerte, en julio de 1990. A lo largo de varios años visité a Ninfa Santos con asiduidad y regocijo; me fue contando su vida, que revivía en cada confidencia gracias a su prodigiosa memoria y su talento narrativo. Muchas veces me sentí depositaria de historias y secretos, porque Ninfa tenía el genio de la amistad y le hacía creer a cada uno de sus numerosos amigos que el relato de su vida le era destinado. La reconstrucción que intenté es un pálido y aproximativo reflejo de esta vida tan rica en episodios y sentimientos. Es un homenaje a su memoria y una modesta retribución a la amistad con la que me honró y que tanto extraño. Machila Armida no vivía muy lejos de la casa de Ninfa Santos, en Coyoacán, y su nombre resonaba en las conversaciones de sobremesa, ligado a episodios y a otros nombres de muy diversa índole. Lo que más me incitó a indagar su vida fue la expresión de alegría que convocaba la sola mención de su nombre y la remembranza de su carácter. Quiero decir que en el transcurso de la investigación me divertí como pocas veces lo permite la tarea del biógrafo, y que al terminar la redacción del capítulo sentí que me despedía de una amiga a quien hubiera querido conocer. Lupe Marín no necesita presentación: su figura está en los muros públicos de México. Sin embargo, poco se sabe de la totalidad del personaje. Su nieta me dijo un día que era complicado aprehenderla porque había sido una mujer sencilla, elemental como los colores primarios, de una sola pieza, a la medida de su personalidad volcánica y de su deseo de ser “la única”. Decidí aceptar el reto e intenté recrear su complicada sencillez, que oscila entre la mujer terrenal y la diosa de un misterioso culto.
Hablé abusivamente de biografías. En rigor, se trata de retratos biográficos, no sólo por la brevedad de los capítulos, sino también por la edición que de las vidas realicé. Procuré seleccionar aquellos episodios que mejor revelaran las personalidades, no en detrimento de la verdad, sino de lo exhaustivo. Abundan las anécdotas, si bien muchas quedaron fuera de la redacción final. En un ensayo titulado “¿Qué cosa es la historia, pues?”, Guillermo Cabrera Infante recuerda que Plutarco, para revelar a sus biografiados, escoge en sus retratos “una ocasión ligera, una palabra, un hobby”. Asimismo subraya que el primer historiador, el crédulo y escéptico Heródoto, “se apoyaba en reportes de segunda mano, en leyendas, en mitos y, ¿por qué no decirlo?, en chismes de aldea, que es lo que eran la mayor parte de las ciudades de la Antigüedad”. Cabrera Infante insiste:
El chisme, por supuesto, esencial en la literatura, donde se llama anécdota, ocurrencia o dato, debe ser central a ese otro género literario, la historia […] Es que un historiador, antes y ahora, no es más que un escritor con visión retrógrada. Esa ojeada al pasado es lo que un marxista llamaría la Proust valía.
Hoy en día, la recuperación de esta vertiente de la historia se llama “historia de la vida privada”, pero la literatura la sigue aventajando en la habilidad para recrear lo singular y lo único, que es el capital de toda persona.
El retrato biográfico no es tan respetuoso del tiempo como la biografía: lo acelera, lo detiene o lo desdeña en función del personaje que debe iluminarse mediante sólo algunas pinceladas de tiempo. Admiro la tradición española en la práctica del género, y en particular a Ramón Gómez de la Serna con sus Retratos de España. No tendré la soberbia de pretender haberlo igualado, pero debo reconocer que él me provocó la tentación de ensayar este género un poco bastardo, a caballo entre la historia testimonial y la literatura.
Para terminar, debo explicarme sobre la elección del título. Damas de corazón significa algo más que una reminiscencia del título de la novela de Xavier Villaurrutia, Dama de corazones. Quiere decir que si por algo estas damas deben quedar en la memoria de México, es porque amaron la vida por encima de cualquier claudicación que el destino depara en el camino, incluso por encima de todos los hombres en quienes, eventualmente, encarnaron ese amor por la vida. Hay muchas historias de amor en este libro, pero la principal es la que se dibuja explícitamente en el conjunto, es decir, en la simple existencia de estas Damas de corazón.
Consuelo Sunsín
Al nacimiento de este siglo, El Salvador era un país aún más chico que en nuestros días. Armenia tenía una calle principal polvorienta, una plaza con su inevitable quiosco, tal vez una banda para los domingos y una heladería a un costado de una oscura miscelánea. Allí, en ese Sonsonate tropical —una pequeña provincia que se desdibuja entre El Salvador y Guatemala—, nació Consuelo Sunsín para redimir al pueblo de su tedio y de su anonimato.
Habrá nacido, poco más, poco menos, con el siglo XX, después de que su padre perdiera la “i” final del apellido familiar para salvar unas plantaciones cafetaleras que otros parientes de la antigua migración italiana le disputaban. La mutilación onomástica acarreó una confusión en la ortografía del apellido: aparece indistintamente como Sunsín o Suncín a lo largo de las crónicas relativas a la “salvadoreñita”, cuando, de todas formas, ella había fundado su gloria sobre los apellidos de sus sucesivos maridos y amantes.
Como muchos cafetaleros centroamericanos, el coronel Sunsín y doña Hercilia Sandoval de Sunsín vivían arraigados a la falda de un volcán, acumulando una cierta riqueza que nunca redundaría en la mejoría de su entorno. El café se vendía lejos, en los mercados extranjeros, y allí era donde se gastaba el pequeño capital. Consuelo fue a educarse a un colegio de California, y a su regreso, el pueblo seguía siendo la misma aldea tediosa y ardiente de antes. Algunos hablan de un primer matrimonio en los tiempos de California con un mexicano, O mejor, un pocho cuyo anonimato fue tal vez la causa del divorcio y de su olvido postrero.
El sopor de Armenia se suspendía con el alboroto callejero de los puercos que se escapaban del corral y los gritos de “cochis, cochis” del chico que los perseguía. La calma excesiva se acentuaba con la violencia de los terremotos que, una o varias veces, sacudían el siglo. El volcán era el recordatorio del eventual cataclismo. El relato del terremoto que cimbró la infancia de Consuelo adquirió, a lo largo de los años y a través de sus distintas versiones, el cariz de una leyenda mítica y fundadora. Durante la segunda Guerra Mundial, cuyo estruendo quizá le recordara el escándalo de su tierra natal, Consuelo escribió esta versión:
Sabes que nací sietemesina, bajo los trópicos, durante un terremoto. Todo se derrumbaba a mi alrededor cuando di mi primer grito. Me dejaron al cuidado de un campesino brujo. Tenía una sola cabra que había salvado su vida y que salvó la mía con su leche. Y crecí entre las ruinas y las obras de reconstrucción. Este campesino fue quien, más tarde, me enseñó a atrapar a las nubes desde el fondo de un pozo. Cuando terminaron de reconstruir nuestra casa, pude volver con mis padres y comencé a explorar los cuartos, los de mis hermanos y hermanas, y la casa entera. ¡Era tan grande! Pero quedé estupefacta cuando visité el jardín. Supe pronto que había otros jardines, otras casas, y más allá calles interminables. Decidí que yo debía ir hasta el final de todo eso, hasta el final del mundo, para salir de dudas. Me puse a espiar, desde la ventana, a los mendigos, al joven cartero, a los vendedores ambulantes que llegaban hasta nuestra puerta con maletas enormes y que debían saber… A todos aquellos que traían, en los ojos, algo de ese más allá. Me decían que el fin del mundo era muy lejos. Deseaba crecer más rápido que los bambús para ir a descubrir el secreto.
El deseo se volvió obsesión: había que salir de ese pueblo donde las mujeres se ponen gordas y viejas antes de los 30 años, por las largas siestas a las que obligan la eterna canícula y la mesa servida con abundancia, Ya en México, Consuelo recapitulaba:
—Tú comprendes que eso no es vida… Sí, es claro; podía casarme de nuevo; pero si tú vieras a mi pretendiente, don Pantaleón: gruesa leontina de oro en la panza, bigotes entrecanos, dueño de la mejor tienda y de un buen cafetal… ¡No, gracias!…
Don Pantaleón era Lisandro Villalobos, un abogado salvadoreño que, en 1919, había acudido a un congreso obrero que amenizó la vida social de Armenia con la presencia de varios intelectuales locales: abogados poetizantes o poetas leguleyos, como suelen sumarse los talentos en Centroamérica. Lisandro Villalobos pronto reparó en la guapa perinola que revoloteaba alrededor de la mesa familiar y se metía en las conversaciones con la imprudencia que provocan la juventud y una inquietud exasperada. Pero el novio se resignó a “dar su permiso” para que Consuelo viajara a México: ella quería proseguir sus estudios y, sobre todo, desentrañar el secreto del más allá. Nada ni nadie hubiera podido amarrar a Consuelo a las columnas de calor de Armenia: necesitaba ardientemente ensanchar sus horizontes.
En 1920 se embarcó en un navío mexicano ejemplarmente bautizado La libertad. México era, para Centroamérica, una metrópolis, una meca o, al menos, una escala intermedia antes de imaginar el salto hacia Norteamérica o Europa. A pesar de su propia barbarie posrevolucionaria, México era la imagen de la civilización y de la modernidad, en comparación con la exuberancia primitiva del sur inmediato. El 4 de junio de 1920 Vasconcelos había tomado posesión de la Rectoría de la Universidad de México, donde se quedaría poco más de un año —no tanto para “trabajar por la Universidad, como para pedir a la Universidad que trabaje para el pueblo”—, antes de asumir la dirección de la Secretaría de Educación Pública reconstituida en 1921. El fantasma de Vasconcelos ya recorría América, y si México se veía como una meca, Vasconcelos no tardaría en figurar como su profeta, sucesivamente alabado y anatematizado.
Por lo tanto, no es extraño que Consuelo, poco después de instalarse en México, dirigiera sus pasos hacia la Secretaría de Educación y se formara en la fila de las audiencias públicas que diariamente oficiaba Vasconcelos en su despacho del segundo piso. Traía consigo una carta de presentación en la que alguien, luego del preámbulo de rigor, pedía para ella un trabajo. Vasconcelos estaba en su actitud habitual: recargado en el frente de su escritorio, con su secretaria sentada a sus espaldas, resolviendo a ritmo veloz las peticiones que le hacían, con un “sí” o un “no” que dividían al mundo en dos montones. Después de leer la carta que le entregó Consuelo, levantó la vista, recorrió la figura de la joven, volvió a bajar la vista hacia el papel y declaró perentoriamente: “Usted es bonita; no necesita trabajar; aquí no damos empleo a las bonitas”. Apenas terminó la frase, depositó la carta de Consuelo en la pila de los “no” y tendió la mano hacia el siguiente para recibir su escrito. Consuelo enmudeció sin antes haber abierto la boca, paralizada por la brutalidad de la respuesta, que era una abierta incitación a la prostitución. Ni siquiera el piropo velado llegó a mitigar el odio con que su mirada fulminó a Vasconcelos; se dio la media vuelta y salió taconeando el piso con furia. “¿Y ése era el Vasconcelos que tenía fama de bueno?”, murmuró para sí bajando las escaleras. Juró que nunca volvería a ver a ese funcionario déspota y majadero. Y, efectivamente, nunca lo volvió a ver hasta que dejó de ser ministro y pudo contar con los dedos de la mano el número de sus admiradores.
Consuelo estaba inscrita en la carrera de leyes donde, al decir de unos, “presumía estudiar”. Deambulaba por la Universidad y entre la numerosa colonia centroamericana, instruyéndose en todo lo que no fuera el rigor de las aulas. Vivía sorteando días de lujo y de penurias, gracias a las remesas irregulares que le situaba su familia y a causa de su legendaria incapacidad para administrar sus recursos. Confiaba sus fugaces preocupaciones a su amiga Concha, una compatriota suya que figuró entre las primeras mujeres que se graduaron en medicina y que era, además, fiel seguidora del ministro caído. Consuelo se olvidó del agravio que había sufrido de boca de Vasconcelos y participaba acaloradamente en las discusiones sobre la obra del Maestro de América. Luego de la condena unánime del estudiantado, justo después de la renuncia de Vasconcelos, las opiniones se iban dividiendo en un más claro equilibrio entre detractores y admiradores.
Quizá convencida por Concha y algún otro centroamericano acerca del genio del Maestro, Consuelo empezó a visitar la redacción de La Antorcha, que Vasconcelos había fundado con la esperanza de sacar ganancias que le permitieran vivir “dentro de una oposición decorosa”. El decoro lo obligó a publicar “artículos chabacanos”, y pronto, a pesar de las acciones que algunos amigos suscribieron, se fue haciendo alrededor del negocio de La Antorcha “un vacío ruinoso”. No estaba lejos la abundancia del jugoso bufete de los tiempos maderistas, pero Vasconcelos se había negado a reabrirlo, en nombre de la dignidad que siempre lo caracterizó en la cresta de las derrotas.
Consuelo empezó a frecuentar diariamente a un Vasconcelos caído y acosado, a un águila que hubiera perdido simultáneamente el brillo de su plumaje y las alturas de su vuelo. Refugiado en una oficina estrecha y oscura de un barrio remoto de la capital, Vasconcelos remascaba el mal sabor del fracaso y volvía a probar la adrenalina del peligro. Sentado detrás del escritorio cubierto de galeras, la sonrisa de Consuelo le “producía una sensación de vértigo”.
Vasconcelos nunca fue muy original en la descripción física de las mujeres que agitaron su vida. Salvo unas cuantas particularidades imposibles de obviar, todas caen más o menos bajo los mismos epítetos, sobre todo en lo que se refiere a los cuerpos. Después de la pasión tormentosa con Adriana, Consuelo hace su entrada en El desastre con el seudónimo de Charito y bajo esta apariencia: “Tenía el pelo negro un poco crespo y no lo usaba muy corto. Era de ojos negros vivos y grandes, pálidas mejillas, labios delgados, cuello fino y cuerpo torneado, largo, movible, tormentoso”. Frente a la sonoridad solariega de Adriana (Elena Arizmendi) y Valeria (Antonieta Rivas Mercado), el nombre de Charito se antoja de registro menor, como si de ópera se pasara a cuplé. Es, además, la única mujer cuya identidad traiciona Vasconcelos, llamándola “Consuelo”, una sola vez, a lo largo de todas las páginas que la evocan. ¿Traición o lapsus involuntario? Es, en todo caso, una errata que quedó en la redacción de su vida.
Vasconcelos recuerda que Shakespeare sostenía que el peligro de la mujer no está en su belleza, sino en su habilidad para retener al hombre con la palabra. Consuelo fue, para Vasconcelos, una Scheherezada tropical. Era “atareada, musicalmente ruidosa, despierta, efusiva, de júbilo vital”.
Charito no era bailarina —añade el escritor—, pero sí traía su música. Rara es la mujer que no la tiene; unas cuantas atesoran su música en el corazón, y ésas son las buenas madres, las buenas esposas; otras llevan su música en la sensibilidad y seducen por la gracia de los movimientos, el ritmo de las líneas. Charito tenía en la voz y en su dicción la clave de sus melodías. Escucharle un relato era caer en embrujo. Las palabras le venían a los labios sensuales y armoniosas. Se antojaba ponerle el dictáfono enfrente para recoger sus historias, en su misma expresión melodiosa y precisa. Insuflada de un fuego que podríamos llamar tropical, si no existiese también en el trópico el otro género de perezosas y apáticas que tan genialmente definió Paul Morand diciendo que se han cansado de no hacer nada. Charito, al contrario, se encendía platicando y los versos más triviales adquirían en sus labios un encanto de esmaltes recién lavados y sonoridades cristalinas.
¿Qué tanto le contaba Consuelo a Vasconcelos durante sus visitas a las oficinas de La Antorcha? Su infancia reinventada en cada evocación, las leyendas familiares y pueblerinas, sus precoces planes de evasión con el joven cartero de Armenia para conocer el mundo, los brujos y los nahuales, su sed de borrar toda clase de límites, la compra de su último traje de seda color lila, la vida de las pensiones estudiantiles, las querencias de unos y las ofuscaciones de otras. Le contaba la vida misma con la música de la vida. También le llevaba la crónica de las escuelas: lo que argumentaban los enemigos de Vasconcelos, lo que respondían sus amigos.
Una mañana, se apareció toda excitada en la oficina:
—¡Ni sabes quién me ha venido a dejar aquí hasta la puerta…! Antonio Caso
… —¿Y qué andas haciendo tú con Caso?
—¡Cómo!, si es maestro; el año pasado asistí a su clase de filosofía… Estuvimos hablando de ti y me empeñé en traerlo para que se dieran un abrazo, pero no quiso; me bajó del taxi en la puerta y destapó… Dice que le gustan los artículos que estás escribiendo; dice que eres muy elocuente. ¡Ay!, ¡es tan simpático el maestro Caso!
—Mira, Charito: no me vayas tú a meter en líos con mis ex amigos, enemigos… Si quieres darme celos con Caso, lo lograrás, pero no me vas a hacer reñir por ti; me enfureceré, pero me alejo de ti nada más.
Faltaban muchos días (y noches) para que Vasconcelos se decidiera a estrangular a su Scheherezada por sus infidelidades o, mejor dicho, para que Consuelo optara por cautivar otros oídos.
Consuelo regresó a su tierra natal después de un conato de duelo entre Vasconcelos y Salomón de la Selva; el poeta centroamericano consideraba que su aria con la salvadoreñita no había terminado cuando Vasconcelos comenzó a cantar su parte. La situación “se deshonró en el escándalo”.
En esa época escribió Vasconcelos el cuento titulado “La casa imantada” que, según sus propias palabras, le inspiró Consuelo. En el sueño que relata el cuento de apenas tres páginas, un hombre camina por la calle con su pareja. La muchedumbre le hace perder de vista a la que acompaña dichosamente. Para encontrarla, se acerca a la puerta de una casa que está abierta y de donde sale un suave maesltrom que lo jala hacia adentro como un imán. Camina hasta un jardín iluminado por una viva luz de estrellas, una claridad transparente, con la esperanza de encontrar a su amada. “Se acercó a las cosas pretendiendo tocarlas y sintió que las penetraba, pero sin deshacerlas ni deshacerse de ellas; estaba como en el interior de todo…” Había encontrado y penetrado la belleza ideal.
De pronto, en medio de su profunda voluptuosidad, tuvo este pensamiento: ¡Oh, si ella se encontrase en el jardín! Cómo la penetraría en toda su sustancia, cómo lograría entonces lo que nunca han podido conseguir totalmente los amantes: confundirse de una manera absoluta sin destruirse.
El sueño, dichoso y amargo como toda voluptuosidad, termina con esta sospecha que cifra la incomodidad que Consuelo representaba para Vasconcelos:
[…] acaso ella estaba allí cerca, observándole desde el escondite de una sombra, negándose a verle, a causa de que, precisamente, ella también había descubierto que en aquel sitio encantado ni las mismas flores conservaban oculto su misterio; y ella quizás no quería, quizás no podía entregar así su corazón…
No era tanto su corazón como su misterio lo que Consuelo se resistía a entregarle.
Sin embargo, desde El Salvador, Consuelo le mandaba cartas cariñosas y confiadas, en las que aseguraba que su destino era “seguir a un hombre grande, por la derrota y por la fortuna, y aunque fuese tan sólo una amante o una esclava…” Solía afirmar también que “vale más un quinto de hombre grande que un mediocre entero”. Se negaba a casarse con un don Pantaleón; quería regresar a México, aun a sabiendas de que muy pronto Vasconcelos se marcharía a París. Él se enternecía con sus declaraciones, no sabía resistir a la dichosa aventura de ser amado, sobre todo cuando ésta implicaba un sacrificio y una rendición tan contundentes como las palabras de Consuelo. Resistía y pretendía huir para rendirse mejor unos días después.
A sus hermanas Lola y Amanda, que se espantaban y se maravillaban del valor de irse sola a vivir una vida tan incierta, Consuelo contestaba: “Valor el de ustedes: ¡permanecer en estos pueblos mal alumbrados! Es lo que admiro”. Era, por supuesto, una admiración meramente retórica que, en sus adentros, se transformaba en un escalofrío ante la visión de un futuro similar al de sus hermanas.
Consuelo reapareció en México un mes antes de que Vasconcelos partiera a un largo y solitario viaje por Europa. Hubo un segundo simulacro de adiós, ni trágico ni enfadado. Los dos amantes estaban plenamente convencidos de que ahora sí sus caminos se separaban sin celos ni consuelo.
Después de un periplo casi enteramente estético por el Viejo Mundo, Vasconcelos llegó a París el 2 de noviembre de 1925 para vivir su segundo exilio francés en la promiscuidad de su familia y de su amante, como era su costumbre. En efecto, casi inmediatamente le llegó una carta de Consuelo —con quien la relación epistolar había seguido un tono amistoso— en la que ella le pedía que le enviara la mitad del pasaje para reunirse con él en París. “Y le mandé —aseguró Vasconcelos años después—, no la mitad, sino todo el pasaje […] Ni preví ni me han preocupado las consecuencias de aventuras que tienen por base la simpatía y el cariño.”
Consuelo arribó a París en enero de 1926, dispuesta a iniciar su segundo cuarto de siglo con todo el glamour que le ofreciera la Ciudad Luz. El rencuentro con su “Pitágoras” fue solar, tanto por el calor con que la recibió como por el resplandor de la vida parisiense que le descubrió. Alfonso Reyes, ministro de la Legación Mexicana, fue testigo de la entrada de la salvadoreñita en el grand monde parisiense:
La primera vez que la llevé a un restaurante de lujo —recuerda Vasconcelos—, Alfonso nos acompañó. Su afán de notoriedad quedó halagado comiendo con un ministro. Recién llegada, todo lo veía con el azoro de sus ojos negros de pestañas sedosas. Sin embargo, irguiéndose en un extremo de la elegante sala, preguntó a Alfonso:
—¿Y éste es uno de los mejores lugares?
—Sí, Charito.
—¿Y éstas que están por allí, en las mesas, son las más bonitas, las más elegantes de París?
—Sí, Charito, está usted entre la crème…
Entonces, volviéndose a mí, exclamó:
—Pues creo que puedo con ellas.
Vasconcelos tomó su afirmación como la presunción de una paya. No entendió qué clase de seguridad animaba a Consuelo para formular lo que otras miden con una secreta matemática de cálculos comparativos y proporcionales. Consuelo difícilmente les hubiera ganado a las mondaines de La closerie des Lilas en una competencia de centímetros: era bajita, menuda y con pocos ornamentos vistosos. Por otra parte, no disponía de los recursos económicos que suelen mitigar ciertas carencias físicas con una elegancia llamativa. Su seguridad provenía más bien de su capacidad para tocar siempre su propia música, de nunca desentonar de sí misma, de dejarse oír como una melodía auténtica. Esto también sorprendía a Vasconcelos: Consuelo no se encubría, y lo mismo contaba lo que la favorecía como lo que podía desfavorecerla.
—Dame tu alma —le pidió un día Vasconcelos, explicitando tal vez lo que en sueño reclamaba en “La casa imantada”.
—Mira —contestó Consuelo—: yo no dudo que tú tengas alma; pero yo no tengo, no me la siento; yo creo que no todos tenemos alma.
La música de Consuelo, auténtica y única, estaba hecha de paradojas: cuando podía sonar ambiciosa e incluso arribista, confesaba las claves secretas de su personalidad, indicando así el tempo y el temple de su alma. Pretendía mucho sin pretender pasar por más, pero tampoco menos, de lo que era. Le aclaraba a Vasconcelos: “No me exijas mucho. No pidas más de lo que puedo dar; en el fondo, no soy más que una… ; pero tuya; soy tu… No te engaño”. ¿Qué palabra habrá usado Consuelo que Vasconcelos sustituyó por puntos suspensivos en sus memorias: amante, querida, puta?
Había madurado su arte de Scheherezada y cuando decía, por ejemplo, el poema “Estudio” de Carlos Pellicer, las frutas caían en su punto de sus labios jugosos: la sandía pintada de prisa, el grito amarillo de las piñas, las uvas como enormes gotas de una tinta esencial, las peras frías y cinceladas, la soberbia guanábana con ropa interior de seda, los silenciosos chicozapotes llenos de cosas de mujeres y las eses redondas de las naranjas. Decía la carne de las frutas y su propia carne llena del sol primigenio: “En las tardes sutiles de otras tierras / pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol”. París descubría un embelesamiento exótico por las frutas tropicales en la faldita de bananas que vestía Josephine Baker para bailar sus danzas sincopadas. Consuelo haría bailar a sus embelesados al ritmo agridulce de su propia ensalada de frutas.
Una gira de conferencias por América Latina alejó a Vasconcelos de la primavera parisiense, durante la cual la capital suele convertirse en una fiesta. Consuelo entró a todos los bailes y rozó su música con todos los ritmos en boga, hasta que encontró, en la persona de Enrique Gómez Carrillo, una melodía acorde con la suya, igualmente ruidosa y embriagadora. Era el “maestro de la frase corta, toda en músculo, sonriente y escéptica”, dice un admirador de su prosa: Manuel Ugarte, que asimismo pinta al personaje: “Tan vanidoso era que todo lo contaba por miles. Añadía ceros hasta al número de la casa en que vivía. Banquero de la ilusión, acabó por creer en su propio engaño y realizó el imposible de que el eco superase al ruido inicial”.
Para imaginar la gloria que favoreció al escritor guatemalteco, tan vagamente conocido por las nuevas generaciones, habría que evocar su sepelio en la iglesia de la Madeleine, el 2 de diciembre de 1927. La noticia de su muerte, acaecida en su departamento de la rue Castellane el 29 de noviembre, se había regado por los cafés, los teatros, los bulevares, los periódicos franceses e internacionales.
La conducción del féretro revistió sencilla y grave solemnidad; la bandera argentina con el mismo azul y blanco del pabellón guatemalteco lo cubría, y cuatro oficiales de la Legión de Honor llevaban las cintas negras que pendían de él. Oficialmente presidió los funerales el ilustre estadista Eduardo Herriot y como representante de la familia del extinto, el joven Salvador Ortega. Puede decirse que la intelectualidad europea tenía su representación legítima en Mauricio Maeterlinck, como el más alto jerarca de las letras entre los numerosos poetas, escritores y periodistas que marchaban silenciosos hacia la Madeleine, o refiriendo en voz baja los recuerdos personales unidos al nombre de Gómez Carrillo […] En la Madeleine las flores formaron un montículo de profusos matices, y los sones lastimeros del órgano y los acentos de la letanía, decían adiós al que se iba del bulevar para no regresar jamás.
Entre las numerosas reacciones a la muerte de Gómez Carrillo, D’Annunzio exclamó: “Gómez Carrillo ha muerto, el amor ha muerto”. Su retrato fue expuesto durante un mes en el café Napolitain, el refugio de su tertulia, dentro de un marco de bombillas eléctricas. Finalmente, el alcalde de París cedió un trozo del suelo consagrado a los hombres ilustres de Francia en el Pere Lachaise, donde descansa hasta la fecha.
Autor de incontables libros y artículos periodísticos, cuyos temas se diluyen en la actualidad de sus tiempos, Gómez Carrillo es recordado como el creador de una prosa sin par en la lengua castellana de los principios de este siglo. “Pocas veces alcanzó el castellano flexibilidad tan eficaz y relieve tan elocuente —afirma una vez más Manuel Ugarte—, como bajo la pluma de este maravilloso descreído para quien sólo tuvo importancia lo insignificante.” La otra parte de la leyenda de Gómez Carrillo está constituida por un sinfín de anécdotas de la vida bohemia que, siguiendo a Murger, fue a buscar en París y en Madrid a la edad de 18 años; por un no menos descomunal número de mujeres que conquistó y amó con la misma glotonería desesperada que le hacía garabatear cuartillas y columnas de periódico. Era, además, un espectacular y obsesivo retador de duelos que, según malevolencias de Rubén Darío, le iban a dar más fama que todos sus volúmenes. Consuelo Sunsín fue el motivo de su último desafío y se convirtió, casi simultáneamente, en su tercera y última esposa, y en su soberana viuda.
Cuando Consuelo lo conoció —parece que fue en una fiesta en el taller del pintor Van Dongen—, Gómez Carrillo le ofreció, esa misma noche y de rodillas ante ella, la indisoluble mezcla de su fama y de su temprana decrepitud. La vida atareada y disoluta que había llevado desde su arribo a París (donde realizó el sueño acariciado desde Guatemala: cumplir sus 18 años bajando los Campos Elíseos) había envejecido prematuramente su imagen de dandi bohemio. Cuando las canas fueron borrando las dos negras tildes de su bigote viril, resolvió desaparecer toda puntuación de su cara de escribidor profesional. Todavía en Guatemala, había trocado el Tible de su apellido materno por el sonoro Carrillo, para acallar el apodo de Comestible con que lo habían tildado.
Lo que conmovió a Consuelo no fue, por supuesto, la decrepitud alcoholizada y sifilítica de Gómez Carrillo; tampoco la pudo atraer la fortuna del cronista que nunca se caracterizó por un espíritu ahorrativo, problema por el cual lo abandonó su segunda esposa: Raquel Meller, la célebre cupletista española creadora de la inmortal Violetera. La sedujo la pura fama que Gómez Carrillo había cosechado con su pluma, su espada y su labia. ¡Se había rozado con tantas celebridades: Verlaine, Oscar Wilde, Théodore de Banville, los otros parnasos, D’Annunzio, Maeterlinck…! ¡Había rodado por tantas tierras: Japón, San Petersburgo, Jerusalén, Grecia, Buenos Aires… ! ¡Había escrito, leído, criticado, traducido, antologado tantos libros! A pesar de que Unamuno calificó su prosa de “merengue”, ¿no decían de él que era el Pierre Loti de la lengua castellana? Argentina lo había hecho cónsul en París, lo cual le trajo, además de un sueldo más o menos respetable, un aura diplomática en los salones parisienses. Había sido corresponsal de guerra en la primera conflagración mundial, lo que le permitió desarrollar la más delirante y vehemente francofilia. No le fue difícil deslumbrar a una Consuelo ávida de celebridad. Nada la podía embriagar más que el ruido social de un hombre; nada ambicionaba más que oír su propio ruido en el mundo.
Sin embargo, no cedió inmediatamente y sólo accedió al simulacro de la conquista, dándose el gusto supremo de pasearse del brazo de Gómez Carrillo por los Campos Elíseos. El guatemalteco había prometido matrimonio, pero quizá se tratara de una treta de tenorio para consumir el fuego de la salvadoreñita. Ella prefirió que Vasconcelos se encargara de esclarecer el enredo y lo lanzó al escenario donde se actuaría el siguiente sainete amoroso.
Para el gusto de Vasconcelos, en unos cuantos meses Consuelo había cambiado: “se había hecho desenvuelta, estaba levemente marchita y había en sus ojos esa flama turbia que promete voluptuosidades diabólicas”. Tenía lengua de víbora y risa de cascabel. Vasconcelos oyó con suspicacia el relato de Consuelo. Cuando ella llegó al punto del matrimonio, Vasconcelos afirmó con celeridad: “Si se trata de tu casamiento, me retiro en seguida, no lo estorbo, respeto a quienquiera que sea tu novio…” Pero enfureció cuando Consuelo le reveló la carta de presentación que ostentaba Gómez Carrillo para introducirla con sus amistades latinoamericanas: “Aquí traigo a la querida de Vasconcelos…”
Conforme a la tradición de las comedias de enredo, a su vez desapareció Gómez Carrillo: se fue a Buenos Aires, haciendo un alto en Madrid donde declaró, en entrevista pública, que tenía novia y que se casaría a su regreso de los mares del Sur. Vasconcelos planeó entonces el segundo acto que consistía, según sus parcas y propias palabras, en lo siguiente: “Si él paseó a mi amante, yo ahora voy a pasearle la novia”. Consuelo no opuso la menor resistencia al plan: estaba indecisa entre la gloria oficial del guatemalteco y la fama disidente del mexicano, aunque no dudara de que ambos fueran genios o trofeos más o menos equiparables. En ese segundo acto, Vasconcelos jugó el papel del astuto que se cobra una doble venganza contra el rival y la libertina, pero el desenlace podría sugerir que, en realidad, Vasconcelos se limitó a representar el papel del burlador burlado.
Como un gato se apropia del territorio de otro gato, Vasconcelos fue a lucirse con Consuelo en el café de los Campos Elíseos donde se reunían los amigos de Gómez Carrillo. Se sentó con la pálida Consuelo en la mesa más visible y esperó calmadamente que las miradas y las murmuraciones registraran su presencia. No tardó en llegar el secretario de Gómez Carrillo, un costarricense llamado León Pacheco, colaborador de La Razón de Buenos Aires, y a quien Vasconcelos rebautizó como el Pardito de Gómez Carrillo, alias Gomarella.
—Siéntese, Pardito; a ver, qué toma.
—¿Y cuándo regresó, licenciado?
—Hace pocos días. ¿Qué tal está París? Un poco desierto, ¿verdad?, con el verano.
El simple diálogo desencadenó esa misma noche una avalancha de telegramas a Buenos Aires, de amonestaciones a Consuelo por parte del secretario y la amenaza de un duelo fatal para Vasconcelos. Consuelo fue presa de un soplo de pánico:
[…] si viene de allá Gomarella y te desafía, y como tú eres también indio terco, le aceptas y te mata; es la primera espada de Europa; tiene en el brazo cicatrices y lleva una lista de desafíos, todos ganados. ¡Te mata, Dios mío! Yo me quiero ir. ¿A dónde me voy?
Al caudal de aspavientos y especulaciones de Consuelo, Vasconcelos contestó: “Vístete y vámonos a cenar; pero al mismo sitio en que hayas cenado con Gomarella”.
Vasconcelos seguía dirigiendo la puesta en escena, pero algo en la actitud (¿o actuación?) de Consuelo lo perturbaba secretamente: su histeria ante la tensión creciente no concordaba con la calma resignación con que se sometía a sus provocaciones. La inercia de la situación iba apretando nudos más complicados aún: por un lado, Vasconcelos se estaba haciendo un enemigo mortal de quien ni siquiera conocía la cara y, por el otro, el afecto que antes lo ligaba con Consuelo, “se había transformado en una sombría atracción violenta y dolorosa”. “Nunca nos habíamos querido tanto”, afirmó después recordando esos días. Sin embargo, todo lo planteaba en términos de honor y de desprendimiento: lo importante era que Gómez Carrillo cumpliera su promesa de matrimonio. En caso contrario, Vasconcelos había ideado que Consuelo se regresara a El Salvador para casarse con algún Pantaleón y expiar así la osadía de su libertinaje. No parecía importarle mucho lo que Consuelo hubiese preferido y, como en otras ocasiones, resolvía los destinos ajenos para eludir los estorbos que le significaban.
Habíamos reducido de peso, de estarnos devorando […] El fuego de un deseo súbitamente encendido nos llevaba de baile en baile, de posada en posada, sedientos de voluptuosidad vergonzosa, pero insaciable. Ojeras hondas como la muerte marcaban mi rostro poseído de las llamas y los rencores del Infierno.
Ambos pretendientes, acorralados por sus respectivas defensas de la honra, en las que arriesgaban la vida hasta olvidarse del porqué y de la dama, encontraron la misma y expedita solución: culpar a Consuelo del lío en el que tal vez los había metido, pero que ellos solos habían alimentado con el combustible de su vanidad.
Vasconcelos se fue a pasar unas vacaciones en la costa vasca, con su familia y los Díez-Canedo, para resarcir su salud y su moralidad. Carlos Pellicer era el confidente y el asesor en esta última materia: “[…] juzgábamos con severidad aquella doblez femenina que se valía de mí para estar atormentando al otro, y viceversa…” Por su parte, Gómez Carrillo escribía a sus amigos y protegidos, León Pacheco y Toña Salazar:
Curado estoy ya del mal de amor, desesperado y loco, que me infiltraba en el alma la zorra de Consuelo. Es más: en un baile, con derroche de luces, seda y champán, que me obsequió la otra noche un club de Buenos Aires, di principio a un flirteo con una dama de aquí, viuda, millonaria y bella, que aparte de que nos va a sacar el pie del lodo, me va a mí a hacer olvidar a nuestra zorra. De Biarritz recibí hace poco un cablegrama suyo: “Aquí sola y pensando única y constantemente en ti”. Ni le contesté ni me estremecí. Como si hubiera sido un cablegrama cualquiera.
Por supuesto, Consuelo no estaba sola en Biarritz, ni pensando acerca de su futura relación con Gómez Carrillo: Vasconcelos seguía siendo, inexplicablemente, su mejor asesor. Inexplicablemente también, al mismo tiempo que seducía a la viuda millonaria de Buenos Aires, Gómez Carrillo le mandaba a Consuelo un telegrama en que la invitaba a reunirse con él en Madrid para consumar el matrimonio. Vasconcelos, que había amenazado con un duelo a pistola, sintió que el otro eludía el encuentro en París. Aprovechando la ventaja, regresó a la capital francesa para vivir sus últimos días de amor con Consuelo. Una sola pregunta le daba vueltas en la cabeza: “¿A cuál de los dos quiere ésta?”, porque Consuelo lloraba verdaderas lágrimas ante la inminente separación. Lloraba, lo amaba más cada noche, pero ella también traía una sola pregunta en los labios: “Dime la verdad, Pitágoras: ¿me sigues a mí o sigues tu venganza?”
Unos días después, Vasconcelos recibió el siguiente mensaje de Consuelo: “Salgo para Niza; nos casaremos; se apartan nuestros caminos; lo siento; deseo que seas muy feliz…”
Hacia fines de 1926, Consuelo se volvió madame Gómez Carrillo y asestó así a Vasconcelos una puñalada ladera que lo llevó a escribirle una carta en la que aparecía una sola palabra: la de Cambronne, repetida a lo largo de la página y en todos los idiomas que conocía el despechado. Vasconcelos juró que jamás volvería a verla.
El matrimonio Gómez Carrillo se instaló en la villa El Mirador, propiedad del escritor, que dominaba la Costa Azul en la ciudad de las flores.
La casita estaba pintada exteriormente de rojo; dentro, tapices de seda revestían las paredes; en las puertas la luz se interceptaba por cortinajes de terciopelo; lacas relucientes cubrían la armazón de las ventanas y puertas de las habitaciones, cada una pintada de diferente color. Una de ellas ocupaba la magnífica biblioteca del dueño.
Gómez Carrillo vivió los escasos meses que duró el matrimonio con la relativa paz de quien ordena su posteridad, en la obra y en los sentimientos. La zorra salvadoreña pasó a ser, como reza una dedicatoria, “mi compañera fiel, la luz de mis últimos días”. Tal vez porque el matrimonio duró tan poco, Consuelo parece haber desempeñado con ejemplaridad su papel de esposa bienhechora, cuya juventud y hermosura se derraman en las agrias heridas de un moribundo. Se autoproclamó una belleza de bibelot con la misma frescura con la que Odette de Crécy enamoró a Swann, a fuerza de comentarios degradados sobre el arte y el refinamiento del buen vivir.
“Yo llevo un muerto adentro”, le había confiado Gómez Carrillo a su hermano poco después del matrimonio. Un derrame cerebral le sobrevino en el café Napolitain, donde había ido a sentarse por última vez. Murió al poco tiempo, en su cama parisiense, rodeado de sus amigos que oyeron cómo articuló silábicamente el diagnóstico sobre su estado final: “Ya es… toy… i… dio… ta”.
Consuelo accedió así, sin gran sacrificio, al envidiable título de “viuda de Gómez Carrillo”, que le disputó Raquel Meller, ofendida porque la presa se le hubiese escapado de las manos. Además del título honorífico, heredó El Mirador, el departamento de la rue Castellane y los derechos de autor del difunto. Sólo le faltaba conseguir con el presidente argentino Irigoyen la pensión de viuda que le correspondía por haber sido Gómez Carrillo cónsul de esa nación en París. Tres años después viajaría a Buenos Aires para reclamársela y conquistar su segundo título, esta vez de nobleza, convirtiéndose a su regreso en la condesa de Saint-Exupéry.
Pero antes de ingresar a la rancia aristocracia francesa, Consuelo se dedicó al periodismo en revistas mundanas, se hizo escultora y vivió un fulminante romance con D’Annunzio. “Me gusta el camino que conduce al tesoro, más que el tesoro en sí —escribía Consuelo—. Me gusta partir, me gusta ir como la vida que fluye y luego pasar la estafeta a otros y se acabó, pero también me gusta dejar huellas, algo de mí que perdure en este planeta.” Nada como el arte lapidario para dejar una huella perdurable.
Su primera escultura encarnó en un pato que modeló sobre el armazón de un gallo y que terminó bajo la especie de un cisne. Poco le importó la torcedura de pato en cisne, puesto que con ella adquirió el título de escultora, que perfeccionó en la siguiente obra, cuando era alumna de la Academia Rançon de París. La segunda comenzó en forma de pirámide, con 50 kilos de arcilla, y acabó en ídolo de la isla de Pascua. Consuelo relata la creación de la tercera, un Quijote, que consagró como su obra maestra:
Esa vez, había decidido ir más despacio. Construí, como todo el mundo, un armazón de fierro, un bello esqueleto, que me tomó varios días. Me puse a meditar sobre las proporciones del cuerpo humano, ya que hasta ahora sólo había hecho un pato y un ídolo. Luego, en lugar de recurrir a la arcilla, hice un polvo de cemento con agua. La mezcla se solidifica muy rápido. Vertí varias cubetas sobre mi armazón y obtuve un esqueleto blanco que me aterraba a mí misma. Compré dos ojos de vidrio y los pegué en las órbitas. Una noche, cuando todos los alumnos se habían ido, daba vueltas alrededor de mi Quijote descarnado, sin vida, y le puse en los hombros mi hermosa capa española, dejando al descubierto sólo un brazo y una pierna. Me gustó tanto así que le regalé mi capa para siempre. Arreglé cuidadosamente los pliegues y vertí otras tantas cubetas de cemento blanco sobre el conjunto. ¡El resultado era maravilloso! Esta capa solidificada lucía mucho. Al día siguiente, todos me felicitaron, pero nunca se enteraron de mi método de trabajo ni comprendieron cómo había yo obtenido esos pliegues magistralmente armoniosos. El día en que se desmorone ese Quijote, se desmoronará asimismo mi reputación de escultora.
Pero no fue en su calidad de escultora como se presentó al castillo de Il Vittoriale, a orillas del lago Garda, para visitar a D’Annunzio. Según le relata Consuelo a Vasconcelos, ella misma le solicitó la entrevista a D’Annunzio, expresándole su deseo de conocer al genio que le despertaba tanta admiración. Firmó su carta como madame Gómez Carrillo y deslizó su retrato en el sobre, para que D’Annunzio comprobase la juventud y la belleza de la viuda de su antiguo amigo. El retrato fue suficiente para abrirle las puertas del castillo y hacerle descubrir el espectacular, delirante y decadente entorno del “filibustero del Adriático”.
Mussolini había recluido a D’Annunzio en ese castillo, cerca de Brescia, para alejarlo de la política nacional (socialista) y eclipsar así la rivalidad que le hubiese significado en el liderazgo del movimiento. Lo exilió en una jaula dorada y le concedió un solo privilegio para dulcificar su reclusión: el uso ilimitado y gratuito del telégrafo italiano. El poeta, casi septuagenario, vivía en la paz camufleada de su “monasterio”, dedicado, según él, a la poesía en lugar de las armas, pero los únicos “capítulos” que le interesaba redactar eran, como solía llamarlos, susúltimos orgasmos. Una eficaz organización regía la vida del serrallo, capitaneado por la ama de llaves, Aelis Mazoyer, que, además de ofrecer sus propios servicios y de administrarle a D’Annunzio sus dosis cotidianas de cocaína, estaba encargada de renovar el harén y de evitar que la esposa legítima se cruzase con alguna de las favoritas en turno. La sultana oficial era Luisa Baccarra, que había interrumpido su carrera de pianista para dedicarse a la felicidad del insaciable egregio. Miss Natalie Barney afirmó que la situación mundial de 1914 cabía en esta observación: “Las mujeres que no habían dormido con D’Annunzio eran objeto de burla”.