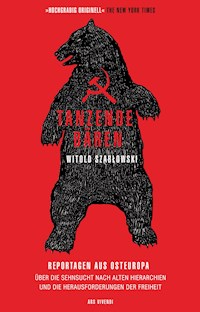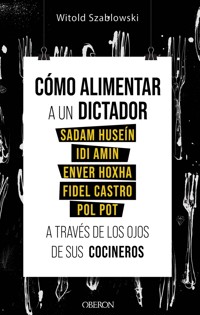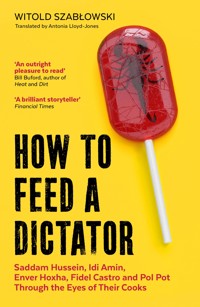Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA MULTIMEDIA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Libros Singulares
- Sprache: Spanisch
¿Por qué Putin se inventó el mito de su abuelo, Spiridón Putin, como cocinero de las élites zaristas y soviéticas? ¿Cuál fue el menú de la cena que selló la desintegración de la Unión Soviética? ¿Por qué Brézhnev odiaba el caviar? La fascinación de Witold Szablowski por la cocina y su condición de reportero le han llevado a reunir ambos universos en Cómo alimentar a un dictador y ahora en Rusia desde la cocina. En este libro sigue las huellas de los cocineros de los personajes más importantes de la reciente y de la no tan reciente historia de Rusia y de la Unión Soviética, desde el último zar, Nicolás II, hasta Putin. Sus protagonistas son testigos de acontecimientos -muchos de ellos trágicos- que han marcado los destinos de esa parte del mundo. Szablowski ha recorrido Rusia y varias de las antiguas repúblicas soviéticas, ha hablado con los cocineros de los primeros secretarios, de astronautas y de soldados rasos en el frente afgano. Ha conseguido terribles testimonios de las mujeres que cocinaron para los liquidadores de la central nuclear de Chernóbil. El autor muestra cómo la comida ha sido en Rusia una herramienta de propaganda, y no solo en la época soviética. Es fascinante seguir la gran política desde la perspectiva de la cocina y conocer, de paso, la enorme variedad gastronómica y cultural de los lugares reflejados en el libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A la memoria de Leokadia Szabłowska
Agradecimientos
Tengan a bien recibir mi agradecimiento por su ayuda para escribir este libro y por el apoyo recibido durante el tiempo en que lo estuve escribiendo:
Marcin Biegaj, Viktor Bielyaev, Andrij Bondar, Jadwiga Barbara Dąbrowwska, Natalia Denysiuk, Anna Dziewit-Meller, Arek Jakimiuk, Roman Kabachi, Elżbieta Kalinowska, Taciana Kalinowska, Walery Kalinowski, Piotr Kędzierski, Viacheslav Kébich, Wiktoria Kołpak, Anastasia Levkova, Krzysztof Leśniewski, Daniel Lis, Antonia Lloyd-Jones, Izabela Meyza, Maciej Musiał, Gabriela Niedzielska, Andrew Nurnberg, Masha Pistunowa, Anna Rucińska, Taras Shumeyko, John Siciliano, Aniela Szabłowska, Marianna Szabłowska, Ida Świerkocka.
Sobre el autor
Nacido en 1980, Witold Szabłowski, estudió Ciencias Políticas en Varsovia y en Estambul. . Con veinticinco años empezó a trabajar en el suplemento semanal del periódico Gazeta Wyborcza, del que pasó a ser el reportero más joven. Ha escrito sobre Turquía, los antiguos países de la órbita soviética, Islandia, Cuba, Sudáfrica, Birmania. Recibió una mención honorífica de Amnistía Internacional por su texto sobre los homicidios de honor turcos. Su libro Zabójca z miasta moreli (El asesino de la ciudad de los albaricoques), colección de reportajes sobre Turquía, fue galardonado con el premio Beata Pawlak. La edición inglesa del libro (The Assassin from Apricot City) recibió el premio del Pen Club británico y fue considerado uno de los libros más importantes publicados en Estados Unidos en 2013. Su trabajo sobre los inmigrantes ilegales que intentan entrar en Europa le mereció el Premio de Periodismo del Parlamento Europeo. Su libro Los osos que bailan (Capitán Swing, 2019), que narra la difícil transición democrática de los países centroeuropeos, fue elegido uno de los mejores libros del año 2018 por la estadounidense National Public Radio. El lector en lengua española cuenta también con Cómo alimentar a un dictador (Oberon, Anaya, 2021), libro que ha tenido excelente recepción en Europa y en Estados Unidos y que será próximamente llevado al cine en Hollywood y Los osos que bailan (Capitán Swing, 2019).
Índice
Prólogo
Introducción
Plato I
Iván Jaritónov, el cocinero del último zar
Plato II
Shura Vorobiova, la cocinera de Lenin
Plato III
Ganna Basaraba, la Gran Hambruna
Plato IV
Un encuentro en las montañas. La cocina de Stalin
Plato V
La Bella y Beria. El cocinero de Stalin y su mujer
Plato VI
Tamara Andréyevna, panadera en el Leningrado sitiado
Plato VII
Exhumación. La cocina de la guerra
Plato VIII
El banquete de Yalta
Plato IX
Feyna Kazétskaya, la cocinera de Gagarin
Plato X
Viktor Belyaev, cocinero del Kremlin
Plato XI
Mamá Nina, una cocinera en Afganistán
Plato XII
Primer regreso de Viktor Belyaev
Plato XIII
El Bosque Encantado, la cocina de Chernóbil
Plato XIV
El segundo regreso de Viktor Belyaev
Plato XV
Polina Ivánovna, estofado de jabalí o la última cena de la URSS
Plato XVI
Spiridón Putin, un cocinero de sanatorio
Plato XVII
Cheburek, la cocina de los tártaros de Crimea
Plato XVIII
Tercer regreso de Viktor Belyaev
Bibliografía
Créditos
Prólogo
Mientras escribo estas palabras, la cruel guerra que Rusia ha desatado contra Ucrania continúa. Desgraciadamente, eso hace que el libro que tienen ustedes en sus manos sea tremendamente actual. Para escribirlo, he recorrido Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otras antiguas repúblicas soviéticas a lo largo y a lo ancho. He hablado con chefs extraordinarios, como Viktor Belyaev, quien fue director de todas las cocinas del Kremlin, y cuando llegó al poder Vladímir Putin sufrió un ataque cardíaco masivo y tuvo que renunciar. Con chefs de las guerras desatadas por Rusia, con los cocineros de Chernóbil, y también con personas que recuerdan la hambruna organizada y ejecutada a sangre fría por Stalin.
Hoy no sería posible escribir este libro: no se me permitiría entrar ni en Rusia ni en Bielorrusia. Y en caso de que se me permitiera, sería con el único propósito de arrestarme por cosas que podrán leer aquí: mientras lo escribía tuve que darle explicaciones a la policía varias veces y fui interrogado por los servicios de inteligencia rusos. Pude terminarlo solo porque nadie en el país de Vladímir Putin podía imaginar que a través de la cocina fuera posible mostrar tan claramente los mecanismos del poder, del poder de Putin y del de sus predecesores.
Es posible, estoy convencido de ello. De la misma manera que estoy convencido de que también ahora los cocineros de los dos bandos en conflicto se esfuerzan al máximo en su profesión para llenar los estómagos que les han sido confiados. Pongamos por caso a Natalia Babeush, una mujer de 35 años de Mariúpol, de sonrisa amable y cálida. Antes de la guerra trabajaba al frente de la sala de calderas de alta presión de la planta de Azovstal. Cuando comenzó la guerra y los rusos se acercaron al centro de su ciudad, se trasladó con su marido a la fábrica, al lugar donde ambos trabajaban y que, como sucede en las fábricas productoras de acero, tenía cientos de corredores subterráneos y refugios, en los que era más fácil encontrar dónde esconderse. Los Babeush acabaron en uno de los búnkeres subterráneos en el que se refugiaban más de 40 personas, incluidos ocho niños. El más pequeño tenía dos años.
Natalia pasó muy pronto a ser la cocinera del lugar. Cocinaba para aquellas cuarenta personas en un primitivo horno y en una olla media quemada. No tenía otra. Natalia hacía en Azovstal lo que suelen hacer de forma natural los cocineros, quienes quiera que sean, tanto en este libro como en cualquier parte del mundo: levantaba la moral de la gente. Bromeaba. Implicaba a la gente, les pedía ayuda. Cuando encontró por allí papel y lápices de colores, organizó incluso unos concursos de dibujo para los niños. Ayudó a la gente a sobrellevar el infierno del asedio. Cuando resultó que los niños más pequeños eran incapaces de memorizar su nombre, les dijo que la llamaran Tía Sopa. Y con ese nombre la recuerdan: la Tía Sopa de la fábrica de Azovstal.
La familia Babeush consiguió abandonar el lugar unos días antes de que los defensores de Azovstal se rindieran por orden del presidente y jefe de estado mayor de Ucrania. Natalia y su marido pasaron más de dos meses bajo tierra. Durante ese tiempo vieron morir a muchos de sus compañeros. Natalia, a pesar del tiempo pasado, cuando habla con periodistas, sigue sin poder contener las lágrimas. Y se sorprende cuando alguien le pregunta por alguna receta. ¿Porque, qué recetas podía haber en el búnker subterráneo de Azovstal? Una, máximo dos latas de carne de cerdo en conserva cocida en treinta litros de agua. Eso era todo lo que tenían para comer en la fábrica asediada por los rusos, así que todos los que estaban allí dentro andaban hambrientos permanentemente. Natalia sacaba el agua para cocinar de depósitos industriales. Cada día, cada segundo, podía ser su último día. La gente que consiguió salir de allí tenía distintos deseos en lo que a la comida se refería. Había quienes querían comer pizza, quienes querían comer sushi, o quien soñaba con un jugoso filete de carne. Lo primero que comió Natalia Babeush, la cocinera de Azovstal, fue una rebanada de pan con mantequilla. Igual que las heroínas del capítulo de la Gran Hambruna, para quienes sigue sin haber mejor bocado que el pan, el simple pan.
No cambian, pues, los sabores de la gente que ha pasado por el infierno. Tampoco cambia la política de Rusia, un país que basa su potencia con el cuchillo, el cazo, el tenedor y… el hambre. En el momento en el que escribo estas palabras, Vladímir Putin intenta presionar al mundo para que le den carta blanca en la guerra con Ucrania y amenaza con impedir la salida de los barcos ucranianos cargados de cereales. Si eso ocurriera, son muchos los países de África y de Oriente Próximo que pueden verse amenazados por el hambre. Rusia chantajea al mundo de forma consciente: o aceptáis nuestro juego o la gente volverá a morir de hambre, y esta vez no solo en Ucrania. Este libro explica por qué es precisamente en Rusia donde pueden haber tenido una idea tan diabólica.
Pero hay una lucecita de esperanza. Afortunadamente, en este libro también podrán enterarse de que a los rusos tras las sucesivas «intervenciones» —Vladímir Putin nunca ha llamado guerra a la guerra con Ucrania, sigue hablando de «intervención hermana» — se les está cayendo la venda de la propaganda de los ojos. Un buen ejemplo es el de Mamá Nina, la cocinera protagonista del capítulo sobre la guerra en Afganistán. Fue precisamente en esa guerra donde Mamá Nina entendió que estaba siendo engañada por los políticos. Su historia es la historia de la pérdida de confianza en el poder. Lo mismo sucedió con millones de habitantes del País de los Soviets.
Estoy convencido de que así será también en esta ocasión. Vladímir Putin ha cometido un gran error al atacar Ucrania. Un error que puede costarle perder el poder y quién sabe si hasta la vida. Desde hace años, en Rusia, los dictadores no son derrocados por la calle, sino por las camarillas palaciegas que echan mano de la gente del servicio: guardaespaldas, cocineros, chóferes. Quién sabe si el cocinero que le ponga unas gotas de veneno en la sopa —borsch, shchi, o ujá— no está ya en el Kremlin.
Espero tener alguna vez la posibilidad de preguntarle qué sopa era.
Introducción
Un olor mezcla de gasolina, vino de fruta y pescado frito medio digerido me golpeó en las narices. La gasolina procedía del barco pesquero que había zarpado aproximadamente una hora antes y el vino y el pescado, muy probablemente, del contenido del estómago de un portero borracho que había vomitado bajo mi ventana. Yo estaba tumbado en la cama, el Mar Negro resonaba al otro lado de la puerta, y yo miraba, todavía algo aturdido, cómo la policía de la autoproclamada República de Abjasia —una huérfana de la Unión Soviética reconocida solo por Rusia— registraba mi habitación. En la puerta estaba el administrador del complejo turístico en el que pasé la noche y repetía, nervioso, sin que se supiera si se dirigía a mí o a los policías:
—No debería estar aquí. No sé de dónde ha salido.
Decía la verdad. No lo sabía.
Así que expliqué, por segunda o tercera vez, que había llegado en plena noche, que me había dejado entrar un portero borracho, el mismo que después cantaría canciones obscenas en ruso y que algo más tarde vomitaría bajo mi ventana, y quien me dijo que durmiera tranquilo, que ya llegaríamos a un acuerdo por la mañana.
La policía no encontró en mis pertenencias nada sospechoso y el administrador empezó a darse cuenta de que había cometido un error denunciando ante los agentes a una persona inocente. Por suerte, los policías también lo dejaron correr. Bromearon, aceptaron unos rublos rusos para el chai y se fueron. Me quedé a solas con el administrador. Se sentía cada vez más agobiado. Hizo café en un tradicional cazo cafetero, primero para mí, después para él, lo bebimos un rato en silencio mientras él se preguntaba si intentar aplacarme o dejar las cosas como estaban. Decidió mover ficha y me propuso con el café un vasito de chacha, un aguardiente de uva muy fuerte (me excusé, eran las siete de la mañana). Y entonces, sin que viniera a cuento, me preguntó si yo sabía realmente dónde estábamos.
—En Novi Afon, en Abjasia —le contesté entre bostezos.
El administrador asintió enérgicamente con la cabeza y dijo que era verdad, pero no toda la verdad. Dijo también que lo siguiera. Terminamos nuestros cafés y salimos. Él abrió primero una cadena que colgaba de una cancela y después me llevó por un túnel secreto bajo la calle que seguía un centenar de metros más. De repente emergimos en un paradisíaco jardín. No exagero. A nuestro alrededor crecían pinos y palmeras; el jugo de cocos que caían y reventaban en el asfalto corría por el sendero, de donde lo lamían dos preciosos caballos negros; otros dos, marrones, pastaban algo más lejos. Avanzamos por el sendero. Entre los arbustos se perseguían pájaros de colores.
Dejamos atrás todo aquello. El sendero empezó a subir.
Llegamos hasta la placa «Propiedad del presidente de Abjasia. Prohibido el paso». Junto a ella había dos agentes cuya misión era vigilar el terreno, si bien cuando el administrador agitó la mano en su dirección nos dejaron pasar. A nuestro paso espantábamos lagartijas parduzcas que salían corriendo y sobre nuestras cabezas chillaban otros pájaros. Finalmente se acabó el asfalto; estábamos frente a una casa verde en la ladera de la montaña. La vista era impresionante: las palmeras, el bosque, un palpitante mar azul turquesa debajo.
—Es un lugar absolutamente secreto. Una antigua dacha de verano de Stalin —dijo el administrador—. Venía aquí de vacaciones, en la última época de su vida todos los años. La casita en la que dormiste fue construida más tarde, pero también pertenece a su finca.
Vista desde la dacha de Stalin.
Fue entonces cuando las cosas se ordenaron en mi cabeza. Durante decenios fue un lugar al que solo muy pocos podían acceder. Stalin murió, la Unión Soviética se desintegró, pero nadie retiró la orden de mantener la finca alejada de la vista de los curiosos. Probablemente alquilaban ilegalmente las casitas a los turistas, igual incluso alquilaban la villa de Stalin. Vete a saber, en los países inexistentes todo es posible. Pero una cosa son los turistas de Rusia, muy frecuentes aquí, y otra, bien distinta, alguien llegado de Polonia. Por eso mi administrador se asustó y llamó a la policía. Enseguida empecé a maquinar cómo lograr ver la dacha por dentro. El administrador pareció leerme el pensamiento:
—No tengo la llave—. Se encogió de hombros—. Pero la tiene un amigo mío. Si quieres, le pido que nos deje entrar esta tarde.
Así pues, me pasé el día visitando los monumentos de Novi Afon y después regresé. El administrador ya estaba esperando y con él un grupo de hombres. Uno de ellos se llamaba Aslan; era él el que tenía la llave. Era alto, canoso, en tiempos de la Unión Soviética se dedicaba a grabar las conversaciones de las personas que trabajaban en la dacha de Stalin. Nos dejó entrar y nos contó con todo lujo de detalles la historia de la dacha, las ocasiones en las que la visitó Stalin, y también en qué habitación dormía y en qué cama.
Mientras tanto, los otros hombres encendieron una hoguera y se pusieron a asar brochetas de cordero. Pusieron en los platos cebolla cruda y, junto a ella, adjika, una salsa para carnes hecha con pimiento, ajo, hierbas y nueces. Sirvieron también chacha, el momento era ya apropiado para tomarla. Todos trabajaban allí, en la finca. Uno era el jardinero, otro el vigilante y el tercero estaba a cargo de los caballos. Por sus edades, seguro recordaban la sangrienta guerra que estalló en 1992, muy poco tiempo después de la disolución de la Unión Soviética, entre Abjasia y Georgia, cuando la primera, con ayuda de Rusia, se separó de la segunda. Brindamos por nuestro encuentro, bebimos y yo estuve dándole vueltas un rato a cómo preguntarles qué pensaban de la guerra y qué había supuesto para su cuasi Estado. Por suerte, el administrador de nuevo adivinó mi pensamiento:
—Rusia, Georgia, la misma mierda las dos —dijo dándole un bocado a la sandía después de un trago de chacha—. Lo único que quieren los unos y los otros son nuestras playas y nuestro dinero. Nosotros pagamos con nuestra sangre y después va todo a peor.
Los demás asintieron con la cabeza.
Después de la guerra, Abjasia se separó de Georgia, pero la región, antes rica, llamada incluso la Costa Azul georgiana, decayó por completo. El país vive solo de la producción de mandarinas y de los turistas rusos. Como nadie, excepto Rusia, reconoció Abjasia como Estado independiente, nadie viaja hasta allí, aparte de los rusos. Es típico el paisaje de montañas y edificios ricamente ornamentados cubiertos de maleza.
—Aquí solo se vivía bien en tiempos de Stalin —continuó el administrador, mientras sus compañeros volvían a llenar los vasos de chacha—. Él entendía esta tierra. Comía nuestro pan, comía nuestro pescado, comía nuestra sal.
Los otros volvieron a asentir con la cabeza.
—Stalin era como nosotros. Comía lo mismo que la gente normal —dijo el de los caballos—. Allí, detrás de la dacha, está su cocina. Mi abuelo trabajaba allí como criado, me lo contó.
Nos tomamos otra ronda. La chacha se me empezó a subir a la cabeza. Las brochetas estaban terminando de hacerse a fuego vivo, me alejé para hacer pis. Elegí un sitio justo detrás de la cocina de Stalin y al regresar eché un vistazo por la ventana. Todo el equipamiento, al igual que en la dacha, era original: los fogones, los suelos, la mesa, e incluso las ollas y los taburetes. Empecé a preguntarme quién era el cocinero que había trabajado allí. ¿Qué le cocinaba? ¿Quería escapar de aquel lugar o, todo lo contrario, estaba al lado del Sol de las Naciones y se calentaba bajo sus rayos?
Y fue entonces, estando algo entonado, cuando pensé por primera vez que me gustaría averiguar si Stalin realmente «comía como la gente normal». Y si era así, ¿por qué lo hacía? Y si no era cierto, ¿por qué ellos pensaban que comía así? ¿Era acaso importante que pensaran de esa manera? ¿Lo había planificado alguien?
De esa manera, aquella noche cálida de hace unos diez años, nació la idea de este libro.
Estuvo madurando en mi interior varios años; cuando finalmente puse manos a la obra en serio, recorrí de arriba abajo algunas de las antiguas repúblicas soviéticas. Hablé con los cocineros de los primeros secretarios, de cosmonautas y de soldados en el frente. Con las cocineras de Chernóbil y de la guerra de Afganistán. No tardé mucho en descubrir que Stalin ni por asomo comía lo mismo que el abjasio medio o que el ciudadano de a pie de la URSS. De paso, descubrí también algunos secretos culinarios de Stalin y de sus sucesores.
Gracias a este libro sabréis cómo, cuándo y por qué el cocinero de Stalin le enseñó al cocinero de Gorbachov a cantarle a la masa de bizcocho. Cómo Nina, cocinera en la guerra de Afganistán, se obligaba a pensar en cosas agradables porque quería contagiarles su buen humor a los soldados. Cómo en los alrededores de Chernóbil, unas semanas después de la catástrofe, se convocó un concurso al mejor comedor y quién lo ganó.
Leeréis sobre el catador de los alimentos de Stalin, que mantuvo con él una lucha desigual por la vida de su mujer. Conoceréis también la receta de la primera sopa que viajó al espacio. Y la de la pasta con tórtola que comía con fruición el último zar Nicolás II. Descubriréis también por qué Brézhnev odiaba el caviar.
Leeréis también sobre la cocina de la gente que no tenía nada que comer: sobre Ucrania, a la que Stalin intentó doblegar por medio del hambre. Y sobre el bloqueo de Leningrado.
Pero sobre todo veréis de qué manera la comida puede servir a la propaganda. En un país como la Unión Soviética estaban a su servicio todas las chuletas que se freían y se servían en cualquier comedor o restaurante, desde Kaliningrado hasta el círculo polar, desde Chisináu hasta Vladivostok. Tanto lo que comía el secretario general del partido comunista como lo que comía un ciudadano de a pie era un hecho político. Y Rusia es una digna sucesora de la URSS, por lo que sigue alimentando a la gente de propaganda de la misma manera que se hacía años atrás.
No es casualidad de que su dirigente sea Vladímir Putin, nieto del cocinero Spiridón Putin. En este libro se habla también de ellos.
Al parecer, la dacha de Stalin en Novi Afon ya se puede visitar legalmente, solo hay que comprar una entrada que cuesta unos rublos. Pero, según me informaron unos amigos que llegaron allí unos años después que yo, sigue estando prohibido entrar en la cocina de Stalin y la puerta está cerrada a cal y canto.
Este libro —historias de cocineros presentadas en dieciocho platos— la entreabre un poco.
Plato I
Iván Jaritónov, el cocinero del último zar
Lleva un traje de chaqueta cuidadosamente planchado y tiene el pelo teñido de rubio. Me invita a su piso porque le duelen las piernas y prefiere no salir, pero durante las primeras dos horas guarda las distancias: estamos sentados en el salón, para picar tenemos unas galletas más secas que el esparto y para beber, té de un samovar.
Aleksandra Igorevna Zalivskaya trabajó toda la vida en una escuela superior y para tratar a alguien con familiaridad, primero tiene que formarse una opinión de la persona. Eso, evidentemente, requiere tiempo. Así que se pasa dos horas hablándome de su bisabuelo Fiódor Zalivski, quien trabajó en las cocinas de Nicolás II, el último zar; bisabuelo al que no recuerda, pero del que la familia conserva una copa conmemorativa con la fotografía del zar y de su esposa. Me habla como si estuviera leyendo un libro en voz alta: siempre «Su Alteza Nicolás II», nunca el zar a secas; en todo caso «la sagrada familia del zar», si se refiere a todos ellos: Nicolás, su esposa y sus cinco hijos. Y observa cómo reacciono. Porque para un ruso un polaco siempre es un poco enigmático: se diría que somos parecidos y, sin embargo, las mismas cosas las llamamos y las entendemos de una manera totalmente distinta. Sabe que quiero hablar con ella sobre un conocido de su abuelo: el último cocinero del zar Iván Jaritónov. Sabe también que los familiares de Jaritónov no aceptaron hablar conmigo. La señora Zalivskaya tiene que ordenar todo eso en su pensamiento.
Y de repente, algo hace clic en su cabeza; un algoritmo en la mente de Aleksandra Igorevna decide que, aunque soy polaco, no soy un mal tipo, que puede fiarse de mí. Y sucede algo que experimentaré muchas otras veces en Rusia. La señora Aleksandra saca del bar dos vasitos y una botella de vodka Moskóvskaya y dice que ya está bien de charlar en el salón, que pasemos a la cocina. Y en la cocina, solo ella sabe cómo, en menos de un cuarto de hora llena la mesa de zakuski, entremeses, desde setas marinadas a patés, a macédoine —si alguien no sabe qué es, que siga leyendo con paciencia— a los obligatorios, en toda mesa rusa, pepinillos y col fermentada y a la ensaladilla Olivier, conocida en España como ensaladilla rusa, así como más de una decena de platos y platitos que seguramente tenía preparados mucho antes de mi llegada, pero primero tenía que formarse una idea sobre mí para invitarme a pasar del salón al cálido regazo de cualquier casa rusa donde se recibe a los invitados más queridos y donde la persona es realmente ella, lo más ella que puede llegar a ser.
—Empiece por el paté, Witold Mirosláwovich —me dice—. Es una receta original de mi bisabuelo, viene directa de la cocina del zar. En mi familia lo preparamos siempre en Semana Santa.
Me sirvo, pues, un trozo de paté, de un dedo de grosor, primero porque es así como me gusta y segundo porque quiero halagar a la anfitriona. Pongo encima un pepinillo. Brindamos por el encuentro, por la amistad y acto seguido mis papilas gustativas se sumergen en una masa cárnica, casi idéntica a la que comían el desgraciado zar Nicolás II y su familia antes de que los bolcheviques los llevaran al paredón y los fusilaran.
1.
La historia del cocinero más fiel del zar es mejor empezarla por el final, por la última tarde de su vida. Empecemos, pues, así:
Les preparó la cena, se santiguaron, cenaron.
No era la primera vez que Iván Mijáilovich Jaritónov, un hombre corpulento de cuarenta y ocho años, con el pelo repeinado hacia atrás, estaba desbordado de trabajo. Desde que los bolcheviques apresaron al antiguo zar y a su familia fue el único cocinero que continuó a su lado. De los cientos de personas que habían trabajado en la corte, se quedaron las cinco más fieles, entre ellas el cocinero Jaritónov y el pinche Lonka Sédnev. Los bolcheviques les propusieron en numerosas ocasiones que también abandonaran al zar y salvaran sus vidas, pero siempre se negaron. El jefe del grupo que los vigiló y después fusiló recordaría años más tarde: «Declararon que querían compartir la suerte del monarca. No teníamos derecho a negárselo».
Aquella tarde, los bolcheviques mandaron a Lonka, menor de edad, a la ciudad. Le dijeron que le esperaba allí su tío, que también había trabajado para el zar durante muchos años.
Lonka no tenía manera de saber que su tío llevaba varias semanas muerto.
El cocinero Jaritónov conocía al zar desde que eran pequeños; en la corte era costumbre que los niños de los Románov y los de los sirvientes jugaran juntos, y Nicolás e Iván, cuyo padre estaba al servicio de Alejandro III, eran casi coetáneos. Alejandro, partidario de una educación austera, quería que estos conocieran así la llamada vida común y corriente.
Pero el tiempo de los juegos acabó muy pronto. Iván Jaritónov, ya a los doce años, se convirtió en pinche de cocina. Su padre, un huérfano criado en un orfanato, gracias a su duro trabajo, su perseverancia y su talento, alcanzó una posición alta en la corte e incluso recibió un título nobiliario de manos del emperador. Fue él quien le aconsejó a su hijo que se abriera camino como cocinero. Consiguió incluso que el joven Jaritónov viajara a Francia, donde se formó como chef aprendiendo de los mejores cocineros.
Todo ello, sin embargo, no tenía la menor importancia en Ekaterimburgo, donde fue recluido el antiguo zar. Desde que abdicó, su cocina se fue empobreciendo cada vez más y eso no lo podía remediar ni el mejor de los cocineros. Lo único que podía hacer era intentar que ese hecho fuera lo menos doloroso posible. Y como un verdadero maestro de la cocina es capaz de arreglárselas en cualquier circunstancia, Jaritónov alcanzó una verdadera maestría también en ese ámbito.
Aquella noche cenaron a las ocho, después el antiguo zar jugó con la antigua zarina al bezigue, su juego de cartas favorito, con el que mataban el tiempo durante su encarcelamiento. Sus guardianes, mientras tanto, recogieron en la oficina del comandante seis pistolas y ocho revólveres. La zarina se fue a dormir a las diez y media. Antes, en su diario, le dedico todavía una frase a Lonka, el pinche de cocina: «Nos preguntamos si volveremos a ver a ese chico» —escribió preocupada porque al igual que el joven Jaritónov había crecido en su día junto a Nicolás, Lonka, el pinche, era el compañero de juegos favorito de su único hijo, el zarévich Alekséi.
Tenía razón. Ya no volvieron a ver al chico. La frase sobre el pinche de cocina fue la última anotación en el diario de la zarina.
2.
Instrucción para el personal de la Casa del Propósito Especial, mayo de 1918
«Será responsabilidad del comandante de la guardia cumplir debidamente con sus obligaciones (…). El comandante deberá tener en cuenta que Nicolás Románov y su familia son prisioneros soviéticos y por eso en el lugar de su reclusión se establece un régimen preciso.
Dicho régimen será de aplicación: a) a la persona del antiguo zar y su familia; b) a las personas que han manifestado el deseo de compartir su destino.
Desde el momento en que las personas a las que se refiere el art. 1 pasaron a la jurisdicción del sóviet regional, cualquier comunicación libre con ellas queda suspendida.
El comandante deberá tratar a los prisioneros con amabilidad.
Las conversaciones con los detenidos solo podrán tener los siguientes contenidos: 1) recibir todo tipo de enunciados verbales de los mismos; 2) comunicados y disposiciones de las autoridades; 3) aclaraciones que soliciten sobre el régimen que se les aplica; 4) sobre el suministro de víveres, comidas y objetos imprescindibles; 5) sobre los auxilios médicos».
3.
En el entorno del zar solo había personas excepcionales —me explica, entre seta en vinagre y chupito de vodka, Aleksandra Zalivskaya, bisnieta de uno de los cocineros de la corte—. De la misma manera que los Románov eran una dinastía, había también auténticas dinastías de cocineros, reposteros y camareros. Existía la creencia de que en la corte del zar nunca iba a haber hambre, independientemente de las penurias que pudiera pasar Rusia, por eso los padres enseñaban sus oficios a sus hijos e hijas. Mi bisabuelo Fiódor trabajaba para el zar porque lo había preparado su padre. No sé cómo se llamaba, pero sé que llegó a San Petersburgo desde los alrededores de Súzdal, escapando de la miseria. Pero en la corte había familias que trabajaban allí desde los tiempos de Catalina la Grande. Por ejemplo, mi bisabuelo era amigo del repostero Potúpchikov, cuya familia, se decía, llevaba doscientos años junto a los zares. Potúpchikov le enseñó a servir fresas congeladas con almendras y pétalos de violeta, aderezadas con zumo de limón.
Había más de doscientos reposteros. Se encargaban de las tartas, de la fruta, de las bebidas sin alcohol y también de los bollos tan del gusto de Alejandra Fiódorovna, esposa y gran amor del último zar de Rusia. Al frente de los reposteros estaba el panadero Yermoláev, quien tenía los brazos afeitados hasta los codos y después del trabajo actuaba en un teatro de San Petersburgo.
—A mi bisabuelo no le gustaba la zarina —me dice Aleksandra Igorevna—. Era alemana, no hablaba bien en ruso y, además, trataba mal al servicio. Fue ella la que enredó al zar y metió en la corte a Grigori Rasputín, que a fin de cuentas fue la fuente de todos los males que acabarían en el fusilamiento de los Románov. Como sabe usted, el nombre de Rasputín se relacionaba con numerosos escándalos, se le acusaba incluso de tener amoríos con la zarina. Pero en cuanto al zar, mi abuelo nunca dijo nada malo sobre él. Repetía siempre que era una buena persona. Demasiado buena para gobernar Rusia. ¿Que qué significa «demasiado buena»? Era muy sensible, se lo tomaba todo muy a pecho. Eran unos tiempos en los que Rusia necesitaba a alguien mucho más duro.
De las bebidas fuertes y también de preparar el kvas se encargaba el departamento de alcoholes y las catorce personas que trabajaban allí. Al zar en su juventud le gustaba beber mucho. Su diario de aquella época está prácticamente lleno de escenas de juergas de adolescentes con el alcohol como protagonista. Cuando subió al trono, sentó la cabeza, pero incluso ya adulto solía tomarse varias copas de oporto en las comidas, y en los viajes, su vasito del fortísimo slivovitz que le mandaba desde Varsovia el gobernador general de Polonia.
En la cocina sensu stricto encargada de preparar los platos para la mesa del zar trabajaban unas ciento cincuenta personas, de las que diez cocinaban exclusivamente para el zar, su familia y sus invitados personales. Cuatro cocineros se especializaban en los asados, y otros cuatro, entre ellos Iván Jaritónov, en las sopas. Además de los especialistas, había todo un ejército de aprendices que andaban de un lado a otro: de los bizcochos a los fermentados, de los fermentados a las gelatinas, de las gelatinas a los emplatados. Era una de las dos o quizás tres mejores cocinas del mundo en aquella época.
Veamos detalladamente, por ejemplo, un menú de desayuno de un día cualquiera. El 10 de octubre de 1906 a la familia imperial se le sirvió para desayunar una sopa crema de espárragos, un bogavante, una pierna de cabra montesa, una ensalada de apio, melocotones y café. El 9 de septiembre de 1907 se les sirvió una sopa de cebada perlada (con pepinillos fermentados, zanahoria y guisantes), tortitas de patata, paté de salmón, rosbif, filetes de pechuga de pollo, peras al jerez y tarta de arándanos rojos con azúcar.
Las comidas estaban también a la misma altura. Estos son ejemplos de comidas normales. El 28 de mayo de 1915, un año después del inicio de la Primera Guerra Mundial: sopa de pescado, lucioperca, carne asada, crudités, crema de vainilla. 26 de junio de 1915: paté, trucha, bolas de puré de patata, pato asado, crudités, helado. El 30 de diciembre de 1915: otra vez sopa de pescado, bolas de puré de patata, jamón cocido, pollo asado, de nuevo crudités y de nuevo helado.
Después estaba la merienda —con pastelillos como protagonistas— y la cena. El zar solía sentarse a la mesa tarde: como norma, el desayuno era a la una. A las cinco de la tarde toda la familia se reunía para tomar el té, costumbre implantada por Alejandra, nieta de la reina Victoria, educada en la corte británica. El almuerzo se servía sobre las ocho y la cena, a menudo bien pasada medianoche.
Pero no era raro que, a pesar de toda aquella opulencia, el zar solo comiera uno o dos huevos duros y su esposa, un poco de verdura. Ambos se preocupaban mucho por su aspecto y el zar se pesaba de manera obsesiva, varias veces al día.
—Tiraban muchísima comida —Aleksandra Igorevna se encoge de hombros—. Pero era el zar. No se le podían servir simplemente dos huevos para desayunar. Había que respetar cierta ceremonia.
Las veces que Nicolás II se permitía comer algo más, su plato preferido era pasta con carne de tórtola; incluyo la receta en el subcapítulo MENÚ.
En los tiempos de Nicolás II, el maître d´hôtel —persona encargada de la mesa del zar: de los cocineros y de los camareros y también de los platos que se servían— era Jean Pierre Cubat. El cocinero Iván Jaritónov lo conoció en Francia. Fue su mentor, pero también un amigo con el que se escribía, con quien compartía recuerdos de sus vacaciones en Crimea.
Mientras hablamos de todo eso, Aleksandra Igorevna Zalivskaya me obliga a hacer otro brindis, por la amistad polaco-rusa, y a comerme otro trozo de paté. Después yo la obligo a beberse otro vasito colmado de vodka por la memoria y el descanso eterno de su difunto bisabuelo.
—Mi bisabuelo ni siquiera había soñado con llegar a ser un cocinero de primer nivel —me confiesa secándose la boca después del brindis—. Era hijo de un cocinero de segundo nivel y le bastaba con repetir la trayectoria de su padre, sin más. Cubat, que era francés, renunció a trabajar para el zar en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. En aquellos tiempos revueltos prefirió regresar con su familia en Francia. Inmediatamente lo sustituyó otro francés, de apellido Olivier.
A ese Olivier se le atribuye a menudo, erróneamente, la autoría de la más famosa ensaladilla de verduras rusa (en realidad la inventó otro francés, que también se llamaba Olivier, medio siglo antes).
Los franceses llevaron la cocina del zar a un nivel tan alto que parecía imposible que ningún cocinero ruso llegara a ser maître d´hôtel de la corte.
—Ese era el sueño del cocinero Iván Jaritónov —dice Aleksandra Igorevna Zalivskaya—. Lo sabía todo el mundo en la corte, mi bisabuelo también. Pero todos estaban convencidos de que los sucesivos maître d´hôtel serían franceses. La cocina imperial estaba muy influida por la cocina francesa y era algo natural que el responsable de la comida fuera alguien de allí. Nadie imaginaba que Jaritónov se convirtiera en maître d´hôtel. Y que la cosa sucediera en unas circunstancias que difícilmente podrían haber sido más dramáticas.
4.
Prácticamente todos los historiadores coinciden en que Nicolás II era una buena persona, pero un zar mediocre. Y teniendo en cuenta que le tocó hacer frente a la mayor crisis de toda la historia de los Románov, no es de extrañar que fracasara. Nació el día en que la iglesia ortodoxa recuerda al santo Job, aquel anciano al que Dios le deparó las peores desgracias del mundo. El zar, desde su juventud, solía repetir que no había sido una casualidad. Tampoco lo fue que León Tolstói dijera de él que era «un muchacho desgraciado y acobardado».
Ya el inicio de las fiestas de coronación fue una catástrofe. El 18 de mayo de 1896 medio millón de rusos se reunieron en el polígono militar de Jodinka porque se les había prometido comida gratis y vajillas conmemorativas. Cuando por la mañana se abrieron los puestos de comida, la multitud se lanzó sobre ellos con tal ímpetu que más de dos mil personas resultaron arrolladas, y de ellas, más de mil murieron. Esa misma noche el zar bailaba, como si tal cosa, en una fiesta que le había ofrecido el embajador de Francia.
Los rusos no se lo perdonaron nunca. Aquel día, entre el zar y sus súbditos apareció una brecha que iría agrandándose año tras año.
Agravaba la situación el hecho de que la pareja imperial estuviera varios años sin descendencia masculina. Alejandra tuvo cuatro hijas seguidas: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Pero el nacimiento del tan esperado niño no solo no acabó con los problemas de la pareja, sino que supuso otros nuevos: el zarévich Alekséi, desde muy pequeño, padecía hemofilia, peligrosa enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre. Cualquier moratón, cualquier corte, podían causarle la muerte. El zar y la zarina buscaron ayuda en todas partes, primero en la medicina convencional, después recurriendo a toda clase de charlatanes, magos y seudomédicos. Así fue como llegó a la corte Grigori Rasputín, predicador de provincias, hombre que con sus excesos sexuales fue haciendo aún más mella en la ya deteriorada reputación de la familia imperial.
Los nubarrones sobre la familia de los Románov fueron acumulándose durante mucho tiempo, pero el momento realmente crítico llegó con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Rusia entró en la guerra en julio de 1914 y desde el principio sufrió grandes reveses. El 20 de agosto de 1914, el día de la batalla de Gumbinnen, el almuerzo que le sirvieron al zar consistía en empanadillas rellenas, goulash de cerdo, pilaf de cangrejos, pularda rellena de becada y de melocotones. La pularda es una gallina joven, alimentada de manera especial, y sacrificada antes de llegar a la madurez sexual para obtener una carne más delicada, la becada es un ave silvestre migratoria y los melocotones son simplemente melocotones.
La catástrofe estaba cada vez más cerca.
5.
A Nicolás, el poder se le iba de las manos prácticamente día tras día. La gente estaba cansada de una guerra gestionada de manera incompetente. Los soldados se rebelaban. Cuando en marzo de 1917 incluso la Duma Estatal se pronuncio en contra del zar, Nicolás II decidió abdicar.
El Gobierno Provisional envió al zar a su residencia de Tsárskoye Seló, donde, al principio, el nivel de vida de los Románov no cambió mucho; seguían estando rodeados de cocineros, camareros y mayordomos. El cambio más importante fue que tras la abdicación del zar, su maître d´hôtel francés, Olivier, se esfumó. De la noche a la mañana resultó que en la corte no quedaba ningún francés que pudiera ser designado como sucesor suyo.
—El cargo le fue conferido a Iván Jaritónov —dice Aleksandra Zalivskaya—. Era un broche de oro a su carrera, pero de sabor amargo: Jaritónov se convirtió en jefe de cocinas de un zar que ya no era zar. Mi bisabuelo seguía trabajando en la corte. Jaritónov invitó a todos a una copa de coñac. Pero fue literalmente apenas una copa, la servidumbre debía comportarse dignamente en presencia del antiguo zar.
En las primeras semanas, el trabajo en la corte no cambió gran cosa. Días después de la abdicación, Iván Jaritónov hizo un pedido a la cocina de tres manzanas, ocho peras, seis albaricoques, media libra de confitura y una botella de vino dulce de guindas. Pero las represiones por parte del gobierno no tardarían en llegar. Primero prohibió que a la familia de los Románov se le sirviera fruta y mandó retirar las flores de las habitaciones. Recortó también el presupuesto para su alimentación. Después las cosas irían más lejos, el primer ministro Aleksandr Kérenski, mientras preparaba el juicio que el pueblo ruso iba a interponer contra el zar, al parecer, prohibió incluso que el zar y la zarina durmieran en la misma cama; debían pasar juntos el menor tiempo posible para que no pudieran preparar una línea de defensa común. Afortunadamente para ellos, la medida no duró mucho tiempo.
Así las cosas, Jaritónov les servía para desayunar una dietética sopa de copos de avena, cebada perlada con setas (1,5 rublo la porción) o croquetas de arroz. En aquellos difíciles tiempos, les preparaba para el almuerzo filetes rusos de carne picada de pollo o de ternera (4,5 rublos cada uno). A los que cuidaban la línea les preparaba filetes hechos de pasta que costaban un rublo y medio cada uno. Cuando se aproximaba el momento de pasar cuentas —cada diez días se sumaba el gasto del zar en comida— para no exceder las cantidades establecidas, Jaritónov servía patatas asadas a la brasa que la familia imperial adoraba.
A finales de julio de 1917 Jaritónov empezó a servirle al zar la macédoine, un plato barato y bonito que probablemente había aprendido a preparar en Francia. Era verdura o fruta cortada en pequeños dados que muchas veces se servía en gelatina. Para la macedonia de verdura Jaritónov usaba, por ejemplo, zanahoria y nabo, los cortaba en trocitos de 3-4 milímetros, después añadía judías verdes y guisantes y aderezaba el plato con mantequilla.
La macedonia dulce constaba de diferentes tipos de fruta cortados en dados —plátanos, pomelos, naranjas, fresas, manzanas— con un chorrito de ron o trocitos de gelatina. Era como la ensalada de frutas que se prepara en muchas casas. Ya entonces el cocinero se las veía y se las deseaba para alimentar al zar Nicolás y a los suyos.
Tras unos meses en la antigua residencia de los zares, el gobierno decidió que había que trasladar a los Románov de Tsárskoye Seló a Tobolsk, en Siberia. Tuvieron que pasar de un palacio a la antigua residencia del gobernador. El recién nombrado maître d´hôtel dejó de recibir fondos del tesoro público para la manutención del zar; a partir de ese momento, el ciudadano Románov tenía que mantenerse él y mantener a su familia y a su séquito con su propio dinero.
Los Románov siguieron comiendo con cierta normalidad o al menos no pasaban hambre. Jaritónov les preparaba para comer borsch, pasta, patatas y croquetas de arroz un día; otro día, solianka, patatas, puré de nabo y arroz, y al siguiente, ácida sopa shchi y cochinillo asado con arroz. Pero a partir de aquel momento, las cosas fueron de mal en peor. Especialmente, después de que en octubre de 1917 en San Petersburgo estallara la revolución y todo el poder pasara a manos de los bolcheviques con su carismático líder Lenin a la cabeza.
Muchos años más tarde, Vasili Pankrátov, uno de los guardianes del zar en Tobolsk, escribió en sus memorias que la revolución de octubre —acontecimiento que, a fin de cuentas, conduciría a la trágica muerte del zar y de los suyos— no le causó a este una gran impresión. Solo perdió los nervios cuando oyó que la muchedumbre había irrumpido en el Palacio de Invierno de San Petersburgo y había saqueado… las bodegas. Los vinos que allí se guardaban valían una fortuna, más de cinco millones de dólares. Los bolcheviques ordenaron verter el contenido de todas las botellas en el río Neva y, aunque no todo el mundo cumplió las órdenes y muchos llegaron a emborracharse, gran parte del alcohol acabó en el Báltico. El zar no lograba entender cómo alguien había podido tirar aquellos caros vinos al río.
La distancia entre lo sucedido en San Petersburgo y lo que Nicolás II alcanzó a entender muestra cuán alejado de la realidad estaba ya en aquellos momentos.
El cocinero Jaritónov, mientras tanto, tenía cada vez más problemas para comprarle los productos más básicos. Nicolás II no podía disponer de sus fondos; el Estado le había requisado la mayor parte de sus bienes. Así pues, el cocinero se veía obligado a visitar las casas de gente pudiente y pedirle que contribuyera con sus donativos al mantenimiento de la familia imperial. A menudo volvía con las manos vacías: muchos ciudadanos, incluso los acomodados, no apoyaban a los zares, y menos a «Nicolás el sangriento», como llamaban los rusos al último emperador. Otros temían a los bolcheviques.
—Mi bisabuelo siguió al zar aún hasta Tobolsk —recuerda Aleksandra Igorevna, bisnieta del cocinero Fiódor Zalivski—. Pero allí, aunque me cueste aceptarlo, los bolcheviques empezaron a lavarle el cerebro. Lo hacían con mucha eficacia. Decían que ya no había ningún zar, que ya no había gente poderosa, que todos eran iguales. Que mi abuelo no tenía por qué ser cocinero toda la vida, que podía llegar a ser incluso profesor universitario, general o ministro, por ejemplo. Ya sabe usted, Witold Mirosláwovich, las típicas sandeces de los bolcheviques. Nosotros ya estamos vacunados contra eso, pero el pobre Fiódor las oía por primera vez en su vida y se las creyó. Abandonó al zar, se fue a casa de sus familiares en San Petersburgo y se convirtió, por un tiempo, en un belicoso comunista. No somos quiénes para juzgar las acciones de nuestros antepasados, Witold, pero me avergüenzo un poco de él. En todo caso, mi verdadero héroe no es mi bisabuelo, sino Iván Jaritónov, que se quedó con el zar hasta el final.
6.
Después del triunfo de la revolución bolchevique, al antiguo zar y a su familia les esperaba otra mudanza más: tuvieron que trasladarse de Tobolsk a Ekaterimburgo. Allí ya no fueron la familia imperial, sino unos prisioneros. La presión que sentían alrededor de su cuello era cada vez mayor.
Fueron a Ekaterimburgo por tandas. Primero, Alejandra y Nicolás. Después sus hijos que, debido a la enfermedad del zarévich Alekséi, tuvieron que quedarse más tiempo en Tobolsk, y con ellos, el cocinero Jaritónov. Ni siquiera le dio tiempo a despedirse de su esposa. Yevguenia, que hasta entonces lo había seguido valientemente a todas partes con sus seis hijos, apenas si pudo agitar la mano por la ventana en señal de despedida. Alguien le sugirió a Jaritónov que le diera a su mujer su reloj de oro, el cual, junto a unos gemelos con el águila imperial, era el regalo más importante que había recibido por su fidelidad en el trabajo. Pero el cocinero restó importancia a aquello con un ademán. «¿Para qué? Volveré pronto» —parece que dijo—. «Y si no vuelvo, ¿para qué preocuparla ya ahora?».
Lo único que dejó en casa fue una Biblia con la dedicatoria personal de la zarina.
En Ekaterimburgo el cocinero se entregó por completo a su trabajo. Gracias a eso, Nicolás II y su familia podían disfrutar otra vez de comidas caseras y no estaban condenados a comer lo que les llevaran los bolcheviques de la cantina local. El zar, al que le encantaba escribir sobre la comida en su aburridísimo diario, recuerda así la llegada de Jaritónov: «5 de junio. Martes. Desde ayer Jaritónov nos prepara la comida. Enseña a las niñas a cocinar y amasar la harina por las tardes, y a hornear el pan por las mañanas. ¡Fantástico!».
También Alejandra, mucho más lacónica, se hizo eco de su regreso: «Comida. Jaritónov ha hecho la masa para la pasta».
El cocinero intentó funcionar como antes. Pero en Ekaterimburgo nada era como antes.
—El zar era un prisionero y los bolcheviques le mostraban su animadversión a cada momento. Incluso para preparar el té, tenían que pedirles permiso a sus guardianes —cuenta Aleksandra Igorevna Zalivskaya—. Las raciones de comida eran escasas, raciones del ejército, y a menudo ni siquiera llegaban a su destino.
Jaritónov se esforzó una vez más en remediar la falta de víveres comprándolos al fiado a las familias locales o simplemente mendigando, en más de una ocasión. Pero por regla general le respondían con negativas. Solo las monjas del monasterio local de Novo Tijvin abastecían a los Románov de productos de primera necesidad: leche, huevos, nata.
A menudo, los guardianes acompañaban al antiguo zar y su familia durante la comida. En ocasiones, metían la cuchara en el plato de alguna de las grandes duquesas y comentaban: «Os siguen dando de comer bastante bien». El comandante prohibió a las monjas llevar huevos y nata a los prisioneros. «Han traído carne para seis días, pero tan poca que solo ha sido suficiente para hacer sopa» —anotó una vez en su diario Alejandra.
Otro día, un mes y medio antes de la ejecución, la zarina recordaba que Tatiana, una de sus hijas, había empezado a leerle al zarévich Alekséi Los cruzados de Henryk Sienkiewicz. El premio Nobel polaco era muy popular en Rusia en aquella época.
7.
El 15 de julio ocurrió algo inesperado: el comandante no solo permitió que se trajeran huevos del monasterio, sino que ordenó a las monjas que prepararan cincuenta más para el día siguiente. ¿Para quiénes iban a ser? Nadie podía imaginarlo.
Al día siguiente, Lonka Sédnev, de catorce años, fue enviado a la ciudad para encontrarse allí con su tío que hasta hacía poco también había trabajado para los Románov. El pinche de cocina era la única persona de las recluidas en Ekaterimburgo que salió de allí con vida. Todo parece indicar que los bolcheviques se apiadaron del joven y le salvaron la vida enviándolo a una reunión ficticia con su tío.
Los demás fueron despertados a la mitad de la noche. Les ordenaron hacer las maletas. Dijeron que el ejército blanco enemigo de los bolcheviques estaba acercándose a la ciudad. Efectivamente, durante todo el día en la casa del comerciante Ipátiev donde se encontraban detenidos, no dejaron de oírse disparos.
«Bueno, parece que nos trasladamos» —comentó Nicolás. Atravesaron el patio. Entraron en el sótano por una puerta de dos hojas. Delante iba Nicolás con Alekséi en brazos, lo seguían Alejandra, las hijas y tras ellos, la servidumbre. En el sótano, el ayuda de cámara Trupp y el cocinero Jaritónov se situaron junto a las duquesas.
Hasta el último momento creyeron que los habían llevado allí únicamente debido al traslado. Apenas segundos antes de la ejecución, Yákov Yurovski, en una breve alocución, reveló sus verdaderas intenciones. Su gente abrió fuego.
El primero en morir fue el zar. Inmediatamente después cayeron el cocinero Jaritónov y el ayuda de cámara Trupp. Las grandes duquesas, sin embargo, llevaban piedras preciosas cosidas en su ropa. Las balas rebotaban contra ellas. Los bolcheviques tuvieron que rematarlas disparando a bocajarro.
Los cincuenta huevos preparados por las monjas del monasterio de Novi Tijvin estaban destinados a un grupo de campesinos locales que tenían que cavar las tumbas de los Románov.
Después de la ejecución de la familia imperial, los bolcheviques cargaron los cuerpos en un camión y los sacaron de la ciudad. Pero el lugar elegido para la sepultura resultó pantanoso y los cadáveres salían cada dos por tres a la superficie. Además, las personas encargadas de cavar los hoyos estaban más interesadas en saquear los cuerpos del zar, la zarina y sus hijos y en manosear sus partes íntimas que en ayudar en el entierro.
Yákov Yurovski, jefe de los ejecutores, tuvo grandes problemas con los cuerpos. Primero mandó desnudarlos y poner a resguardo la gran cantidad de piedras preciosas que había dentro de las ropas (Alejandra llevaba cosida en el sujetador una pulsera de oro de una libra de peso, las grandes duquesas tenían la ropa llena de grandes diamantes). Después fracturó los huesos de las víctimas y roció sus caras con ácido. Hizo todo ello para que nunca nadie pudiera identificar los cuerpos del zar, de su familia y de sus sirvientes.
El cuerpo del zar fue arrojado sobre el cuerpo de su cocinero. Las imperiales costillas cayeron sobre la cabeza de Jaritónov.
Siete décadas después de la muerte del zar, de sus hijos y de sus sirvientes más fieles, en el año 1991, los arqueólogos sacaron de un hoyo excavado junto a un pantano 900 huesos. Tardaron varios meses en establecer que los huesos habían pertenecido a nueve personas.
Tuvieron que pasar muchos meses más antes de que los científicos identificaran quién era quién en aquella tumba.
La más fácil resultó ser la identificación de la zarina Alejandra y de su dama de compañía Anna. Eran las únicas mujeres de mediana edad que estaban allí. En el cráneo de Alejandra se encontró una prótesis dental muy moderna que Anna no se habría podido permitir.
Después, se examinaron los esqueletos y los cráneos comparándolos con fotografías. Fue un arduo trabajo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, del cráneo que posteriormente sería identificado como el del cocinero Jaritónov solo quedaba la parte superior con los bordes de las cuencas de los ojos. O bien recibió un disparo directamente en la cara o bien los bolcheviques reventaron su cabeza ya después de muerto.
Lo más efectivo resultó comparar los cráneos con fotografías de los muertos. De esa manera se pudieron identificar los huesos más importantes de los principales protagonistas de la tragedia que tuvo lugar en Ekaterimburgo en 1918. Pero, según reconocen oficiosamente los patólogos, resultó del todo imposible identificar todos y cada uno de los huesos.
—Witold Mirosláwovich —Aleksandra Igorevna Zalivskaya lleva ya un tiempo tomando solo medio chupito de vodka porque que si el colesterol, que si los triglicéridos… Dice que será ya el último, pero que por lo que va a decir a continuación tenemos que brindar—.Tiene que saber usted una cosa. A mí me interesaba mucho la vida de Jaritónov porque había trabajado con mi bisabuelo y se conocían bien. Hablé con todas las personas que supieran cualquier cosa, por poco que fuera, sobre el tema. Leí todo lo que se podía leer. Fui a encuentros con forenses, con antropólogos. —En ese momento la señora Aleksandra hace una pausa porque se trata de un asunto delicado—. Todos ellos dicen, oficiosamente, que lo que está enterrado en San Petersburgo como restos de San Nicolás II, el último zar de Rusia, son, en realidad, los huesos mezclados del zar y de su cocinero.
—¿El cocinero y el zar están en el mismo ataúd? —pregunto para asegurarme.
—Es lo que dicen. —Aleksandra se encoge de hombros con tristeza—. Simbólico, ¿verdad? —pregunta.
Y ella misma se responde: —Simbólico.
Nicolás II de Rusia.
Iván Mijáilovich Jaritónov.
MENÚ
Recetas de la cocina del zar
Paté de Estrasburgo
•400 gramos de hígado de pato.
•5 cebollas medianas.
•400 gramos de ternera blanca.
•2 champiñones.
•5 huevos frescos.
•400 gramos de filetes de pollo.
•200 gramos de mantequilla (divididos en tres partes iguales).
•mayonesa para decorar.
•sal, pimienta.
•hierbas.
Trocea el hígado. Rehógalo en mantequilla con la cebolla. Corta la ternera blanca y dórala en mantequilla. Cuando la carne coja color, añade los huevos y espera a que cuajen. Salpimienta. Cuece los filetes de pollo, salpimiéntalos y pícalos. Pasa por la picadora el hígado y los champiñones rehogados. Añade sal y pimienta y trabaja bien. Coloca las carnes en capas en un molde.
Cubre el paté con mantequilla fundida y mantenlo doce horas en la nevera. Decóralo con hierbas frescas y mayonesa.
Ensaladilla Olivier, versión con gallo lira
•½ gallo lira.
•3 patatas.
•1 pepino.
•3 hojas de lechuga.
•1 cucharadilla de hierbas provenzales.
•3 cangrejos de río pelados.
•¼ vaso de gelatina en polvo.
•1 cucharadilla de alcaparras.
•3-5 aceitunas.
Cuece el gallo lira. Corta la carne en dados. Añade las patatas cocidas, el pepino cortado en rodajas, las alcaparras y las aceitunas. Disuelve la gelatina en el caldo de ave. Deja reposar en la nevera hasta que cuaje y córtala en dados. Decora la ensaladilla con los cangrejos, la lechuga y los dados de gelatina.
El gallo lira puede ser sustituido por ternera blanca, perdiz o pollo.
Ensaladilla Olivier, versión con grévoles
•2 grévoles.
•1 lengua de ternera.
•¼ vaso de gelatina.
•¼ libra (aprox. 100 g) de huevas de pescado prensadas, rojas o negras.
•½ libra (aprox. 200 g) de lechuga fresca.
•25 cangrejos de río cocidos.
•½ lata de encurtidos.
•½ lata de salsa de soja Kabul (actualmente puede ser sustituida por salsa Worcestershire).
•2 pepinos frescos.
•¼ libra (una cucharadilla) de alcaparras.
•5 huevos duros.
Cuece los grévoles. Trocea su carne y mézclala con la lengua de ternera cocida y cortada en dados. Añade la salsa de soja Kabul o Worcestershire, los encurtidos, el pepino en rodajas y los huevos, también cortados en rodajas. Disuelve la gelatina en el caldo de ave. Deja reposar en la nevera hasta que cuaje y córtala en dados. Decora la ensaladilla con las alcaparras, las huevas de pescado, las hojas de lechuga y los dados de gelatina.
Filetes rusos imperiales
•400 g de pechuga de pollo.
•1 rebanada de pan.
•1 huevo.
•nata 10 % de grasa.
•aceite vegetal.
•pan rallado.
•125 g de mantequilla.
•sal.
Pica la carne muy fina en una picadora. Trocea el pan, cúbrelo de nata y déjalo reposar diez minutos. Escurre bien el pan y mézclalo con la carne picada. Añade una yema, la sal, y trabaja la masa añadiendo, una a una, algunas cucharadas de agua fría hasta que la masa deje de pegarse a las manos.
Corta la mantequilla en dados pequeños. Divide la carne en doce trozos. En cada trozo coloca un dado de mantequilla. Forma unas croquetas alargadas, rebózalas con pan rallado y fríe.
Cangrejos rellenos para seis personas
•15-20 cangrejos de río, vivos.
•5 huevos.
•1 vaso de galletas saladas machacadas.
•1 vaso de crema de leche fría.
•100 g de mantequilla.
•1 limón.
•10 almendras ralladas.
•azúcar.
•1 manojo de enebro.
•1 cucharada de nata agria.
•3 hojas de laurel.
Mete los cangrejos en agua hirviendo, añade sal, pimienta y hojas de laurel. Saca los cangrejos, enfríalos y pélalos. Reserva los caparazones y las pinzas.
Mezcla la carne de los cangrejos con las galletas saladas, la crema de leche, la nata agria, los huevos, el zumo de medio limón, las almendras ralladas, una cucharada de azúcar, sal y eneldo picado. Rellena los caparazones y las pinzas de los cangrejos con la masa. Cuécelos al vapor diez minutos más.
Tórtolas con pasta
El diario ruso Komsomólskaya Pravda le pidió al conocido cocinero Igor Shurúpov que recreara la receta de tórtolas con pasta, el plato favorito de Nicolás II. El problema era que esas aves, de tamaño mediano, se habían extinguido casi por completo desde la muerte del zar y hoy en día se consideran especie protegida. Shurúpov recomendó sustituirlas por palomas o codornices.
Para que el sabor del plato sea parecido a aquel con el que se deleitaba el zar, hay que dejar marinándose varias codornices una noche en agua con vinagre. Después hay que secarlas, mechar la carne con lonchas finas de tocino y freír durante una hora y media en una sartén.
Las aves preparadas de esa manera se acompañaban de pasta casera, hecha con harina de trigo y patata.
Las tórtolas destinadas a la mesa del zar no se cazaban con arma de fuego para que el infeliz Nicolás II no encontrara perdigones al comerlas. Los campesinos contratados por la corte arrojaban grandes redes sobre las aves cuando estas buscaban comida en los campos de girasoles. Después se les retorcía el pescuezo manualmente.
Plato II
Shura Vorobiova, la cocinera de Lenin
No somos utopistas. Sabemos que cualquier peón o cualquier cocinera no es capaz ahora mismo de ponerse a dirigir el Estado.—Vladímir Ilich Lenin.