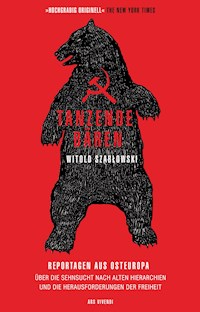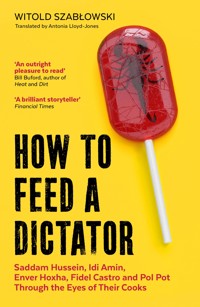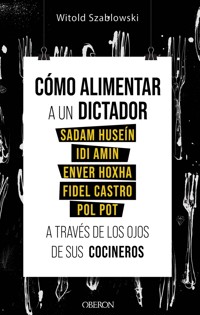
Cómo alimentar a un dictador. Sadam Huseín, Idi Amin, Enver Hoxha, Fidel Castro y Pol Pot a través de los ojos de sus cocineros E-Book
Witold Szablowski
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ANAYA MULTIMEDIA
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Libros Singulares
- Sprache: Spanisch
¿Qué menú degustaba Pol Pot mientras dos millones de camboyanos morían de hambre? ¿Idi Amin realmente comió carne humana? ¿Y por qué Fidel Castro estaba obsesionado con una vaca lechera? Este es un viaje a través de cuatro continentes. Desde las ruinas de Irak hasta las sabanas de Kenia, Witold Szablowski rastrea en este libro a los chefs personales de cinco dictadores conocidos por oprimir y masacrar a sus propios ciudadanos: Sadam Huseín, de Iraq; Idi Amin, de Uganda; Enver Hoxha, de Albania; Fidel Castro, de Cuba y Pol Pot, de Camboya. Estos cocineros cuentan historias sobre sopa agridulce, pilaf de carne de cabra, botellas de ron y juegos de Gin rummy. El presente volumen es un plato deliciosamente legible y muy serio.Cómo alimentar a un dictadorproporciona una visión, cortada con el filo de un cuchillo de cocina, de la vida bajo la tiranía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Índice
Entrante
Para picar
Desayuno
Comida
Merienda
Cena
Postre
Café
Especias
Créditos
Si «somos lo que comemos», los cocineros no solo nos hacen la comida, sino que nos crean a nosotros. Forjan nuestras […] tecnologías, artes y religiones. Se merecen que su historia sea contada bien y a menudo.
Michael Symons
A History of Cooks and Cooking, New York 2003.
Entrante
¿Tenedores y cuchillos en las manos? ¿Servilletas sobre las rodillas? Si es así, les ruego un poco de paciencia. Primero, una corta introducción.
Antes de que pasemos al menú, quiero decir que yo también estuve a punto de ser cocinero. Tenía veintitantos años y acababa de terminar la carrera. Fui a Copenhague a ver a unos amigos y no sé exactamente cómo pasó, pero al cabo de unos días encontré trabajo de friegaplatos en un restaurante mexicano en el centro de la ciudad. En negro, claro está, pero en cuatro días ganaba lo mismo que mi madre, maestra de escuela en Polonia, en un mes. Eso ayudaba a soportar el olor a aceite quemado, que no había quien lo quitara ni de la ropa ni de la piel, y una decoración chabacana: en nuestro restaurante tropezabas cada dos por tres con un cactus; en las paredes colgaban imitaciones de pistoleras y en las perchas, sombreros de charro, que noche tras noche intentaba robarnos algún cliente borracho de tequila. A los diferentes espacios se accedía por unas puertas que se abrían como las de los saloon en las películas del lejano Oeste. Solo teníamos una puerta que se podía cerrar, la de la cocina.
Y menos mal. Era mejor que los clientes no vieran qué pasaba allí dentro.
En la cocina, entre las cazuelas, trajinaban cocineros del Kurdistán iraquí, con cigarrillos en las manos. Los había traído el propietario, un árabe, que andaba pavoneándose por la ciudad con su flamante y lustroso BMW. Le había comprado la tasca a un canadiense de ya cierta edad que se había cansado de tener un restaurante mexicano en Copenhague. No sé cuánto le había pagado, pero el negocio iba viento en popa.
El dueño empleaba a seis cocineros y todos ellos trabajaban sin parar desde la mañana a la noche. Ninguno de ellos había estado nunca en México y creo que si les hubieran dado un mapa, habrían tenido problemas para señalar dónde estaba. Tampoco me parece probable que alguno hubiera sido antes cocinero. Pero les habían enseñado a hacer burritos, fajitas, a preparar pollo a la mexicana y a salsear los tacos con poca salsa, pero que pareciera que había mucha. Así que hacían, preparaban, salseaban. A la gente le gustaba la comida y eso era lo más importante. «En Irak no hay trabajo» –añadían, como si tuvieran que justificarse ante mí.
Me enseñaron a fumar marihuana antes de empezar la jornada. «Si no, no hay forma de aguantar este trabajo» –decían, expulsando el humo. Me enseñaron a contar hasta diez en kurdo. Me enseñaron también algunas ordinarieces, incluida la peor de todas, en la que se decía algo sobre la madre.
Yo, día sí y día también, me ocupaba de tres lavavajillas, fregaba a mano grandes ollas en las que se había pegado el pollo y, si tenía algo de tiempo, intentaba amaestrar a una rata en el basurero llevándole restos de comida; esa estúpida idea la saqué de una película. Afortunadamente, la rata resultó más inteligente que yo y no tenía la menor intención de acercárseme.
Los kurdos eran unos compañeros fantásticos y se ocuparon de planificar mi carrera. «Te enseñaremos a cocinar» –me prometían. «No te vas a pasar toda la vida fregando platos».
Yo también tenía esa esperanza. Así que puse todo mi empeño en aprender a hacer burritos, a preparar el pollo y a salsear los tacos exactamente igual que ellos.
Hasta que un día sonó mi móvil. Alguien le había dicho al jefe de otro restaurante que había un chico dispuesto a trabajar en negro. Ese jefe quería ofrecerme más dinero. Esta vez, lo que mi madre, maestra, ganaba en Polonia en un mes yo lo iba a poder ganar no en cuatro, sino en tres días. Además, me ascenderían de friegaplatos a pinche de cocina. Ni me lo pensé, me despedí de los kurdos y dos días más tarde me puse un delantal negro y ocupé mi puesto tras la cocina de gas de un restaurante pequeño, pero concurrido, cerca de Nørrebrogade, una de las principales arterias de la ciudad. En esta ocasión en la cocina éramos dos: August, el propietario, y yo, Witold, su ayudante.
August era medio cubano, medio polaco, pero se había criado en Chicago y no hablaba una palabra ni de polaco ni de español. Había pasado la mayor parte de su vida trabajando de cocinero en buques mercantes. El restaurante había de asegurarle una buena jubilación.
Mientras no llegaban los clientes, con August se podía hablar normal, pero a la hora de la comida, cuando de nuestras ocho mesas se llenaban, digamos, seis, se convertía en un verdadero demonio. Las ollas empezaban a retumbar, los platos a volar, y August a pegar gritos. Insultaba groseramente a casi todos sus empleados, y la que se llevaba la peor parte era su mujer, socia suya en el negocio y jefa también del bar.
–August –le advertí tras otro de sus estallidos–, si alguna vez se te ocurre hablarme a mí de esa manera, tiro el delantal al suelo y me largo.
Se limitó a sonreír.
–Witold, llevo toda la vida en las cocinas. Sé a quién le puedo gritar y a quién no. –Al ver mi cara de sorpresa, añadió–: Nos pasamos el día trabajando juntos en cuatro metros cuadrados. Eres la última persona con la que me gustaría tener ningún pique.
Así que su furia estaba bajo control. En ese momento se me pasó por la cabeza que en lugar de ser cocinero, August podía haber sido tranquilamente diplomático. Por primera vez me di cuenta de lo astutos y hábiles que podían ser los cocineros.
Cuando la situación en la sala se calmaba, la tensión de August también se esfumaba. Se ponía a hablar del mar, había pasado en él la mitad de su vida y lo echaba de menos. En sus historias había delfines, ballenas, tempestades y marineros solitarios a los que veía pasar desde su gran buque. Había islas tropicales y estaba la fría Groenlandia. En aquellas historias estaba el mundo entero. Cuando no teníamos clientes, August se convertía en un tipo magnífico, cariñoso, inteligente y con sentido del humor. Cuando los clientes volvían a aparecer, él volvía a perder los estribos.
Presencié ese vaivén emocional durante varios meses. Cocinábamos juntos todos los días, pero yo le ayudaba también a crear platos para la nueva carta. Era algo mágico: sentía como si entre los dos estuviéramos pintando la Mona Lisa. En esos días August ponía a enfriar una botella de algo fuerte. Nos quedábamos en la cocina hasta las tantas, yo me dedicaba a cortarle las verduras y las carnes con las que él componía platos cada vez más refinados.
Aquí acaba el parecido con la pintura. Da Vinci no tenía que volver a pintar su Mona Lisa todos los días, una y otra vez, mientras que nosotros repetíamos los platos de la carta de August decenas de veces cada día.
August me enseñó cómo sujetar el cuchillo para no cortarme los dedos. Cómo sacar los panecillos del horno para no quemarme. Me enseñó a hacer filetes, ensaladas y una fantástica crema de puerros. ¡Bah! Me enseñó incluso qué postura adoptar en la cocina para aguantar de pie todo el día.
Me enseñó también que si después del brunch dominical por el que éramos famosos quedaba en los platos alguna fruta más cara –frambuesas, lichis o las amarillas uchuvas envueltas en su hoja apergaminada– había que lavarla y ponérsela en el plato a un nuevo cliente.
–Es demasiado cara para tirarla –me explicaba al ver mi cara de asombro.
Hasta que un día, en cinco minutos se nos llenaron las ocho mesas y en la puerta, además, había una cola de gente esperando. August no aguantó.
–¡Vago de mierda! –me gritó. Se conoce que su furia era controlable solo hasta cierto punto–. ¿Qué haces ahí, pasmado? ¡Saca los panecillos! –siguió gritando.
Pero mi delantal ya estaba en el suelo.
August me llamó unos días más tarde e incluso dijo algo que sonaba a «lo siento». No porque me tuviera un cariño especial, simplemente porque yo era un empleado realmente barato y le salía a cuenta tenerme de vuelta en su negocio.
Pero a mí ya no me apetecía tener que enfrentarme otra vez a sus vaivenes emocionales. Así que empecé a llevar turistas por Copenhague en un rickshaw. Medio año más tarde regresé a Polonia y me hice periodista.
No olvidé, sin embargo, lo fascinantes que podían ser los cocineros. Son poetas, físicos, médicos, psicólogos y matemáticos al mismo tiempo. La vida de la mayoría de ellos es insólita; es un trabajo en el que uno se va consumiendo. No todo el mundo sirve, de lo cual yo soy el mejor ejemplo.
Durante muchos años escribí para un periódico sobre temas sociales o relacionados con la política. No sabía muy bien cómo volver a meter la cocina en la órbita de mi vida, aunque todo ese tiempo me seguía sintiendo atraído por el mundo de los cocineros. Y de repente, un día vi la película Una historia de la cocina de Peter Kerekes, un director de cine eslovaco-húngaro. Trataba de los cocineros del ejército y uno de sus protagonistas era Branko Trbovi´c, cocinero personal del mariscal Josip Broz Tito, soberano incuestionable de Yugoslavia.
Era el primer cocinero de un dictador que veía en mi vida. En ese momento algo se desbloqueó en mi cerebro.
Empecé a pensar en lo que podían decir de la historia las personas que habían cocinado en los momentos claves de esa historia. ¿Qué bullía en las ollas cuando se decidían los destinos del mundo? ¿Qué vieron con el rabillo del ojo los cocineros mientras estaban pendientes de que no se agarrara el arroz, de que no se saliera la leche, de que no se quemaran las chuletas, de que no se derramara el agua de las patatas?
Pronto surgieron nuevas preguntas. ¿Qué comió Sadam Huseín tras haber dado la orden de exterminar con armas químicas a decenas de miles de kurdos? ¿No le dolió el estómago después? ¿Y qué comía Pol Pot mientras unos dos millones de jemeres se estaban muriendo de hambre? ¿Y Fidel Castro cuando arrastró al mundo al borde de una guerra nuclear? ¿A cuál de ellos le gustaban más los sabores picantes y a cuál los suaves? ¿Quién solía comer mucho y quién le hacía ascos a la comida? ¿Quién prefería los filetes poco hechos y quién muy hechos?
Y finalmente: ¿influía la comida en su política? ¿Tuvo acaso alguno de los cocineros un papel en la historia de su país aprovechando la magia que acompaña a la comida?
No me quedaba otra salida. Se me habían acumulado tantas preguntas que tenía que encontrar a los verdaderos cocineros de los dictadores.
Así que me puse en camino.
Tardé casi cuatro años en escribir este libro. Durante ese tiempo recorrí cuatro continentes: desde una olvidada aldea en la sabana keniana, pasando por las ruinas de la antigua Babilonia en Irak, hasta la jungla de Camboya donde se refugiaron los últimos Jemeres Rojos. Me encerré en las cocinas con los más extraordinarios cocineros del mundo. Cociné con ellos, bebí ron, jugué al rummy. Fuimos juntos a los mercados, regateamos los precios de los tomates y de la carne. Asamos pescado, hicimos pan, sopa agridulce con piña y pilaf de cabrito.
En general, tuve problemas para convencerles de que hablaran conmigo. Algunos aún no se habían repuesto del trauma que había supuesto trabajar para alguien que en cualquier momento podía haberlos matado. Otros habían sido fieles servidores de los regímenes y seguían sin querer revelar sus secretos, ni siquiera los culinarios. Los había también que simplemente no tenían ganas de evocar unos difíciles recuerdos.
Sobre cómo logré sonsacarles información a los cocineros podría escribir otro libro. En el caso más extremo me llevó más de tres años. Pero lo conseguí. Conocí la historia del siglo XX vista desde la puerta de la cocina. Me contaron cómo sobrevivir en tiempos complicados. Cómo alimentar a un loco. Cómo mimarlo. E incluso cómo un pedo en el momento oportuno podía salvar la vida de una veintena de personas.
Y, finalmente, lo más importante. Gracias a las conversaciones con los cocineros comprendí cómo aparecían en el mundo los dictadores. En unos tiempos en los que, según el informe de la organización norteamericana Freedom House, 49 países son gobernados por dictadores, es un conocimiento valioso. Además, es un número que no deja de crecer. Hoy en día, los vientos favorecen a los dictadores y cuanto más sepamos de ellos, mejor.
Así que, volvamos a empezar… ¿Tenedores y cuchillos en las manos? ¿Servilletas sobre las rodillas? Perfecto.
Pasen a la mesa.
Para picar
Cuando me reuní por primera vez con el hermano Pol Pot, me quedé sin habla. Estaba yo sentada en su choza de bambú, en medio de la jungla, y no le quitaba la vista de encima. Pensé: ¡qué hombre más guapo!
–¡Qué hombre!
Yo era entonces muy joven, y que no te extrañe, hermano, que eso fuera lo primero que pensara. Tenía que referirle los ánimos de la gente en los pueblos por los que había pasado para llegar a su base, pero estaba esperando que fuera él quien iniciara la conversación. Y él no decía nada.
Pasó un buen rato hasta que esbozó una leve sonrisa. E inmediatamente pensé: ¡qué sonrisa más bonita!
–¡Qué sonrisa!
Me costaba centrarme en las cosas de las que teníamos que hablar. Pol Pot era muy diferente a todos los hombres que yo había conocido hasta entonces.
Nos encontramos en la jungla, en la base supersecreta del Angkar, organización a la que pertenecíamos los dos. En aquella época, a Pol Pot todos lo llamaban aún Hermano Pouk, que en jemer significa colchón. Estuve dándole vueltas un buen rato al motivo de aquel extraño pseudónimo; incluso se lo pregunté a varias personas, pero nadie supo contestarme.
Fue meses más tarde cuando uno de los camaradas me explicó que lo de colchón era porque siempre intentaba suavizar las cosas. Era afable y en eso consistía su fuerza. Cuando otros se peleaban, se plantaba en medio y les ayudaba a llegar a un acuerdo.
Es cierto. Incluso su sonrisa era suave. Pol Pot era la bondad personificada.
En aquella ocasión hablamos muy poco. Cuando terminamos, su ayudante de campo me llamó aparte y me dijo que el Hermano Pouk necesitaba urgentemente una cocinera. Ya había tenido algunas, pero ninguna de su agrado. Me preguntó si quería probar.
–Quiero –contesté–. Pero yo no sé cocinar.
–¿No sabes cómo se hace una sopa agridulce? –se sorprendió el ayudante, al tratarse de la sopa más popular en Camboya.
–Dame una olla –le dije yo.
Cuando me llevó a la cocina resultó que yo sabía perfectamente cómo hacer la sopa. Coges judías verdes, batata, calabaza, melón, piña, ajo, carne –pollo o ternera– y huevos. Dos o tres. Puedes también añadir tomate, e incluso raíz de loto. Primero cueces el pollo, después añades azúcar, sal y todas las verduras. Desgraciadamente, no podré decirte cuánto tiempo tiene que cocer porque en la jungla no había relojes y yo lo hacía todo a ojo. Creo que media hora o así. Al final puedes añadir raíz de tamarindo.
Otra cosa que me salía bien era la ensalada de papaya. Cortas una papaya en trozos, añades pepinos, tomates, judías verdes, col, morning glory, ajo y un poquito de zumo de limón.
Pero cuando la hice por primera vez, Pol Pot no se la comió. Después me explicaron que le gustaba preparada al estilo tailandés: con cangrejo seco o pasta de pescado y cacahuetes.
Sabía hacer también ensalada de mango, pescado al horno, pollo asado. Supongo que en la infancia vi cómo cocinaba mi madre. El Hermano Pouk no tenía más expectativas. Podía ser cocinera.
Entré en aquella cocina y no salí de allí hasta la noche. Preparé la comida, después la cena, después lo recogí todo y fregué las ollas.
Así me convertí en la cocinera de Pol Pot. Estaba muy contenta de poder ser de ayuda. Deseaba quedarme en esa base al servicio de la Revolución. Y al servicio del amable Hermano Colchón.
Un día el presidente Sadam Huseín invitó a unos amigos a un paseo en barco. En la travesía por el río Tigris le acompañamos algunos guardaespaldas, y también su secretario y yo, su cocinero personal. Hacía calor, era una de las primeras tardes primaverales del año. En aquellos días no estábamos en guerra con nadie, todo el mundo andaba de buen humor, y Salim, uno de los guardaespaldas, me dijo:
–Abu Ali, siéntate. Hoy tienes el día libre. El presidente dijo que era él quien iba a cocinar para todos. Que nos iba a preparar una kofta.
–«Un día libre…». Sonreí porque sabía que con Sadam esa idea no existía. Y como iba a haber kofta, empecé a prepararlo todo para la parrilla. Piqué carne de ternera y de cordero, mitad y mitad, con tomate, cebolla y perejil. Lo metí todo en la nevera para que después se agarrara bien a la espada. Preparé una jofaina para lavarse las manos, encendí el fuego, hice unos panes de pita y una ensalada de tomates y pepinos. Solo entonces me senté.
En Irak todos los hombres están convencidos de que saben preparar carne a la parrilla. Se ponen a ello, aunque no tengan la menor idea. Pasaba lo mismo con Sadam; muchas veces la gente comía lo que él preparaba por cortesía. ¡Porque claro, no le ibas a decir al presidente que no te gustaba la comida que había hecho!
A mí no me hacía ninguna gracia que se pusiera a cocinar. En aquella ocasión, sin embargo, pensé que era imposible estropear una kofta. Si tienes la carne ya preparada, pones una capa fina en la espada, la aplastas con los dedos, la tienes unos minutos en la parrilla y listo.
El barco zarpó. Sadam y sus amigos abrieron unas botellas de whisky y Salim vino a la cocina a por la carne y la ensalada.
Yo estaba sentado esperando para ver qué iba a pasar.
Al cabo de media hora volvió a aparecer Salim, traía un plato de kofta. «El presidente ha cocinado también para ti». Le di las gracias, dije que era muy amable por parte del señor presidente, arranqué un trozo de carne, lo envolví en el pan, lo probé y… ¡Fue como si de repente me ardiera la boca!
–¡Agua, rápido, agua!
Bebí, pero no me ayudó.
–¡Un poco más de agua!
Nada, me seguía ardiendo todo. Me ardían las mejillas, las encías… y se me saltaban las lágrimas.
Sentí pánico. ¿Veneno? –pensé. «¿Pero por qué? ¿Para qué? ¡Igual querían envenenar a Sadam con aquello y yo me lo había comido!».
–Más agua.
¿Estoy vivo?
–Más agua.
Estoy vivo... Quiere decir que no es un veneno…
¿Pero entonces se puede saber qué se le ha pasado por la cabeza?
Estuve un buen cuarto de hora bebiendo agua para sofocar aquel picor.
Fue así como me enteré de la existencia del tabasco.
Alguien se lo había regalado a Sadam, y como no le gustaba la comida picante, decidió utilizar, en plan de broma, a sus amigos como conejillos de Indias. Y también a sus empleados. En un mismo momento andábamos todos corriendo por el barco y bebiendo agua para quitarnos el gusto del tabasco, mientras Sadam no paraba de reír.
Veinte minutos más tarde regresó Salim preguntando si me había gustado. Me llevaron los demonios y dije: «Si yo hubiera estropeado la carne de esa manera, Sadam me habría dado una patada en el culo y me habría dicho que le devolviera el dinero».
Era algo que hacía a veces. Cuando no le gustaba la comida exigía que se le devolviera el dinero. De la carne, del arroz, del pescado. Decía entonces: «Esto es una porquería. Tienes que pagar quinientos dinares».
Eso es lo que dije. Pero no imaginaba que Salim le fuera a repetir mis palabras al presidente. Resulta que Sadam le preguntó cómo había reaccionado Abu Ali y Salim contestó: «Ha dicho que si él hubiera preparado algo así, el presidente le habría dado una patada en el culo y le habría ordenado que devolviera el dinero». Lo dijo delante de todos los invitados de Sadam.
Sadam le ordenó a Salim que fuera a buscarme.
Me asusté. Me asusté mucho. No tenía ni idea de cómo reaccionaría Sadam. A él no se le criticaba. No lo hacía nadie, ni los ministros, ni los generales. Y mucho menos un cocinero.
Así que fui, enfadado con Salim porque me había delatado, y conmigo mismo, por haber soltado aquella tontería. Sadam y sus amigos estaban sentados a la mesa sobre la que estaba la kofta y en la que había botellas de whisky abiertas. Algunos tenían aún los ojos rojos; estaba claro que ellos también habían probado el tabasco.
–Me han dicho que no te ha gustado mi kofta –dijo Sadam muy serio.
Sus amigos, sus guardaespaldas, su secretario, todos me miraban.
Yo estaba cada vez más asustado. No podía ponerme de repente a elogiar su plato, se habrían dado cuenta de que estaba mintiendo.
Empecé a pensar en mi familia. Dónde estaba en ese momento mi mujer. Qué estaría haciendo. ¿Habrían vuelto ya del colegio los niños? No sabía qué podía pasar, pero no esperaba nada bueno.
–No te ha gustado… –repitió Sadam.
Y de repente, empezó a reír.
Reía y reía y reía. Le corearon con sus risas todos los que estaban sentados a la mesa.
Después Sadam sacó cincuenta dinares, se los entregó a Salim y dijo:
–Tienes razón, Abu Ali, estaba demasiado picante. Devuelvo el dinero de la carne que he echado a perder. Te voy a hacer otra kofta, pero sin esa salsa. ¿Quieres?
Quería.
Así que me preparó una kofta sin tabasco. Esa vez estaba muy buena, pero ya te lo he dicho: es imposible estropear una kofta.
1.
Calles anchas, a ambos lados cientos de casas destrozadas por las bombas y nunca reconstruidas, cada equis bocacalles checkpoints militares. Entre un punto de control y otro pasan volando los taxis, amarillos como canarios, porque en ese tema la ciudad se empeñó en querer ser Nueva York y todos los taxis hieren los ojos con el amarillo de los limones maduros.
Tras casi dos años de búsqueda, Hassan, mi intérprete y guía, logró encontrarme al último de los cocineros de Sadam Huseín que quedaba con vida. El cocinero se llamaba Abu Ali y durante mucho tiempo temió la venganza de los norteamericanos por haber cocinado para uno de sus mayores enemigos; por eso pasó muchos años sin querer hablar con nadie sobre el dictador. Hassan había tardado casi un año en convencerle.
Finalmente accedió, pero puso condiciones: no pasearíamos por la ciudad, no cocinaríamos juntos, tampoco podríamos ir a verlo a su casa, cosa que yo había pedido. Nos encerraríamos durante unos días en la habitación de mi hotel, Abu Ali me contaría todo lo que recordara, y con eso acabaríamos.
–Sigue teniendo miedo –me explica Hassan–. Pero está deseando ayudar –añade rápidamente–. Es una buena persona.
Mientras esperamos a Abu Ali, Hassan me cuenta, orgulloso, que ha acompañado a periodistas de todos los países posibles, en todos los frentes posibles de todas las guerras y batallas posibles en las que se ha visto envuelto Irak –desde la invasión norteamericana hasta la guerra contra el ISIS, pasando por la guerra civil– y ninguno de ellos se ha roto ni siquiera una uña. Para que yo no me convierta en una deshonrosa excepción en su lista, Hasan incluso me tiene prohibido cruzar solo la calle.
No creo que sea para tanto: justo al lado de mi hotel hay un concesionario de Jaguar, un poco más allá, un gran centro comercial. Todo está lleno de policías y vigilantes armados. La ciudad parece segura.
–Sé que todos son amables y sonríen –dice Hassan–. Pero recuerda que un 1 % de esa gente son los malos. Muy malos. Para ellos un periodista europeo que anda solo es un objetivo fácil. Nada de salir sin mí a ninguna parte, repito, A NINGUNA PARTE. Aunque vayamos los dos, nos moveremos siempre con un taxi con licencia.
Y añade que hace apenas unos años los secuestros de extranjeros estaban a la orden del día. Por regla general, los liberaban en cuanto la empresa para la que trabajaban pagaba un rescate. Pero no todos tuvieron esa suerte.
Yo, además, soy un freelancer. Ni siquiera habría quien pagara un rescate por mí.
Pero no se puede ir contra la naturaleza. Soy incapaz de estarme quieto en un mismo sitio, así que en cuanto Hassan vuelve a su casa, con su mujer, salgo ya avanzada la tarde a dar una vuelta por el barrio en el que vivo. Paso junto a varias mezquitas, tiendas de ropa, vendedores de masgouf, una variedad local de carpa que se prepara en una gran hoguera. Entro en una cafetería local a tomarme un helado. Hablo con un vendedor de ovejas que las cría especialmente para el final del Ramadán, el sagrado mes de ayuno. Me comporto como en cualquier otro país, en cualquier otro viaje. Y Hassan que no exagere.
A última hora de la tarde regreso al hotel y me quedo aún largo tiempo anotando mis impresiones del paseo. Me duermo bien pasada la medianoche.
Dos horas más tarde me despierta un horrendo ruido. Instantes después, oigo las sirenas. En mi hotel cortan la luz e internet.
Será por la mañana cuando me entere de que a unos cientos de metros de mi hotel más de treinta personas han sido asesinadas en un atentado suicida.
2.
Al día siguiente Hassan llega con más de dos horas de retraso; tras el atentado se han intensificado los controles policiales en toda la ciudad y eso ha provocado enormes atascos. Por suerte, Abu Ali también se retrasa. Lo esperamos los dos en el vestíbulo del hotel.
–Es horroroso vivir así. No sabes nunca cuándo y dónde explotará la siguiente bomba –suspira mi guía–. Desde que derrocaron a Sadam todo es un caos. Muchos exoficiales del ejército y de los servicios especiales se unieron a distintos grupos paramilitares para acabar, finalmente, en el ISIS. Hoy el Estado Islámico es débil, pero hace poco más de un año parecía que incluso Bagdad podía estar amenazado.
Son varias las ciudades de Irak a las que no se puede viajar. Yo quería, por ejemplo, ver Tikrit, donde se crio Sadam, pero Hassan me advierte que es muy peligroso.
–Deberías tener un guía que pagara a las milicias que controlan la ciudad –explica–. Pero aun así puede haber problemas.
Nos interrumpe la llegada de Abu Ali. Nos saludamos a la manera iraquí: con un beso en cada mejilla. Lleva una americana, debajo un jersey de cuello alto. Tiene el pelo blanco, una visible barriga, una sonrisa increíblemente simpática. Se me pasa por la cabeza que las manos que estrecho alimentaron durante años a uno de los mayores dictadores del siglo XX. Pero no tenemos tiempo para celebrar el encuentro. Abu Ali está intranquilo, se nota que se siente incómodo.
No quiere que nadie le vea concediendo una entrevista ni que nadie pregunte quién es él para que un extranjero grabe lo que dice. Así que cogemos una gran jarra de zumo de naranja recién exprimido, agua, un cenicero y algo para picar. Subimos en ascensor a la segunda planta y allí corremos las cortinas. Pongo el dictáfono.
Nací en Hilla, cerca de las ruinas de la antigua Babilonia, pero cuando era un crío mis padres se trasladaron a Bagdad. Mi padre abrió una pequeña tienda de alimentación y uno de sus hermanos, Abbas, un restaurante. Estaba cerca de nuestra casa, así que me pasaba por allí casi todos los días. Me gustaba el lugar y cuando tenía quince o dieciséis años le pregunté a Abbas si podía trabajar con él.
Abbas me mandó a la cocina. Aprendí a preparar los platos iraquíes más típicos: el shish kebab, el kubba, los dolmas, la pachá. El shish son trozos de carne previamente marinada en ajo y otras especias, asados al fuego, servidos con arroz o en el pan. El kubba son albóndigas de carne, tomate y bulgur servidas en una sopa. Los dolmas están hechos de carne picada con arroz envuelta en hojas de parra.
La pachá es una verdadera exquisitez. Se trata de una sopa elaborada con la cabeza, las manitas y parte del estómago de la oveja. Cada uno de esos ingredientes se cocina aparte. Hay que lavarlos muy bien e ir retirando todo el tiempo la grasa y todas las impurezas que flotan en el caldo. Con la piel del estómago se hacen unos saquitos en los que se meten trozos de carne finamente picados.
La pachá se hace a fuego muy lento, casi sin especias. Como mucho, se puede echar un poco de pimienta, sal, zumo de limón y vinagre. Al final se mezclan los tres caldos y se añaden los saquitos de carne. El bocado más sabroso son los ojos.
La cocina no se me daba nada mal. Los clientes me apreciaban y a mí me gustaba mi trabajo. Pero al cabo de unos años yo ya sabía que con Abbas no iba a aprender nada nuevo. Tampoco iba a ganar más dinero, y yo era joven, quería comprarme un coche. Tuve que buscarme otra cosa.
Leí en un periódico que el Baghdad Medical Center, el hospital más grande de la ciudad, buscaba cocineros. Me presenté allí. Solo querían saber una cosa: si sabía preparar arroz para 300 personas.
¿Que si sabía? Llevaba varios años haciéndolo todos los días.
Me aceptaron. Compré un coche, pero pasados unos años aquello también dejó de bastarme. Me puse a buscar un nuevo empleo. Encontré un puesto bien pagado en un hotel de cinco estrellas. Estaba a punto de empezar cuando de repente me echó en falta el ejército. En lugar de acabar en el hotel, acabé en Erbil, una ciudad en el norte de Irak habitada solo por kurdos. Era justo en la época del levantamiento del mulá Mustafá, uno de sus líderes más importantes.
En vez de empezar a trabajar en el hotel, fui a la guerra.
3.
Las luchas con los kurdos se libraban sobre todo en las montañas. Me enviaron allí con un fusil. No estaba feliz; tenía veintitantos años, a mí los kurdos no me habían hecho nada y lo que menos me apetecía era morir en una guerra contra ellos.
Así que le dije a mi oficial que en Bagdad yo era cocinero y que cocinar se me daba mucho mejor que disparar. Soldados hay miles, buenos cocineros muchos menos. El oficial habló con otro oficial, el otro con alguien más, hasta que resultó que Mohammed Marai, uno de los comandantes, se quejaba de la comida. No tenía cocinero, le preparaba la comida su ayudante de campo.
Marai enseguida me ordenó que me reuniera con él en el frente. El aprovisionamiento le llevaba de cabeza. Los campesinos habían abandonado sus aldeas y nadie sabía de dónde sacar comida.
Mientras nuestros soldados luchaban contra los kurdos, yo cogía el coche y todos los días iba a Erbil –dos horas de ida y dos de vuelta– el único lugar donde se podía comprar algo. Era muy peligroso. Los kurdos me podían pegar un tiro en cualquier momento.
Preparar algo rico en una cocina de campaña rayaba lo milagroso. Estuve varias semanas soportando todo aquello hasta que no pude más y pregunté tímidamente a Marai si podía irme a vivir a Erbil. Cocinaría allí platos normales en una cocina normal y los llevaría al frente.
A Marai le pareció una idea excelente.
Así que me trasladé a Erbil y todos los días el chófer y yo hacíamos el trayecto de ida y vuelta. Le servía la sopa a Marai, le ponía la ensalada en el plato, calentaba la carne, me sentaba delante de la tienda de campaña; a menudo las balas me pasaban por encima de la cabeza. ¿Que si tuve miedo? No. Te haces a la idea de que en cualquier momento puedes morir. Te concentras en cómo conseguir pollo o pescado para la siguiente comida y no en la muerte.
Hasta que llegó mi último día de mili. Me despedí de Marai y de mis compañeros y después, en un avión militar, fui trasladado a Mosul. De allí regresé a Bagdad en tren. Así de simple. Me subí a un tren y volví de la guerra a casa. Una experiencia insólita. Incluso varios años más tarde, cuando ya trabajaba para Sadam, no dejaba de sorprenderme que nos subiéramos a un coche en el pacífico Bagdad y unas horas más tarde estuviéramos en una guerra en la que moría gente.
Desgraciadamente, el puesto en el hotel no estaba esperándome. Pero uno de los ayudantes de campo de Marai me había dicho que si me interesaba trabajar en un buen hotel, debía preguntar en el Ministerio de Turismo. «Son ellos los que contratan a los cocineros de todos los hoteles gubernamentales del país». Y me había dado el contacto de un compañero suyo que podía ayudarme.
Fue así como, dos meses después de haber estado en la guerra, me vi en uno de los palacios del gobierno, el Palacio de la Paz, en un curso especial para cocineros.
4.
El navarin es un guiso de cordero con patatas y tomates cherry. Muy bueno. Todavía recuerdo la clase y al profesor que nos habló de él. Ver que la carne de cordero, la preferida en Irak, se podía hacer de una manera distinta a la que yo conocía hasta entonces, fue un gran descubrimiento.
Teníamos dos profesores: John, de Inglaterra, y Salah, del Líbano. John nos daba clases sobre las carnes y la cocina europea; Salah, sobre los postres y la cocina árabe. Hacíamos rollos de pollo, mus de chocolate, tarta de bizcochos, quiche lorraine.
Fui el que sacó la mejor nota al acabar el curso, y mis profesores, en lugar de enviarme a un hotel, que era mi sueño, llegaron a la conclusión de que era mejor que me quedara en la escuela. Me asignaron las clases introductorias con los nuevos alumnos. Aparte de eso trabajaba como cocinero en el Ministerio de Turismo.
Pasé a formar parte del grupo de los mejores cocineros de Irak. Trabajábamos con todas las delegaciones oficiales: ministros, presidentes del parlamento, presidentes, reyes. En aquellos días llegó en visita oficial a Irak el rey de Jordania, y poco después, el rey de Marruecos. Era algo muy estresante porque hasta entonces yo había cocinado en un hospital, en el frente o en el restaurante de mi tío Abbas. ¿Cómo podía haber imaginado que acabaría pasando de esos lugares a uno en el que se cocinara para los reyes?
Pero muchas veces no sabía para quién estaba cocinando. Con los cocineros pasa un poco lo mismo que con los soldados: es mejor no pararse a pensar demasiado y limitarse a cumplir órdenes.
Un día, un compañero –se llamaba Nisa– y yo recibimos un encargo atípico: nuestros superiores nos ordenaron que preparáramos la tarta más bonita que fuéramos capaces de hacer. Le dedicamos dos días y dos noches. Colocamos una capa de bizcochos formando un cuadrado de dos metros por cada lado y la cubrimos de crema. Seguimos poniendo más capas hasta alcanzar los tres metros de altura. Sobre esa plataforma recreamos la antigua Mesopotamia. Moldeamos ruinas con bizcocho, hicimos ríos de mazapán y, con frutas, árboles, palmeras y animales. Lo adornamos todo con flores de almendro y en el centro colocamos una cascada de virutas de coco.
Dos días más tarde vimos nuestra tarta en televisión. La estaba cortando el mismísimo presidente Sadam Huseín. Era su tarta de cumpleaños.
5.
Mientras esperamos los siguientes encuentros con Abu Ali, Hassan mata el tiempo contándome historias de extraterrestres:
–Te puedes reír, estoy acostumbrando a que la gente no me crea. Pero existen de verdad. Y están realmente interesados en nosotros. Vienen a la Tierra para observarnos. Soy una de las pocas personas que los ve. En todos los campos de batalla en los que he estado los he visto, algo apartados, mirando qué hacemos.
–¿Son pacíficos? –pregunto con escepticismo porque algo habrá que preguntar, digo yo. No hacerle preguntas a alguien que acaba de confesarte que prácticamente todos los días ve platillos volantes sería tener muy poco tacto.
–Sí. Saben que los veo. Me han salvado varias veces la vida. Se compadecen de nosotros. No quieren ni que muramos ni que nos matemos.
Se me pasa fugazmente por la cabeza que alguien podría escribir un precioso relato sobre este hombre que ha visto tanto mal que ha tenido que ordenarlo de alguna manera en su cabeza y ha empezado a ver extraterrestres. Un segundo después me recrimino para mis adentros: ¿y si realmente los ve y yo, con mi estúpido racionalismo, no quiero creerlo? A partir de ese momento, diga lo que diga Hassan, yo siempre asiento.
Pero no estoy allí por los extraterrestres. Así que le pido:
–Cuéntame algo sobre Sadam.
–Un gran hijo de puta –mueve la cabeza mi guía–. Nació cerca de Tikrit, que siempre ha sido una ciudad de ladrones y contrabandistas. Y siempre han estado orgullosos de que en su ciudad naciera también Saladino, gran líder de los árabes. Sadam fue educado en el culto a Saladino y parece que se creyó demasiado que él era el siguiente líder del mundo islámico. Quizás por eso acabó como acabó: pasara lo que pasara, estaba convencido de que Alá dirigía sus pasos. Pero a pesar de todo, su carrera ha sido algo increíble. Su padre abandonó a su madre cuando estaba embarazada. En el Irak rural, que sigue rigiéndose hasta ahora por normas propias de la Edad Media, debieron de pasarlo muy mal.
Los biógrafos del expresidente de Irak le habrían dado la razón a Hassan: Sadam, ya desde muy pequeño, tuvo que ser el más fuerte. Tras divorciarse de su padre, Sabha, su madre, se casó con un hombre al que llamaban El Mentiroso; al parecer, intentaba convencer a la gente de que había hecho la peregrinación a La Meca, aunque todos sabían que no era verdad. El Mentiroso no era rico –tenía un burro y dos o tres ovejas– y se le ocurrió que el hijo de su mujer le ayudara a incrementar su patrimonio. En lugar de enviarlo al colegio, lo mandó a robar. «Hay quienes dicen que robaba pollos o huevos para alimentar a la familia [del padrastro – nota del autor], otros que vendía sandías a los pasajeros del tren de Mosul a Bagdad que paraba en Tikrit»1 –escribe uno de los biógrafos de Huseín.
Por si fuera poco, El Mentiroso humillaba todo el tiempo al chico, lo obligaba a bailar y le golpeaba por cualquier motivo.
Sadam probablemente habría acabado como un ladronzuelo si no hubiera sido por su tío Khairallah Talfah. Ese hombre culto y politizado de Tikrit, a pesar de tener varios hijos propios, acogió a Sadam en su casa. Fue ahí donde el chico se dio cuenta de que existía una realidad más allá de la del campo iraquí. Y a pesar de que las miras de su nuevo tutor tampoco eran especialmente amplias –simpatizaba con los nazis, escribió incluso un panfleto titulado Tres cosas que Dios no habría debido crear: los persas, los judíos y las moscas–, el contacto con él despertó en Sadam su curiosidad por el mundo.
Años más tarde su tío fue arrestado por haber participado en un complot antigubernamental y Sadam tuvo que volver con su madre y su padrastro, pero a los hijos de Khairallah Talfah, especialmente a Adnan, los consideraba sus íntimos amigos. Su tío le había mostrado el significado de la familia.
Sadam le manifestó su gratitud durante muchos años.
6.
Todo empezó como quien no quiere la cosa.
Uno de los camareros –se llamaba Sha’i Djujani– me dijo que me presentara en un palacio en la periferia de la ciudad, cerca del aeropuerto. Que me esperaba allí un trabajo extra.
No me paré a pensar qué era porque en el ministerio cada dos por tres me hacían distintos encargos adicionales. Que si llegaba un ministro extranjero, que si toda una delegación, que si había que preparar dulces para el cumpleaños de alguien. Así que fui, sin especular qué me pedirían en esa ocasión. Alguien me abrió la puerta principal, alguien comprobó si no llevaba armas. Cuando entré me saludó un hombre que se presentó como Kamel Hana. Me estrechó la mano y dijo:
–Abu Ali, has de saber que trabajo en el equipo de seguridad del presidente Sadam Huseín. Ahora te conduciré hasta él.
–¿Cómo? –pensé que se trataba de una broma.
–Ahora te conduciré hasta el presidente Sadam Huseín –repitió muy serio–. Todo lo que pase en ese encuentro, todo lo que te diga el presidente, es secreto.
No daba crédito a mis propios oídos. Llevaba varios años trabajando en el ministerio, pero no había conocido a nadie que cocinara para nuestro presidente. ¿Cómo había acabado yo en aquel lugar? No tenía la menor idea.
Tuve que firmar una declaración comprometiéndome a mantener en secreto todo lo que viera en casa de Sadam. Ponía que si incumplía el juramento, me esperaba la muerte en la horca.
Todo se desarrolló a una velocidad de vértigo. No habían pasado ni diez minutos desde que entré cuando ya estaba delante de Sadam.
Empecé a asociar hechos. Seis meses atrás, los jefes me habían pedido que escribiera mi currículo e incluyera en él los nombres de todas las personas con las que había trabajado y los de los miembros de mi familia. Tuve que aportar también un certificado de no tener antecedentes penales. La policía fue a ver a mi padre y a Abbas y les preguntó por mí. Cómo era. Si me emborrachaba y si después buscaba pelea. Si había tenido problemas con la ley o contactos con extranjeros, con kurdos o con radicales religiosos. Finalmente, si algún cliente se había quejado de que lo hubiera intoxicado. Estuvieron también en el hospital. Hablaron con mis amigos.
Entonces, me pareció normal: como yo cocinaba para reyes tenían que preguntar esas cosas. Para que después no resultara que yo estaba loco.
Pero ya en aquella época estaban pensando en hacerme cocinero de Sadam. Lo habían estado preparando todo meticulosamente, y el único que no sabía nada era yo. A Sadam le gustaba actuar por sorpresa. Eso le daba ventaja.
Pero ese día yo aún no tenía ni idea de nada. Inesperadamente me vi delante del presidente. Me miró:
–¿Tú eres Abu Ali? –preguntó.
–Sí, señor presidente –balbuceé.
–Muy bien. Hazme una tikka.
Saludé inclinando la cabeza y me fui a la cocina.
7.
Me acompañó Kamel. Resultó que su padre también era cocinero de Sadam; en aquella época aún trabajaba, pero estaba a punto de jubilarse. Yo era quien lo iba a sustituir y estaba previsto que eso sucediera unos meses más tarde, pero otro de los cocineros del presidente se había puesto enfermo y Hana, que ya lo sabía todo sobre mí, decidió adelantar mi incorporación.
No se despegó de mi lado ni un momento, me habló del lugar y del trabajo para Sadam, mientras yo hacía la tikka: cortas la carne en trozos pequeños, salpimientas, ensartas los trozos en una brocheta y colocas sobre las brasas. Para acompañar la tikka hice una ensalada de tomate y pepino. En media hora estaba todo listo y Kamel le llevó el plato a Sadam. Volvió pasados veinte minutos.
–El presidente quiere verte –dijo.
A un cocinero le resulta embarazoso hablar con alguien que momentos antes ha estado comiéndose su plato. ¿Y si ese alguien es, encima, el presidente del país? Resulta doblemente embarazoso.
–Gracias, Abu Ali, gracias. Es verdad, eres muy buen cocinero –me elogió–, aunque la tikka no es un plato complicado.