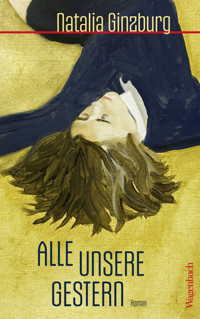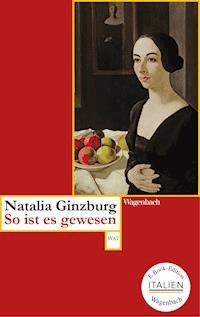Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Para ahuyentar el tedio que padece desde la muerte de su marido, una mujer de mediana edad decide dejar la casa de campo donde ha vivido durante años y trasladarse a la ciudad. Chabacana, mandona y sumamente quisquillosa, sobre todo en lo que respecta a sus hijas, traba amistad con la enigmática Scilla, y pronto las dos mujeres planean abrir juntas una galería de arte. Sin embargo, la aparente seguridad de la protagonista, que se diría bordea la soberbia, no la libra de ciertas decepciones… Una de las obras más celebradas de Ginzburg, llena del humor, la perspicacia y el irrenunciable realismo moral que tanto han aplaudido generaciones de lectores. «En la peculiaridad de esa mirada que recoge y cose los jirones está precisamente el secreto de la vitalidad creativa de Natalia Ginzburg, y también en su capacidad para elevar el tono menor a categoría universal». Carmen Martín Gaite «Natalia Ginzburg fue fantástica en todo. Todo lo conocía y lo comprendía bien, todo sabía plasmarlo con plasticidad y buen ojo psicológico. Tenía fuerza, naturalidad, sutileza, inteligencia, convicción, ternura, indignación y gracia (o todo a la vez) para contarlo todo. Soy adicto a esta autora, la verdad». Manuel Hidalgo, «El Cultural» «Es difícil hacerse con el secreto de la prodigiosa prosa de esta mujer. Sus textos funcionan a base de acumulación, como una letanía. Y de pronto, se produce el milagro, en la sencillez se abre el abismo, el lector cae dentro de la herida abierta, sorprendido, conmovido». Elena Hevia, «El Periódico» «La prosa de Natalia Ginzburg, siempre poderosa y deslumbrante, permite retratar la realidad que percibía con gran sensibilidad y honestidad, y le han permitido trascender con sentido de permanencia mas allá de su época. Es el caso de Sagitario, la autora nos ofrece un ejemplo del encanto de su narrativa breve narrada con un lenguaje directo y hermoso». Francisco Millet, «La Opinión de Málaga»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NATALIA GINZBURG
SAGITARIO
TRADUCCIÓN DEL ITALIANO
DE ANDRÉS BARBA
ACANTILADO
BARCELONA 2021
Mi madre compró una casa en un arrabal de la ciudad. Era una casita de dos plantas rodeada de un jardín desaliñado y húmedo. Más allá del jardín había huertos de coles, y más allá de los huertos estaban las vías del ferrocarril. El jardín, en aquel mes de octubre, estaba completamente tapizado de hojas podridas.
La casa tenía unos pequeños balconcitos de hierro y una escalerilla externa que bajaba hasta el jardín. En las cuatro habitaciones de la planta baja y en las seis del piso de arriba mi madre había puesto las pocas pertenencias que había traído de Dronero: camas altas de hierro chirriantes y quejumbrosas con pesadas colchas de seda floreada, algunas sillitas tapizadas con volantes de muselina, el piano, las pieles de tigre y una mano de mármol que descansaba sobre un pequeño cojín.
Junto a mi madre también habían venido a vivir a la ciudad mi hermana Giulia y su marido, la hija de nuestra prima Teresa, de once años, que debía empezar el instituto, un caniche blanco de pocos meses y nuestra criada Carmela, una muchacha sombría, despeinada y coja que se consumía de la nostalgia y se pasaba las tardes apoyada en la ventana de la cocina escrutando el horizonte cubierto de nubes y las colinas lejanas, detrás de las cuales se imaginaba que estaban Dronero, su casa y su viejo padre sentado junto a la puerta con el mentón apoyado en el bastón maldiciendo y soltando disparates.
Para comprar aquella casa en la ciudad mi madre había vendido algunos terrenos que aún tenía entre Dronero y San Felice y se había peleado con todos los parientes que estaban en contra de la división y la venta de la propiedad. Mi madre llevaba fantaseando desde hacía años con la posibilidad de abandonar Dronero, había empezado a considerarlo de pronto, tras la muerte de mi padre, se lo decía a todas las personas con las que se cruzaba y escribía una carta tras otra a sus hermanas que vivían en la ciudad para que la ayudaran a buscar casa. Las hermanas de mi madre, que vivían en la ciudad desde hacía mucho y tenían una pequeña tienda de porcelana, no estaban demasiado contentas con los planes de mi madre y alimentaban el vago temor de tener que prestarle dinero. A las avaras y tímidas hermanas de mi madre las angustiaba enormemente esa posibilidad, pero sentían que jamás tendrían la fuerza suficiente para negarle un préstamo. Mi madre había encontrado aquella casa sin ayuda, en media hora, una tarde que había ido a la ciudad. Un minuto después de acordar la compra corrió hacia la tienda como una bestia salvaje y les pidió un préstamo a sus hermanas porque no le alcanzaba con el dinero que había conseguido con la venta de los terrenos. Cuando mi madre iba a pedir un favor se le ponía un aspecto rudo y distraído. Así fue como las hermanas le dieron una suma que no tenían ninguna esperanza de recuperar.
Y ése no era el único miedo de las hermanas de mi madre: también temían que, cuando llegara a la ciudad, a mi madre se le metiera entre ceja y ceja ayudarlas con la tienda, premonición que se cumplió tan puntualmente como la primera. El día después de su desembarco en la ciudad con las maletas, las camas y el piano, mi madre abandonó a una atónita y descompuesta Carmela en la nueva casa, rodeada de paja y serrín, y con el abrigo puesto, el sombrero ladeado sobre su pelo canoso e hirsuto y el cigarrillo en la mano enguantada se puso a pasear de un lado al otro de la tienda, a dar órdenes al chico de los recados y a atender a los clientes. Las hermanas, desoladas, se refugiaron en el almacén, suspirando cada vez que escuchaban el golpear imperioso de sus altísimos tacones. Estaban tan acostumbradas la una a la otra que ni siquiera tenían necesidad de hablar, con un suspiro bastaba. Vivían las dos juntas desde hacía más de veinte años en la penumbra de aquel viejo negocio al que acudían unas cuantas clientas fieles, señoras con las que a veces se entretenían un rato en una conversación casi amistosa, un susurro casi mudo entre una bandeja y un servicio de té. Las dos eran muy educadas y tímidas, por lo que no se atrevían a confesarle a mi madre que su presencia no sólo las turbaba e indisponía, sino que hasta se avergonzaban un poco de ella, de sus modales bruscos y de su abrigo apolillado y vulgar.
Cuando regresaba a casa mi madre resoplaba de agotamiento y se quejaba del desorden en que se había encontrado la tienda, se quitaba los zapatos y alzaba los pies para masajearse los tobillos y las pantorrillas porque no había podido sentarse ni un segundo en todo el día, y se quejaba de que sus hermanas no habían aprendido en veinte años a llevar un negocio y ahora le tocaba a ella ayudarlas sin cobrar una lira, y se quejaba de que siempre había sido demasiado generosa y demasiado estúpida, siempre se había preocupado por los demás en lugar de pensar en ella misma.
Yo vivía en la ciudad desde hacía tres años. Estaba en el tercer curso de la carrera de Letras, compartía una habitación con una amiga y daba clases particulares. En las horas libres también trabajaba de secretaria en la redacción de una revista mensual. Entre unas cosas y otras salía adelante y conseguía mantenerme sola. Sabía que mi madre, al venir a la ciudad, le había dicho a todo el mundo que lo hacía más que nada para estar cerca de mí, para estar un poco pendiente y asegurarse de que iba bien abrigada y me alimentaba bien. Además, a una chica sola en una ciudad le podían pasar todo tipo de cosas. En cuanto compró la casa lo primero que hizo mi madre fue enseñarme la habitación que pensaba reservar para mí, pero yo le contesté con rapidez y mucha claridad que tenía intención de seguir viviendo con mi amiga y que no pensaba volver con la familia. En cualquier caso, la casa estaba muy a las afueras, a una hora del centro. Mi madre no insistió: yo era una de las pocas personas que conseguían intimidarla y jamás se atrevía a llevarme la contraria. A pesar de todo, se empeñó en que en la casa hubiese una habitación para mí, así podría quedarme a dormir cuando me conviniera. De hecho, alguna vez me quedé allí, la noche de los sábados. Por las mañanas mi madre me venía a despertar y me traía una bandeja con una taza de café y un huevo frito. Convencida de que no me alimentaba lo suficiente, me observaba satisfecha mientras me comía el huevo. Sentada en mi cama, con una nueva y esplendorosa bata de seda, el pelo recogido en una redecilla y la cara untada de una crema tan densa que parecía mantequilla, mi madre me hablaba de sus planes. Tenía muchísimos planes, tenía planes «hasta para los pobres de la parroquia» (ésa era una expresión que utilizaba mucho). Antes de nada tenía intención de convencer a sus hermanas para que le dieran una participación del negocio, y es que no era justo que se matase a trabajar sin ver una lira. Me enseñaba cómo estar siempre de pie en la tienda le había acabado hinchando los tobillos. Y también quería poner una pequeña galería de arte. La diferencia entre su galería de arte y el resto de las ya existentes en la ciudad consistiría en que, todos los días a las cinco, la suya ofrecería un té a los visitantes. No estaba del todo segura de si ofrecer también unas pastas: con pasas y harina de maíz se podían preparar algunas sencillas pero deliciosas sin gastar mucho dinero. Harina de maíz tenía a patadas en Dronero, en la bodega de la prima Teresa—tenía hasta para los pobres de la parroquia—, y a sus hermanas les podía pedir alguna bandeja bonita. En la tienda había unas bandejas tipo francés cubiertas de polvo que no compraba nadie, y mi madre estaba convencida de que sus hermanas no vendían mucho porque no sabían sacar partido a las cosas que tenían, y que si ella conseguía poner en marcha aquel proyecto de la galería de arte podría revalorizar también algunas cosas que llevaban olvidadas en el fondo del almacén desde tiempos inmemoriales; pondría un jarrón de cristal con crisantemos aquí y un oso de porcelana que sostenía una lámpara allá, y con los visitantes llevaría el tema de conversación a la tienda de sus hermanas y así les conseguiría clientes y ellas no le podrían negar la participación. En cuanto la consiguiera empezaría con las clases de conducir y se compraría un pequeño utilitario porque ya estaba harta de esperar el tranvía.
Aseguraba además que la galería de arte sería también una distracción para mi hermana y para mí, pues nos brindaría la oportunidad de conocer a gente y hacer amigos. Seguramente yo no conocía a mucha gente en la ciudad, me decía escrutándome. No le parecía que yo saliera mucho ni que quedara con demasiadas personas. Siempre aparentaba estar irritable y cansada, y a ella le habría gustado verme con una expresión más animada, la expresión de una chica de veintitrés años, de alguien que tiene toda la vida por delante. Le encantaba que estudiara y que fuera tan juiciosa y seria, pero también le agradaría saber que tenía un grupo de amigos, personas alegres con las que pasar el rato. Por ejemplo, no le parecía que fuese a bailar ni que practicara ningún tipo de deporte, y así era un poco difícil que me casara. Tal vez era que no pensaba en casarme, ni siquiera ella misma sentía que yo estuviera hecha para casarme y tener muchos hijos. Luego me escrutaba esperando una respuesta. ¿No había nadie entre mis conocidos, nadie que me interesara un poco? Yo negaba con la cabeza y me volvía hacia la pared frunciendo el ceño y mordiéndome el labio, pues aquellos interrogatorios de mi madre me disgustaban profundamente. Entonces ella cambiaba de tema, se ponía a examinar mi combinación, que estaba sobre la silla, y tomaba mis zapatos de la alfombra para mirar las suelas y los tacones. ¿No tenía más zapatos que aquéllos? Ella había descubierto un zapatero que hacía unos zapatos a medida que eran una preciosidad y no muy caros.
Me lavaba y vestía bajo la atenta mirada de mi madre. Tampoco parecía gustarle mi falda gris, que llevaba desde hacía tres años, y mucho menos mi jersey grueso azul oscuro con los codos desgastados y dados de sí. ¿De dónde había sacado aquel maillot de ciclista? ¿Cómo era posible que no tuviera nada mejor que ponerme? ¿Y adónde habían ido a parar los dos vestidos nuevos que me había mandado hacer?
Mi madre se marchaba de mal humor y subía a vestirse también ella, pero al poco rato volvía para decirme que Giulia y su marido habían usado toda el agua caliente del baño y que ahora se iba a tener que bañar con agua fría. No importaba, se daría un baño más tarde, en casa de sus hermanas, aunque era un fastidio no poder bañarse en su propia casa. No importaba, al menos por una vez Chaim se había decidido a darse un baño, aunque hasta después de bañarse conservaba aquel aspecto tan desagradable, ese aire suyo frustrado y aturdido. No comprendía por qué no quería tener un aspecto más civilizado. No había duda de que si no tenía éxito en su profesión era por culpa de su aspecto. Se obstinaba en llevar aquel chaquetón con el cuello de piel que tal vez podía pasar por alto en Dronero, pero que en la ciudad resultaba ridículo. ¿Y acaso le había visto las manos? Eran unas manos feas, con las uñas rotas y mordisqueadas y los dedos llenos de padrastros. A los pacientes no les debía de hacer ninguna gracia ver de cerca esas manos.
Yo le recordaba a mi madre que en Dronero Chaim tenía muchos pacientes y que en la ciudad aún no lo conocía nadie. Aunque también trabajaba aquí, tenía algunos amigos en el hospital que le pasaban clientes. Por las mañanas iba al hospital donde era asistente y por la tarde visitaba a los enfermos recorriendo la ciudad con su ciclomotor. Le habría ido bien abrir una consulta en el centro. Mi madre le había prometido el dinero para poner la consulta en cuanto ganara una demanda que tenía interpuesta contra el Ayuntamiento de Dronero por un apartamento, se lo había prometido porque no le costaba demasiado esfuerzo renunciar a aquel dinero lejano e improbable, la demanda la había puesto hacía ya años y el marido de la prima Teresa, que era notario, nos había dicho que no había ninguna esperanza de que la ganara. Mientras tanto, el doctor recorría la ciudad con su ciclomotor, una gorra y aquel viejo chaquetón que odiaba mi madre. La realidad era que no tenía dinero para hacerse uno nuevo, ganaba poco y todo lo que ganaba tenía que dárselo a mi madre para los gastos de la casa. Se quedaba tan sólo con una pequeña suma para cigarrillos y cada vez que encendía uno mi madre le ponía mala cara.
Yendo y viniendo entre el baño y su habitación mi madre daba instrucciones a Carmela y hacía los mismos gestos todas las mañanas, unos gestos que yo me sabía de memoria: agitaba con fuerza la borla de su polvera violeta expandiendo a su alrededor una nube perfumada, se humedecía el dedo índice y se lo pasaba por los párpados y el entrecejo, acercaba la cara el espejo y se arrancaba algún pelo de la barbilla arrugando la nariz y pellizcándose las mejillas con los ojos cerrados y semblante airado, se pintaba los labios de un rojo pringoso y se limpiaba los dientes con la punta de la uña, sacudía con fuerza su gorro de punto negro y se lo clavaba en la cabeza con una mueca. En el gorro hundía un agujón y de pie frente al espejo, fumando y sin dejar de tararear una canción, se ponía el abrigo y daba media vuelta para mirarse las medias y los tacones. Luego salía hacia casa de sus hermanas para ver qué tenían para comer y si habían hecho el recuento de la caja.
En el jardín mi hermana Giulia se sentaba en una poltrona con el caniche en brazos y las piernas envueltas en una manta escocesa. Estaba enferma y le habían recetado reposo. Sin embargo, mi madre pensaba que era imposible que aquella vida inmóvil le devolviera la salud. Tanto aquí como en Dronero, igual antes de ponerse enferma que durante la enfermedad, mi hermana no hacía nada en todo el día. De cuando en cuando se levantaba de la poltrona, ponía la correa al perro y en compañía de Costanza, nuestra prima pequeña, daba una vuelta a la casa. La vida de una vieja de noventa años, decía mi madre. ¿Cómo hacía para tener hambre? Mi madre aún no había conseguido sacarle a Giulia si estaba contenta de vivir en la ciudad. Me pedía que se lo preguntara; ella no lo hacía, porque las respuestas de Giulia eran siempre las mismas: pestañeaba, negaba con la cabeza, sonreía. Y mi madre estaba harta de aquellas respuestas. Tampoco yo le daba una gran satisfacción con las mías, decía, nunca sabía nada de mí, pero al menos yo tenía una mirada inteligente, una mirada en la que algo se podía leer, mientras que Giulia, pobrecita, era tonta, en su mirada no se podía leer nada. Cuando ponía aquella sonrisita suya mi madre tenía ganas de pegarle. ¿Qué iba a disfrutar Giulia de la ciudad si jamás iba más allá del quiosco de la esquina? Lo único que parecía agradarle era la compañía de aquel perrito tan feo que le había comprado a un campesino o la de nuestra prima pequeña Costanza. No iba al cine y no había querido inscribirse al círculo de cultura. Mi madre frecuentaba el círculo de cultura, donde daban conferencias y se podían hojear revistas.
La boda de mi hermana supuso para mi madre una profunda decepción. Se le había metido entre ceja y ceja casarla bien. La llevó a Chianciano y a Salsomaggiore para curarse lo del hígado y que, mientras tanto, ella pudiese conocer a algún muchacho. Se tragó vasos y más vasos de aquella agua amarga y tibia mientras Giulia miraba los campos de tenis con la falda blanca aleteándole entre las piernas delgadas. La gracia de aquellas piernas delgadas y torneadas con la falda plisada, la línea dulce y delicada de aquellos hombros bajo la blusa tan leve, el perfil de Giulia con el moño un poco despeinado sobre el cuello y aquellos brazos blancos alzándose para recolocarse las horquillas consiguieron que mi madre olvidara un poco el aburrimiento profundo que le producían el sabor amargo del agua y los partidos de tenis. Saboreando aquel agua mi madre le iba concediendo la mano de Giulia tan pronto a uno como a otro de aquellos muchachos que saltaban en las pistas de tenis e iban arriba y abajo por el paseo, componía mentalmente las frases que emplearía para anunciar en Dronero el compromiso de Giulia con aquel riquísimo industrial toscano de origen noble, el mismo que en aquel momento, ignorando sus planes, se había sentado en la mesa que estaba a poca distancia de la suya y miraba hacia lo lejos con indiferencia.
Giulia se cansaba enseguida y al rato se sentaba junto a mi madre con la raqueta inmóvil sobre la falda y la chaqueta colgada de sus perezosos hombros. Mi madre se volvía entonces hacia la mesa en la que estaba sentado el industrial toscano para ver si percibía una chispa de interés en su mirada indiferente, pero el empresario no reaccionaba ni parecía fijarse en Giulia, agitaba de pronto desganadamente la mano hacia una muchacha lejana y luego emitía con la garganta un sonido parecido al de un pájaro. En ese mismo instante mi madre decidía que era «un guiñapo», se encogía desdeñosamente de hombros y lo descartaba de su destino.
Mi madre pensaba con perplejidad que no había demasiados muchachos alrededor de Giulia. De vez en cuando la cortejaba algún muchacho, la sacaba a bailar una noche o dos, se sentaba a su lado o trataba de hablar con ella. Pero no era fácil charlar con Giulia. Encogerse de hombros, levantar las cejas, una sonrisita, ésas eran sus respuestas. ¿Al margen de eso sobre qué podía charlar aquella pobre hija? No tenía cultura: no leía novelas y en los conciertos se quedaba dormida. Mi madre trataba de compensar el silencio de Giulia hablando ella misma, pues se creía al tanto de todo el arte y la literatura modernas, estaba abonada a una biblioteca ambulante y en Dronero recibía libros por correo. No había un solo acontecimiento cultural y político que escapase a la atención de mi madre, tenía una opinión sobre todas las cosas. Aquellos muchachos aguantaban una o dos noches con Giulia, pero luego se escabullían y mi madre los veía después a lo lejos, charlando o bailando con otras muchachas. Sin embargo, aquello no parecía entristecer a mi hermana. Seguía allí sentada, tranquila, inmóvil, con las piernas recogidas bajo la falda, los dedos entrelazados y aquella sonrisa bobalicona en los labios.