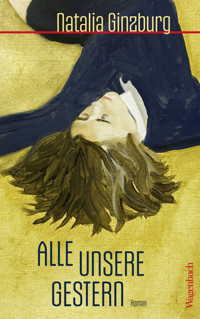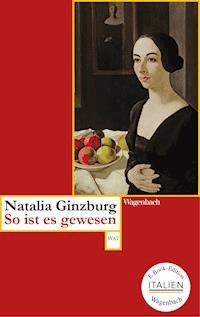Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Cada relato de Natalia Ginzburg es una revelación; las historias que componen "Domingo" representan el epítome de su inconfundible voz, la de una autora en estado de gracia, que explora los límites tanto de la ficción como de la narración autobiográfica y la crónica. En el volumen que tiene en sus manos el lector descubrirá siete narraciones inéditas hasta el momento en lengua española, una "suite" en la que la escritora se sincera sobre su vida y sorprendentes crónicas. Todos ellos textos para releer, reflexionar y atesorar en el recuerdo. "En la peculiaridad de esa mirada que recoge y cose los jirones está precisamente el secreto de la vitalidad creativa de Natalia Ginzburg, y también en su capacidad para elevar el "tono menor" a categoría universal". Carmen Martín Gaite
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NATALIA GINZBURG
DOMINGO
RELATOS, CRÓNICAS
Y RECUERDOS
TRADUCCIÓN DEL ITALIANO
DE ANDRÉS BARBA
ACANTILADO
BARCELONA 2021
CONTENIDO
RELATOS
Septiembre
Regreso
El mariscal
El paso de los alemanes por Erra
Días de aventuras
Viajes en carro
Domingo
CRÓNICAS Y RECUERDOS
Recuerdo
Crónica de un pueblo
Campesinos
Verano
Los cuervos vuelan sobre Matera
Mujeres del sur
Infancia
En la fábrica Alluminium se vive como hace cien años
Los inválidos
Visita a los altos hornos
La casa
El miedo
Via Pallamaglio
RELATOS
SEPTIEMBRE
Se despierta con una penosa angustia en el corazón. Algo ha terminado definitivamente. Junto a la cama ve su bata de franela roja; la otra, la de flores verdes y azules, la han guardado con la ropa de verano.
Es ahora cuando se da cuenta de que ha terminado el verano, que mañana empezarán de nuevo las clases. Mientras se lava, una mosca se posa sobre su espalda desnuda. La espanta con rabia. Siente que detesta la mosca, que se detesta a sí misma y también el sostén de tul rosa que está tendido en la silla. Afuera llueve a cántaros sobre el jardín tranquilo y sobre los pinos altos. La grava fina del patio delantero parece más oscura. Anita baja a desayunar: el pelo mal cepillado le da un aire tosco y desaliñado. Aún no hay nadie en el comedor, sólo la pequeña Paola en su trona. Tiene un conejo bordado en el babero. Anita le da un beso, besa sus manos rollizas.
«Anita, ¿cómo es posible que aún no hayas aprendido a peinarte?—Es su madre. Lleva un largo albornoz violeta: la espesa melena gris le huele a lavanda—. Maria, ¿te he dicho ya lo que tienes que preparar para la comida? Y de postre ya sabes, nueces y uvas, pero asegúrate de que están bien maduras».
Anita inclina la cabeza sobre la taza. Hace un mes que espera y teme que llegue este día, pero no ha querido pensar en él. «Se ha acabado, se ha acabado», lamenta, y se le llenan los ojos de lágrimas. Mañana tendrá que ir corriendo al colegio con su enorme cartera llena de libros. Ya no tendrá tiempo de mirar a su alrededor, de confrontar las cosas y a sí misma. Un ansia, un afán continuo: los días breves, la noche que sobreviene como una amenaza cuando aún no ha terminado los deberes. Las manos manchadas de tinta y en los oídos un zumbido de versos en latín, y la geografía, ¡esa dichosa geografía!
Recorre las habitaciones en busca de un rincón en el que estar a solas y tranquila, pero allá adonde va encuentra escobas, trapos para el polvo, sillas boca abajo y ventanas abiertas. Las mujeres canturrean y hacen un ruido tremendo. «Se ha acabado, se ha acabado», repite despacio. ¿Dónde esconder su tristeza?
Al final se encierra en el salón: libros y alfombras, grandes sillones de cuero; en la mesita baja de estilo oriental hay una caja de cerillas coloradas. «¿Estás triste porque se han acabado las vacaciones?». Filippo, su hermano mayor, ha entrado silenciosamente: fuma una pipa pequeña, está de pie, junto al escritorio. Anita se acerca y él le pone las manos sobre los hombros: le gusta acariciarle el mentón liso, redondo, y esas pequeñas arrugas que se le forman en la comisura de los labios. Ella le abraza con un placer inconsciente. Siempre que se pelea con todos y corre a llorar a su habitación, él la sigue y la consuela bromeando un poco con ella, lo que le hace sentir aún más ira hacia los demás mientras trata de sofocar los sollozos en su hombro. «Tú sí que eres bueno», querría decirle, pero no se atreve: en su relación no hay más que una tímida ternura, disfrazada de bromas y de una ironía amable. «¿Estás triste porque se han acabado las vacaciones?», le pregunta Filippo despeinándole el pelo de la nuca. Se sientan en el mismo sillón y en el cristal de las vitrinas ven reflejados sus rostros parecidos. Anita sabe que Filippo debe marcharse, que esta noche cogerá el tren y que ya tiene preparadas las maletas: va a pasar el año en el extranjero, en Alemania.
Le dice que estudie. «Mira que vas a tener dificultades desde el principio y que los exámenes son complicados…». Anita no le escucha. Piensa en el invierno, en ese largo invierno sin él… Le toma la mano, una mano rolliza de uñas rectangulares y mates, una mano rolliza y masculina. «Y no te olvides de mí», añade Filippo, pero enseguida cambia de tema, tal vez porque se ha emocionado, y Anita deja caer su mano. Se marchará hoy mismo, esta noche, tal vez ni siquiera le dé un beso. En su habitación cerrarán las contraventanas y cubrirán los muebles con sábanas blancas.
—¿Cómo lo prefieres, Grazia, con leche o con limón?
Llueve a cántaros en el desolado jardín. El reloj de péndulo da las cinco en la oscuridad. Anita toma el té con su amiga Grazia.
—¿Lo entiendes, Anita? Para mí habría sido bonito enamorarme de él, pero no podía, ¿sabes?, no podía…
Anita se quema la lengua con el té hirviendo. Le arranca pétalos a los crisantemos marchitos que están en el jarrón de cristal del centro de mesa.
—Qué triste es este septiembre… Grazia, ¿tú has hecho todos los deberes de vacaciones?
—¿Deberes de vacaciones? No los he hecho, ¿qué me importa a mí eso? La vieja se pondrá hecha una furia, pero ¿qué me importa a mí?—Así es Grazia: la vieja no le importa lo más mínimo. Ni siquiera cuando esa misma vieja, la profesora de italiano, escriba una equis azul, de falta, bajo su nombre—. ¡Tengo cosas más importantes en las que pensar! Como te estaba diciendo, aquella noche, en la terraza…
Anita la escucha con una sensación de hastío. Grazia, su amiga Grazia, de vez en cuando le resulta tan ajena como una desconocida. Aquellos tres meses de verano han roto la armonía de su amistad. Grazia…, un hombre enamorado de Grazia…; de ella, de Anita, nadie se ha enamorado nunca. Se sacude ese pensamiento con furia. Se pone en pie tan de improviso que Grazia se sobresalta.
—¿Quieres ver a mi hermanita?
En el cuarto de juegos la nodriza cose sentada en el vano de la ventana y la pequeña Paola la mira con ojos como platos desde el taburete que está a sus pies.
—Y entonces el reyezuelo partió la tercera nuez y salieron las carrozas y los caballos…—Anita y Grazia se tumban sobre la alfombra, entre los juguetes desordenados. En mitad del silencio, la voz ronca de la nodriza contando el cuento tiene un tono grave y solemne. La pequeña está tan emocionada que aguanta la respiración—. Y así empezó a correr hacia el castillo del ogro…
La habitación es bonita y agradable: las cortinas cuelgan lisas junto a las ventanas, las paredes blancas y sobre las paredes los estampados ingleses, todos iguales, con niñas rubias regordetas y perros peludos con grandes hocicos amables. La nodriza está sentada en el vano de la ventana con su delantal a cuadros y el perfil de la niña tiene un aire absorto. Anita se siente de pronto tranquila y sencilla: puede que el mundo no sea así, puede que haya sufrimiento e inmundicia, pero todas esas cosas quedan ahora lejos, muy lejos; el castillo del ogro está muy lejos.
Ha parado de llover. Anita y Grazia salen a la terraza y se asoman al jardín mojado: les llega un aroma vivo y denso de hojas podridas, de tierra, de fruta empapada. Hasta Paola corre afuera: el cuento ha terminado y el reyezuelo se ha casado con su hermosa reinona y todo ha acabado bien. Anita corre al encuentro de su hermanita, la coge en brazos y la besa: qué pequeña es y qué caliente está, qué frescas tiene las manos, es una lástima que chille y se ría y trate de zafarse de ella.
—Me gustaría tener una hija—dice Grazia en voz baja—. ¿Te acuerdas de cuando hablábamos aquí de esas cosas? ¡Qué miedo nos daban! Y sin embargo es algo simple y natural.
Sonríen sin mirarse. Se han hecho mayores de verdad, pueden hablar de su pasado con desprecio y aflicción, igual que los adultos. Y también las envuelve una melancolía semejante, cálida y vaporosa: no saben si hablar o callarse, sienten que se desata en su corazón un brote de pensamientos confusos y reprimidos. Anita contempla el campo de tenis al fondo del jardín, está desierto y silencioso, la pista es de color parduzco a causa de la lluvia y le parece estar viendo a Filippo con sus pantalones cortos de franela blanca y la raqueta, le parece estar oyendo su voz alegre en las mañanas luminosas.
—Qué septiembre tan triste…
Pero Anita sabe que con el verano y las vacaciones ha acabado también algo importante y que algo importante empieza de nuevo mañana con las clases. Tal vez Grazia podría entenderlo…, pero no sabe cómo explicárselo. Callan las dos, las cabezas cerca la una de la otra. Sin duda es muy triste que hasta eso tenga que tener un final, este momento de complicidad, de silencio compartido. Ambas saben que terminará y que ya no volverá nunca, por eso no quieren separarse aún. Frente a ellas sólo se extiende una certeza: el colegio, el invierno. Todo lo demás es palpitante, intangible, incierto. ¡Cuántas cosas pasan en un año! Es imposible no sentir miedo a enfrentarse a él, sabiendo que hay que recorrerlo en toda su extensión. Pero Grazia dice:
—Tengo que irme a casa.
Y Anita la acompaña a la puerta y contempla cómo se aleja desde el umbral:
—Hasta mañana.
Después de cenar Filippo llama a Anita y la agarra del brazo:
—Acompáñame al jardín a hacer una cosa antes de irme…
En el jardín los árboles inmóviles parecen custodiar la noche. El aire nocturno, húmedo y puro, se puede respirar. Anita piensa: «Ésta es la última vez que camino así con él». Él la estrecha con el brazo para que camine muy cerca, le habla y ella trata de escuchar.
—Querida, tienes que estudiar y portarte muy bien con mamá. Escríbeme de vez en cuando. Y cuéntamelo todo, todo, siempre.
Su voz, su voz. Qué triste va a ser el invierno, la casa sin la voz tranquila y tierna de Filippo. Sólo sus manos saben acariciar así.
—Filippo, Filippo. —Y de pronto ella siente que tiene ganas de llorar, que tiene en el corazón un pensamiento inquieto y tonto—. No te vayas, no te vayas—dice, y se abraza a él.
Ya sabe que no sirve de nada, que es absurdo, que las maletas ya están cerradas en el pasillo. Filippo se inclina para besarla y le toma la cara entre las manos. La casa, iluminada y bulliciosa, queda lejos. Están solos en medio del jardín oscuro. Se besan. Qué terrible que algo así haya sucedido entre ellos, dos hermanos. De pronto Anita siente miedo de sí misma, de él: de él que la está besando como un amante.
—Es bonito quererse tanto—dice ella, pero sabe de sobra que no es bonito, que es demasiado, que no conviene quererse de ese modo. La infancia de los dos parece clara, lejana—. Tenemos que volver—añade de golpe, reprimiendo una última palabra desconsolada, aferrándose a él y caminando hacia la entrada, donde la luz está encendida. Cuando pasan los árboles, ya bajo la luz, Anita se vuelve para contemplar el rostro de su hermano: le descubre un gesto serio, sereno, como si no hubiese sucedido nada entre ellos. Tal vez sea cierto que no ha sucedido nada. Entran en casa.
Anita se desnuda en su habitación, iluminada por una única lamparita rosada en la mesilla de noche. En la cama está extendido el camisón blanco. En las estanterías hay libros, novelas en las que las muchachas son distintas a ella. La ropa cae a sus pies y ella la deja arrugada en el suelo. (Mañana por la mañana su madre la recogerá con gesto severo). Se mete en la cama: le estremece el primer contacto con las sábanas, todavía frías, ajenas. Apaga la luz. En medio de la oscuridad los pensamientos de todas las noches ya no parecen ni alegres ni tristes. Un hombre, un hombre que se parece a Filippo, surge en medio de la oscuridad y se inclina sobre su rostro. Oh, nadie la había besado así nunca. Pero Filippo se ha marchado. Ella cierra los ojos y se entrega al sueño con un breve suspiro.
REGRESO
Sandra, una niña de nueve años, vestida con un abrigo marinero estrechísimo y corto con los botones colgando y a punto de soltarse, está sentada en un compartimento de segunda clase, las manos entre las rodillas, junto a la ventanilla. Le intimida y le alegra viajar sola. Contempla prados y más prados cargados de manzanas, casas con pajares y mazorcas de maíz que cuelgan de los balcones, ríos tranquilos de color gris que el tren atraviesa sobre puentes de hierro, montañas parduscas manchadas de bosques y pequeños pueblos encaramados. Va diciendo adiós a todas esas cosas.
Ha pasado el verano en la sierra con una tía porque ese año no había dinero y el resto de la familia se ha tenido que quedar en la ciudad. La tía tiene un hijo de su edad, Nuccio, y se han divertido muchísimo juntos. La casa estaba pintada de azul, ni la lluvia la podía decolorar. Por dentro era toda de madera y había unos cuadros muy graciosos de caballos y ovejas. Las camas eran altas y grandes y en el colchón se sentía la paja. Había unos orinales muy muy pequeños, moteados de verde. Paseaban por el bosque y encontraban piñas, arándanos, hormigueros y familias enteras de hongos grises tan venenosos que no se podían ni tocar. Cada mañana bajaban al pueblo con la tía para hacer la compra y lo metían todo en un capacho que luego llevaban por turnos. Conocían a los campesinos, sabían los nombres de todos, y entre ellos se burlaban de uno o de otro. En el taller del zapatero había una ardilla que no paraba de trepar arriba y abajo en su jaula y roía una pera sosteniéndola entre las patas… Se le acelera el corazón sólo de pensar que va a volver a ver a su madre y a sus hermanos y se va a sentar con ellos a cenar, que la sentarán por turnos en las rodillas de todos mientras ella va hilando el relato. «En casa de la tía había una cocinera que tenía papada, era muy tonta y no entendía nada. Una vez preparó un postre de crema pastelera y ciruelas… La tía quiso ver todos mis vestidos. “Qué bonito este género”, dijo, y se lo acercó a la nariz como para olerlo. Por la mañana se daba un baño de sol echada en el balcón con la espalda y las piernas desnudas y si pasaba alguien decía “Ay, Dios mío” y se tapaba rápidamente con la toalla. El tío vino sólo una vez y nos llevó a dar un paseo a mí y a Nuccio, y luego por la noche se peleó con la tía. “Vete a freír espárragos”, oí que le decía…». Hablará así y todos la escucharán y reirán una y otra vez repitiendo sus palabras. Luego la madre y la hermana la desnudarán quitándole una media cada una… y ella aguantará la risa provocada por la felicidad.
La ciudad no queda lejos y ya se ven los tejados y las chimeneas… El tren ya ha entrado en la ciudad y ahí están las calles polvorientas y los vagones verdes del tranvía y los toldos color tabaco de las tiendas. A la estación ha ido a buscarla Dario, el menor de sus hermanos, un muchacho de quince años rubio y delgado, con las rodillas rojas y desnudas. Con él viene un amigo al que Sandra no ha visto nunca. Dario la acompaña hasta la puerta de casa, le devuelve la maleta y le dice: «Bueno, hasta luego». Ella sube las pocas escaleras tirando de la maleta con las dos manos y llama al timbre. Reconoce a través del cristal las palmas del recibidor.
—¡Es la niña!—exclama la madre al abrir la puerta. Le quita la boina y la besa en el pelo y en la cara.
—¿Quién es?—pregunta el padre desde el estudio, y se asoma a la puerta con aire sospechoso.
—Es la niña.
En la habitación la madre echa un poco de agua en la palangana y la peina, luego saca los vestidos de la maleta.
—La tía te manda saludos—dice Sandra lavándose las manos—, dice que a lo mejor viene a verte dentro de dos o tres meses. La casa estaba pintada de azul…, no había platos hondos y teníamos que tomar la sopa en tazas… A veces la tía le ponía pezuñas, se las vendía una campesina que vivía cerca, muy simpática, se llama Concetta. Tiene diez hijos…
—¿En serio?—pregunta la madre con indiferencia mientras le pone el delantal—. Vamos, arriba.
Se sube en una silla y coge de encima del armario la lata negra de los colores. En el jardín, sentada en la palangana vacía, mira a su alrededor y tiene la sensación de no haberse marchado nunca. Reconoce uno a uno todos los árboles, el almendro y el cerezo y el avellano y la grava y la fachada de la casa y las persianas cubiertas de polvo de la galería, se maravilla de haber olvidado que en el patio delantero hay una estera de hierro, que hay un rosal que trepa hasta la ventana de la habitación de sus padres, que la portera tiene un gato gris que salta siempre hasta el muro y desde el muro al jardín. En su recuerdo el jardín era a veces grande, muy grande, y otras tan pequeño que las personas apenas podían moverse… Escupe en el pincel y rasca los tubos de las témperas, secos y rotos, hace unos cuantos garabatos desvaídos en un papel y ya está, dice, ésta es una niña con un aro y éstas son dos gemelas… De pronto se oye un grito y a continuación un portazo. Puede que no sea nada, puede que haya ocurrido en otra casa, pero le ha parecido reconocer la voz de su padre. Ya no tiene más ganas de pintar. Se hace de noche, empieza a hacer frío y nadie la viene a llamar, pasará la noche en el jardín, sentada en la palangana.
Se abre la puerta de la galería con un largo lamento. Es su hermano Ruggero. «Ven, anda», le dice. La agarra del cuello y la empuja hacia la casa.
«¿Te lo has pasado bien?—le pregunta en la galería, y ella le responde que sí—. ¿Tienes las manos limpias?», añade con aire triste, la voz baja y distante. En el comedor Dario ya está sentado en su sitio y lee el periódico mientras come pan. En la habitación de al lado se oyen voces y un llanto… Es su hermana Silvia la que llora.
—Tú te has creído que soy tonto—dice el padre.
—No es verdad…, no es verdad…
—Si os ha visto mamá. Es inútil que lo sigas negando. Os ha visto. No eres más que una mentirosa. Pero ya me encargo yo de que se acabe esta historia.
La criada pone la sopera en la mesa y espera con la mirada fija en el suelo. Silvia llora, solloza… Se oye al padre caminando de un lado al otro de la habitación. Luego, de pronto, un grito:
—Yo soy libre…, ¡libre!
—¡Libre! Pero a ese desgraciado tuyo le voy a partir la cara de un puñetazo. ¡No lo verás más!
El padre y la madre entran y se sientan a la mesa, desdoblan las servilletas, sirven la sopa. En la habitación de al lado Silvia solloza, y de pronto la oyen golpear la pared y gritar «¡Cobardes, cobardes!». El padre se inclina hacia la madre y dice en voz baja:
—Se ha vuelto loca.
Ruggero se pone en pie, pálido, con el gesto torcido como si estuviese al borde del llanto.
—Por tu culpa se ha vuelto loca… Por tu culpa. —Deja caer la silla hacia atrás y se va de la habitación.
—¡Estupendo, la has roto, la has roto!—grita el padre—. Es lo único que saben hacer. ¡Perros! ¡Un puñado de perros gruñones, eso es lo que son!