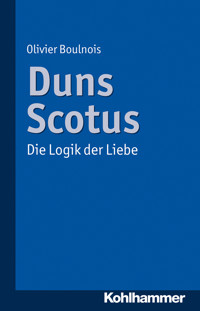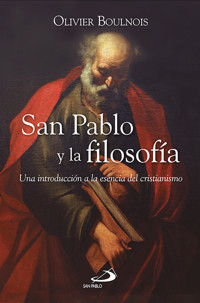
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro es fruto del compromiso de la Cátedra Étienne Gilson, de la Facultad de Filosofía del Instituto Católico de París, por el fomento de la investigación histórica o especulativa en el ámbito de la metafísica. Para el autor, la cuestión más urgente que podía abordar esta disciplina es la del significado del cristianismo para el pensamiento filosófico. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? ¿Es posible expresar mediante conceptos filosóficos el núcleo de la experiencia cristiana? Para dar respuesta a esta cuestión, realiza en esta obra una lectura filosófica de Pablo de Tarso, que ha fascinado a muchos pensadores (Agustín, Lutero, Nietzsche, Freud, Heidegger, Ricoeur...). A lo largo de sus capítulos, retrocede a las Cartas del apóstol para, apoyándose en las recientes investigaciones historiográficas, analizar su forma y su mensaje. Pablo describe una nueva relación con el mundo, con los demás y con uno mismo, renovando los conceptos fundamentales de la existencia. Así, comprender mejor a Pablo es conocer filosóficamente la esencia del cristianismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
San Pabloy la filosofía
OlivierBoulnois
San Pablo y la filosofía
Una introducción a la esencia del cristianismo
© SAN PABLO 2025
Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid
Tel. 917 425 113
[email protected] - www.sanpablo.es
© Presses Universitaires de France / Humensis, París 2022
Título original: Saint Paul et la philosophie. Une introduction à l'essence du christianisme
Traducido por: Edgar A. Guerrero
Distribución: SAN PABLO. División Comercial
Resina, 1. 28021 Madrid
Tel. 917 987 375
ISBN: 978-84-285-7251-4
eISBN: 978-84-285-7293-4
Depósito legal: M. 18-2025
Impreso en Artes Gráficas Gar.Vi. 28970 Humanes (Madrid)
Printed in Spain. Impreso en España
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).
Cátedra de metafísica Étienne Gilson, fundada por Philippe Capelle-Dumont y dirigida por Olivier Boulnois
La Cátedra Étienne Gilson se creó en 1995 con motivo del centenario de la Facultad de Filosofía del Instituto Católico de París. Bajo el patrocinio del mayor historiador de las ideas medievales del siglo XX, pretende ser el instrumento para un nuevo cuestionamiento en torno a la metafísica, su historia y su status contemporáneo en las distintas tradiciones filosóficas.
Desde su creación, se le confía cada año a un único titular francés o extranjero, reconocido por su contribución a la investigación histórica o especulativa en el ámbito metafísico, a quien se le asigna la responsabilidad de un ciclo de seis conferencias en lengua francesa.
Prólogo
El objetivo de este libro es analizar la relación entre el apóstol Pablo y la filosofía: Pablo y su contexto filosófico; Pablo y su lugar en la historia de la filosofía; Pablo y las interpretaciones filosóficas contemporáneas. He mostrado que Pablo, lo supiera o no, asumía cierto número de análisis pertenecientes a la filosofía griega, aunque solo fuera para desplazarlos. También he mencionado una línea de pensadores que podrían llamarse paulinos, porque extrajeron de su lectura un cuestionamiento y una renovación radical de la filosofía como tal: Agustín, Lutero, Pascal, Kierkegaard, etc. Por último, he señalado que la filosofía del siglo XX, de Heidegger a Ricoeur, nunca ha dejado de dialogar con Pablo. Y, sin embargo, una interpretación filosófica de Pablo tiene poco interés si no es históricamente defendible. Por eso he recurrido también a los trabajos históricos y críticos que han renovado profundamente nuestra lectura de Pablo: la historia del judaísmo en el siglo I, la retórica de las Cartas paulinas, la relación con ciertos textos descubiertos recientemente, la crítica metódica de la historiografía cristiana, todo lo cual ha abierto nuevos horizontes de interpretación. Mi ambición, en estas conferencias, era acercarme lo más posible al Pablo primitivo, más revolucionario que todas las interpretaciones tradicionales, y reunir las obras históricas más recientes sobre Pablo (la «Nueva perspectiva sobre Pablo») con la reflexión filosófica contemporánea. La tarea fue inmensa, y desde luego no pretendo haberla agotado: este trabajo es más bien un esbozo, una aclaración, que espero sea profundizada y corregida por otros.
Este libro se presentó por primera vez en forma de conferencias en el marco de la Cátedra Étienne Gilson, en el Instituto Católico de París, en marzo de 2021. Quisiera agradecer a todos los participantes (y sobre todo a los miembros del comité de presidencia) sus preguntas y comentarios, que he intentado tener en cuenta en esta versión final. No puedo nombrar a todas las personas que contribuyeron con sus comentarios orales o escritos, pero me gustaría dar las gracias a Vincent Carraud y Frédéric Louzeau, que revisaron y discutieron todas las ponencias, y a Isabelle Bochet, Jean-Daniel Dubois y Pierluigi Piovanelli, que revisaron algunas de ellas.
Posteriormente, se presentó en inglés, en el Cambridge, durante las Stanton Lectures de mayo de 2021. Agradezco a los electores de la Cátedra, a su presidenta, Judith Lieu, y a Catherine Pickstock, de la facultad de Teología. Además de introducir las mejoras necesarias, el paso al inglés me permitió reelaborar mi propio texto traduciéndolo, y liberarme de ciertos juegos de palabras intraducibles. Quiero dar las gracias a Andrew Sackin-Poll, que tuvo la amabilidad de releer y corregir mi texto en inglés antes de entregarlo. Una vez más, debo dar las gracias también a todos mis oyentes por sus preguntas y comentarios, y en particular a George van Kooten, cuyas observaciones fueron para mí una gran inspiración.
Tengo cuatro comentarios más que hacer sobre las traducciones. En primer lugar, siempre he traducido del griego original, no de las traducciones existentes, que son demasiado elegantes para ser fieles. En segundo lugar, he traducido casi siempre el griego Christos por su significado: «Mesías», y no como el nombre propio «Cristo», para evitar una lectura cristiana anacrónica. También he traducido Ioudaios por «judío», término estrictamente geográfico, para evitar que implique una identidad religiosa, lo que también es anacrónico. Sin embargo, sobre interpretaciones posteriores, he mantenido el significado religioso tradicional («judío»). Todas las traducciones de otras lenguas están revisadas o rehechas sobre el original, pero he dado referencias de traducciones existentes.
Espero que al descifrar el enigma de Pablo, el lector encuentre la forma de profundizar en el enigma aún mayor de los orígenes del cristianismo.
Introducción
Debo expresar mi gratitud a los miembros de la Cátedra Étienne Gilson por la confianza que han depositado en mí, y por el honor que me hacen de figurar entre los prestigiosos titulares de la Cátedra. Soy plenamente consciente de mis limitaciones ante la difícil cuestión que he elegido abordar: Pablo y la filosofía.
La Cátedra Étienne Gilson está consagrada a la metafísica y su historia. Me pareció que la cuestión más urgente que podía abordar esta disciplina era la del significado del cristianismo para el pensamiento. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Dentro de un planteamiento filosófico, la pregunta se convierte en: ¿Es posible expresar mediante conceptos filosóficos el núcleo de la experiencia cristiana? Me pareció que una lectura filosófica de Pablo era la mejor manera de llegar a ese punto.
Para explicar esta elección, responderé a cuatro preguntas:
En primer lugar, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué buscamos?
Luego, ¿cuál es el camino que conduce a esta meta? ¿A qué disciplina pertenece?
Seguidamente, ¿qué método debemos utilizar para llevar a cabo nuestra investigación?
Y, por último, ¿sobre qué objeto se centra?
El objetivo: la esencia del cristianismo
¿Qué intentamos comprender? La esencia del cristianismo. No intentamos abarcar la totalidad de las realidades históricas que se han llamado «cristianas». No tratamos de alcanzar los «hechos religiosos», ni la autoconciencia que el cristianismo ha adquirido en el curso de la historia. Lo que buscamos es su esencia y, con ella, lo que hizo posible la aparición de algo como el «cristianismo». Esto es lo que Overbeck, amigo de Nietzsche, llamó la «cristiandad» (Christlichkeit, el ser cristiano, más que Christentum, cristianismo): no una «esencia del cristianismo» (Wesen des Christentums), que encontraría su verdad en otra parte (en la razón de Hegel, o en la antropología de Feuerbach), sino en el ser cristiano, cuyo sentido debemos buscar en sí mismo, la verdad en su corazón más íntimo1. De este modo, volvemos al sentido original de la palabra latina christianitas: para los Padres de la Iglesia este término designaba todo lo que es propio de los discípulos de Cristo (no empezó designando una sociedad temporal hasta el siglo IX)2. La cristiandad, en este sentido, es una forma de existencia en relación con Cristo; Heidegger la define como «la fe a Cristo en Cristo»3; ella no deriva de la historia, ni de la cultura, ni de la ciencia, ni siquiera de un edificio teológico y dogmático –de hecho, no tiene nada que ver con ellos–. Pero es el núcleo esencial que hace posibles todas las formas de existencia cristiana y todas sus manifestaciones históricas y culturales.
El ser cristiano, la cristiandad, es una forma de vida. Esta se vivió primero en una comunidad y se consignó en el Nuevo Testamento. A su vez, el cristiano descifra en ella una enseñanza que informa sobre su existencia, un modelo de comportamiento hacia los demás, hacia Dios y hacia sí mismo. Lo que ha sido codificado en las Escrituras, el cristiano puede decodificarlo cada día de una manera nueva, a partir de su propia existencia. Tratar de pensar el cristianismo significa a la vez interpretar un modo de vida y analizar el discurso que lo comunica; es intentar comprender uno a través del otro.
La disciplina: la filosofía de la religión
No seguiré un método teológico; no partiré de una posición de fe. Puesto que el cristianismo puede ser objeto de una investigación filosófica. Como tal, pertenece a la filosofía de la religión. Pero la filosofía de la religión debe afirmar su existencia entre la metafísica y la teología. La metafísica afirma que el objeto de la religión es Dios; establece su existencia, naturaleza y atributos; proporciona un fundamento racional al monoteísmo; estudia a Dios dentro de una ciencia de lo divino (la «filosofía primera» de Aristóteles, que se convirtió en metafísica en la Edad Media). La teología parte de una adhesión a la fe y trata de desarrollar una comprensión de esta. Pero la filosofía de la religión difiere de estas dos disciplinas. A diferencia de la metafísica, ella se ocupa de un fenómeno humano, la religión, en toda su diversidad histórica. Y, a diferencia de la teología, suspende toda adhesión a la creencia. Por tanto, debe ocuparse de una forma de vida y una experiencia humanas, la vida religiosa, sin postular la fe, ni siquiera el monoteísmo.
Las religiones no son simplemente actitudes privadas o conjuntos subjetivos de creencias. Comprenden un conjunto de ritos, gestos y discursos que realizan la humanidad más íntima de cada individuo y constituyen una forma de vida común. Se basan en palabras fundacionales, inaugurales, que permiten a una comunidad reconocerse vinculada a una llamada que la precede. Sus miembros experimentan su vida como un destino, como una llamada a convertirse en lo que son. Cada religión representa uno de estos destinos. En Occidente, los tres monoteísmos han hecho posible diversas comunidades de destino. Cada una de ellas se basa en una escatología, es decir, una visión de la historia como promesa en vías de cumplirse en los últimos días. Pero la lectura de Pablo nos sitúa en la encrucijada entre las figuras judía y cristiana, precisamente donde la segunda ve llegar el cumplimiento, mientras que la primera no. Con Pablo, el tiempo gira sobre sus bisagras. Y aunque siga siendo un judío mesiánico hasta la médula, la apertura a lo universal que Pablo esboza conducirá más tarde a una bifurcación entre las dos religiones.
Aunque el concepto de filosofía de la religión se remonta a Cudworth en el siglo XVII4, la «filosofía de la religión» más magistral fue la de Hegel. Su punto de partida fue la idea de que la filosofía de la religión tiene el mismo objeto que la teología natural5, pero que examina la vida concreta del hombre en su relación con Dios. A partir de ahí, analiza las distintas formas de religión como conjunto de ritos, prácticas y creencias. Examina las diferentes maneras en que los hombres se han relacionado históricamente con lo divino y elabora el discurso que recoge su sentido.
Sin embargo, hay que hacer tres correcciones importantes en este análisis:
– Etimológicamente, religio procede de relegere, y es un término característico de la religión romana: designa la escrupulosidad, la ponderada sacralidad del devoto, sobrecogido al preguntarse si está cumpliendo el rito correctamente6. Sin embargo, este concepto puede no ser apropiado para todas las formas de religión. Los primeros cristianos decían: «el camino» (hè hodos, He 9,2); esto evoca un acceso a la salvación que no tiene nada de ritual.
– Tampoco es seguro que haya algo parecido a «la religión», es decir, en la perspectiva hegeliana esto significa tanto una base, una esencia común a todas las religiones, y una cima, el cristianismo, que cumpliría con todas las demás. No es por eso por lo que he elegido estudiar a Pablo. Todo lo contrario, hay que admitir que existen «religiones»: este plural expresa una diseminación original, análoga a la de las lenguas; como no hay una lengua universal, no hay una religión universal. Al aclarar el sentido en que Pablo entiende su fe, no pretendo agotar la verdad de todas las religiones.
– Hegel cree que la religión presenta lo absoluto en una forma superior a la del arte e inferior a la del concepto. Pero, ¿estamos seguros de que la revelación estética es menos fundamental que la religiosa? ¿Y podemos someter la religión a su comprensión metafísica dentro del conocimiento absoluto? ¿No se corre el riesgo de idolatrar el concepto?
Pero hay otra forma de idolatría que nos amenaza; someter lo religioso a la primacía de la cuestión del ser. Este es el camino emprendido por Heidegger. Se confirma en la conferencia de 1926-1927, Historia de la filosofía, donde Heidegger insiste en la Gottlosigkeit de la filosofía (su carácter a-teísta, sin Dios). Basándose en Lutero y su crítica de la teología natural, sostiene que ningún discurso sobre Dios es posible fuera de la fe; solo la teología puede estudiarlo: «Dios solo puede ser descubierto [...] en la medida en que Él mismo se revela»7.
Con ello, Heidegger parece liberar los dos términos, devolviendo el ser a la ontología fundamental y Dios a la teología creyente. Pero, en realidad, prohíbe todo discurso filosófico autónomo sobre Dios (ya sea metafísica o filosofía de la religión). Destruye así todo vínculo entre teología y filosofía; excluye la existencia de una filosofía de la religión, porque a su juicio la experiencia religiosa depende más de una ontología fundamental, de una elucidación de la experiencia del ser, accesible a partir del Dasein, es decir, la esencia del hombre en su relación con el ser.
Pero, precisamente por eso, solo podremos elaborar filosóficamente una filosofía de la religión, como análisis de la experiencia cristiana, volviendo a los fenómenos originarios del cristianismo, es decir, invirtiendo el camino emprendido por Heidegger: no partiendo del análisis de la experiencia religiosa y descendiendo hacia la ontología, sino yendo cada vez más al origen, hacia el análisis de la experiencia religiosa. Desde la perspectiva de estas lecciones, el diálogo con Heidegger solo puede ser fructífero si nos situamos al mismo nivel que su conferencia de 1920, Introducción a la fenomenología de la religión, es decir, por debajo de su punto de inflexión ontológico. Con estos correctivos, la filosofía de la religión puede centrarse auténticamente sobre la experiencia cristiana y develar los vínculos entre los fenómenos religiosos.
Para ceñirme a un enfoque filosófico quisiera, por tanto, examinar el origen del cristianismo a partir de los escritos de Pablo: se trata de interrogar su sentido, sin someterlos a una metafísica del ser o a una analítica del Dasein, ni comprometerme con el posicionamiento del creyente que afirma su verdad. Aunque se base en textos y se refiera a enunciados, tal enfoque se distingue de la exégesis. Pretende ser contemporáneo de tales discursos, se esfuerza por recuperar la forma de vida de los primeros cristianos, más que su contexto histórico y filológico.
El método: fenomenología y genealogía
Para ser fieles a nuestro objetivo, necesitamos estudiar el cristianismo en sí mismo, sin pasar por las horcas caudinas de una ontología o de una teología; necesitamos, por tanto, volver al cristianismo como experiencia fundamental8. En este sentido tan general, tal empresa pertenece a la fenomenología. Hay varios tipos de experiencias fundamentales a las que el hombre ha tenido acceso a lo largo de la historia: la del ser, la del bien, la de lo religioso, etc. Estas experiencias se refieren a fenómenos distintos y específicos que merecen ser elucidados por sí mismos. Tienen la misma dignidad, y no es necesario supeditar una a la otra, ni derivar una a priori de la otra.
Porque no tenemos acceso a un fenómeno total como «la experiencia fundamental» en singular, como si esta fuera única, universal, como si ella recibiera luego diversas interpretaciones. El cristianismo no es una «visión del mundo» que compite o converge con otras. Y no es necesario reproducir en el plano de la experiencia la neutralidad y primacía concedidas por Heidegger a la ontología. La fe cristiana y la prueba del ser no son dos interpretaciones de una misma experiencia neutra, sino dos experiencias correspondientes a fenómenos distintos, dos formas de vida diferentes (lo que no impide que se crucen). Al igual que hay varias lenguas, hay distintas experiencias fundamentales. Cada una está además estructurada como un lenguaje, y construida por el lenguaje que la describe. El hombre puede ser un ser que cuestiona su propio ser, pero también puede estar comprometido con una ética o ser un homo religiosus.
Mi objetivo no será, pues, ni trasponer la experiencia religiosa de Dios en un discurso sobre el ser, como lo hace la metafísica, de Clemente de Alejandría a Hegel, ni someter la experiencia de Dios a la cuestión del ser, como lo hace Heidegger. Solo cuando el análisis de la experiencia religiosa cristiana haya llegado lo suficientemente lejos, podremos entrar en diálogo con la cuestión del ser.
Ahora bien, el concepto de «fenomenología» incluye el de logos: los fenómenos no son nada sin los discursos que los describen. Solo podemos acceder al fenómeno del cristianismo primitivo (que es una experiencia religiosa fundamental) en la palabra que lo enuncia, el discurso del cristianismo primitivo, esforzándonos por recuperar los diversos aspectos que describe.
Sin embargo, este discurso no es un dato inmediato. Para llegar a la esencia del cristianismo, para sacar a la luz la experiencia religiosa original a través de la cual se constituye, necesitamos analizar los testimonios textuales que nos dan acceso a él. Para ello, no nos basta con apropiarnos de los textos. Al contrario, somos nosotros quienes debemos transportarnos a ellos. Si lo único que hacemos es encontrar nuestra propia historia en el texto, no tenemos historia. Se han extraído tantos conceptos y argumentos de Pablo que corremos el riesgo constante de atribuirle doctrinas que él elaboró sin contenerlas. Pues nunca abordamos estos textos sin prejuicios, tanto que los recibimos enmarcados por sus comentarios y modificados por su asimilación.
Por eso debemos partir de esas interpretaciones comunes, pero para destruirlas. Solo redescubriendo conscientemente el origen de nuestras proyecciones y falsas representaciones, podremos deshacernos de ellas y acercarnos más auténticamente al cristianismo primitivo. Entonces, tenemos que repasar las interpretaciones recibidas, superar dos mil años de filosofía y teología, despojarnos de Agustín y Lutero, de Nietzsche, Freud y Heidegger. Volver a su génesis nos obligará a una mirada crítica sobre nuestra modernidad. Nuestra fenomenología será, por consiguiente, inseparable de una genealogía.
Una figura: Pablo
Puesto que no podemos abarcar la totalidad de los escritos cristianos, tenemos que fijarnos en una figura: Pablo. Evidentemente, Pablo no es todo el cristianismo; ni siquiera podemos afirmar que contenga la semilla de todos los aspectos del cristianismo, pues su pensamiento sigue siendo parcial, comprometido, unilateral, y contrasta para nosotros con otras corrientes que también se han convertido en canónicas. Es, sin embargo, a través de Pablo, como a través de una figura limitada, tanto poderosa como coherente, que somos conducidos a la esencia del cristianismo. Por eso, estas lecciones se titulan Pablo y la filosofía.
Introducir es hacernos «entrar en»; es hacernos cruzar la frontera entre el exterior y el interior del cristianismo. Pero Pablo está exactamente en esa frontera. Pablo no es cristiano, es judío (ioudaios). Pero el corazón de su proclamación es la fe en Jesús, el Mesías: «Pues nunca entre vosotros me precié de saber otra cosa que al Mesías (Christos)» (cf 1Cor 2,2). Aquí, Christos es la traducción del hebreo «Mesías», no es un nombre propio (como quiere hacernos creer la traducción «Jesucristo»). Pablo es un mesianista de Judea, como veremos más adelante. Y sin embargo, también veremos que al aceptar integrar a los griegos en la asamblea de los creyentes sin imponerles la circuncisión y compartir con ellos la misma mesa, Pablo está en el origen de lo que se convertirá, tras una bifurcación del tronco común religioso, en el cristianismo. Sea cual fuere la fecha o el contenido de esta «separación de caminos», Pablo contribuyó personalmente a ella y, sobre todo, la pensó tanto como la promovió. En una extraordinaria combinación de afirmaciones teóricas y exhortaciones prácticas, expuso la mutación que estaba en proceso de surgir y, como resultado, su palabra la hace eficaz. En definitiva, el «judío» Pablo es, ante todo, uno de los grandes actores y pensadores del origen del cristianismo.
Pablo está en el origen de la experiencia cristiana. No solo en un sentido puramente cronológico, porque sus Cartas son los primeros escritos cristianos, anteriores incluso a los Evangelios. Sino porque plasmó y puso por escrito una forma de vida en su nacimiento. Lo que hay que reconstruir es lo que vivió antes de decirlo –lo que vivió a través de lo que dijo–. Ciertamente, en este sentido, aunque sea mucho más tarde, cada Evangelio no es menos original que las Cartas de Pablo. Pero al menos, a través de la figura específica de Pablo, podemos acceder a una figura coherente del cristianismo primitivo. Y a partir de este cristianismo original, intentaremos pensar el cristianismo, la esencia del cristianismo.
Si no se quiere traducir los conceptos fundamentales de Pablo, retocándolos para que encajen en los términos de nuestro cuestionamiento contemporáneo, sino traducirnos y hacernos contemporáneos de su lenguaje, necesitamos captarlos en el movimiento de pensamiento que los vio florecer. Para estar seguros de preservar el texto en su inquietante extrañeza, no basta con extraer tal o cual concepto de un pasaje paulino, adaptándolo arbitrariamente a nuestros problemas contemporáneos. Sigue siendo necesario comprender la conexión entre todos esos conceptos, situarlos en su propio horizonte y restablecer su coherencia histórica. Así pues, los conceptos se considerarán, no como átomos de sentido que pueden aplicarse arbitrariamente a otra cosa, sino como nudos del pensamiento paulino, cuyo vínculo hay que redescubrir para comprobar su solidez.
Por tanto, tendremos que enfrentarnos a dos paradojas:
Pablo es un judío que cree en el Mesías. La paradoja es entonces obvia: buscamos la esencia del cristianismo en la experiencia de un judío. Esto significa que el origen judío (ahora en el sentido religioso del término ioudaios) del cristianismo es esencial a su identidad: el cristianismo tiene su centro fuera de sí mismo, en el judaísmo.
Pablo no es un filósofo. Decir «Pablo y la filosofía» significa simplemente que sus Cartas son acontecimientos que trastornan y reconfiguran la filosofía. Pablo reelabora profundamente y rearticula de manera diferente los conceptos fundamentales de la filosofía en que se inspiró. Para ciertos pensadores religiosos, como Agustín, Lutero, Pascal y Kierkegaard, es un modelo de relación crítica con la filosofía. Y para la filosofía posterior, sigue siendo una fuente inagotable de paradojas y de renovación. En una palabra, dio algo nuevo en qué pensar.
Los puntos anteriores nos permiten esbozar el plan de estas lecciones:
No podemos partir de una teología que comience con la definición paulina de Dios y deduzca implacablemente las consecuencias. En primer lugar, tal método choca con el carácter absolutamente trascendente del Dios de Pablo, y con el aspecto totalmente indeterminado de sus atributos9. Pero, sobre todo, el método que acabo de proponer nos lleva a hacer lo contrario: no una deducción de arriba abajo, sino una ascensión de abajo hacia arriba. Sin entrar aquí en el problema de la experiencia mística, podemos recordar este principio: no hay más experiencia de un Dios absolutamente trascendente que la de nuestra humanidad en busca de Dios. Pablo podría haber hecho suya esta frase atribuida a Kafka (pero apócrifa): «Tenemos ojos para ver. Para conocer a Dios, tenemos existencia». Solo después de haber explorado las principales figuras de la existencia humana podremos abordar la cuestión de la experiencia de Dios.
La experiencia paulina de la existencia es una experiencia mesiánica. Como tal, muestra que es posible una nueva relación del hombre con el mundo, con los demás, consigo mismo –y finalmente con Dios–. Por eso empezaré analizando la relación del hombre con el mundo que lo rodea y lo encierra. Luego estudiaré su relación con los demás. Por último, examinaré su relación consigo mismo. Estas tres relaciones –con el mundo, con los demás y consigo mismo– son las formas accesibles de relación con un Dios inaccesible. La relación con el mundo que pasa es el fundamento de la esperanza (será el tema del capítulo 2); la relación con los demás nos remite a la ética de la caridad (capítulos 3, 4 y 5); y estas dos actitudes son las condiciones de posibilidad para pensar, bajo la forma de fe, toda relación directa con Dios (capítulo 6). En esta ocasión, hablaré del concepto del mal y de la figura del Anticristo atribuida a Pablo (capítulo 7).
1F. Overbeck, Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie [Sur la christianité de notre théologie actuelle],Leipzig 1873, retomada en M. Stauffacher-Schaub-E. W. Stegemann-N. Peter (eds.), Werke und Nachlass I, Schriften bis 1873, Weimar, Stuttgart 1994, 167-256.
2Cf J. Rupp, L'Idée de chrétienté dans la pensée pontificale des origines à Innocent III, Les Presses modernes, París 1939, 36: El papa Juan VIII es «el encargado de toda la christianitas».
3M. Heidegger, Anmerkungen II, Schwarze Hefte, 1942-1948, GA 97, 2015, 204, mientras que «El cristianismo (Christentum) es una metafísica que convierte la fe en conocimiento (ausgibt)» (ib).
4 Cf O. Boulnois, Penser le monothéisme: Le LEM et la philosophie de la religion. Le Dieu un: problèmes et méthodes d'histoire des monothéismes, en S. de Franceschi-B. Tambrun-D. O. Hurel (eds.), Cinquante ans de recherches françaises (1970-2020), Brepols, Tournai 2022, 567-596.
5G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, ed. W. Jaeschke, Vorlesungen, t. III, Hamburgo 1983, 3; trad. P. Garniron, Leçons sur la philosophie de la religion, Introduction, Puf, París 1996, 3: «El objeto de estas lecciones es la filosofía de la religión. Tiene [...] el mismo fin que la antigua ciencia metafísica conocida como teología natural».
6 Cf J. Scheid, Quand faire, c'est croire. Les rites sacrificiels des Romains, Aubier, París 2005, 282: «Entre los romanos hacer era creer».
7M. Heidegger, Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant (Wintersemester 1926/27), GA 23, ed. H. Vetter, 2006, § 16 c, 77. Heidegger habla de «Gott-losigkeit» (ser sin Dios).
8 Cf J. Y. Lacoste, Expérience et Absolu, Puf, París 1994, 49-119 (trad. esp., Experiencia y Absoluto, Sígueme, Salamanca 2010).
9J. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Edimburgo, 1998, 28, admite que toma prestado de la Biblia hebrea todo lo que dice sobre el Dios de Pablo, partiendo del principio de que Pablo se adhirió a ella con toda seguridad.
1 Logos: la sabiduría de la cruz(1 Corintios 1)
Antes de llegar a los conceptos fundamentales del pensamiento de Pablo de Tarso, debemos estudiar la forma de su discurso. Así podremos ver cómo expresa los fenómenos fundamentales de esta nueva fe y cómo los relaciona entre sí. Debemos, pues, estudiar la «palabra de la cruz» (logos tou staurou) de la primera Carta a los corintios, un logos anterior a toda filosofía y teología.
¿Una experiencia sin discurso?
¿Qué es la «palabra de la cruz»? Para dilucidar este concepto, hay que enfrentarse primero a dos objeciones: 1) Esta palabra invocada por Pablo es un discurso religioso; escapa, por tanto, a toda racionalidad conceptual; 2) Si se quiere permanecer fiel al cristianismo auténtico, adecuado a este discurso de la cruz, es imposible una filosofía de la religión. La primera objeción fue formulada por Wittgenstein, la segunda por Heidegger.
En una de sus Observaciones mixtas, Wittgenstein alude a la primera Carta a los corintios: «La religión como locura es una locura que surge de la irreligiosidad»1; frente a la locura de la incredulidad, se encuentra, como una imagen invertida en un espejo, la locura de la fe, y la existencia humana cautiva entre estas dos locuras.
Para Wittgenstein, la fe religiosa no tiene nada que ver con una creencia cuyo contenido se pueda analizar y cuyo estatus científico se pueda diseccionar: es una «forma de vida», una «llamada a la conciencia», una «decisión apasionada»2. Ciertamente, la fe implica afirmaciones, pero nadie tiene derecho a hacerlas suyas, a menos que las experimente como un tormento. La religión simplemente no es del orden del discurso; hay que vivirla en primera persona, como una experiencia, como el comienzo de una nueva vida, como un conjunto de emociones y de comportamientos que crean una nueva relación con el mundo.
La objeción de Wittgenstein es tanto más fuerte por su estrecha comprensión del fenómeno –mucho más estrecha, en cualquier caso, que los análisis puramente epistemológicos del estatus de la creencia–. Según Wittgenstein, no se puede decir nada sobre la verdad del cristianismo. Porque, para hacerlo, hay que vivirlo. La certeza del creyente descansa en la adopción de una forma de vida: «todo en su vida obedece a la regla de esta creencia»3. De ahí esta tesis radical: «Si el cristianismo es la verdad, entonces toda filosofía sobre él es falsa»4; no porque los filósofos cometan errores que puedan corregirse, sino porque, en principio, es imposible decir desde fuera lo que significa el cristianismo; la experiencia religiosa está más allá de los límites del lenguaje. Lo importante aquí es captarlo desde dentro, experimentarlo por sí mismo, en primera persona.
Lo mismo ocurre con la experiencia ética o estética: por utilizar un ejemplo de Wittgenstein, todo lo que pueda decirse sobre una sinfonía de Bruckner no es nada comparado con la tormenta de emociones que sentimos al escucharla; hay que vivir la experiencia. Así, la ética, la estética y lo religioso pueden experimentarse (vivirse), incluso pueden mostrarse, pero no pueden decirse. Porque lo que subyace a los juegos del lenguaje propios de las religiones no son formas de ver, sino formas de vivir. Junto con la experiencia ética y la experiencia estética, la experiencia religiosa forma parte de esas cosas que no se pueden decir, sino que hay que callar (schweigen), como dice la última proposición del Tractatus logico-philosophicus5.
Hay buenas razones para insistir en el carácter no proposicional de la experiencia religiosa. Como ha mostrado Giorgio Agamben, incluso al profesar su fe, Pablo utiliza la expresión: creer en «Jesús, el Mesías». «Jesús, el Mesías» no debe entenderse como una frase verbal en la que el verbo está implícito, sino como una frase nominal por derecho propio. Esto se debe a que una frase nominal no describe un estado de cosas o una situación, postula un absoluto, de forma atemporal, impersonal, no modal, con valor de autoridad6. «Mesías» no es un predicado exterior y separable, sino una verdad intrínseca al acontecimiento «Jesús»: un absoluto. Contrariamente a lo que sostienen las teorías de la creencia, desde Agustín a Buber, esta fe no es un juicio: el creyente no sostiene que Jesús tenga la cualidad de ser Mesías; al contrario, se apodera de él. Como lo subrayó insistentemente Karl Barth en su libro sobre la Carta a los romanos, por la fe, la existencia humana entra en crisis (o juicio: krisis).
La fe es un acto por el que el hombre no juzga, por el que no pide pruebas, sino que es puesto a prueba ante el juicio de Dios7.
Sin embargo, esto no nos impide analizar la actitud del hombre ante esta experiencia. Que el contenido de la experiencia religiosa sea «místico» no significa que debamos renunciar a hablar de su vertiente experiencial. Del mismo modo, escuchar una sinfonía de Bruckner no nos impide analizar su partitura. Entonces podemos, por tanto, reconocer el carácter indecible de este contenido y emprender la descripción de la forma de vida que lo hace posible.
La destrucción heideggeriana
La segunda dificultad se refiere a la posibilidad misma de elaborar un discurso racional sobre Dios. En Occidente, el problema fundamental del pensamiento sobre Dios, desde Agustín hasta Heidegger, ha sido comprender cómo encajan dos afirmaciones paulinas aparentemente contradictorias: 1Cor 1,20: «¿Acaso no enloqueció (emôramen) Dios la sabiduría del mundo?»; y Rom 1,20: «Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se puede descubrir a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables». ¿Debemos creer que el conocimiento de Dios que tuvieron los paganos es aniquilado por la sabiduría del mundo? ¿O existe una compatibilidad entre estos dos textos, y sobre qué base?
La Carta a los corintios alimentó la reflexión de Heidegger. Él la comentó por lo menos tres veces.
En el curso de 1920-1921, Introducción a la fenomenología de la religión, Heidegger seguía creyendo que «el desvelamiento de las conexiones entre los fenómenos religiosos» proporcionaría «criterios auténticos» para destruir y refundar «la teología cristiana y la filosofía occidental»8. Pero ya, dentro de un discurso de sabiduría filosófica, la primera Carta a los corintios constituía la principal dificultad a superar. Cuando Pablo escribe: «El logos de la cruz es necedad para los que se pierden; pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios» (1Cor 1,18), Heidegger comenta: «Para los llamados, el Evangelio es fuerza y contiene la realización fundamental de la fe»; si recurrimos a la sabiduría del mundo, «se trata de una decadencia»; mientras que la palabra de la cruz es «la experiencia artificial de toda la vida»9. El logos de la cruz es accesible solo a través de la fe: no se basa en ninguna sabiduría humana, sino que permite una auténtica experiencia de la existencia.
Heidegger ve, entonces, en la interpretación fenomenológica de la forma de vida cristiana primitiva la condición de posibilidad de la «destrucción de la teología cristiana y de la filosofía occidental»10: según él, la sabiduría del mundo se identifica con la filosofía y la teología. El problema por resolver no pertenece simplemente a la hermenéutica fenomenológica sino que, anota Heidegger, es «el problema fundamental de la existencia –en el contexto de la destrucción–»11. ¿De qué tipo de destrucción se trata? Heidegger se refiere con toda claridad al siguiente versículo de Pablo: «Destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes» (1Cor 1,19). Así que desde el principio de su camino de pensamiento aparece el gesto heideggeriano de destruir los conceptos impropios de la metafísica. Y desde el principio se apoya en un fundamento paulino. Pues es la interpretación de Pablo lo que permite destruir los conceptos fundamentales de la filosofía occidental.
¿De dónde procede esta interpretación? Para construir su curso, Heidegger se apoya en Lutero, de quien toma tres tesis, extraídas de la Disputa de Heidelberg (1518): 1) «No se llama con razón teólogo quien vislumbra con el pensamiento, a partir de lo creado, las cosas invisibles de Dios»12. Para merecer el nombre de teólogo, hay que rechazar la afirmación de Romanos 1,20. La vía de la «teología natural», inspirada en la especulación filosófica sobre la creación, es un callejón sin salida. 2) «El teólogo de la gloria llama al mal bien y al bien mal. El teólogo de la cruz dice lo que la cosa es»13. La especulación filosófica tiende a excusar al hombre y a acusar a Dios; solo la consideración del hombre pecador, débil e infeliz es auténtica. 3) «Esa sabiduría que vislumbra con el pensamiento las cosas invisibles de Dios a partir de las obras, se hincha, ciega y endurece por completo». La sabiduría que se hincha, y que la palabra de Dios destruye, es la teología natural.
Según Heidegger, Lutero es la clave para interpretar las Cartas de Pablo: «Lutero abrió una nueva comprensión del cristianismo primitivo»14. Heidegger se apoya así en la oposición luterana entre la fe y las obras; resume la enseñanza de las Cartas a los gálatas y a los romanos de un modo muy luterano: «Cumplir la Ley es imposible, todos fracasan en este intento, solo la fe justifica»15. Esto le permite oponer dos logoi, dos regímenes de discurso. Por un lado, la «contemplación metafísica» es inauténtica: «Cuando Dios es tomado primordialmente como objeto de especulación, es un fracaso en términos de la comprensión auténtica»16. Por otra parte, nunca se ha intentado una auténtica teología de la cruz, es decir, una interpretación fenomenológica de la existencia falible, «porque la filosofía griega se impuso al cristianismo. Solo Lutero hizo un avance en esta dirección, lo cual explica su odio hacia Aristóteles»17. Aquí se cierra el círculo hermenéutico: puesto que Pablo es interpretado en un espíritu luterano, el único que ha cumplido verdaderamente el programa paulino es Lutero, quien procede a destruir a Aristóteles.
Heidegger identifica lo que hay que destruir, la «sabiduría del mundo», con la teología de la gloria, y en el mismo gesto, identifica esta última con la helenización del cristianismo. Según él, Pablo rechazó de antemano el giro del pensamiento patrístico hacia el platonismo18 y la idea de que se podía llegar a Dios «siguiendo el camino de una contemplación metafísica del mundo»19; excluyó por anticipado el modo en que «el desarrollo de la doctrina cristiana se orienta hacia la filosofía griega»20. Lutero posibilitó así el retorno al auténtico paulinismo, a la revolución proto-cristiana, contra la especulación sobre Dios, contra la dogmática platonizante, la metafísica aristotélica y la helenización de la fe primitiva.
En efecto, hay una nueva capa interpretativa, Heidegger lee la interpretación luterana de Pablo a través de los lentes de Harnak21. Evidentemente, es Harnack quien inspira el concepto de helenización del cristianismo, y es desde esta perspectiva, después en la de Bultmann, que Heidegger pensará la experiencia religiosa paulina. El objetivo de la fenomenología de la religión es liberar el núcleo del cristianismo auténtico de esta costra metafísica. Se trata de dilucidar la experiencia religiosa en su realidad efectiva, frente a la metafísica inspirada en Platón y Aristóteles. El punto de partida de la destrucción heideggeriana de la metafísica es, por tanto, su lectura de Pablo. Pero el Pablo de Heidegger se lee a través de Lutero; Pablo y Lutero eran leídos a través de Harnak. Lejos de ser una ingenuidad, lejos de ser un retorno a la experiencia desnuda, esta destrucción se apoya en una serie de interpretaciones sedimentadas.
Tres años más tarde, en 1924, en una ponencia para el seminario de Bultmann sobre «El problema del pecado en Lutero», Heidegger esboza un punto de inflexión. Una vez más sitúa su hermenéutica de la existencia en una perspectiva paulina y luterana. Comentando la Disputa de Heidelberg, señala: «Lutero caracteriza aquí muy claramente la tarea de la teología oponiendo dos perspectivas teológicas»: una es la teología de la gloria, que «considera al Dios invisible a partir de sus obras» (tesis 22); frente a la teología de la cruz, «que parte exclusivamente de la configuración efectiva de las cosas (wirklicher Sachverhalt)»22, y dice lo que la cosa es. Resume esta oposición en dos frases:
La escolástica solo toma conocimiento de Cristo retrospectivamente, después de haber determinado el ser de Dios y del mundo. Esta perspectiva griega de los escolásticos enorgullece al hombre; [pero] primero debe ir a la cruz antes de decir id quod res est [lo que la cosa es]23.
No se puede partir del ser mundano para pensar en Dios, sino que hay que partir de la verdad sobre el hombre; esta verdad es humillante; se revela a partir de la experiencia de la caída y de la decadencia: «No podemos entender la fe si no entendemos el pecado, y no podemos entender el pecado si no tenemos una comprensión exacta del propio ser del hombre»24. Mientras que la teología de la gloria remite a la teología natural, al discurso vano que hay que destruir, al discurso del pensamiento griego integrado en la Escolástica, la teología de la cruz apunta a la cosa misma, remite a la experiencia religiosa, a la situación real del hombre, que es la noche del pecado y de la ignorancia de Dios. Aquí vemos cómo Heidegger distorsiona a Lutero: porque para Lutero, la teología de la cruz era la economía de la salvación –la revelación, la encarnación de Cristo y el cumplimiento de la Promesa–. Heidegger ve en el análisis del hombre caído su condición real y efectiva, la descripción de su «facticidad» (su existencia facticia y fáctica); el pecado y la humildad caracterizan la verdadera hermenéutica de la existencia humana; por otra parte, todo discurso especulativo sobre Dios, toda teología natural debe ser destruida. Lo primero que hay que establecer es un análisis de la esencia del hombre, de la que el comportamiento religioso no es más que un derivado. En estos conceptos clave vemos el esbozo del proyecto de Ser y Tiempo.
La tercera referencia de Heidegger a la Carta a los corintios se encuentra en el curso de 1935, Introducción a la metafísica: «Lo que en rigor se plantea en esta pregunta [la de la metafísica] es para la fe una locura. La filosofía reside en esta locura»25. Se trata de una repetición transparente de 1Cor 1,20: «¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?». Heidegger sugiere aquí que lo que para Pablo es «locura» (la palabra môria evoca, no la locura furiosa, sino la locura como imbecilidad o sinrazón26: la Vulgata traduce correctamente stultitia), es la metafísica aristotélica. Pablo (es decir, Lutero) muestra así que la sabiduría (es decir, la metafísica) es una tontería, y que Dios no es un objeto filosófico. Pero como la metafísica cumple la esencia de la filosofía, Heidegger concluye que lo que el teólogo debe rechazar es la filosofía como tal. El análisis concluye con esta famosa frase: «Una filosofía cristiana es un círculo vicioso»27.
Evidentemente, esta interpretación fue posible gracias a la tendencia a identificar a Pablo y a Lutero. Pero, ahora hemos pasado al otro lado de la división paulino-luterana. Ahora Heidegger se sitúa del lado de lo que se rechaza como necedad, es decir, de la filosofía, lo que significa que la filosofía no debe ocuparse de Dios. Así que utiliza a Pablo para abandonar su proyecto hermenéutico de la religión cristiana. El papel de Pablo en la economía del pensamiento de Heidegger queda así invertido. Mientras que en 1920-1921 la lectura de Pablo permitía elaborar una fenomenología de la religión, a partir de 1935 sirvió para establecer que una filosofía de la religión cristiana era imposible.
Pero, ¿este análisis es realmente fiel a Pablo y a Lutero?
La destrucción luterana
En primer lugar cabe destacar que, en Lutero, la oposición paulina entre el logos del mundo y el logos de la cruz se convierte en la oposición entre dos teologías. Al oponer la teología de la gloria a la teología de la cruz, Lutero retoma a su manera la oposición paulina entre la «carne» que «se gloría ante Dios» (1Cor 1,29) y la «palabra de la cruz» (1,18), pero la traslada al seno de la teología, entre dos tipos de ciencia de Dios; la alternativa queda así enraizada en la problemática medieval. Así, la «ciencia», que «se hincha» según Pablo (8,1), se convierte para Lutero en la «teología de la gloria». Por el contrario, solo la «palabra de la cruz», que humilla, puede «construir», porque se basa únicamente en la fe en el poder divino, en la encarnación del Mesías; en el caso de Lutero, se convierte en la «teología de la cruz».
Así, en lugar de intentar reconciliar Romanos 1 con 1 Corintios 1, Lutero exacerba su contradicción. El conocimiento racional de Dios a partir de sus obras no salva. No basta con conocer a Dios en su majestad. La sabiduría del mundo está reprobada; se trata de la vanidad, es decir, de la teología de la gloria. Debe ser sustituida por la teología de la cruz. Debemos partir de Cristo, del pecado y de la redención.
Esta oposición se basa en el corazón de la teología luterana. Tanto Romanos 1 como 1 Corintios 1 se explican a partir de la oposición radical entre las obras y la gracia. Para actuar y pensar correctamente, primero hay que abolir la estructura egocéntrica de la existencia humana, que solo busca su propia obra y no el bien verdadero. Solo la teología de la cruz, es decir, la fe en Cristo destruye las buenas obras del hombre, que incluyen el conocimiento de Dios. La teología de la cruz se basa en la revelación de la salvación; ella «dice la cosa tal como es verdaderamente»28: destruye las pretensiones morales del hombre, lo que incluye el conocimiento metafísico de Dios.
La sabiduría del mundo es lo que depende del hombre, al menos eso cree él. Pero debe descubrir que todo depende de Dios y que nada depende de él. Ya no debe apoyarse en sus obras, ni siquiera en los conceptos que elabora; incluso para conocer a Dios, debe apoyarse únicamente en la gracia divina. A este respecto, es que Lutero declara: «El que aún no ha sido destruido, reducido a la nada por la cruz [...], se atribuye obras y sabiduría a sí mismo y no a Dios, con lo cual abusa de los dones de Dios y los mancilla»29. Lo que la cruz revela es la nada del hombre.
La teología de la gloria se llama así porque se gloría en sus obras, en lugar de «gloriarse en el Señor» (1,31). Al tomar al hombre como principio de sus obras, la sabiduría del mundo se apoya en su propio mérito; se cree algo cuando no es nada. Por el contrario, la proclamación de la teología de la cruz tiene una fuerza incisiva, a la vez destructora y fundante. Su objetivo es hacer que el hombre reconozca que, sin la gracia de Dios, sus obras no son nada. Debemos ser destruidos en nuestras obras para ser edificados por la gracia. La teología natural, que se apoya en el poder del hombre, está condenada a la destrucción, y solo la teología basada en la gracia de Dios, en la fe y en la cruz puede edificar.
Sin embargo, contrariamente a lo que cree Heidegger, Lutero está en perfecta continuidad con el pensamiento patrístico y medieval. Aquí reactiva la crítica medieval a la teología, que es tan antigua como la teología misma. En el siglo XII, en cuanto Abelardo inventó la «teología», Bernardo de Claraval se burló de su theologia llamándola Stultilogia («estupidología», discurso de la necedad), que es una aplicación mordaz del vocabulario de 1Cor a la teología natural inspirada en Rom 1,2030. Ahora bien, el propio Abelardo afirmaba inspirarse en la Carta a los romanos: «Como atestigua el Apóstol, Dios mismo les reveló [a los paganos] los secretos» de su naturaleza, «aunque el mismo Apóstol nos asegura que algunos de ellos [...] se han entregado a la idolatría»31. A través de él, caía ya la doctrina de la Carta a los romanos bajo la crítica formulada en la Carta a los corintios.
Sobre todo, no debemos olvidar que la interpretación de Lutero se centra en Cristo: «No es suficiente ni provechoso para nadie conocer a Dios en su gloria y majestad, si no lo conoce también en la humildad e ignominia de la cruz»32. La distinción luterana entre la teología de la gloria y la teología de la cruz corresponde a la oposición agustiniana entre el rostro (facies) y la espalda (posteriora) de Dios; el rostro es la esencia inmutable de la divinidad; el reverso es su manifestación en la carne de Cristo33. Al igual que Agustín, Lutero creía que es posible llegar al conocimiento de la patria divina por medio de la teología natural de los filósofos, pero que el camino para alcanzarla reside en el mediador, Cristo. En consecuencia, hay que partir de la economía de la salvación, de la manifestación de Dios y de la encarnación. Ahora bien, en su recuperación filosófica de la theologia crucis, Heidegger pasa por alto esta dimensión cristológica y económica tan esencial para Agustín y para Lutero.
Así mismo, hay que subrayar que Lutero criticaba a los teólogos, no a la teología: no niega la validez del conocimiento de Dios, sino el uso que el hombre hace de él en su existencia concreta. En su comentario a la Carta a los romanos, Lutero acepta plenamente la verdad de la teología natural: «Todos los hombres han tenido un conocimiento manifiesto de Dios, y esto es especialmente cierto de los idólatras»34. Precisamente, para poder adorar a varios dioses, debemos tener una idea de Dios, una idea innata, implantada en nosotros por Dios. El error de los paganos no reside, por tanto, en la idea de Dios, sino en el uso que hicieron de ella. En esto, Lutero es absolutamente fiel al contexto de Rom 1,20. Pablo quiere insistir en la idea de que tanto paganos como judíos son «inexcusables» (1,20): los gentiles, porque conocieron a Dios desde la creación y cayeron en la idolatría; los judíos, porque conocieron a Dios a través de su Ley y no le fueron fieles. Según Pablo, los paganos sí tenían acceso natural al conocimiento del Dios único a través de sus obras. Su error no era de conocimiento, sino de culto: «Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias» (1,21). Y es precisamente este conocimiento, válido pero pervertido, lo que Agustín llamó «teología natural»35. Es evidente que la estrategia de Pablo, al comienzo de la Carta a los romanos, consiste en apelar al conocimiento racional de Dios que era accesible a los paganos, pero para llevarlos más lejos, a la identificación de este Dios con el que adoraba la comunidad mesiánica. En este sentido, e incluso en su crítica sobre el culto a los ídolos, está, lo sepa o no, la reflexión filosófica desarrollada por Varrón bajo el nombre de «teología natural»; devuelve a Roma a sus orígenes míticos, que eran (según el historiador romano) anicónicos y monoteístas36. Así, cuando Agustín aplica a Pablo la expresión varroniana «teología natural», quizá sea simplemente una vuelta al remitente.
Pero en Lutero, la oposición ya no es una articulación entre la patria y el camino, como en Agustín. Se vuelve más radical, porque hunde sus raíces en la contradicción entre las obras y la gracia:
Esto es obvio porque, al ignorar a Cristo, él [el teólogo de la gloria] ignora al Dios oculto en sus sufrimientos. Así, prefiere las obras al sufrimiento, la gloria a la cruz, el poder a la debilidad, la sabiduría a la locura y, en general, el bien al mal37.
Preferir las obras es tanto preferir conocer a Dios a través de su creación (y no a través de Cristo), como preferir acceder al bien a través de las propias obras (y no a través de la gracia). La identificación que hace Lutero de la «sabiduría del logos» con una teología de la gloria, y de la «necedad de la cruz» con una teología de la cruz, se basa en la idea de que las obras humanas son absolutamente vanas sin la gracia que proviene de la cruz. Los idólatras son los que quieren «servirle [a Dios] con obras de [su] propia elección»38.
Lutero se basa en una interpretación de la naturaleza humana como radicalmente destruida por el pecado original, e incapaz en sí misma de cualquier acto correcto. Así, la interpretación luterana de la «sabiduría del mundo» como una «teología de la gloria» que debe ser destruida se basa en su propia versión de la teología agustiniana de la gracia, es decir, precisamente sobre la interpretación agustiniana de Pablo.
A su vez, la interpretación heideggeriana se basa en una selección y un malentendido de Lutero. Heidegger selecciona los argumentos negativos, dirigidos contra la teología escolástica y, por tanto, contra la helenización metafísica del cristianismo. Pero deja de lado todos los argumentos positivos, que se refieren a la economía de la salvación en Jesucristo. Además, Heidegger confunde la condena de una actitud (idolatría, salvación por las obras) con la crítica de una disciplina (metafísica). Ahora bien, Lutero admitió la posibilidad de un conocimiento natural de Dios, pero se limitó a afirmar que no salva. Y el mismo Pablo apoyaba la validez de un conocimiento natural de Dios (la «teología natural» de Varrón), pero afirmaba (como Varrón) que los hombres se habían apartado para caer en la idolatría. Entender a Pablo como un opositor de la teología natural, como hace Heidegger, es radicalizar a Lutero hasta el punto de malinterpretarlo.