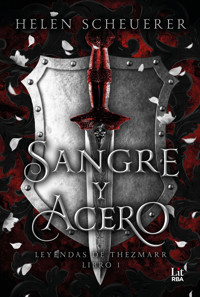
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA LIT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Leyendas de Thezmarr
- Sprache: Spanisch
EL DESTINO ESTÁ ESCRITO. SU VOLUNTAD ES EL DESAFÍO. En un tiempo donde las mujeres tienen prohibido blandir espadas, Althea Zoltaire lleva entrenando en secreto toda la vida. Con el presagio de su muerte, el tiempo corre en su contra: solo tiene tres años para hacer realidad su sueño de convertirse en guerrera, aunque para ello deberá desafiar las leyes y enfrentar al mundo para asegurarse un puesto en la élite encargada de la protección de los cinco reinos. Pero las pruebas de los aspirantes rozan lo mortal y, sin embargo, el mayor peligro al que deberá enfrentarse será su atracción por Wilder Hawthorne, su reacio y distante mentor. Él, como los demás, no la quiere allí, y a su alrededor se tejen traiciones y se urden complots mientras una amenaza oscura se alza. Adéntrate en el universo de Las leyendas de Thezmarr, el romantasy épico que enamorará a los fans de la saga De sangre y cenizas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Profecía de los mediorreinos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Wilder Hawthorne
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Wilder Hawthorne
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Wilder Hawthorne
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Wilder Hawthorne
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Wilder Hawthorne
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Wilder Hawthorne
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Wilder Hawthorne
Capítulo 34
Wilder Hawthorne
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Wilder Hawthorne
Capítulo 39
Epílogo
Agradecimientos
Título original inglés: Blood & Steel.
© del texto: Helen Scheuerer, 2023.
© de la traducción: Xavier Beltrán Palomino, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2025.
REF.: OBDO482
ISBN: 978-84-1098-327-4
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Para Gary, mi compañero de vida y de vino:
contigo todos los días son una aventura.
PROFECÍA
DE LOS MEDIORREINOS
A LA SOMBRA DE UN REINO CAÍDO, EN PLENA TORMENTA,
UNA HIJA DE LA OSCURIDAD EMPUÑARÁ UNA ESPADA
EN UNA MANO Y CON LA OTRA REGIRÁ LA MUERTE.
CUANDO LOS CIELOS SE OSCUREZCAN, EN EL FIN DE LOS DÍAS, EL VELO CAERÁ.
LA MAREA CAMBIARÁ CUANDO ELLA DESENVAINE LA ESPADA.
UN AMANECER DE SANGRE Y FUEGO.
CAPÍTULO 1
La muerte de Althea Zoltaire estaba tallada en piedra desde que ella era una niña pequeña. Así fue como supo, al adentrarse en un reino a las puertas de la oscuridad, que el mundo no había llegado a su fin. Todavía no.
Un relámpago surcó el cielo, perseguido por el retumbar de un trueno. Thea avanzaba lentamente por el acantilado, saboreando el rico aroma de la tormenta que se aproximaba y deleitándose con el caos que amenazaba con desatarse. No debería estar allí, pero hacía mucho tiempo que había aprendido a gobernar su propio destino.
Con el corazón desbocado, Thea peinó las rocas en busca de un escondrijo. El encuentro se llevaría a cabo en cualquier momento, en aquellos acantilados negros, cercados por las montañas escarpadas y los mares revueltos, donde unas olas gigantescas rompían entre las nubes. Aunque era un terreno inquietante para la mayoría, los paisajes agrestes y las líneas bruscas y frías de Thezmarr eran el único hogar que ella había conocido. Apenas recordaba nada anterior a haber sido abandonada junto a su hermana Elwren delante del puente levadizo, a la entrada de la fortaleza.
Thea se concentró en el punto de encuentro. No había rastro de ellos, ni siquiera un susurro en el viento. Con un suspiro de impaciencia, jugueteó con la piedra del destino que llevaba en el cuello y acarició con el pulgar el número que aparecía grabado, el número al que estaba atada en esta vida.
«Veintisiete».
Era la edad a la que fallecería. Solo faltaban tres años para que llegara su muerte; era un futuro que no temía, pero que sí le molestaba. Tres cortos años no eran tiempo suficiente para que una mujer se convirtiera en lo que quería ser.
«Una leyenda».
Con los ojos entornados, observó el cielo buscando la débil esfera del sol entre el manto gris. En un reino envuelto en la oscuridad, muchas veces costaba saber qué hora era, pero, si le gustase apostar, y en general le encantaba, diría que los guerreros llegaban tarde. Era un mal presagio, sin duda.
Los cielos se abrieron y el aguacero dio comienzo, transformando la tierra en un río lodoso bajo sus botas. Otro rayo de luz destelló e iluminó lo que se alzaba más allá de las aguas violentas: el Velo. Era un muro colosal de impenetrable niebla blanca que ascendía hacia los dioses y que envolvía los mediorreinos con un abrazo protector. Durante cientos de años había hecho las veces de escudo para ahuyentar a los monstruos, hasta que un día dejó de hacerlo.
Al recordarlo, Thea quiso comprobar que su posesión más valiosa y prohibida, su puñal, seguía dentro de su bota, debajo del dobladillo de sus pantalones, como siempre.
De repente, oyó cascos que traqueteaban sobre las rocas y se precipitó detrás de un montón de arbustos para esconderse entre las sombras en el preciso instante en el que aparecían dos enormes sementales.
Se le aceleró el pulso. Su fuente había estado en lo cierto. Aquellos caballos, negros y relucientes, pertenecían a un solo tipo de jinete.
Unas botas pesadas pisaron el suelo lodoso con un chapoteo y unas voces graves se alzaron junto al acantilado.
Habían llegado.
«Los espadachines de Thezmarr».
Thea se asomó entre las rocas, desesperada por ver de cerca a los legendarios guerreros.
Un par de hombres caminaban por el claro, armados hasta los dientes y vestidos con una armadura negra, luciendo orgullosos sus tótems en sus brazaletes: una insignia de acero formada por dos espadas cruzadas y una tercera atravesándolas por el medio.
Thea se llevó una mano a la manga, distraída, y deseó llevar un tótem allí.
Un espadachín no respondía ante nadie, solo ante el maestro del gremio.
Se cantaban baladas sobre su poder y sobre cómo, al completar el Gran Rito, se volvían más fuertes, más rápidos y más veloces que la mayor parte de los hombres poderosos. Se rumoreaba que muchos de ellos eran inmortales. Se decía que no habían nacido, sino que los habían forjado con sangre y acero. Solo quedaban tres de ellos.
En ese momento, dos se encontraban a apenas unos metros de Thea, en pleno aguacero. Thea llevaba casi un año intentando acercarse a ellos para comprender mejor lo que se avecinaba en los mediorreinos, pues no quería dejarse sorprender el día en el que la oscuridad cayera sobre todos.
A esos dos ya los había visto muchas veces en el gran salón: Torj el Asesino de Osos, el héroe que blandía un martillo, de cabellos dorados, se decía que había vencido a dos osos malditos en los bosques de Tver; y Vernich el Carnicero, el guerrero mayor, que había derramado ríos de sangre enemiga en las innumerables batallas en las que había participado, principalmente durante la caída de Delmira.
El segundo miró alrededor del acantilado con el ceño fruncido.
—Dijo que estaría aquí.
—Seguro que se ha perdido. Hace mucho tiempo que no vuelve a casa —comentó Torj con un deje de diversión.
—Tengo demasiada sed como para aguantar tus bromas de mierda —gruñó Vernich—. Quiero alejarme de la puta lluvia. Hace más de una semana que no se me secan las botas.
—En la carta nos decía que esperáramos aquí...
—Ya sé lo que nos decía —le respondió Vernich—. De lo contrario, ya me habría bebido tres cervezas junto al fuego.
—Pues no te cortes, ve a darte el gusto. Ya te lo contaré todo —respondió Torj, con una mano en el mango del martillo de guerra que llevaba en el cinturón.
Thea se mordió el labio, con el corazón desbocado aún.
—Hace años que no vemos a ese capullo. —Vernich empezó a caminar de un lado a otro—. Es como si...
Los cascos de otro caballo atronaron en la montaña y un chorro de agua bañó el claro, sumido en la lluvia.
Se instaló un silencio sepulcral cuando un tercer jinete se unió a los otros dos. Al bajar de su excepcional montura, dejó tras de sí unas notas a palisandro y a cuero, que se mezclaban con el olor de la lluvia.
Cuando apareció delante de ella, Thea no supo en qué detalle fijarse primero. Su imponente cuerpo era una pared de músculos enfundada en una armadura negra, y en su espalda asomaban las puntas de dos espadas idénticas. Tenía el pelo oscuro, empapado, recogido en un moño en la parte posterior de la cabeza, y una barba cuidada sobre la prominente mandíbula.
A Thea se le erizó el vello de la nuca. Lo conocía, por supuesto.
Aunque hacía años que se había ido, poca gente no había oído hablar de Wilder Hawthorne, el más joven de los tres espadachines de Thezmarr y el último en haber superado el Gran Rito.
Era al que llamaban la Mano de la Muerte.
Una ola de poder emanaba de él.
Thea se quedó paralizada al oír un nuevo trueno, cuya fuerza le resultó extraña e inesperada. Jamás había estado tan cerca de la magia verdadera, poca gente lo había estado en realidad. A lo largo de los siglos, la magia de los mediorreinos se había vuelto impredecible. Había abandonado al pueblo y ya no era más que un don que poseían los miembros de las familias reales y que se legaba a los espadachines durante el Gran Rito. Sin embargo, se manifestaba de otras formas en lugares, hechizos y monstruos.
Thea solo podía imaginar lo que debía de ser tener esa especie de fuerza en la punta de los dedos y deleitarse con su potencia...
La Mano de la Muerte irradiaba poder, llamándola.
Hawthorne se giró hacia sus compañeros guerreros y los observó con seriedad.
Nadie rompió el silencio.
—Estupendo —dijo al final, con voz grave y exuberante—. Estáis aquí.
—No me ha hecho gracia que nos convocaras —repuso Vernich secamente.
Hawthorne lo ignoró.
—Tenemos mucho de lo que hablar.
Por primera vez, Thea clavó la mirada en lo que el espadachín sostenía con la mano derecha. Era un saco de arpillera. Un saco del que goteaba un líquido rojizo.
Torj también se dio cuenta.
—¿Malas noticias?
—Siempre son malas noticias. —Un músculo se tensó en la mandíbula de Hawthorne.
—Cuéntanos.
—Vengo de las Islas Rotas —anunció—. Allí he matado a una nueva plaga de espectros sombríos. Mi intención era volver a la fortaleza de inmediato con la noticia, pero un habitante del arrecife ha perseguido mi barco hasta nuestra misma costa, así que me he alejado hacia el oeste, en dirección al Velo. Hasta que... —arrojó el saco ensangrentado a Torj— me he encontrado con un puto espectro demasiado cerca de Thezmarr.
Con un gruñido de repulsión, Torj sacó algo negro del saco que goteaba.
Thea estuvo a punto de vomitar.
Era un corazón.
—Donde hay uno, hay muchos —los avisó Hawthorne—. Tengo otros dos en otro saco. Hay más rasgaduras en el Velo. Más grietas por culpa de esta escoria y de peores seres.
—Que las furias se apiaden de nosotros —murmuró Torj.
—Las furias no salvan a nadie. —Hawthorne soltó una siniestra carcajada.
Cuando las palabras abandonaron sus labios, levantó la vista. Un escalofrío le recorrió la columna a Thea, al tiempo que un débil relámpago le atravesaba las venas.
Entre los matojos, sus ojos de un verde grisáceo se encontraron con la mirada plateada del célebre espadachín.
Le dio un vuelco el corazón y se le tensó todo el cuerpo.
La mirada del guerrero le penetró el alma.
Lentamente, Hawthorne parpadeó y se giró hacia sus compañeros.
—Hay más, pero no pienso contároslo aquí.
—¿Por qué no? —saltó Vernich—. Creía que por eso nos habías convocado, joder.
—Aquí no. —Hawthorne cogió las riendas de su montura y, sin lanzar ninguna otra mirada hacia Thea, guio a sus compañeros hacia las negras montañas.
A Thea le flaqueaban las piernas y le temblaban las manos a los lados. Hawthorne la había visto. La había visto y no había dicho nada. «¿Por qué?».
Con la mente dando vueltas sin parar, se obligó a levantarse. Cuando estuvo convencida de que los espadachines se habían marchado, echó a correr hacia el estrecho camino rocoso que iba hacia la fortaleza. La piedra del destino le golpeaba el pecho como si fuera un tambor de guerra a medida que atravesaba los acantilados, bajaba la escarpada ladera de la montaña y cruzaba las gruesas murallas y la caseta del guardia rumbo a las puertas de la torre norte. Jadeando, se abalanzó al interior, por fin resguardada del viento y de la lluvia. Después de estrujarse el cabello dorado para escurrirse el agua, se permitió tomarse unos instantes para procesar lo que acababa de suceder y lo que acababa de ver y oír.
Era cierto.
Después de años de ausencia, Wilder Hawthorne había regresado a Thezmarr y llevaba corazones de monstruos consigo.
CAPÍTULO 2
—Qué tonta e insensata eres —le dijo en voz baja su hermana Elwren en cuanto Thea se detuvo delante de ella en los pasillos de la planta de arriba.
Thea la vio fulminarla con la mirada. Su hermana y ella tenían los ojos del mismo color, un tono verde grisáceo inusual, y también cejas oscuras y espesas. Wren a menudo la miraba con el ceño fruncido. También compartían la misma melena bronceada, aunque la de Thea lucía más mechones dorados porque pasaba más tiempo al aire libre. Eran las dos caras de la misma moneda, pero, si Thea era más fuerte y angulosa, Wren era la más delicada y hermosa. Dos décadas viviendo en la fortaleza no habían hecho más que confirmarlo; la fortuna acompañaba a las que tenían sonrisas y faldas bonitas, no uñas rotas y pantalones harapientos.
En esos momentos, la personalidad afable de Wren desapareció. Tiró de Thea para alejarla y que nadie las oyese hablar y la despojó del abrigo empapado para sacudirlo y quitar los trozos grandes de barro seco.
Thea la apartó de un manotazo, irritada.
—¿Quieres estarte quieta? Soy la mayor, debería ser...
—Thea, eres uno de los extraños casos que demuestran que ser la mayor no quiere decir ser la más lista. —Wren se rio por la nariz.
—Pues tienes suerte de que esté aquí para hacerte quedar bien. Deja de quejarte.
Wren negó con la cabeza, sacudiendo la revuelta melena, y le entregó a Thea varios trozos de pergamino, que ella aceptó con una mueca. Más «labores femeninas». Pociones y venenos, en lugar de espadas y sangre. Otro motivo para maldecir las leyes y para cabrearse con la profecía que les habían enseñado a temer:
A LA SOMBRA DE UN REINO CAÍDO, EN PLENA TORMENTA, ;
UNA HIJA DE LA OSCURIDAD EMPUÑARÁ UNA ESPADA ;
EN UNA MANO Y CON LA OTRA REGIRÁ LA MUERTE.
CUANDO LOS CIELOS SE OSCUREZCAN, EN EL FIN DE LOS DÍAS, EL VELO CAERÁ.
LA MAREA CAMBIARÁ CUANDO ELLA DESENVAINE LA ESPADA.
UN AMANECER DE SANGRE Y FUEGO.
Veinte años antes, después de que se pronunciara aquella terrible profecía, las mujeres se habían visto obligadas a entregar sus armas. Thea, que por aquel entonces tenía solo cuatro años, presenció algunas de esas escenas desde una rejilla del sótano y vio cómo las mujeres enfurecieron cuando les arrebataron su derecho a proteger los mediorreinos.
Pero aquello no había impedido que Thea llevase su daga.
Nada podría impedírselo.
Se quedó mirando el pasillo que llevaba hacia la sala de trofeos. Incluso de adulta ansiaba visitarla y posar los ojos en los nombres de los campeones. Talemir Starling, el espadachín apodado el Príncipe de los Corazones, que era imbatible en combates con dos espadas y, según las leyendas, había arrancado tantos corazones de monstruos que no podían contarse siquiera.
Otro nombre había fascinado a Thea desde siempre. Seis años antes descubrió que allí también figuraba el nombre de su tutora, Audra, bajo la categoría de Campeones de Lanzamiento de Cuchillos de Thezmarr. La bibliotecaria de rostro adusto había sido la única guerrera en entregar las armas y permanecer en la fortaleza.
—Te he cubierto con Farissa y le he dicho que te sangraba la nariz —le dijo Wren.
—Gracias. —Thea le sonrió.
—Solo podrás tirar de esa excusa hasta que los maestros empiecen a hacer preguntas más difíciles sobre tus episodios de hemorragias nasales.
—Pues es una suerte que tú siempre tengas las respuestas. —Thea le pasó un brazo por el cuello a su hermana. Wren era una aclamada alquimista de Thezmarr, mientras que ella era poco más que una vagabunda. Por más que trabajase junto a su hermana en el taller y en la biblioteca para ganarse la paga, su mente siempre estaba en otros lugares y pensaba en los pocos años que le quedaban, en sus sueños de desobedecer las normas y blandir su propia espada para combatir la oscuridad.
Wren chasqueó la lengua, frustrada, y la zarandeó.
—Ahora mismo tengo más ganas de pegarte que de abrazarte.
—Solo porque yo te enseñé a pegar.
—Aprende a cerrar el pico, Thee.
Al percibir que, en efecto, el enfado de su hermana rozaba el límite, Thea se contuvo para no responderle una de las suyas.
El ruido estruendoso de acero contra acero les llegó desde el patio y Thea se dirigió a la ventana para clavar las uñas en el alféizar mojado y mirar hacia abajo.
Una nueva unidad de escuderos, adolescentes y veinteañeros, se dirigía hacia la garita, algunos de ellos discutiendo por el camino.
El gremio formó a guerreros desde los mismísimos albores y entrenó a escuderos en el arte de la guerra hasta que superaron las pruebas de iniciación para convertirse en guardianes de los mediorreinos que lucían el tótem de dos espadas cruzadas. Después podían convertirse en fieles guerreros de nivel medio de Thezmarr o ascender hasta ser encargados y maestros de un campo en particular. Luego estaban los espadachines.
Ser un espadachín... era ser una leyenda viva.
Pero en el patio no había rastro de los guerreros de la élite, y Thea tampoco vio a Esyllt, el maestro armero. Con un nudo en el pecho Thea los vio marcharse con los escudos colgados sobre la espalda, sin duda para hacer las maniobras que ella había presenciado cientos de veces, escondida en el bosque Sangriento.
Le hormigueaban los dedos por las ganas que tenía de coger la daga que llevaba en la bota.
—Thea... —le advirtió su hermana.
Después de tomar una decisión, Thea le arrebató el abrigo a Wren y le devolvió los papeles.
—Me da que me va a volver a sangrar la nariz.
—Thea, no...
Pero ya se estaba alejando.
—Uy, y voy a sangrar una barbaridad, lo noto. Transcribir los interesantísimos volúmenes de Audra y volver a quitar el polvo a las estanterías de libros tendrá que esperar, no me gustaría manchar las páginas...
Wren intentó impedirle el paso. Sus ojos, del mismo color que los de Thea, ardían de frustración.
—Por todos los dioses, que ya no eres una adolescente.
—También me duele muchísimo la cabeza, Wren.
Su hermana levantó las manos, exasperada, y negó de nuevo con la cabeza con incredulidad.
—Qué tonta llegas a ser, Althea.
Thea sonrió. Sabía exactamente lo que era. Pero prefería vivir cien vidas en tres años que perder en esos reinos el poco tiempo del que disponía. Saludó a su hermana alzando una mano al empezar a bajar las escaleras para salir nuevamente bajo la lluvia.
Fuera, una negrura completa había engullido la fortaleza, así que Thea pasó desapercibida por delante de la garita, como de costumbre. Siguió a la unidad de escuderos a cierta distancia, pues sabía con todo detalle a dónde se dirigían. El bosque Sangriento era una densa arboleda que rodeaba el territorio de Thezmarr, donde de los árboles manaba la sangre de los guerreros muertos tiempo atrás y donde se susurraban viejos secretos con el movimiento de las hojas.
Más al sur estaba el claro preferido por Esyllt, el maestro armero, para llevar a cabo los ejercicios iniciales con las unidades menores. Ya debía de estar esperando allí, pero Thea se alejó del camino principal por si había algún rezagado, aunque dudaba muchísimo de que hasta el más lerdo de los escuderos fuera tan tonto. La cólera de Esyllt no había que tomársela a la ligera.
«Me pregunto quién saldría victorioso si se enfrentase a Audra...». Thea se rio. Audra lo derrotaría sin problemas arrojándole uno de sus libros a la cabeza. No en vano hacía tiempo había sido campeona de lanzamiento de cuchillos.
Divertida ante aquella escena, Thea se adentró en los oscuros claros del bosque y se deleitó con el olor a tierra mojada y con las hojas que hacían que le resbalaran las botas. Estaba lo bastante cerca como para oír a la unidad atravesar el bosque y hasta divisó a los últimos. «Un grupo sigiloso, está claro», resopló. Sin embargo, no podía sino observar con envidia las armas que les colgaban de los cinturones.
La noche que se difundió la profecía, Farissa, la maestra alquimista, evacuó a todos los niños de Thezmarr y los encerró en un sótano oculto. Pero, mientras los demás se quedaban dormidos, Thea encontró una rendija en la piedra que le permitió ver una parte del patio chamuscado. Jamás olvidaría la imagen de las mujeres entregando sus armas en plena noche. El acero silbó por los aires cuando lanzaron las espadas hacia la montaña que formaban las demás, con una rabia palpable.
—La profecía ha empezado —había exclamado el maestro del gremio por encima de los gritos de furia y de las reyertas que se habían iniciado—. Ya no podemos permitir que las mujeres blandáis armas. Vais a encontrar otras ocupaciones o, de lo contrario, abandonaréis el gremio.
—¡Osiris, desgraciado! —chilló alguien—. ¿De verdad piensas dejar que Thezmarr se debilite tanto? ¿De verdad vas a darle la espalda a toda la gente que ha servido con lealtad...?
—No es así como me gustaría que sucediera. Pero es la voluntad de los dioses —contestó él—. ¡Entregad las armas u os las arrebataremos a la fuerza!
Thea era demasiado joven como para comprenderlo, pero aquel momento la perseguía desde entonces. A excepción de Audra, las guerreras se marcharon esa misma noche; nadie sabía a dónde, pues era una ley que no solo regía en Thezmarr, sino en todos y cada uno de los mediorreinos. Ninguna mujer volvería a blandir acero jamás.
Durante años, Thea había intentado que su tutora hablara de lo sucedido, pero la bibliotecaria se negaba. Varias lecciones y todos los libros que Thea había leído le habían confirmado que fue una niña con una espada la que provocó la profecía, y las leyes posteriores fueron los intentos del maestro del gremio para proteger los mediorreinos e impedir que hubiera más «hijas de la oscuridad».
Se le fue la olla al ver a una niña con una pequeña daga. Si supiera que Thea tenía una daga, en fin... Nunca se enteraría.
Thea se detuvo en un claro que visitaba a menudo, bien oculto de la zona de entrenamiento, un saliente con unas vistas inmejorables. Se agachó entre las hojas y prestó atención para oír el discurso que ya había oído pronunciar a Esyllt cientos de veces; era el discurso que hacía que le cantara la sangre.
El esbelto maestro armero caminaba delante del grupo de reclutas de ojos brillantes, con la mano apoyada en el mango de su espada y el pecho hinchado al observarlos con expresión dura.
La voz de Esyllt sonó por el claro, rezumando autoridad.
—Hace un mes erais meros estudiantes, jóvenes cuyo objetivo se limitaba a lo normal y corriente. Hoy sois escuderos de Thezmarr y habéis venido al bosque Sangriento con la esperanza de ser algo más si cabe.
A Thea le entraron escalofríos en la piel y se aferró a todas y cada una de las palabras como si fueran un elixir que necesitara desesperadamente.
—Los próximos meses serán los mejores y los peores de vuestra vida —prosiguió el maestro, dejando que el público embelesado lo asimilara—. Si llegáis hasta el final, claro está. Algunos de vosotros renunciaréis dentro de un día, una semana o un mes. El resto vais a conocer de cerca el dolor y el miedo, sabréis lo que significa luchar con uñas y dientes por vuestro lugar. Sabréis en quién podéis confiar y cuándo debéis dormir con un ojo abierto. Aquellos que no superéis las pruebas seréis expulsados de nuestras filas. Aquellos que tengáis un talento especial quizá podáis llegar a ser aprendices de los comandantes. Algunos de vosotros terminaréis heridos. Algunos moriréis.
Esyllt hizo una nueva pausa mientras contemplaba los rostros que tenía delante, como si fuese capaz de determinar en ese instante quién lo lograría y quién fracasaría. Se aclaró la garganta.
—Y unos pocos de vosotros —miró con seriedad a sus escuderos elegidos— terminaréis siendo lo que tantos otros solo sueñan: guardianes de los mediorreinos, guerreros de Thezmarr.
Thea soltó un suspiro. Por todos los dioses... No importaba cuántas veces hubiera oído la introducción de Esyllt, siempre le llegaba al corazón. Anclada al suelo, estaba tan absorta como los escuderos; deseaba poder estar junto a ellos, deseaba poder compartir aquella experiencia con alguien, con quien fuese. Pero se quedó escondida, como siempre.
Esyllt se aclaró de nuevo la garganta.
—Vamos, formad vuestros grupos. Quiero ver lo que habéis aprendido hasta la fecha.
Los escuderos vacilaron.
—Las maniobras —exclamó Esyllt—. ¡Ahora!
Los reclutas se pusieron en marcha para dividirse en grupos más pequeños y blandir las armas, con los escudos situados en posición defensiva.
Thea los observó y se fijó en aquellos que sostenían el escudo demasiado bajo, aquellos que avanzaban muy lento y aquellos que le podrían interesar como oponentes. Llevaba años estudiando la teoría y practicando en privado, pero se moría por blandir una espada como la de aquellos jóvenes, y vio que su propia mano se dirigía a la daga que llevaba en la bota.
Con cuidado, dio un paso atrás, lejos de los guerreros, y comenzó a hacer sus propias prácticas. Como todos los hijos de Thezmarr, había superado un entrenamiento de defensa básico, pero nunca le había parecido suficiente. Desde que era pequeña había espiado todas las sesiones de entrenamiento posibles para absorber cualquier información y aprender todo tipo de técnicas. No le resultaba fácil sin una espada en su haber, aunque su daga era su orgullo y su alegría. Seis años antes la vio caer de las manos de un espadachín herido al que habían escoltado de regreso a la fortaleza en un carro. Thea cometió el error de enseñarle a Wren el hallazgo. Su hermana le dijo que era una daga de acero naarviano y luego le insistió para que lo devolviese. El acero naarviano se reservaba únicamente para los espadachines y era un regalo que se les ofrecía cuando terminaban el Gran Rito.
La fuente de acero de Naarva la crearon las mismísimas furias, quienes arrojaron una lluvia de estrellas sobre la tierra. La infrecuente mina de hierro era la más poderosa de todos los mediorreinos y contenía el poder de los dioses. Estaba prohibido que un hombre blandiera un arma como esa sin iniciación previa, era un insulto a los guerreros de élite que servían a los mediorreinos. Pero que una mujer blandiese una daga, y nada menos que una de acero naarviano..., se trataba de un tipo especial de traición.
Al principio, Thea se había negado a devolver el arma, por supuesto. Pero su hermana la había agobiado enumerando una larga lista de terribles consecuencias. Wren le había tocado tanto las narices que, al cabo de poco, Thea se dirigió a regañadientes hacia la enfermería para entregarle el arma a su herido propietario.
Thea esperó hasta que los cuidadores se marcharan a atender a otros pacientes para acercarse a la cama donde estaba tumbado el guerrero. Era el hombre más corpulento que había visto nunca, casi un gigante. Le colgaban las piernas a los pies de la cama y el colchón se hundía bajo su peso. Tenía decenas de vendas ensangrentadas en la cabeza y la cara tan hinchada y magullada que el blanco de sus ojos era rojo.
Se estaba muriendo.
Thea se quedó mirándolo. Todo su cuerpo le gritaba que no debería estar allí. Sin embargo, echó mano de un ápice de la valentía que el guerrero debió de necesitar en el campo de batalla y le tendió la daga.
—Se te ha caído —le dijo—. He pensado que querrías recuperarla.
El hombre jadeó con los ojos abiertos por el esfuerzo y sonó como si encima del pecho tuviera un carro lleno de rocas. Murmuró algo que Thea fue incapaz de descifrar antes de alzar una temblorosa mano de la cama y empujar la daga hacia ella.
No le salió ninguna palabra al abrir y cerrar la boca.
Pero Thea comprendió algo: el guerrero quería que se quedase el arma.
La cogió y se la llevó al pecho.
—Le daré buen uso —le había asegurado.
En el claro del bosque, Thea llevó a cabo una sucesión de movimientos, empuñando la daga como si fuera una espada. Sabía que se movía bien, pero ansiaba combatir con un digno oponente, con alguien que la retase. A veces podía convencer al viejo alquimista para que la satisficiera o a alguna de las cocineras, pero no era lo mismo...
Una suave brisa sacudió el follaje a su alrededor y un ligerísimo matiz a cuero y a palisandro le hizo cosquillas en la nariz, provocándole un extraño deseo. Suspiró, deleitándose con los gritos y los chasquidos de acero de los escuderos. Sin soltar la daga, volvió a asomarse por el saliente hacia el campo de entrenamiento...
Algo silbó por los aires.
Thea se lanzó de lado y notó un agudo escozor en la mejilla.
Una flecha se había clavado con un golpe seco en el tronco nudoso del árbol que estaba a su lado.
La flecha se mecía bajo la brisa.
Temblando, Thea la observó con los ojos desorbitados y retrocedió paso a paso.
Acto seguido, echó a correr.
CAPÍTULO 3
No era el momento de ser sigilosa. Thea corría, como una sombra borrosa en la noche, golpeando con las botas la tierra mojada del bosque y con una fina línea de sangre cayéndole por la mejilla. Las ramas de los árboles le arañaban la piel y le desgarraban la ropa conforme las atravesaba, y el viento le azotaba la trenza.
Alguien le había disparado una flecha, y Thea sabía perfectamente que no se estaba llevando a cabo ningún entrenamiento de arqueros. No fue un lanzamiento fortuito. De haberse apartado medio segundo más tarde se le habría clavado entre los ojos. Pero no era lo que el destino le tenía preparado. El golpeteo reconfortante de la piedra del destino sobre el pecho estabilizó sus resoplidos breves y superficiales.
Hecha de jade y atada a un cordel de cuero negro, una vidente se la había entregado cuando era pequeña. Por aquel entonces, los videntes tallaban los destinos en piedra; a veces con un nombre, a veces con un símbolo o con un número. Todo aquello representaba un futuro que sucedería con absoluta certeza. Por infrecuentes que fueran las piedras del destino, nadie las deseaba. Sobre todo si se quería vivir tranquilamente.
«Veintisiete». El número negro era una promesa del mismísimo dios de la muerte. Cuando tuviera veintisiete años, Enovius iría a por ella, pero no antes de haberse divertido un poco. La muerte podía hallarla en cuanto el reloj marcase su cumpleaños o podría esperar hasta el último día, hasta el instante previo a que cumpliese los veintiocho. La piedra del destino de Thea le anunciaba una ventana de tiempo, pero inconcreta; era una maldición que no le desearía a nadie.
Mientras corría y se manchaba las perneras traseras de barro, el miedo la estimulaba. No por su vida, sino porque ese día no iba a morir. Más bien temía por el lugar que ocupaba en Thezmarr, por su hogar. Fue consciente del peligro en cuanto aceptó la daga y se dispuso a practicar con el arma una y otra vez, pero las consecuencias jamás se le habían antojado tan cercanas como aquella flecha.
Un relámpago iluminó durante medio segundo el bosque Sangriento que se extendía ante ella. Delante no había más que árboles nudosos y un vacío espeluznante.
Al poco, las antorchas ardían enfrente de ella. Thea se arrimó a la base de las murallas de piedra y buscó la entrada del personal con la respiración acelerada.
«Gracias a los dioses», pensó cuando giró el pomo. Se detuvo en la despensa y se llevó el fragmento de jade a los labios.
—Y así es como ponemos a prueba el destino otra vez —murmuró antes de agacharse en la estancia apenas iluminada. En el interior, el ambiente era frío y la carne colgaba del techo desde unos ganchos enormes. Dejó atrás la comida y se fijó en que la trampilla hacia el sótano estaba entornada.
Thea se asomó y puso una mueca cuando la puerta de la cocina crujió. El calor de distintos hornos y los ricos olores de la cena le golpearon en la cara con toda su fuerza. Sin ningún criado a la vista, Thea dejó atrás las mesas y las cazuelas, y reprimió las ganas de coger un bollo recién preparado de un cesto que había a un lado. Era más que probable que la cocinera los hubiera contado.
Tan pronto como se aproximó a la puerta, se quedó paralizada.
En la raída butaca que se alzaba delante de la chimenea, se había sentado un cuerpo descomunal, con un perro gigantesco a los pies.
Thea pasó la vista del animal dormido al cinturón de piel medio trenzado sujetado por unas manos enormes, y luego a los ojos grises que se clavaban en los suyos.
—Malik.
El gigante que le devolvía la sonrisa era el mismo hombre que le había regalado su daga en su lecho de muerte. Al final no había fallecido. Thea había terminado adorando su expresión sonriente en un rostro que tiempo atrás fue fiero y estuvo lleno de cicatrices.
Malik era un espadachín retirado. Había recibido un golpe casi mortal en la cabeza durante la batalla y no había hablado desde entonces. Entre otros detalles, Thea había oído a los guardianes y a los escuderos comentar que el famoso guerrero había dejado atrás la gloria y se había convertido en un bobo, pero Thea sabía que no era así. Poco después de que le regalase la daga, un día se encontraba en el rincón de la biblioteca, leyendo en voz alta un pasaje complicado para que tuviese sentido. Allí vio a Malik por segunda vez. Su cuerpo colosal apareció detrás de una estantería y le pegó un susto de tres pares de narices.
Pero Malik se le acercó con una sonrisa radiante y se sentó en una silla cerca de ella, como si quisiera oírla leer. Aquella interacción le demostró a Thea que a él le encantaban las palabras, pero quizá ya no era capaz de comprenderlas en una página. Desde ese día, Thea le leía.
Ese día, a Malik le hizo mucha gracia observar el estado empapado y desaliñado de ella, así como el rasguño que le surcaba la mejilla.
—No me puedo quedar —le dijo Thea—. No se lo contarás a nadie, ¿verdad?
Malik se limitó a sonreír y a volver a concentrarse en el cinturón que estaba trenzando.
—Gracias. —Después de darle un apretón de agradecimiento en el hombro al gigante, Thea se dirigió hacia la torre suroeste.
Para cuando se puso una túnica seca y consiguió un aspecto presentable, la cena ya estaba en marcha. En los dos extremos de la sala crepitaban sendos fuegos en chimeneas, mientras que algunas antorchas en apliques arrojaban una luz titilante sobre las piedras del suelo.
En el centro de la sala se cernían las furias, esculturas gigantescas de las tres espadas colosales blandidas por los primeros espadachines de la historia, que no eran sino dioses. Las formas de piedra se alzaban del suelo hasta el techo de la estancia, donde las empuñaduras atravesaban los travesaños y se perdían en el cielo nocturno.
Debajo de sus sombras se encontraba una mesa que sobresalía de las demás, donde Osiris, el maestro del gremio, se sentaba en su silla de respaldo alto como si fuera un rey. A ambos lados estaban los espadachines de Thezmarr, varios comandantes y los jefes del personal, incluida Audra, que estaba muy seria, con los ojos atentos como los de un halcón.
Unos escalones por debajo, dos alargadas mesas de roble recorrían la sala entera, donde los guerreros de todos los rangos y los trabajadores de la fortaleza ya estaban dando cuenta de los cuencos de estofado y de las bandejas de patatas asadas.
Thea procuró no establecer contacto visual con nadie de la mesa principal al dirigirse a toda prisa hacia donde se sentaban sus compañeras.
A regañadientes, Elwren se movió para dejarle espacio en el banco y la fulminó con la mirada.
—¿Debería preguntarte? —dijo con los dientes apretados al reparar en el corte que lucía su hermana en la mejilla.
—Seguramente no. —Thea extendió los brazos para coger un plato vacío y la bandeja de las patatas.
—Por lo menos podrías haberte tapado el rasguño con los ungüentos que te preparé. No parece precisamente que hayas estado en la cama con dolor de cabeza y sangre cayéndote de la nariz.
Thea ignoró a su hermana y empezó a cenar, reprimiendo un gemido de deleite.
—Te has perdido un turno de transcripción fascinante, Althea —dijo Ida, una de sus amigas, desde el otro lado de la mesa mientras se colocaba un pequeño mechón negro detrás de la oreja.
—«Fascinante» y «transcripción» son dos palabras que jamás usaré juntas en una frase —repuso Thea con la boca llena de pan mojado en salsa.
—Cállate. —Wren se giró hacia el lugar donde Osiris se ponía en pie.
Thea se irguió en el asiento. No era habitual que Osiris se dirigiera a todos los presentes.
Era un hombre de altura media que resultaba más bajo todavía al rodearse de guerreros. Tenía la cabeza rapada y llevaba las pieles y las botas de los comandantes thezmarrenses; a pesar de su delgadez, el uniforme le quedaba bien. Observó las mesas que había delante de él con mirada afilada y consiguió clavar los ojos en los de todo el mundo antes de tomar la palabra.
—Esta noche damos la bienvenida a uno de nuestros espadachines más venerados... —comenzó a decir.
Los susurros se iniciaron y se extendieron por la sala como un incendio. Mucha gente alargó el cuello para echar un vistazo al famoso guerrero sentado a la derecha de Osiris.
A Thea se le puso la piel de gallina al recordar los ojos plateados que se habían fijado en los suyos en lo alto del acantilado.
El maestro del gremio se aclaró la garganta.
—Wilder Hawthorne lleva varios años fuera, defendiendo los mediorreinos. Las historias de victoria y valor lo siguen dondequiera que vaya...
En la mente de Thea destelló el saco de arpillera ensangrentada.
—Pero, por encima de todo, ha llevado la justicia de Thezmarr hacia aquellos que la veían desmoronarse.
Thea clavó la vista en el guerrero en cuestión.
Hawthorne se apartó la capucha de la cara y, bajo la luz de las velas, ella se quedó embelesada con su mandíbula cincelada, con la nariz ligeramente torcida, con las cejas oscuras y con varias cicatrices tenues que le surcaban la tez morena. Lucía la misma expresión fiera y despiadada que un rato antes.
Se decía que los espadachines eran elegidos por las propias furias, que les otorgaban su poder. Cuando emergían del Gran Rito, los guerreros recibían regalos de sus reinos: acero de Naarva, un semental de Tver, un frasco de aguantial curativa de Aveum, una armadura de Delmira y veneno de Harenth.
Thea sabía gracias a las historias que Hawthorne había sido el más joven en llevar a cabo el Gran Rito, el más joven de la historia en convertirse en espadachín, y también que había sido el último en lograrlo.
«Por ahora», juró para sus adentros.
Pero en el guerrero no había atisbo alguno de juventud, tan solo la brutalidad fría e implacable de un asesino. No se levantó ni habló, sino que se limitó a recostarse en el asiento y a pasar los ojos por toda la sala. Pese a su aparente ferocidad, el destello desafiante que brillaba en sus ojos plateados provocó un rayo de energía que recorrió el cuerpo de Thea y la calentó desde dentro. Ella se giró hacia él con un débil escalofrío atravesándole la piel.
Osiris levantó la copa.
—¡Brindemos por el regreso de Hawthorne!
Hubo movimientos apresurados cuando el resto de los congregados se apresuraron a repetir el brindis.
Mientras tanto, la Mano de la Muerte los contempló a todos, con las botas manchadas de sangre enemiga.
—¿A cuántos monstruos crees que ha matado? —Thea no apartaba la vista del guerrero. Visualizó el corazón rancio del espectro que había visto.
—¿A quién le importan los monstruos? —se rio Samra—. ¿A cuántas mujeres? Mirad esa mandíbula y esos hombros... Mirad lo gigante que es. A mí podría matarme cuando le apeteciera.
—Ay, Sam. —Ida se rio—. Guárdate las ganas.
—¿Por qué debería? Los hombres no lo hacen. Y me sorprende que Hawthorne pueda contenerse. Y nunca mejor dicho. Seguro que la tiene enorme como una...
—¡Sam! —le espetó Thea—. Cierra el pico. Es un espadachín de Thezmarr, muestra un poco de respeto.
Samra puso los ojos en blanco.
—Que tú hayas hecho un ridículo voto de celibato no significa que las demás debamos ignorar el festín que tenemos delante.
—Yo no he hecho ningún voto —replicó Thea con amargura y el cuerpo tenso—. Es que...
Wren le cogió el brazo con una mano y le dio un apretón.
—No fue culpa tuya que Evander terminara siendo un cabrón.
—Un gilipollas integral —añadió Ida.
Se hizo una pausa de culpabilidad antes de que Sam asintiera.
—Un imbécil de primera categoría.
Thea sintió calorcillo en el pecho al presenciar el frente unido en el que se convertían todas cuando se mencionaba al aprendiz del maestro establero, pero desdeñó la historia con un gesto.
—De eso hace años.
—Sigue siendo un imbécil. —Sam se encogió de hombros.
Thea se obligó a sonreír, pero se le hundieron los hombros al recordarlo.
«No me interesan los guerreros. Ya ocultas tu belleza con ropa de hombre y con barro... Me gustabas cuando eras una alquimista. Pero si vas a ir por ahí con armas y corriendo como un chico... Por no hablar de que vas a incitar la profecía», le soltó Evander cuando ella le confió sus sueños, y el mundo desapareció bajo sus pies.
Aquello terminó lleno de rabia y confusión. Thea vertió lágrimas sobre los acantilados junto a su hermana y luego dejó atrás aquella experiencia. El único voto que había hecho había sido para sí misma, un voto que la animaba a imitar a los espadachines lo mejor posible. En cuanto a amantes, se había acostado con otros desde entonces, instantes fugaces en la oscuridad, pero todos fueron igual. Evander y el resto no eran más que muchachos asustados de la fortaleza, no hombres, como Wren le había insistido: «Un hombre de verdad no te impedirá pelear tus batallas ni las peleará por ti. Un hombre de verdad te ayudará a pulir la espada, te cubrirá las espaldas y peleará a tu lado para hacer frente a cualquier oscuridad que se presente ante ti».
Por el momento, ninguno de ellos había estado a la altura.
Alrededor de Thea, sus compañeras parloteaban, emocionadas. El regreso de Hawthorne no era el único tema de conversación. Una famosa unidad de guerreros había vuelto después de lidiar con una amenaza al sur del reino invernal de Aveum, y las mujeres ansiaban advertir cuánto habían cambiado los hombres sentados en la mesa de al lado.
—Está claro que a Raynor se le ha ensanchado el pecho. —Samra sonrió y meneó las cejas.
—Ya te gustaría —repuso Ida—. Es tan enclenque que no era tan difícil.
—No seas mala. —Wren se rio—. Solo tiene veinte años. Además, es un poco joven para el gusto de Sam —añadió mientras se servía otro vaso de cerveza.
Sam se colocó la cabellera rojiza detrás del hombro y se llevó una mano al pecho para fingir ofensa.
—Eso me ha dolido, Wren.
—¿Qué opinas tú, Althea la de las Nueve Vidas? ¿Ves algo en el menú que te guste?
A Thea le escoció la sangre seca de la mejilla. Entornó los ojos al oír el apodo que le pusieron sus amigas después de tantos años de imprudencias y de estar a punto de terminar bajo el yugo de las leyes del gremio. Ese día no contaba.
«Althea la de las Nueve Vidas». Siempre lo había odiado. En primer lugar, daba a entender que era la más joven y tonta del grupo. En segundo, le gustaba pensar que tenía más de nueve vidas.
Se sirvió otra ración de estofado y no se permitió apartar la vista del espadachín sentado a la mesa principal.
—No. Además —dijo alzando la barbilla—, ¿por qué debería interesarme algo que no sean los breves beneficios físicos?
—Si son breves es que lo haces mal. —Sam se rio por la nariz.
—Es una distracción de mierda. Entre el trabajo con Farissa y con Audra, entrenando y demás, no tengo tiempo para malgastarlo con un joven bobo, ni siquiera a escondidas. Tengo demasiadas cosas que hacer y demasiados objetivos que alcanzar...
«Y demasiado poco tiempo para alcanzarlos», pensó. Mientras las demás contaban con toda una vida, ella disponía de tres años y, por todos los dioses de los reinos, no pensaba desperdiciar ni un solo segundo.
—Tengo un propósito peculiar...
—Ah, sí, tu propósito. —Wren negó con la cabeza y se pellizcó el puente de la nariz como si fuera una anciana con grandes dolores—. Nunca te dejarán ser como ellos, Thea. Ni en un millón de años. ¿No va siendo hora de que lo dejes y de que aceptes tu papel como hacemos las demás? Terminarás metida en un lío o en algo peor. Seguimos contribuyendo a la protección del reino. El trabajo que llevamos a cabo sigue siendo honorable.
Thea contuvo una respuesta sobre las alquimistas y los escribas, y cogió el vaso de su hermana para apurarlo.
—Ya podéis continuar hablando sobre chicos —murmuró—. O sobre chicas —añadió con un asentimiento de disculpa dirigido a Ida.
—Eres demasiado amable —repuso la aludida con brusquedad.
Wren recuperó su vaso y lo llenó de nuevo.
Pero la atención de Thea estaba clavada en otro lugar: en el espadachín de ojos plateados sentado a la mesa principal.
Thea maldijo el frío cuando las mujeres jóvenes volvieron a sus aposentos, cuyas chimeneas estaban frías. Conforme las quejas de las demás se iban intensificando cada minuto que pasaba, Thea y Wren se dispusieron a prender la leña y avivar el fuego. Thea suspiró cuando el calor se extendió hasta sus dedos. Alargó las manos, pero las apartó de inmediato cuando algo atravesó el aire en su dirección...
Un pequeño cuchillo que usaban para abrir botellas se clavó en el suelo de madera junto a sus pies.
—Por todos los...
Otro voló por los aires hasta ella.
—¡Sam! —chilló Thea al agacharse—. ¡Basta!
Pero supo que no debía quedarse quieta. Se levantó y saltó de un lado a otro mientras seguían lloviéndole proyectiles afilados, que aporreaban la pared y el suelo con golpes secos rítmicos. Era un juego que habían adaptado tras ver a los chicos en el patio. Era un concurso thezmarrense para desarrollar los reflejos. Cómo no, a las chicas se les prohibía jugar, pero Samra siempre decía que, como estaban usando herramientas de alquimia y no las tradicionales estrellas o dagas de acero, no estaban rompiendo ninguna regla.
—Es que me gusta lanzarle cosas a Althea —comentaba una y otra vez.
Cuando las chicas llegaron a la adolescencia, también añadieron un elemento de danza. Ida insistió en que algún día quizá tuviesen que asistir a un baile o a una boda, y ninguna de ellas sabía cómo deslizarse con ligereza. Thea jamás le había podido responder que era sumamente improbable que las invitaran para algo parecido, y de ahí nació el juego de las alquimistas bailarinas.
Sus aposentos, y también ellas mismas, mostraban las cicatrices del juego a lo largo de los años, aunque había pasado tiempo desde la última vez que jugaron. El trabajo y la monotonía del día a día habían conseguido arrebatarles las pequeñas alegrías de su vida.
—Joder. —Thea evitó por los pelos que le cercenara un dedo del pie—. ¿A qué juegas, Sam?
Samra se encogió de hombros y le arrojó otra herramienta afilada.
—Estabas ansiosa por un poco de acción, Althea la de las Nueve Vidas... Se me ha ocurrido darte el gusto.
—No me pongas a prueba..., ya sabes lo que va a pasar. Te arrepentirás.
—Venga..., me quedan tres —contestó su amiga blandiendo los cuchillos.
Con un gemido de frustración procedente de la garganta, Wren intentó quitarle los proyectiles a Sam.
—¡Farissa los andaba buscando!
Pero Samra no le hizo ni caso y los arrojó hacia Thea, uno tras otro, en una rápida sucesión.
Embargada por la emoción, Thea se dispuso a bailar. Era la sensación más natural del mundo. Giró con elegancia, se inclinó y zigzagueó, moviéndose como si fuera agua y recogiendo veloz las armas en el aire. Era una habilidad que había perfeccionado a sabiendas, consciente de que, contra oponentes más corpulentos, iba a necesitar echar mano de velocidad y agilidad para contrarrestar la fuerza de los rivales.
Cuando el último proyectil abandonó la mano de Sam, Thea le dedicó una sonrisa lobuna.
—Me toca. —Giró la muñeca con maestría y el cuchillo pequeño atravesó los aposentos a toda prisa antes de...
—¡Thea! —gritó Sam cuando el arma le atravesó la mitad inferior de la coleta con la que se había recogido la cabellera rojiza y clavó un mechón de pelo en la pared.
—Que las furias se apiaden de nosotras —masculló Ida con la cabeza entre las manos.
—¿Qué pasa? —repuso Thea con inocencia—. Llevas tiempo diciendo que querías cortarte el pelo.
—Te voy a matar... —la amenazó Sam con los dientes apretados mientras arrancaba el cuchillo y su mechón de pelo de la piedra.
—Me gustará ver cómo lo intentas.
Sam se quedó observando los cabellos rebanados, se pasó los dedos por la punta de la coleta recién cortada y negó con la cabeza.
—Estás como un cencerro.
—O en estado de gracia.
—O las dos —repuso Ida.
—Las dos, está claro. —Wren le confiscó las herramientas de Farissa.
—Deberías saber que a mí no me puedes retar a jugar a las alquimistas bailarinas —exclamó Thea.
Sam seguía negando con la cabeza, pero su rabia disminuyó.
—Qué típico de Thea —masculló—. No quiere ser una mujer, pero baila mejor que todas nosotras.
Cuando la emoción se esfumó, Thea se pasó la mano por el fino corte de la mejilla. El ruido que hizo la flecha al silbar por el aire retumbó en su cabeza. Tenía la sensación de que el juego de las alquimistas bailarinas le había salvado la vida.
Wren la miró con los ojos llenos de preguntas.
Thea se encogió de hombros. «Ojos que no ven, corazón que no siente», pensó. Y, en resumidas cuentas, no había sido un día tan horrible.
No se dio cuenta hasta que cogió el camisón y se quitó las botas. Sus manos se quedaron paralizadas sobre los botones de la túnica y la cena empezó a darle vueltas en el estómago cuando una sensación fría la inundó a pesar del resplandor del fuego.
Su daga había desaparecido.
Y Thea sabía perfectamente dónde la había dejado.
CAPÍTULO 4
Althea volvió a soñar con la vidente.
—Acuérdate de mí —susurró la maga por la noche mientras esculpía la promesa de muerte en el pedazo de jade. No tenía rostro ni rasgos claros, pero su voz se asemejaba a un canto de cirena. ¿Cuántas personas habían sucumbido antes que Thea? ¿A cuántas había mandado la vidente hacia Enovius?
La superficie fría de la piedra del destino se clavó en la palma de Thea, y esta se despertó con un jadeo entrecortado.
Wren la observaba desde la cama que ocupaba, junto a la suya.
—¿Qué pasa? —le preguntó, preocupada, con el ceño fruncido.
Resollando, Thea se dio unos instantes para acostumbrarse a la luz del alba que entraba en los aposentos por la ventana y al viento fresco de la mañana que golpeaba su piel ardiente. Las demás seguían durmiendo profundamente.
—Nada, nada —musitó, con el corazón desbocado, y soltó la piedra del destino para guardársela debajo del camisón.
Pero Wren lo había presenciado.
—Has tenido otra pesadilla.
De nada serviría negárselo. Thea asintió sin más y se enjugó el sudor de la frente con la manga del camisón.
—En serio, creo que deberías comentárselo a Farissa. Podría darte algo...
—No voy a tomarme una poción para vaciarme la mente y poder dormir —le espetó Thea—. Necesito estar alerta.
—No he dicho nada —respondió Wren con un susurro—. Ojalá pudieras contárselo a alguien.
—Ya lo sabes tú. No hace falta meter a nadie más.
—¿Seguro? Llevar una piedra del destino... es una carga muy pesada que soportar.
Pero Thea se hartó.
—No es una carga, es un don —insistió al bajar los pies de la cama y poner una mueca tras notar lo frío que estaba el suelo—. Saber cuándo vas a morir es saber cómo vivir, hermana.
—Bueno, pero no olvides que no es tu destino hasta que mueras de verdad.
Thea cogió los pantalones y la túnica.
—Lo sé.
Desde la otra punta de la estancia sonó un gruñido.
—No me digáis que ya os estáis saltando a la yugular —masculló Ida desde debajo de la almohada.
—Qué va, aquí no hay más que amor de hermanas —rezongó Wren cuando ella también se levantó de la cama.
—Santos dioses, pues en ese caso el mundo debe de estar llegando a su fin.
Thea le guiñó un ojo a Wren y dio un golpecito a la oculta piedra del destino.
—Hoy no.
Si había un lugar donde Thea no quisiera estar esa mañana, ese era el taller de alquimia. Las tareas eran tediosas, y por lo general terminaba con una nueva quemadura o corte en las manos. Thea se sentía desnuda sin su daga en la bota y estaba inquieta, desesperada por barrer el bosque Sangriento para buscarla antes de que el metal se oxidara bajo las hojas húmedas o algún escudero entrometido lo encontrase.
—Mierda. —Apartó la mano del montón de lavanda silvestre que estaba cortando. Le escocía la piel donde se le había resbalado el cuchillo.
—No prestas atención. —Wren le lanzó un paño limpio para que se presionara la herida que le sangraba en el dedo índice.
—Porque es un trabajo muy ingrato —repuso Thea.
—¿Acaso sabes lo que estamos preparando en estos instantes? —Wren se colocó las manos en las caderas.
—¿Alguna especie de poción? —Pero Thea lo dijo en voz baja porque, por el aspecto que tenía el taller, su hermana estaba a punto de estallar.
—Es una tintura para quitar dolores de cabeza...
Thea abrió la boca, pero su hermana levantó una mano para mandarla callar.
—Dolores de cabeza como los que suele tener tu amigo de la biblioteca.
«Malik».
—Así que ¿me vas a decir que es un trabajo muy ingrato —prosiguió Wren—, demasiado humilde para alguien como tú, aunque sirva para aplacar el sufrimiento de aquellos que hicieron unos sacrificios inimaginables para proteger nuestros reinos?
—No. —Thea se sonrojó.
—Muy bien. Pues ahora cállate y no te vuelvas a cortar ningún dedo.
Una carcajada sonó tras ellas y Thea descubrió, humillada, que era Farissa, la maestra alquimista, que las miraba cruzada de brazos.
—Ni yo misma lo habría dicho mejor. —La mujer sonreía amablemente—. Harías bien en escuchar a tu hermana, Thea.
—Sí, Farissa. —Thea apretó los dientes.
—Veo que te has recuperado muy bien de otro episodio de hemorragia de nariz... Qué suerte la tuya.
Thea cambió el peso de un pie a otro y clavó de nuevo los ojos en la lavanda.
—Sí, mucha suerte.
La maestra alquimista negó con la cabeza antes de girarse hacia Wren.
—Me gustaría volver a ver esos diseños cuando tengas un momento, Elwren. Confío en que los habrás traído.
—Por supuesto. —Wren asintió.
—Te pediría que dejaras que tu hermana terminase sola la tintura, pero no queremos envenenar a nadie, ¿verdad?
—Claro que no. —Wren se rio—. Más tarde te busco.
—Por todos los dioses, eres una lameculos —masculló Thea cuando Farissa se alejó hacia otra de las mesas del taller.
—Y tú eres una niña consentida —le soltó Wren. Suspiró—. Si no fueras tan pesada, te enseñaría lo que he diseñado. Es algo... En fin, es algo que te gustaría ver.
Thea reconoció el matiz artero de la voz de su hermana. Cuando Wren estaba así, que las furias se apiadaran de todos. Aunque ella odiaba admitirlo en voz alta, la mente de Wren era brillantísima. Era una inventora nata, y el destello que irradiaban sus ojos le confirmó que lo que acabara de crear era algo capaz de cambiar destinos en algún punto de los reinos.
—Muy bien, pues. —Thea se cruzó de brazos—. Enséñamelo.
Wren respondió esbozando una sonrisa malvada. Olvidada la discusión, hurgó en su bolsa y sacó varias hojas de pergamino, que alisó en la mesa ante ellas.
—Mira —dijo, orgullosa.
Thea frunció el ceño y examinó los bocetos.
—¿Una tetera? —Era un diseño precioso, perfectamente simétrico, pero, claro, a su hermana se le daba la mar de bien casi todo lo que intentaba. Era así de exasperante.
—No es una tetera normal y corriente... —Wren sonrió—. La voy a llamar «la tetera del almuerzo de las damas».
—Ya veo —repuso Thea, pero no veía nada. No le interesaban en absoluto los almuerzos de las damas.
Pero esa reacción no disuadió a Wren, que se limitó a pasar la página, donde aparecía un boceto más detallado del interior.
—Dos compartimentos... —Thea entornó los ojos—. ¿Y eso?
—Uno es para el té —respondió Wren, con los ojos verdes muy brillantes—. El otro, para el veneno.
—¿Qué? —exclamó Thea. De todas las cosas que había esperado oír de la boca de su hermana, «veneno» no era una de ellas.
—Llevo tiempo trabajando con Farissa en varios proyectos menores mientras tú te ausentas con tus hemorragias —le explicó Wren—. Esta fue una de mis ideas. En cada compartimento hay un agujero oculto cerca del mango de la tetera. —Wren señaló el lugar en el dibujo—. Para servir una bebida en concreto, debes dejar destapado el agujero que conecta con el compartimento que te interesa.
—Pero...
—Piénsalo, Thea. Si la persona que te acoge te despierta sospechas, ¿no querrías verle beber lo mismo que tú antes de arriesgarte a ingerirlo?
—Sí...
—La bebida de los dos compartimentos debe ser idéntica. Y el sirviente tiene que recordar cuál es cuál. A partir de ahí, basta con poner un dedo en el agujero con la bebida no envenenada para envenenar al enemigo y luego tapar la bebida envenenada si desea servirse una taza a sí mismo. Pero a ojos del invitado... todo es idéntico y procede del mismo lugar. ¿Lo ves?
Thea contempló las páginas con incredulidad.
—¿Cómo?
—Esta tarde voy a empezar un modelo para probar la teoría. Es bastante sencillo: la tensión y la presión de la superficie impide que los líquidos se derramen. Al tapar el agujero, el sirviente impide que el aire entre en el compartimento. —Wren volvió a tocar el dibujo—. Esto debería disminuir el área de superficie del líquido y evitar que salga por el pitorro. Cuando el sirviente tape el agujero así con un dedo, la presión del aire mantendrá el líquido en su sitio.
Incrédula, Thea negó con la cabeza lentamente.
—Es impresionante, Wren —consiguió decir, observando boquiabierta las ilustraciones.
—Gracias.
—Vaya... Es un artilugio deplorable.
—No serás tú la única en heredar toda la maldad de la familia.
Thea se echó a reír. La pasión de su hermana era contagiosa.
—Es un alivio saberlo.





























