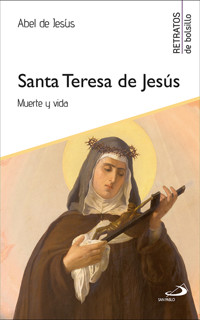
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Retratos de bolsillo
- Sprache: Spanisch
Con la experiencia de haber pertenecido a la Orden de los Carmelitas Descalzos, Abel de Jesús, considerado el primer «influencer» de teología en español, presenta una nueva biografía de la primera mujer doctora de la Iglesia. Se trata de una biografía breve, pero completa, que, partiendo del estudio y la experiencia del autor, se desarrolla con espíritu divulgador y estilo ameno y sencillo. Un retrato de Teresa de Jesús, mujer de grandes deseos, atrevida e impredecible, considerada una de las mayores figuras del misticismo católico de todos los tiempos, que destacó por sus virtudes y carismas, por su ejemplo de oración y contemplación, su amor «seráfico», sus escritos y sus frutos de su santidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Santa Teresa de Jesús
Abel de Jesús
Santa Teresa de Jesús
Muerte y vida
Abel de Jesús (Santa Cruz de Tenerife, 1993) es divulgador de teología y creador de contenidos digitales en YouTube y en redes sociales, donde cuenta con unos 100.000 seguidores.
Desde los dieciocho años se ha dedicado con empeño a la Teología, pasando por el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, la Facultad de Teología de Granada y por la Universidad Pontificia Comillas, donde cursó el máster en Teología fundamental. Además, como Carmelita Descalzo tuvo ocasión de formarse sobre santa Teresa de Jesús, tanto académicamente como espiritualmente, viviendo desde dentro la vida religiosa que ella misma fundó.
© SAN PABLO
Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid
Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
[email protected] - www.sanpablo.es
© Abel Hernández Llanos
Distribución: SAN PABLO. División Comercial
Resina, 1. 28021 Madrid
Tel. 917 987 375 - Fax 915 052 050
E-mail: [email protected]
ISBN: 9788428569804
Depósito legal: M. 29.087-2023
Impreso en Artes Gráficas Gar.Vi. 28970 Humanes (Madrid)
Printed in Spain. Impreso en España
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo y por escrito del editor, salvo excepción prevista por la ley. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la Ley de propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.conlicencia.com).
Siglas1
Libro de la vida
V
Camino de perfección
C
Las moradas
M
Fundaciones
F
Relaciones
Rel.
Cartas
Cta.
Poesías
P
Conceptos del amor de Dios
Cp.
1Todas las citas de santa Teresa están tomadas de la edición de Tomás Álvarez en Monte Carmelo: Obras completas (Monte Carmelo, Burgos 201116) y Cartas (Monte Carmelo, Burgos 19981).
Prólogo
La madre Teresa se levantó aquel día de su lecho. Se despertó con un gran dolor de cabeza y con mal de estómago, como de ordinario. Por obediencia a su enfermera se había privado ese día del coro. Puso un pie en el suelo, en busca de su alpargata. Se incorporó de su jergón y se sentó en la cama, con la mirada perdida hacia el sol que empezaba a despuntar en la llanura castellana. Hacía mucho tiempo que no se despertaba tras el amanecer. Se veía vieja y cansada, aunque una fuerza suprema y sobrenatural le impulsaba a seguir adelante. Su mente estaba turbada: eran las heridas del pasado, los problemas del presente y las incertidumbres del futuro. Toda su reforma o, por mejor decir, toda su familia, pendía ahora de un hilo.
Se levantó y dio unos pasos vacilantes. Ella misma se vistió el escapulario y levantó del todo la esterilla de su ventana. Parecía divisar, más allá del horizonte, a sus hijas, desperdigadas ya por media Península. Se preguntaba si en San José de Ávila estaban bien, y si todavía ardía allí el fuego de los comienzos. Le habían llegado algunas noticias de relajación… Luego pensó en Malagón, y en si la priora, así como las monjas, andaban bien de salud, por ser aquella casa muy poco a propósito. Trajo a la memoria a su querida Ana de Jesús, a María de San José, a Ana de San Alberto y, en fin, a todas las demás. Especialmente se acordó de Brianda de San José, tan enferma, siendo la mejor pieza que tenían sus fundaciones. Las quería a todas y, cuanto más las quería, parece que más reñía con ellas. «Con quien bien quiero soy intolerable», escribió una vez (Cta. de diciembre de 1579 a M. de San José). Pero nunca fueron semejantes los disgustos que le producían sus hijas a los que le producían sus hijos, en ocasiones tan ajenos al espíritu que ella había recibido. ¿Qué decir de Juan de la Cruz, el primer carmelita descalzo, un hombre celestial en la tierra, que por tantos percances había tenido que pasar a causa de la reforma?
No pudo evitar la risa, por un momento, al recordar también a su querido presbítero Julián de Ávila, compañero de batallas, que en tantos malos trances y aprietos se había visto por su culpa. Le resultaba cómico, siendo él tan bondadoso, por la inocencia y la presteza con la que se disponía a todo. Habían recorrido juntos tantas leguas que no podía menos que considerarlo alguien más de su propia familia.
Estaba recluida en Toledo. Esto, lejos de ser un castigo, era para ella una gracia. Las persecuciones, a título personal, le daban gran consuelo. «Somos –en fin– del bando del crucificado» (Cta. del 9 de mayo de 1577 a A. Mariano). Al fin podía estar quieta y tranquila, viviendo la clausura que tanto deseaba su espíritu, y que no rompería por nada del mundo, salvo por mandato divino, como era frecuentemente el caso. Como diría más adelante:
Si no es por quien pasa, no se creerá el contento que se recibe en estas fundaciones cuando nos vemos ya con clausura, adonde no puede entrar persona seglar; que, por mucho que las queramos, no basta para dejar de tener este gran consuelo de vernos a solas (F 31, 46).
El lector contemporáneo, por su parte, podría preguntarse por qué iba a querer una mujer atractiva, extrovertida y vital como Teresa de Ahumada confinarse en un monasterio, lejos del mundo, lejos de todos y para siempre. El secreto de Teresa, bien escondido en lo más profundo de las moradas interiores de su palacio de cristal, que es su alma misma, era la interior presencia del Amado. Teresa, una mujer creada para amar, encontraba una sola razón para vivir: el amor mismo. Pero, si algo ella no podía soportar, eso era cualquier desasosiego de división en su propio corazón. La baraja de Teresa se jugaba al todo o nada. Solo había un movimiento ganador, todos las demás jugadas entrañaban pérdidas infinitas. El número ganador, la apuesta segura, era la sacratísima humanidad de Cristo. En su juventud, cuando todavía no estaba ella ni gozando del cielo ni gozando de la tierra, por encontrarse como a dos aguas, la asolaron las enfermedades, hasta el punto de casi acabar con su vida. Renacida, vivía ahora de nuevo, y la deuda de amor solo con amor se puede pagar.
En aquel instante trajo a la memoria el momento en el que Cristo se puso a su lado derecho, haciéndola estremecer de amor, colmando los grandes deseos que la consumían desde niña. Nunca se le fue de la memoria. Todavía sentía la presencia de Cristo a su lado, como de continuo siempre había sido. Solo Cristo, a pesar de su propia imperfección, arrojaba lejos de sí todos sus miedos, todos sus temores. El amor produce una rara certeza. Y, cuando la persona amada está al lado, parece que no tienen gran alcance los desasosiegos, y «no tiene fuerza la duda» (V 27, 5).
Mirando por la ventana, la llanura le recordó su infancia y la amplitud de la Castilla que le vio nacer. Es la tierra en la que el cielo no halla obstáculo alguno, de un azul radiante cincelado sobre un horizonte ocre. Allí respiraba mejor que en cualquier otro sitio. Se sonreía mientras recordaba cómo tenía fuerzas, ya desde muy pequeña, para convencer incluso a sus hermanos mayores de poner en obra las fantasías que a ella se le ocurrían. Siempre fue persuasiva: tales eran sus gracias naturales. De las piedrecillas que amontonaban en el jardín de su casa, haciendo como que fundaban conventos, a las comunidades de monjas que ahora ella establecía por todo el reino había gran diferencia, pero no dentro de su alma. La fuerza de un mismo deseo era la que le movía. Esa era su manera particular de hacer «lo poquito que era en ella» (cf. C 1, 2).
Esto poquito que ella pudo supuso una gran transformación de la Iglesia a largo plazo, de mano de su vida y su doctrina, consignada y custodiada por el testimonio escrito de sus libros y el ejemplo vivo de sus hijas e hijos. Su obra traspasaría fronteras y daría el salto a otros continentes, extendiéndose hoy, como ella misma hubiera hecho si hubiera tenido tiempo, por prácticamente todo el mundo. La reforma que ella había iniciado, con unas poquitas monjas, al cobijo de las murallas de Ávila, estaría llamada a dar un fruto duradero. Acaso no hay transformación verdadera de la Iglesia que no comience por lo pequeño. A eso apunta el evangelio, cuando pone como ejemplo del reino de Dios al grano de mostaza, a la levadura en medio de la masa y al niño entre los adultos.
Santa Teresa se preguntó si acaso tendrían razón los que citaban a san Pablo en su contra, y en contra de sus fundaciones, diciendo unas supuestas palabras del apóstol, que promulgaba «el encerramiento de las mujeres». No bastaba con la reprensión de su Señor Jesús a tales planteamientos contra las mujeres, cuando él mismo le decía que les recomendara a tales letrados que no se dejaran llevar por una sola parte de la Escritura, sino que miraran también otras partes. Y, además, ¿no era él libre para orquestar las cosas según su voluntad?: «¿Podrán por ventura atarme las manos?» (Rel. 19). Pero, por ahora, tenía que quedarse callada y encerrada, como era el destino frecuente de tantas mujeres en su época, a las que se miraba con sospecha, incluso, si se empleaban en la oración mental. Los tachones de los correctores sobre sus escritos en defensa del discipulado femenino dan buena cuenta de ello.
Santa Teresa sería canonizada el 12 de marzo de 1622, junto a Ignacio de Loyola, Isidro Labrador y Francisco Javier. El año pasado se cumplieron cuatrocientos años de este acontecimiento eclesial, que rubricaba un despertar de santidad en una época de grandes dificultades. Al término de este año jubilar ven la luz estas páginas como recuerdo y tributo a una mujer que, junto con sus hijos e hijas, cambiaría la Iglesia para siempre.
Hija
El día 2 de noviembre del año 1535 Teresa se levantó de madrugada, no queriendo despertar a nadie. Tenía veinte años. Podemos imaginarla de puntillas, cargando sobre sí un ligero equipaje, muy sigilosa por el largo pasillo de su casa, apretando los dientes a cada paso, rogando silencio a la madera que crujía bajo sus pies. Ante todo, deseaba no despertar a su padre, pues nadie quiere despertar a su padre la noche que se fuga de casa. Uno de sus hermanos ya la esperaba a la puerta, también con sus bártulos. Una vez más había sido convencido por el magnetismo de su persuasiva hermana, quien raramente veía desatendidos sus deseos. Le había convencido nada menos que para hacerse fraile al tiempo que ella se hacía monja. Siendo tan persuasiva, sin embargo, no había podido convencer a su padre de que le diera su bendición para ir de monja al reciente monasterio de la Encarnación, consagrado el año de su nacimiento. Don Alonso, su padre, había sido muy claro al respecto: ella podría irse de monja, pero cuando él se hubiera muerto o, por decirlo en otras palabras, por encima de su cadáver. La única alternativa para la maestra de la determinada determinación era escaparse de casa.
En Ávila, una ciudad cristiana y devota, la gente madrugaba para asistir a los oficios divinos, por lo que era menester darse prisa y salir antes que despuntara el sol por el horizonte. Calle abajo, atravesaron el prado hasta el edificio no terminado aún de las carmelitas. Poco después de abandonar la ciudad que la vio nacer, Teresa se llevaría la mano al pecho con dolor, sintiendo como cada hueso se separaba de ella. Sentía tantísimo dolor en su espíritu que, si no hubiera sido por su orgullo y por el amor de Dios, no hubiera podido hacerse fuerza para dirigir de nuevo sus pasos vacilantes hasta el frío monasterio que la iba a acoger por una parte importante de sus días.
Era como si su vida entera le pasara por delante de los ojos, pues, como escribiría más adelante sobre aquel preciso instante, «no será mayor el sentimiento cuando me muera» (V 4, 1). A su mente vinieron, seguramente, los primeros recuerdos de su infancia, y los delicados cuidados de su madre. Teresa era hija de una bella mujer, de nombre doña Beatriz, de gran entendimiento y gravedad, y de un caballero de Ávila, don Alonso, de inclinación natural para los negocios, un hombre de palabra y recta conciencia. Sin embargo, no es de extrañar en una época como aquella que su padre concediera una importancia desmedida a la honra. Era tan proclive a asumir imposturas sociales que difícilmente se podrían averiguar los apuros financieros que atravesó hasta su muerte. Un año antes de fallecer se comprometió a una deuda de 7607 maravedíes que, ciertamente, no iba a poder pagar.
Teresa había nacido al calor familiar, en Ávila, en el año de 1515, a las cinco de la mañana. Era un 28 de marzo. Le fue puesto el nombre de su abuela por parte de madre. Este nombre, que hoy nos parece de santa, no lo era en su época, y Teresa de Jesús sería la primera de una lista de canonizaciones que, hasta el día presente, llevan el nombre de la fundadora.
Tampoco su ascendencia familiar era de santa, ni siquiera de cristiana vieja. En España, la devoción a la que fuera considerada «la Santa de la raza» no pudo resistir el descubrimiento, bien entrado el siglo XX, de que la hidalguía de don Alonso Sánchez de Cepeda, su padre, no era tal. Juan Sánchez, el abuelo paterno de santa Teresa, toledano de nacimiento, era un converso del judaísmo. La ascendencia inmediata de Teresa de Ahumada no era cristiana. Esto, en una sociedad que por el siglo XVI concedía una importancia desmedida a la pureza de sangre, era un sambenito terrible. Sambenito, por cierto, como el que colgó del cuello de Juan Sánchez, cuando le tocó procesionar por las calles de Toledo, en la procesión humillante de los «reconciliados», durante muchos viernes, por supuestamente haber judaizado, es decir, por haber retenido ciertas prácticas judías siendo bautizado de la Iglesia de Cristo. Al menos, de eso se acusó a sí mismo, aprovechando un edicto de gracia de los Reyes Católicos.
No es fácil determinar hasta qué punto las artimañas de su familia, que había conseguido el título de hidalguía por malas artes en la chancillería de Valladolid, habían surtido su efecto, y si la gente, realmente, desconocía que descendían de judeoconversos… y judeoconversos judaizantes. Teresa de Ahumada, desde su juventud, sintió una gran estima y respeto por su propia honra, inculcada seguramente por su padre, quien preciaba más la honra que su vida. Luego, con el paso del tiempo, este celo por la honra se iría atenuando hasta convertirse en un aborrecimiento. Llegó a hablar de la «negra honra».
Es muy indicativo el suceso de la fundación de Toledo, que tiene como protagonista a Martín Ramírez. Era un hombre «honrado», según dice la Santa, que nunca se había casado. Al morir, su hermano se encargó de poner por obra su último deseo, que fue hacer monasterio de su herencia. No debía ser de linaje cristiano y viejo, puesto que la nobleza veía con malos ojos la fundación. Pero la Santa declara: «Siempre he estimado en más la virtud que el linaje» (F 16, 15). Allí fue su deseo dar enterramiento al fundador como se merecía, en contra del criterio popular. Entiéndase lo que esto suponía para la época, y nada menos que en la Ciudad Imperial. La inspiración de hacerlo, a pesar de los problemas que entrañaba, le había venido por noticia divina, como inspiración de parte de Jesús, quien le dijo:
Mucho te desatinará, hija, si miras las leyes del mundo. Pon los ojos en mí, pobre y despreciado de él. ¿Por ventura serán los grandes del mundo grandes delante de mí? ¿O habéis vosotras de ser estimadas por linajes o por virtudes? (Rel. 8).
Quien es celoso de algo es que lo posee, y Teresa estaba ya adornada de todas las gracias naturales. Por eso era celosa de su honra, a los comienzos de su vida. Su honra, sin embargo, no fue cuestionada. Muy al contrario, había un cierto consenso y unanimidad entre los que la conocían, tanto en su infancia como en su adultez, de que Teresa era bella físicamente y de una personalidad poderosa y atractiva para cuantos la conocían. Una vez, estando en Toledo, tuvo ocasión de encontrarse con el provincial de los dominicos, que sospechaba y cargaba contra ella, desconfiando incluso de Domingo Báñez, advirtiéndole de que no se dejase engañar por virtudes de mujeres; tras hablar con ella, sin embargo, no pudo más que declarar «a la fe no es mujer, sino hombre varón, y de los muy barbados» (Efrén2 415). Cuando Teresa reía o contaba historias todos quedaban encantados, y cuando quería transmitir gravedad era capaz de captar la atención de su audiencia. Y hasta la ropa, decían, fuera cual fuese, le caía siempre muy bien. No es de extrañar que ante el retrato que le hiciera en vida Juan de la Miseria, santa Teresa reaccionara arqueando las cejas: «Dios te lo perdone, fray Juan, que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa» (Efrén 660).
Lejos de lo que se ha dicho, santa Teresa no muestra síntomas de ser una histérica o una ilusa, sino que es una mujer decidida, sólida y aguda, escéptica de sí misma, con los pies siempre sobre el suelo y con el mundo debajo de sus pies. Puesto que conservamos un número envidiable de sus manuscritos, podemos ver cómo escribía: con trazo recto y seguro, con letra bella y contrastada, sin tachón alguno por su parte, a pesar de la velocidad de pensamientos que se adelantan siempre a su pulso firme sobre el papel. Su destreza con las letras se habría fraguado en su infancia, al calor del seno de su madre, también ávida lectora, y seguramente de mano de algún instructor. Teresa mostró una sorprendente precocidad para devorar libros, pues ya con siete años era capaz de leer ella sola martirologios y florecillas.
Allí empezó a esculpir en su alma la efigie de sus primeros modelos de santidad: sus favoritos eran los mártires y los ermitaños, pues siempre fue de personalidad intensa. Su hermano Rodrigo iba tras ella, a pesar de ser un año mayor. Con él convertía sus juegos infantiles en grandes gestas espirituales. En el jardincillo de su casa ponían piedras sobre piedras y así pensaban que construían ermitas.
Un día que ha pasado a la historia, su madre los buscó sobresaltada sin encontrarlos. Los niños habían desaparecido. Podemos imaginarla, con el alma en un puño, buscándolos por todos lados y moviendo a todos sus allegados a que lo hicieran. Don Francisco, su tío, se montó en su caballo y tuvo el tino de ir a buscarlos a las puertas de la ciudad. Allí los encontró, atravesada ya la muralla, cuando todavía no habían terminado de pasar por el puente del Adaja. Por supuesto, Rodrigo le echó toda la culpa a su hermana pequeña. Solo que, al contrario de lo que sucede la mayoría de las veces, en este caso tenía razón. Teresa ni siquiera entendía el motivo de la algarabía que por su causa se había formado. Le parecía a ella lo más natural buscar el martirio, si así se conseguía tan barata la santidad. Y creía, de hecho, poder conseguir su objetivo, como si los moriscos estuvieran al otro lado de la muralla. También el papa Gregorio XVI así pensaba, pues dijo en su canonización que Teresa hubiera conseguido su propósito, si Cristo no la hubiera guardado para «restaurar los antiguos verdores al Carmelo». Los reinos musulmanes, sin embargo, habían llegado a su fin con la conquista de Granada, bajo el cetro de los Reyes Católicos, en el año 1492. Y poca amenaza suponían ya, y menos aún en la tierra de los castillos y las ciudades amuralladas.
Los juegos infantiles son ensayos tempranos de adultez, y con ellos se adelantaba a su misión apostólica en la Iglesia y, con decir junto a su hermano que la dicha que les aguardaba era «para siempre, siempre, siempre», quedaba en ella imprimido el camino de la verdad (cf. V 1, 4). Santa Teresa recuerda con mirada brillante los días de su infancia, antes de que su espíritu se enturbiara con tentaciones de la adolescencia, y es capaz de ver el paso de Dios por su vida, a quien dirige las palabras bellas de su poesía, que dictan:
Vuestra soy, pues me criasteis,
vuestra, pues me redimisteis,
vuestra, pues que me sufristeis,
vuestra, pues que me llamasteis,
vuestra, porque me esperasteis,
vuestra, pues no me perdí:
¿qué mandáis hacer de mí? (P 2).
«No me parece os quedó a vos nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra» (V 1, 8). Teresa tiene la experiencia de que Dios lo ha ido disponiendo todo para atraerla hacia sí. Pero, en tanto que cada don entraña una gran responsabilidad y que a cada virtud está aparejado un riesgo, las gracias que Teresa había recibido gratis se convirtieron, al menos en su memoria, en una oportunidad para ofender al Señor. Es frecuente la experiencia de que los dones cristianos tienen su contrapartida: de este modo, quien es creativo tiene tendencia a la lujuria o quien posee fortaleza sufre la tentación de la ira. En el caso de Teresa, sus gracias naturales y su belleza luminosa le hicieron caer, al primer contacto con la adultez, en lo que ella califica de toda clase de vanidades: las joyas, los vestidos, las curiosidades, los coqueteos y los libros de caballerías. Como ella dice, se va nuestra naturaleza más rápido a lo peor que a lo mejor.
Con sus primos –y, especialmente, con algunas de sus primas–, Teresa va perdiendo su primera ingenuidad. Con ellos descubre el sabor agridulce de la adolescencia y la inseguridad de poner un pie más allá del calor del hogar familiar. Sus pecados eran curiosidades y conversacioncillas, así como engalanamientos y coqueterías, pero nada más. Materialmente, Teresa en sus escritos da fin a la leyenda urbana que afirma que ella descubrió las relaciones carnales con algunos de sus primos: «No me parece había dejado a Dios por culpa mortal ni perdido el temor de Dios, aunque le tenía mayor [temor] de la honra» (V 2, 2). Siempre tendemos a juzgar con nuestra condición la condición de los otros, y se cree el ladrón que todos son de su condición. Pero Teresa, aun juzgándose duramente, no reconoce en sí haber caído en culpa grave, no por virtud propia, sino por la misericordia de Dios, que es de lo único que puede presumir:
Sabe su Majestad que solo puedo presumir de su misericordia, y ya que no puedo dejar de ser la que he sido, no tengo otro remedio, sino llegarme a ella y confiar en los méritos de su Hijo y de la Virgen, madre suya, cuyo hábito indignamente traigo y traéis vosotras (3M 1, 3).
Cuando Teresa tenía trece años su madre murió. Aunque la Santa sufrió terriblemente esta pérdida, no sabemos quién sufrió su ausencia de peor manera, si ella o su padre. El caso es que, inseguro de la solidez de la virtud de su joven hija, don Alonso decidió mandarla a un convento de agustinas, dando término al fin a aquellas malas influencias de sus primos. Se trataba de las agustinas del convento de Nuestra Señora de Gracia. Tardó en sentirse a gusto poco más de ocho días, y más contenta que en la casa de su padre. Una nueva puerta se estaba entreabriendo en el corazón de Teresa. Ella, por supuesto, era «enemiguísima de ser monja» (V 2, 8). Solo una fuerza mayor, un poder superior y sobrenatural, podía atraerla a la vida religiosa. Sin embargo, esta fuerza tantas veces se manifiesta de maneras paradójicas y accidentales. Dios se hace el encontradizo, mirando y remirando por dónde puede mover a sí la voluntad de aquellos a los que ama.
La vida en Santa María de Gracia, el convento de las agustinas, fue para santa Teresa la oportunidad para volver a la devoción pura de su infancia. Allí comienza a ejercitarse en las devociones y a poner de nuevo el pensamiento solo en las cosas eternas. En el Libro de la vida cuenta cómo se le fue quitando la aversión a la idea de ser monja, a pesar de que el internamiento, como se verá, no tenía por fin tan elevado propósito. La hospedería de las agustinas tenía más de internado que de noviciado, y es así que se puede entender el disgusto y la sorpresa que luego ocasionará en su padre el deseo religioso que en ella ve la luz. La Santa se había ido reconciliando con sus primitivos deseos ermitaños gracias a un personaje que aparece en sus escritos casi en paralelo a aquella parienta suya que tanto mal le había hecho. Si aquella le había enseñado las cosas del mundo, su nuevo referente, María de Briceño, le había despertado de nuevo el gusto por la virtud. María era la maestra de novicias y doncellas, y tenía fama de santa entre todas. Sus conversaciones no eran ya vulgares charlatanerías, sino conversaciones de mucho provecho y discreción. Esta relación producía en ella la envidia de quien codicia los sentimientos espirituales y el genuino arrepentimiento.
Tras un año y medio en santa María de Gracia, santa Teresa enferma. Estas patologías repentinas, por lo que parece, no tienen únicamente una explicación fisiológica, sino que parecen profundamente vinculadas a la intensidad de su experiencia mística, que ya por aquella época comienza a ser desbordante, y a su particular encrucijada afectiva. La enfermedad le obliga a salir del convento y volver a la casa paterna. Pero, como ella misma escribió, Dios es capaz de sacar de los males bienes y de sus mayores tribulaciones de juventud Dios fragua y purifica el alma de su amada.
De camino a Hortigosa, en la sierra de Ávila, se encuentra en plena convalecencia con su tío Pedro Sánchez, un hombre viudo que gozaba del talante devocional de su época, ilustrado en lecturas santas de la devotio moderna, que por aquel entonces ponía en el centro la oración mental y la devoción a la sagrada humanidad de Jesús. Era una novedad, y no estaba exenta, en la época, de cierta sospecha. Las lecturas que su tío le ofreció atravesaron su alma, y sembraron en ella la semilla de un carisma que años más tarde habría de germinar. En los libros halló tantas veces el consuelo que en sus confesores no pudo encontrar. Más tarde daría ella la definición de la oración mental que más éxito ha tenido en la historia de la Iglesia:





























