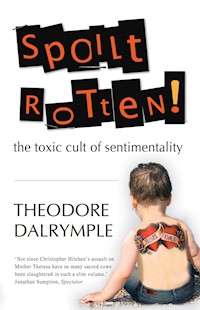Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alianza Ensayo
- Sprache: Spanisch
Theodore Dalrymple, uno de los comentaristas más incisivos y menos políticamente correctos de nuestros días, desenmascara el sentimentalismo oculto que asfixia la vida pública. Bajo la guisa de esfuerzos encomiables como la correcta educación de los niños, la atención a los desfavorecidos, la ayuda a los menos capacitados y el bien en general, estamos consiguiendo todo lo contrario: el sentimentalismo destruye el sentido de responsabilidad, debilita las relaciones humanas y en realidad está muy cerca de la agresión y la violencia. Al hilo de su perspicaz y en ocasiones incómodo comentario de temas sociales, políticos, populares y literarios muy diversos, Dalrymple nos muestra las consecuencias perversas que tiene abandonar la lógica en favor del culto a los sentimientos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodore Dalrymple
SENTIMENTALISMO TÓXICO
CÓMO EL CULTO A LA EMOCIÓN PÚBLICA ESTÁ CORROYENDO NUESTRA SOCIEDAD
Traducción de Dimitri Fernández Bobrovski
Índice
Introducción
1. El sentimentalismo
2. ¿Qué es el sentimentalismo?
3. La declaración de impacto familiar
4. La exigencia de emociones públicas
5. El culto a la víctima
6. ¡Hagamos que la pobreza pase a la historia!
Conclusión
Créditos
«Sólo un hombre sin corazón podría leer sobre la muerte de la pequeña Nell sin reír.»
Oscar Wilde
«Chillaré, chillaré y chillaré hasta quedarme rígida. Sabe que puedo hacerlo.»
Violet Elizabeth, en Just William de Richmal Crompton
INTRODUCCIÓN
Niños
Un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) declaraba que entre los veintiún países desarrollados el que peor trataba a los niños era Gran Bretaña. Normalmente no presto mucha atención a este tipo de clasificaciones deportivas que, generalmente, se basan en premisas y suposiciones falsas y suelen estar amañadas para llegar a las conclusiones que confirmen los prejuicios de sus autores (o de los que pagan la nómina de sus autores). Rara vez esos informes acaban sin exigir una mayor intervención del estado en la vida de las personas para solucionar los problemas que denuncian.
Pero, grosso modo, el informe de UNICEF es correcto. No conozco ningún otro país desarrollado del mundo en el que la infancia sea una experiencia más desdichada que en Gran Bretaña. Es una experiencia horrible no sólo para los que la padecen, sino también para quienes tienen que sufrir a los niños británicos. Los británicos temen a sus propios hijos.
Lo observo en la parada del autobús de la pequeña ciudad de Gran Bretaña en la que resido parte del año. Para los estándares actuales, los niños de esta ciudad no son especialmente malos, pero su sola presencia en cualquier número, hace que las personas mayores de la parada se retraigan y se agrupen buscando protección, como hacían los Voortrekkers de Sudáfrica cuando colocaban en círculo sus carros durante la noche en un territorio potencialmente hostil. Si un chico empieza a portarse mal —tira la basura al suelo, escupe, suelta tacos, acosa a otro niño, le tira del pelo o consume alcohol— los ancianos lo observan, pero no dicen nada. En estos tiempos la paciencia es escasa y los cuchillos largos, y los niños se agrupan rápidamente para defender su inalienable derecho a ser egoístas.
La violencia ejercida por y en contra de los niños está aumentando muy rápidamente en Gran Bretaña. Las urgencias de los hospitales constatan un incremento dramático de estos casos, un cincuenta por ciento en cinco años, lo que supone decenas de miles de incidentes. Los profesores se ven cada vez más coaccionados por las amenazas de los alumnos. Durante el curso 2005-2006, por ejemplo, 87.610 menores, es decir, el 2,7 por ciento de todos los alumnos de las escuelas secundarias, fueron castigados con la expulsión temporal por atacar, verbal o físicamente, a sus profesores (el 5,3 por ciento de los alumnos de secundaria de Manchester recibió estos castigos y existe una lamentable tendencia de que lo que ocurre en las áreas metropolitanas termina reproduciéndose en las demás zonas).
Una encuesta señala que un tercio de los profesores británicos ha sufrido agresiones físicas por parte de sus alumnos y que el diez por ciento resultó herido a consecuencia de la agresión. Cerca de dos tercios habían sido insultados y acosados verbalmente por los niños. La mitad de los profesores había considerado en algún momento abandonar la docencia a causa del comportamiento indisciplinado de los alumnos y todos tenían algún compañero que lo había hecho.
Como si esto no bastara, cinco octavos de todos los profesores sufrieron agresiones tanto de los alumnos como de los propios padres. Es decir, los profesores no sólo no pueden confiar en que los padres les respalden a la hora de enfrentarse a un alumno rebelde, agresivo o violento, sino todo lo contrario. (Mis pacientes que trabajan como profesores me cuentan exactamente lo mismo).
Los complacientes insinúan que siempre había sido así y, en cierto sentido, tienen razón. No existe ningún tipo de comportamiento humano que carezca por completo de precedentes: el mundo es demasiado viejo para que las personas nos inventemos maneras completamente nuevas de comportarnos. Para cada acto malvado, perverso o brutal, siempre existe un precedente histórico. Sin embargo, todavía podemos recordar los tiempos en los que lo habitual era que, cuando un niño se portaba mal en la escuela y el maestro se lo contaba a sus padres, al muchacho le esperaba una reprimenda en casa y una sanción en la escuela. Ahora, en la mayoría de los casos, no se produce ninguna de las dos. La pregunta no es si cada caso concreto carece de precedentes —obviamente no— sino si ha aumentado el número de esos casos y si hay alguna razón, que no sea una disminución del número de niños, por la que debería disminuir.
No son sólo los profesores los que padecen las agresiones y la violencia de los padres. Un artículo, publicado en el año 2000 en los Archives of Diseases of Childhood, revelaba que nueve de cada diez médicos en prácticas pediátricas de Gran Bretaña habían sido testigos de algún incidente violento que involucrara a un niño, casi la mitad de ellos ocurridos en el último año. Cuatro de cada diez habían sido amenazados por un padre, un 5 por ciento había sido agredido físicamente y el 10 por ciento había sido objeto de un intento de agresión.
Es importante que nos demos cuenta de que estas cifras bastan por sí mismas para generar un permanente clima de intimidación y que ese clima termina por impregnarlo todo. Cualquier incidente aislado produce un poderoso efecto ejemplificador. Expondré dos ejemplos, tomados de diferentes ámbitos, de cómo ese clima modifica el comportamiento de las personas.
En una ocasión traté a un paciente que me contó que llevaba sin trabajar mucho tiempo porque tenía una lesión en la espalda. Recibió la baja médica y la exención del trabajo de su médico de cabecera. A pesar de su lesión en la espalda que, supuestamente, le impedía trabajar, sus principales aficiones eran el judo y correr, cosa que hacía todas las noches sin faltar ninguna. Observé en la consulta que subía y bajaba de la camilla sin la menor dificultad o atisbo de dolor de espalda. En resumen, era un joven atlético en muy buena forma.
Llamé por teléfono a su médico de cabecera para informarle de mi descubrimiento y sugerirle que aquella supuesta lesión de la espalda no podía justificar una baja médica.
—Ya lo sé —me contestó el médico, como si me considerase un ingenuo por suponer que una baja debía tener una base real—. Pero la última vez que me negué a dar la baja a un paciente, éste cogió las cosas de mi escritorio, me las lanzó a la cara y al instante siguiente estábamos rodando los dos por el suelo. Desde entonces extiendo la baja médica a todo el que me la pide.
Desde luego esto ayuda a explicar la paradoja de que, a pesar de que los niveles de salud medidos objetivamente son cada vez mejores, haya ahora millones de personas con certificado de invalidez en Gran Bretaña, más incluso que después de la Primera Guerra Mundial. Unos niveles relativamente pequeños de violencia son suficientes para producir un efecto tan grande.
El segundo ejemplo es el de los matrimonios a la fuerza de las jóvenes de origen pakistaní nacidas en Gran Bretaña. Muchas de ellas fueron llevadas a Pakistán de adolescentes por sus padres para casarlas con algún primo de la aldea de la que habían emigrado. Estoy familiarizado con las distintas formas de sufrimiento humano, pero el de esas jóvenes, para las que la perspectiva de tal matrimonio resultaba repugnante y abominable, está entre los peores sufrimientos con los que me he encontrado.
Todas conocían casos en los que una mujer en la misma situación había sufrido una muerte horrible a manos de sus familiares por haberse negado rotundamente a seguir con el matrimonio, deshonrando así a la familia que había comprometido su palabra. La situación de las hijas mayores era especialmente grave porque los padres eran conscientes de que de su comportamiento dependía el de los demás miembros de la familia.
No hace falta que se produzcan muchos casos de los llamados asesinatos de honor, para que se borre la distinción entre la aceptación voluntaria y la forzada de un matrimonio con un primo elegido por los padres de la joven. Aunque no muy frecuentes, crean un ambiente que hace que sea difícil investigar objetivamente su incidencia real y sus efectos1.
Una vez más, basta con un poco de violencia para causar un gran efecto.
Volvamos ahora a la cuestión de la infancia en Gran Bretaña. ¿Hay razones inteligibles por las que los niños y sus padres, que según los estándares de todas las generaciones anteriores, algunos de ellos bastante recientes2, gozan de excelentes condiciones de bienestar y acceso a inimaginables fuentes de conocimiento y entretenimiento, deban sentir tanta ansiedad y ser tan agresivos y violentos?
Tales razones existen, y muchas de ellas tienen su origen en el sentimentalismo, el culto al sentimiento.
Los románticos hacían hincapié en la inocencia y la bondad inherente de los niños, comparándolos con la degradación moral de los adultos. Entonces, la forma de crear mejores adultos y asegurarnos de que la degradación no se produzca, es encontrar la mejor manera de preservar esa inocencia y esa bondad. La educación correcta consistiría en evitar la educación.
Junto con la inocencia y la bondad, los niños poseían, o se les atribuían, otras virtudes, como la curiosidad inteligente, el talento natural, la vívida imaginación, el deseo de aprender y la capacidad de descubrir las cosas por sí mismos. Dado que la evidencia de que los niños no son todos iguales era demasiado obvia para ser ignorada, esta fue sustituida por la ficción de que todos los niños estaban dotados de al menos un talento especial3 y de esa manera se igualaban —ya que todos los talentos son igual de válidos, por supuesto.
La teoría educativa romántica, posteriormente recubierta de una pátina científica por los investigadores entusiastas, está llena de absurdos que serían deliciosamente cómicos si no hubieran sido tomados en serio y utilizados como base de una política educativa que empobreció millones de vidas. El romanticismo ha penetrado en cada fibra del sistema educativo, afectando incluso la forma en que se enseña a leer a los niños. Los teóricos románticos de la educación despreciaron los métodos rutinarios y memorísticos, convencidos de que eran contraproducentes o incluso profundamente nocivos y aborrecidos por los niños en todas las circunstancias. A cambio propugnaron la idea de que los niños aprenderían mejor a leer si descubrían cómo hacerlo por sí mismos. Por tanto, utilizando en parte el pretexto de que el inglés no es una lengua fonética (aunque tampoco sea completamente afonética y, de hecho, la mayoría de sus palabras se escriben fonéticamente) a los niños se les presentaban palabras y frases enteras con la esperanza de que, finalmente, dedujeran los principios de la ortografía y de la gramática. El sistema no era mucho menos sensato que arrojar una manzana ante un niño pequeño con la esperanza de que descubriera por sí mismo la teoría de la gravedad. La mayoría de los niños necesitan ayuda y, los pocos que no la necesitan, podrían emplear su tiempo haciendo otras cosas más provechosas. Citaré sólo algunas de las cosas que se dijeron y que, aparentemente, fueron creídas y sirvieron de base para actuar4.
Al examinar cualquier tendencia intelectual o social es imposible descubrir su origen único e indiscutible, como ocurre con algunos ríos, pero tampoco es necesario hacerlo. Todo lo que se necesita es mostrar que la tendencia existe y que posee antecedentes intelectuales.
Los teóricos de la educación del siglo XIX y primera parte del XX sentaron las bases de escuelas que en muchas regiones del país se convirtieron en poco más que un elaborado servicio de guardería y un medio para mantener a los niños alejados de las calles, donde se comportarían como las pirañas en un río de América del Sur. Nunca en la historia de la humanidad tan poco fue enseñado a tantos con un coste tan elevado. Actualmente el gasto per cápita en educación en Gran Bretaña es cuatro veces mayor que en 1950; pero es más que dudoso que el nivel general de alfabetización de la población haya aumentado y no excluyo la posibilidad de que pudiera haber disminuido.
En una zona bastante pobre en la que trabajé descubrí que la mayoría de mis pacientes, que habían pasado recientemente por once años de educación obligatoria o, en todo caso, de asistencia obligatoria a la escuela, no podían leer de corrido un sencillo texto. Tropezaban con las palabras más largas y solían ser completamente incapaces de descifrar las de tres sílabas, señalando la palabra culpable mientras decían: «Esta no la conozco» como si se tratara de un ideograma y no de algo escrito con letras. Cuando se les pedía que explicaran con sus propias palabras la frase que les causaba dificultades, solían contestar: «No sé, yo sólo estaba leyendo». A la pregunta de si se les daba bien la aritmética, la mitad respondió: «¿Qué es la aritmética?». En cuanto a su capacidad de cálculo, la ilustra mejor la respuesta que me dio un chico de dieciocho años a la pregunta de:
—¿Cuánto es tres veces cuatro?
—No lo sé —me contestó—, no lo hemos dado.
Debo señalar que no se trataba de jóvenes de inteligencia reducida y, en todo caso, he descubierto que niños con deficiencias cognitivas, hijos de padres profesionales de clase media que se habían tomado la molestia de educarlos hasta donde su capacidad les permitía, a menudo sabían leer y contar mejor que sus coetáneos mucho más inteligentes pertenecientes a familias de clase baja.
Tampoco ese analfabetismo virtual de los jóvenes estaba compensado por un gran desarrollo de la memoria, como a menudo ocurre en los pueblos pre-alfabetizados. Su nivel general de formación era lamentable. En quince años de tratar pacientes que habían recibido recientemente una educación estatal británica, sólo encontré a tres jóvenes que conocían las fechas de la Segunda Guerra Mundial y consideré un triunfo de la inteligencia natural cuando uno de ellos dedujo del hecho de que hubiera una segunda guerra que antes había habido otra, a pesar de no saber nada de la misma. No hace falta decir que no conocían ninguna otra fecha de ningún acontecimiento histórico.
Es cierto que mis pacientes formaban parte de una muestra sesgada y, tal vez, no representativa de la población general; pero era una muestra bastante grande y debemos recordar que se ha demostrado más allá de toda duda razonable que, utilizando los métodos de enseñanza adecuados, es posible enseñar a casi el cien por cien de los niños procedentes de los hogares más pobres y conflictivos a leer y escribir con fluidez, incluso cuando el inglés no es el idioma que se habla en su familia.
Las deformaciones intelectuales producidas por el sentimentalismo quedan ilustradas por el hecho de que, cuando les contaba mis experiencias a algunos intelectuales de clase media, estos se imaginaban que estaba criticando o burlándome de mis pacientes cuando en realidad estaba llamando la atención, con una furia que requería todo mi autocontrol para que no fuera absurdamente evidente, sobre la injusticia atroz cometida contra estos niños por un sistema educativo que ni siquiera tiene la ventaja (o la excusa) de ser barato. De hecho, la mayoría se negó a aceptar la veracidad o la validez general de mis observaciones, empleando diversos subterfugios mentales para minimizar su importancia.
Afirmaban que lo que yo estaba diciendo no era cierto —aunque todos los estudios estadísticos, así como otras evidencias anecdóticas, sugerían que mis observaciones no eran ni mucho menos inusuales o únicas. Luego decían que, aunque fuese verdad, siempre había sido así, sin darse cuenta de que este argumento, en caso de que fuera cierto, no servía para justificar el estado actual de las cosas. El gran incremento del gasto por sí solo debería haber asegurado que lo ocurrido en el pasado no volviera a producirse; que antes pudiera haber razones para no enseñar a leer a los niños, pero que esas razones ya no existían; y que, en cualquier caso, tampoco había pruebas de que siempre había sido así.
En Francia, por ejemplo, se demostró mediante pruebas tan concluyentes como pueden serlo esas cosas que el nivel de comprensión de textos escritos sencillos y la capacidad de los niños de ahora de escribir correctamente en francés se han reducido en comparación con las que tenían los estudiantes de los años veinte del siglo pasado, tomando en consideración distintos factores como la clase social5. Tal vez estos resultados no sean del todo sorprendentes: cuando el periodista responsable de los temas de la enseñanza de Le Figaro escribió un artículo llamando la atención sobre la degradación del nivel educativo, recibió seiscientas cartas de profesores, un tercio de las cuales estaban escritas con faltas de ortografía. Y es evidente que entre las razones de la degradación de la enseñanza en Francia están las mismas ideas románticas sobre la educación que habían dominado Gran Bretaña durante mucho más tiempo.
La renuencia de los partidarios de esas ideas a reconocer que hay algo profundamente equivocado en un sistema educativo que deja a una gran parte de la población sin saber leer correctamente o resolver sencillas operaciones aritméticas (a pesar de los muy elevados costes y la capacidad más que suficiente de esa población para dominar esas habilidades), probablemente se deba a la falta de voluntad de renunciar a su sentimentalismo post-religioso y a la idea de que, sin la influencia nociva de la sociedad, el hombre es bueno y los niños nacen en estado de gracia.
Algunos de los escritos de los teóricos de la educación romántica son tan ridículos que hace falta una total ausencia de sentido del humor para no reírse de ellos, y una casi deliberada ignorancia de cómo son los niños, o al menos muchos o la mayoría de los niños, para creerlos. Probablemente mi favorito sea English Education and Dr Montessori de Cecil Grant, publicado en 1913:
Jamás se debe decir a un niño, cuando está aprendiendo a escribir, que una letra está mal escrita... todo niño u hombre estúpido es fruto del desaliento... dejen las manos libres a la Naturaleza y no habrá más estúpidos.
Es evidente que al señor Grant le desalentaron mucho en su juventud, pero me temo que no lo suficiente.
Una y otra vez, los románticos glosan las virtudes de la espontaneidad. Las experiencias y actividades no dirigidas son los medios mediante los que los niños aprenden más y mejor y basta únicamente con su inclinación a aprender. Pestalozzi, un seguidor de Rousseau, afirmó que «las habilidades de los hombres se desarrollan por sí mismas». El filósofo y pedagogo John Dewey, como una especie de Harold Skimpole que generaliza su propio estado de ánimo, escribe en plena Primera Guerra Mundial: «No se debe obligar al niño a nada... hay que darle libertad de movimientos... permitirle ir de un objeto interesante a otro... debemos esperar a que el niño lo desee, a que adquiera conciencia de la necesidad»6. «La forma natural de aprender en la infancia es el juego —escribió poco después de la Primera Guerra Mundial el pedagogo británico H. Caldwell Cook—. La piedra angular de mi idea es que el único trabajo que merece la pena es el juego; por el juego me refiero a hacer cualquier cosa poniendo el corazón en lo que haces».
Se necesitará mucho tiempo para desenmascarar todas esas suposiciones manifiestamente falsas y corolarios nocivos (algunos de ellos en extremo) de toda esta estupidez sentimental. Sin embargo, más conocido e influyente que Cook fue Friedrich Froebel, quien, entre otras cosas, escribió:
Debemos presuponer que el joven ser humano desea, aun inconscientemente, como un producto de la naturaleza, con precisión y seguridad, lo mejor para sí mismo, y, además, en la forma que más le conviene, aquella para cuyo desarrollo siente en su interior que tiene la predisposición, la capacidad y los medios.
Froebel, quien (para ser justos) vivió antes de que en las casas existieran los enchufes eléctricos en los que los bebés tienden a meter sus deditos, señala a continuación que los patitos se mantienen a flote por sí mismos, al igual que el pollito picotea el suelo. Nos anima a contemplar las malas hierbas de los campos para darnos cuenta de que, creciendo donde les apetece, muestran una gran belleza y simetría, «armonizando en todas las partes y expresiones». En otras palabras, las prímulas nos dan lecciones.
Sin duda la mayoría de los lectores se quedará asombrada de que estas cosas se publicaran y, más todavía, de que fueran influyentes. Pero permítanme que cite aquí la introducción de un libro de ensayos titulado Friedrich Froebel and English Education, publicado no por una de esas pequeñas editoriales para excéntricos sino por la London University Press en 1952. Su autora es Evelyn Lawrence:
La batalla teórica sigue librándose hoy en día, pero no tanto entre los líderes. La mayoría de estos hace mucho que ha sido ganada para la causa, al menos en el campo de la escuela primaria, y podemos afirmar con seguridad que Froebel y sus seguidores han jugado un papel muy importante en las mejoras habidas.
En esencia, quiere decir que en aquel momento los educadores (los que enseñan a enseñar a los profesores) pero no los profesores, habían sido ganados para la causa. Durante un tiempo los profesores siguieron resistiéndose. Hoy nos parece casi increíble que todavía en el año 1957 el presidente de la Unión Nacional de Profesores luchara para que la lectura, escritura y aritmética se enseñaran con métodos tradicionales. Los románticos elaboraron también la llamada teoría Wackford Squeers de la educación, que venía a señalar lo que debía ser relevante para las vidas y las necesidades prácticas de los alumnos7. Estas ideas se incorporaron al pensamiento oficial mucho antes de lo que cabría suponer y no se trataba de desvaríos de chiflados o malintencionados. El informe oficial Spens sobre la educación secundaria en Inglaterra y Gales, publicado en 1937, establecía que «el contenido [del plan de estudios] debe crecer y desarrollarse con la creciente experiencia de los escolares». En otras palabras, la relevancia se convierte en la piedra de toque de lo que debe enseñarse. Parece que a los miembros del comité Spens, y a muchos educadores desde entonces, no se les había ocurrido que uno de los propósitos de la educación es expandir los horizontes del niño y no encerrarlo en el pequeño cascarón social que le ha tocado en suerte.
El informe Spens, elaborado por el gobierno conservador de la época, demuestra la rapidez con la que las ideas de los románticos de la educación se convierten en una especie de ortodoxia oficial que, inicialmente, despierta resistencias entre los que no fueron formados en esas ideas, pero que finalmente se vuelve incuestionable. El mismo comité había publicado otro informe sobre la educación primaria en 1931 y en el informe de 1937 hace referencia a sus propias recomendaciones:
El plan de estudios de la escuela primaria debe contemplarse más en términos de actividad y experiencia que en los de la adquisición de conocimientos y memorización de hechos.
A continuación el comité da un paso más:
El principio que proponemos es igualmente aplicable a las etapas previas y posteriores de la enseñanza.
Lo cual deja abierta la cuestión de la edad o la etapa de la existencia humana —en una economía avanzada— en la que la adquisición de conocimientos o datos (entre los que se incluye saber leer y sumar) empieza a ser importante y prevalece sobre los juegos en un cajón de arena. Con esa filosofía de la educación convertida en dominante, si no universal, difícilmente puede sorprender que las universidades se quejen de que tienen que enseñar las matemáticas básicas, que muchos médicos recién titulados crean que la palabra «lager» (cerveza rubia) —muy importante en su práctica teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que acuden a ellos como consecuencia, directa o indirecta, del abuso de la misma— se escribe «larger», o que se recomiende a algunos profesores de historia de Oxford que no penalicen los trabajos de sus alumnos a causa de errores gramaticales o de ortografía (tal vez porque, si lo hicieran, muy pocos estudiantes obtendrían su título).
El informe Spens rezuma sentimentalismo por todas partes. «En la educación —concluyen sus autores— pensamos demasiado en términos de conocimientos y muy poco en términos de sentimiento y gusto». La idea de que el sentimiento y el gusto no pueden ser enseñados sin unos conocimientos y sin una orientación es completamente ajena a los autores del informe sobre la educación en Gran Bretaña más influyente del siglo XX.
Muchos pasajes del informe contienen elementos racionales, pero se pierden en el sentimentalismo romántico. Tras señalar que no todo puede enseñarse mediante reglas, el informe añade:
Un niño escribirá mejor en inglés si descubre los principios de la lengua por sí mismo, en vez de limitarse a aprenderlos de un profesor o de un libro de texto.
Es indiscutible que no cabe esperar que un niño, provisto de una lista de reglas8 de redacción, empiece a escribir correctamente sólo por el hecho de haberlas memorizado y decidido a ponerlas en práctica para conseguir un texto perfecto. Una habilidad tan compleja como la escritura no se adquiere así, pero los extremistas han utilizado esas palabras para afirmar que cualquier niño debe aprenderlo todo por sí mismo, desde los principios de la redacción hasta las leyes del movimiento de Newton o la teoría de las enfermedades y los gérmenes. De nuevo el informe Spens tiene razón en parte al afirmar que «una gran cantidad de elementos finales de la educación liberal se adquieren, por lo general, de una manera incidental e inconsciente», pero eso de ninguna manera libera a las escuelas de la responsabilidad de enseñar a los niños unas habilidades y conocimientos que aseguren que la «manera incidental e inconsciente» se pueda ejercitar sobre algo más que el vacío. Cualquier buen profesor sabe que la educación es algo más que embuchar cantidades de datos aburridos en la cabeza del niño; pero cualquier buen profesor sabe también que hay una serie de conocimientos que deben ser enseñados al niño y que nunca podrán ser descubiertos por este, ya sea por incapacidad o por falta de interés.
Merece la pena citar más extensamente el informe Spens para mostrar cómo el sentimentalismo romántico fue adueñándose de las mentes oficiales mucho antes de lo que yo me había imaginado:
Queremos reafirmar el punto de vista expuesto en nuestro informe sobre la Escuela Primaria (1931), en el que sosteníamos que el plan de estudios «debe contemplarse más en términos de actividad y experiencia que en los de adquisición de conocimientos y memorización de datos». El tiempo dedicado al aprendizaje en el sentido más estricto sin duda debe ser mayor en la enseñanza secundaria que en la primaria, pero el principio que propugnamos no es menos aplicable en las etapas posteriores que en las previas. Al referirnos a las asignaturas de enseñanza secundaria como «materias» corremos el peligro de tratarlas más como corpus de datos que deben ser almacenados que como actividades para ser experimentadas9; y aunque el primer aspecto no debe ser ignorado o ni siquiera minimizado, en nuestra opinión, debe estar subordinado al segundo. Este comentario es aplicable sobre todo a «materias» como las artes, las manualidades y la música, a las que concedemos gran importancia pero que suelen quedar relegadas en los planes de estudios a un lugar inferior; sin embargo, desde nuestro punto de vista, tienen la misma importancia que las actividades más puramente intelectuales, como el estudio de las ciencias y las matemáticas. Un desafortunado efecto del actual sistema de exámenes es que pone el énfasis, quizá inevitablemente, en el aspecto de los estudios escolares que nosotros consideramos menos importante.
Es más:
... los horarios están sobrecargados y congestionados y dejan muy poco tiempo para considerar y analizar las implicaciones más amplias de las materias, con la consiguiente limitación de la capacidad de pensar.
Años más tarde se escucha con bastante frecuencia que es más importante tener una opinión sobre un tema, que se considera una postura activa, que estar informado sobre ese tema, que es una postura pasiva; y que la vehemencia (el sentimiento) con la que se defiende una opinión es más importante que los hechos (los conocimientos) en los que se basa. Por supuesto que los datos no lo son todo, a pesar de lo que diga el señor Gradgrind10. A menudo ocurre que las personas mejor informadas sobre una materia concreta no consiguen entender algo que las menos informadas captan inmediatamente. Pero el desarrollo del sentido de la proporción que hace posible esta hazaña requiere una mente bien provista de conocimientos acerca del mundo, tanto implícitos como explícitos. Una mente carente de cualquier conocimiento difícilmente podrá contemplar un tema en perspectiva.
Incluso los grandes pensadores a veces sucumben al sentimentalismo cuando se trata de los niños: cito aquí unos fragmentos de Pensamientos sobre la educación,de John Locke, escritos en 1690, que reconfortarán a los sentimentales:
... rara vez debemos obligar [a los niños] a hacer algo, incluso aquello hacia lo que pensamos que tienen inclinación, salvo cuando tengan la disposición y el ánimo de hacerlo. Aquel a quien le gusta leer, escribir, la música, etc., a veces atraviesa momentos en los que estas cosas no le producen placer, y si se obliga a sí mismo a hacerlas, sólo sentirá desasosiego y agotamiento. Lo mismo pasa con los niños. Esos cambios de humor deben observarse con atención y los momentos favorables de aptitud e inclinación aprovecharse con diligencia. Y si no se producen con la frecuencia deseada, podría resultar muy útil hablar con ellos antes de encomendarles cualquier tarea.
Los grandes poetas, aunque no tan grandes pensadores, también rompieron su lanza a favor de los románticos y sentimentales:
La mente del hombre se forma como el aliento
Y la armonía de la música. Hay una oscura e
Invisible maestría que reconcilia
Los elementos discordantes y los hace moverse
En una sociedad.
Escribe Wordsworth en El preludio, en 1805. Parece que la educación no tiene mucho que hacer ahí.
Inicialmente hubo cierta resistencia al punto de vista romántico, como se deduce de estas palabras de una inspectora de educación en Manchester escritas en 1950:
El maestro se debate entre las opiniones externas... de los padres y contribuyentes en general, que esperan que el niño esté leyendo y trabajando durante las horas lectivas... y su propio conocimiento de que los niños aprenden mejor jugando11.
Pero, como suele ocurrir, los expertos acabaron saliéndose con la suya, incluso si sus «conocimientos» de que se aprende mejor jugando no pueden estar basados en ninguna experiencia.
Un inesperado y poderoso aliado del romanticismo y el sentimentalismo en la educación es la lingüística moderna, una disciplina supuestamente científica. El locus classicus de las conclusiones sentimentales (y políticamente correctas)12extraídas de la lingüística lo constituye el libro de Steven Pinker, El instinto del lenguaje. Con docenas de reimpresiones, casi con seguridad se trata del libro más influyente jamás escrito sobre la materia y, dado que podemos asumir que sus lectores se encuentran en la cima del espectro educativo, es de suponer que habrá sentado cátedra.
El libro extrae conclusiones equivocadas y nocivas de lo que muy bien puede ser una visión correcta del desarrollo del lenguaje en los niños.
La parte correcta de la teoría podría ser la siguiente: que los niños están biológicamente predispuestos a desarrollar el lenguaje, que sus mentes están genéticamente formadas y predeterminadas para que, en una determinada etapa de sus vidas, desarrollen el lenguaje. Es más, el lenguaje que desarrollen seguirá unas reglas y eso es aplicable a cualquier idioma que aprendan, ya sea la jerga de las chabolas, la cansina pronunciación de los aristócratas o la charla de las mujeres alrededor de un pozo en el Sahara.
Hasta ahora, todo correcto. Probablemente es así. Hay pruebas que sugieren que, si antes de los seis años un niño no ha aprendido a hablar, probablemente nunca lo hará correctamente, lo que indica que el aprendizaje del lenguaje está programado biológicamente.
Pero las conclusiones que se sacan de lo anterior son injustificadas y peligrosas: dado que todos los niños aprenden un lenguaje de forma espontánea, un lenguaje que, además, cumple unas reglas gramaticales como cualquier otro y que, por definición, es el adecuado y se ajusta perfectamente a la vida en la sociedad en la que estos niños crecen, no les hace falta una formación específica en su lengua materna porque ninguna forma del lenguaje es inherentemente superior a cualquier otra. El lenguaje, afirma el profesor Pinker, no es una creación cultural y, por tanto, no puede ser enseñado. La gramática normativa es «el espantajo de la maestra estricta»; la lengua estándar (que él mismo utiliza para escribir) es un lenguaje «con ejército»13. En su libro todas las referencias a la lengua estándar y a la gramática normativa son despectivas, aunque a veces con un toque de ironía, la ironía que emplearía un sofisticado urbanita al hablar con, o de, un tosco e ignorante campesino. Entre otras razones por las que la lengua estándar no debe ser enseñada está la de que cambia con el tiempo; lo que es «correcto» hoy, puede ser tachado de «incorrecto» mañana14, así que no merece la pena aprenderla. Es un esfuerzo totalmente inútil; el mismo hecho del cambio invalida las aspiraciones a la corrección.
Desde el punto de vista de Pinker, al menos tal como lo expresa en su libro, que no en su vida, no hay ningún Milton, mudo y desconocido, descansando en el cementerio de algún pueblo, porque todo el mundo desarrolla espontáneamente el lenguaje adecuado a sus necesidades. Y, por tanto, como afirma la cita de Oscar Wilde con la que empieza su libro, «nada que merezca la pena puede ser enseñado».
Como suele pasar, en esto hay una parte importante de exhibicionismo moral, una invitación a que el lector exclame: «¡Dios mío, qué amplitud de miras y qué demócrata es este hombre tan inteligente y bien educado!». Pero también es muy poco sincero. Es extremadamente improbable que él mismo deseara que sus hijos hablasen únicamente el «inglés vernáculo negro» la idoneidad de cuya expresividad tanto ensalza; y cuando escribí un artículo atacando sus puntos de vista sobre la materia y señalando, entre otras cosas, que si alguien los tomase en serio, necesariamente acabarían encerrando a las personas en los mundos mentales en los que habían nacido, me contestó: «Claro que hay que enseñar el lenguaje estándar a la gente». Lo que demuestra que, o bien había cambiado su punto de vista sobre el asunto (aunque no se molestó en explicar cómo se puede enseñar si no es mediante las muy denostadas maestras estrictas) o que nunca se había creído de verdad lo que escribió en su obra.
Esto último lo sugiere también la dedicatoria de su libro: «A Harry y Rosalyn Pinker, que me dieron el lenguaje».
Si el profesor Pinker estaba agradecido porque le dieron el lenguaje en un sentido puramente biológico, también podría haber escrito «A Harry y Rosalyn Pinker, que me dieron la orina» o «A Harry y Rosalyn Pinker, que me dieron las heces», las cuales son tan biológicas como el lenguaje y, tal vez, incluso más necesarias desde el punto de vista de la biología15. Pero no creo que se refiriera a eso.
De hecho, se estaba limitando a dar un nuevo lustre, supuestamente científico, a viejos prejuicios románticos sobre la infancia, prejuicios que, casi con seguridad, constituyen en esencia la negación y el rechazo de la doctrina religiosa del Pecado Original. No hay necesidad de que recuerde aquí la sucesión apostólica de los educadores románticos (Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Montessori, Dewey, Steiner, por no hablar de sus acólitos), pero me limitaré a citar a uno de los predecesores intelectuales —o quizá, más exactamente, emocionales— del profesor Pinker: la reformadora social Margaret Macmillan. Esta reformadora hizo mucho bien, especialmente por el bienestar físico de los niños, pero también hizo mucho daño. «La infancia temprana es un período vital y trascendental de la educación, pero no es el momento de la precisión...». Llevando sus principios por una pendiente cada vez más resbaladiza, el momento de la precisión no llegaría nunca16. Hace poco, por ejemplo, The Times citaba a un académico que sugería que ciertos errores gramaticales son ahora tan frecuentes entre los estudiantes de colegios y universidades que había llegado el momento de aceptarlos como correctos, ante la imposibilidad de corregir a los estudiantes. El académico empleó todos y cada uno de los argumentos de Pinker: que los errores no convertían las palabras en indescifrables, que la ortografía en cualquier caso cambia con el tiempo, etc., etc. Quizá no sea de extrañar que el académico fuera criminólogo, pues durante mucho tiempo los criminólogos han sido al crimen lo que el mariscal Pétain fue a Hitler. (La principal innovación del profesor Pinker fue la sugerencia de que, en lo concerniente al lenguaje, no existía eso que denominamos precisión; o si existía, cualquiera podía lograrla vociferando).
El profesor Pinker nos dice que la gente habla como las arañas tejen sus telas, aunque no es tan ingenuo como para negar que existen diferencias; pero también presupone que todos llevamos un genio dentro. Lo hace citando al antropólogo lingüista Edward Sapir, que escribió: «Cuando se trata de la forma lingüística, Platón camina junto al porquero de Macedonia, Confucio junto al salvaje cazador de cabezas de Assam». Un niño de tres años, nos dice el profesor Pinker, es un genio de la gramática. Todos somos iguales e iguales a los mejores: ¡y todo ello sin que nos enseñen y, por supuesto, sin ningún esfuerzo!
Así que difícilmente nos puede sorprender que algunos lleguen a la conclusión de que la instrucción y la educación no sólo son incapaces per se de promover el bien, sino que también son nocivas activamente porque inhiben el genio y la creatividad naturales de los niños. Margaret Macmillan insiste:
Toda la cuestión del desarrollo de la mente se refiere a las diversas clases de movimiento natural o impuesto a los niños... El origen de la imaginación es motor... Los niños... aprenden a leer, a escribir... pero no a iniciar, a adaptar libremente sus recursos. ¿Dónde están los Shakespeare, los Bunyan de hoy?
Ahora todos sabemos que Shakespeare sabía poco latín y todavía menos griego, pero poco no es lo mismo que nada. Si fue al colegio de Stratford casi seguro que recibió una rigurosa instrucción rayana en la crueldad pero que, obviamente, aportó algo útil a su mente.
La idea de que la instrucción y el conocimiento son hostiles al genio natural inherente a todos nosotros ha llegado a los sitios más insospechados17. Cuando todavía ejercía la medicina, tenía muchos pacientes que estudiaban arte. Cuando les preguntaba si iban alguna vez a galerías de arte, me solían contestar que no. Esperaban que su talento natural floreciera sin las inhibiciones producidas por la educación formal o las influencias de los pintores del pasado: de hecho, su definición de talento es que debía surgir espontáneamente del pozo de su genio. La originalidad absoluta, la desconexión total de cualquier cosa que alguien haya hecho antes, ese era su objetivo, y no sorprende que la transgresión fuese el medio que empleaban.
Los jóvenes que decían que querían ser periodistas, opinaban de manera muy parecida. Cuando les preguntaba qué estaban leyendo, consideraban la pregunta absurda: ¿es que no me había dado cuenta de que ellos querían ser escritores, no lectores? La idea de que los escritores necesitaban leer les resultaba extraña. Seguramente la lectura destruiría su originalidad.
Es cierto que ha habido una reacción tardía a las consecuencias lógicas de lo que podríamos llamar «educar jugando» o «educar intuitivamente». El intento de llenar las mentes que carecen de cualquier otra información ha llevado al adoctrinamiento a base de sentimentalismo. El único elemento químico que conocen los niños es el dióxido de carbono, porque es el gas del efecto invernadero; quieren salvar el planeta pero no encuentran a China en el mapa o no saben trazar su contorno. Saben que la historia ha sido una lucha de opresores y oprimidos porque los únicos episodios históricos que conocen son la trata de esclavos y el Holocausto (no necesariamente en ese orden). Hace poco hablé con una chica que iba a estudiar la carrera de Historia en la universidad. Le pregunté que estaba estudiando en esos momentos y me contestó que estaban «haciendo» el genocidio de Ruanda. Me tragué la duda de que un acontecimiento tan reciente pudiera formar parte del programa de estudios de historia de alguien que con toda probabilidad no era capaz de ordenar cronológicamente las revoluciones inglesa, americana, francesa y rusa, y le pregunté qué había leído sobre el tema. Como yo mismo había estado en Ruanda en una ocasión, leí bastante sobre el tema y tenía curiosidad por saberlo. Resulto que la única fuente que pudo citar era la película Hotel Ruanda