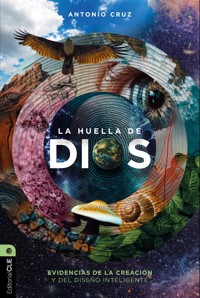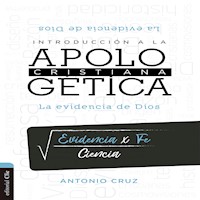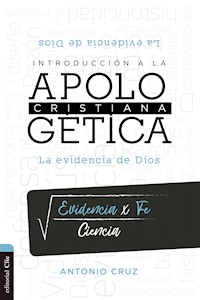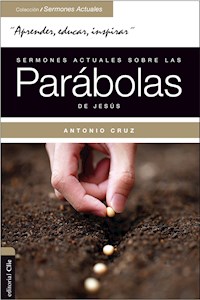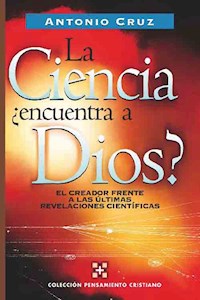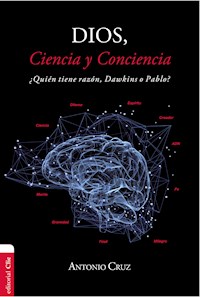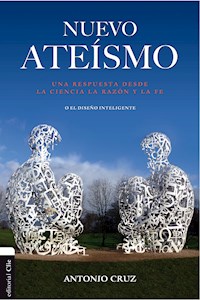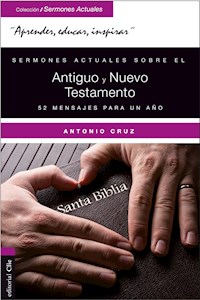
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial CLIE
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Contemporáneo libro de sermones, para predicar sobre la Biblia con un leguaje y estilo actuales. El criterio elegido para su función no ha sido el temático, sino el orden de aparición en la Biblia, dividiéndose en dos grandes grupos: 20 sermones basados en el Antiguo Testamento. 32 sermones apoyados en el Nuevo Testamento. El propósito de este libro es ayudar al predicador en su ministerio de llevar el Evangelio al creyente de hoy, el cual vive en plena era de la globalización y de la postmodernidad; y no el de ofrecer un sermón, o mensaje, cerrado, sino el poder dar una base, a partir de la cual cambiar, intercalar o adecuar en cada comunidad eclesial el mensaje o sermón que se desee predicar. La estructura de los sermones es la siguiente: • Primero, los versículos bíblicos. Después de introducir el tema, se le sitúa en el contexto bíblico elegido, teniendo los versículos claves como introducción a la lectura del mensaje. • Segundo, el bosquejo general de los puntos más importantes del sermón. Se proporcionan las diferentes partes en las que se divide para dar así, un seguimiento posterior. • Tercero, el propio contenido. Este, no ha sido desarrollado con un lenguaje académico, sino empleando las características de un lenguaje actual
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
SERMONES ACTUALES SOBRE EL ANTIGUO TESTAMENTO Y EL NUEVO TESTAMENTO
52 Mensajes para un año
Antonio Cruz
Índice
Portada
Portada interior
Introducción
01. La obra de la Creación
02. Un jardín en medio de la estepa
03. El problema del mal
04. Dos árboles extraños
05. ¿Dónde está tu hermano?
06. La desnudez del padre
07. Vocación de viajero
08. La risa de Sara
09. La envidia
10. Los diez mandamientos
11. La bendición sacerdotal
12. Anchura de corazón
13. Religión y búsqueda de sentido
14. Dios sonríe
15. La revelación natural y la bíblica
16. El Dios personal
17. Fidelidad conyugal
18. Matrimonio y Biblia
19. ¿Como instruir al niño hoy?
20. Cántico de bodas
21. El ángel del Señor
22. El magnetismo personal de Jesús
23. Entrada triunfal en Jerusalén
24. De la ira a la violencia
25. El grito escandaloso
26. Dios no es cobrador de impuestos
27. Espigas arrancadas
28. El secreto de Jesús
29. El cristiano y los bienes materiales
30. El bautismo cristiano
31. La transfiguración de Jesús
32. Análisis del hombre contemporáneo
33. El Verbo se hizo carne
34. “Yo Soy, el que habla contigo”
35. El pan es la vida
36. La luz del mundo
37. Jesús, el hijo de Dios
38. El camino, la verdad y la vida
39. Orar es conectarse a la vid
40. El bautismo del ministro de economía
41. La verdadera libertad
42. La esperanza cristiana
43. La pluralidad en la Iglesia
44. El cuerpo como templo
45. ¿Qué es la Iglesia?
46. La resurrección de Jesús: un hecho en la historia
47. Barreras a la oración
48. Hedonismo o búsqueda del placer
49. La espiritualidad mal entendida
50. Conocer a Dios
51. La letra mata
52. El Dios de la Navidad
Bibliografía
Índice analítico
Antonio Cruz
Créditos
Introducción
Una parte importante del mandamiento dado por Jesús, acerca de predicar el Evangelio a toda criatura, la constituye la homilía que se realiza desde el púlpito cristiano. De ella depende en buena medida el crecimiento espiritual de los creyentes, así como la extensión del reino de Dios en la Tierra. Se trata, por tanto, de algo prioritario en la vida de la Iglesia.
Sin embargo, el trabajo del predicador no está exento de dificultades. En ocasiones, el ministro no se siente suficientemente preparado para realizarlo; ya sea por desconocimiento del verdadero sentido del texto bíblico; por no saber bien la técnica de comunicación que necesita su comunidad; por carecer de las ayudas suficientes para preparar adecuadamente el mensaje, por el escaso tiempo disponible o, simplemente, porque está cansado y algo desanimado ante la aparente falta de resultado de sus predicaciones.
Hay congregaciones en las que se detecta poco interés por los temas tratados en el púlpito o por el modo en que éstos son expuestos; otras se quejan de la falta de preparación bíblica del pastor. A veces, a éste le resulta difícil encontrar el lenguaje apropiado y la proporción adecuada para ofrecer, en los pocos minutos que dura la predicación, todo lo que desea decir o aquello que la asamblea requiere.
Estas dificultades, y otras más que pudieran darse, no tienen por qué desmoralizar al predicador. Es necesario recordar que al propio Señor Jesucristo estuvieron a punto de despeñarlo por un barranco la primera vez que predicó en su pueblo de Nazaret. Incluso al apóstol Pablo se le durmió un joven en su famosa plática de Tróade. Esto significa que muchos grandes predicadores han experimentado la oposición, o la apatía del pueblo, ante alguno de sus mensajes.
El buen predicador no nace, sino que se hace a fuerza de estudio, meditación y ejercitación en el púlpito. Cuanto más se predica, mejor suele hacerse. Pero lo más importante es ser conscientes de que Dios habla a la comunidad cristiana a través del ministro de culto y, por medio de él, provoca una respuesta de fe en la Iglesia. Por tanto, cada predicador es un colaborador de Dios. De ahí la necesidad de ser fieles a la Escritura, para saber lo que realmente Dios ha dicho.
El predicador que desea ser obediente a la palabra divina debe conocer y estudiar continuamente la Biblia; intentar comprender la intención de cada pasaje para explicarlo correctamente a la congregación; no olvidar nunca la dimensión evangelizadora; y, sobre todo, descubrir lo que dice “hoy” la palabra, cómo se aplica a la realidad cotidiana de sus oyentes. Este último es el verdadero compromiso profético que cada ministro tiene con su congregación.
Pero igual que debe conocer la palabra y su intención, debe también sintonizar con la sensibilidad de quienes le escuchan. Cada comunidad evangélica posee sus propias circunstancias, que pueden variar con el tiempo. La mentalidad, la cultura, las inquietudes, los problemas, los prejuicios, las necesidades, etc., cambian de una iglesia a otra, ¡cuánto más de un país a otro! Todo esto debe tenerlo presente el predicador que desee ofrecer buenos mensajes a su iglesia y provocar una actitud de respuesta ante la invitación de la palabra. Pero empezando siempre por el propio predicador, que es, sin duda, el primero al que la predicación se dirige.
Asimismo, la actitud espiritual del ministro de culto es fundamental. El que predica debe hacerlo desde dentro de la congregación, no desde fuera, ni desde arriba. Tiene que asumir que es un hermano con el precioso ministerio de impartir la palabra al resto de la comunidad, para que la entiendan. Predicar desde dentro es amar a la Iglesia, pertenecer a ella y no sentirse superior. Hay que conocer a todos los miembros a quienes se habla, estar al corriente de sus problemas y necesidades, vivir unido a ellos y no predicarles desde la distancia o con ironía. El predicador no debe actuar como un profesor, sino como otro oyente más de la misma palabra que predica. Si ésta no ha calado previamente en su alma, difícilmente llegará a la de sus hermanos.
Más que pensar: “¿qué les predico el domingo próximo?”, hay que preguntarse: “¿qué nos puede decir la palabra el próximo domingo?”. El pastor no es un vidente o un visionario, sino un testigo de Cristo que debiera emplear más el “nosotros” que el “vosotros”. Tenemos que predicar con alegría, a pesar de las dificultades propias de este ministerio. El buen profeta de la palabra debe superar las situaciones que le producen desánimo para transmitir un mensaje de confianza y esperanza a la iglesia. Pero sólo se puede hablar con alegría, cuando se está plenamente convencido de transmitir la buena noticia de Jesucristo. Y tal convencimiento es algo que el oyente debe notar en todo predicador. No se trata de quejarse siempre de lo mal que va el mundo, sino de proclamar esa salvación que viene de Dios y se ha encarnado en la persona de Jesús.
El encuentro con la palabra divina se realiza a través del estudio bíblico personal, la oración privada y la propia predicación desde el púlpito. Para realizar bien estas tres tareas se requiere del tiempo suficiente de concentración, mediante la ayuda de buena bibliografía pastoral. También es necesario, antes de hablar “de” Dios, hablar “con” Dios, para que sea él quien ilumine nuestro mensaje. Y, finalmente, permitirle al Espíritu Santo que, en el mismo instante de la predicación, hable a nuestra mente y haga que nuestras palabras resuenen primero dentro de nosotros mismos, antes de llegar a nuestros hermanos que escuchan.
El lenguaje debe ser claro pero no vulgar. El ser humano de hoy, que no ha tenido una formación religiosa adecuada, no suele estar acostumbrado a oír términos como “redención, justificación, salvación, guerra espiritual, lucha contra Satanás, escatología, parusía, milenio, comunión”, etc. Sin embargo, sí que entenderá con mayor facilidad conceptos más actuales: “solidaridad, amor a la vida, anhelo de justicia, deseos de paz, búsqueda de la libertad, el Dios personal o cercano, el servicio a los demás”, y otros por el estilo. Todo predicador debe procurar sintonizar con su congregación pero de una manera digna, sin demostraciones de erudición arrogante, alejamiento de la realidad, búsqueda continua de la risa o la lágrima fácil, lenguaje ordinario o grosero, excesivo detallismo anecdótico, un tono frío y aséptico, abuso del subjetivismo emocional, etc. El buen sermón debe alejarse de tales defectos para buscar un equilibrio temático y una adecuada forma de exposición.
Por supuesto que lo más importante será siempre el núcleo del mensaje, aquello que se comunica, pero también es primordial cómo se comunica, para que llegue a la gente y la persuada de creer o de cambiar de actitud. Para ello hay que aprender a contar, narrar, sugerir imágenes, saber intercalar las frases cortas y tajantes entre la exposición más profunda, resumir y destacar las ideas principales con mayor viveza o utilizar los contrastes, las comparaciones, las paradojas y los símbolos. En una palabra, intentar predicar como lo hacía Cristo porque él será siempre nuestro mejor maestro.
El presente libro está constituido por una cincuentena de sermones, muchos de los cuales de carácter apologético, que han sido predicados por el autor, durante la última década, en iglesias evangélicas de España. El propósito fundamental de su publicación es ayudar al predicador en su importante ministerio de llevar el Evangelio al ser humano que vive en plena era de la globalización; contribuir a la renovación de la Iglesia por medio de la inculturación actual de su mensaje y servir de referencia e inspiración a la hora de crear nuevos sermones o como base a partir de la cual poder modificarlos, cambiarlos, intercalarlos y adecuarlos a cada comunidad eclesial.
El estilo literario de la obra refleja necesariamente las características propias del lenguaje hablado: abundancia de frases cortas e incisivas, exclamaciones, interrogantes, admiraciones, conversaciones breves, anécdotas, etc. Cada una de estas cincuenta y dos predicaciones u homilías -veinte de las cuales están basadas en textos del Antiguo Testamento y el resto en el Nuevo- viene precedida por su correspondiente esquema, en el que se resaltan los puntos principales. Se incluye la lista bibliográfica que, además de la Biblia, ha servido de inspiración.
Por último, quiero agradecer a mi esposa Ana su valioso trabajo en la redacción del libro, así como sus certeros consejos y sus críticas siempre constructivas. Nuestro deseo es que esta obra pueda ser usada como eficaz herramienta en manos de todos aquellos que la requieran, en especial, de los ministros de culto del pueblo de Dios. ¡A él sea siempre toda la Gloria!
Dr. Antonio Cruz
01
La obra de la Creación
Gn. 1:1
En el principio creó Dios los cielos y la tierra...
Gn. 2:3
Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque
en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
ESQUEMA
1. Lo que no es el relato bíblico de la Creación:
1.1. No es un relato histórico.
1.2. Tampoco es ciencia.
1.3. Si no es historia ni ciencia, ¿es acaso un mito?
2. Un relato singular en medio de cosmogonías mitológicas:
2.1. La religión sumeria.
2.2. La religión babilónica.
2.3. La religión cananea.
2.4. La religión egipcia.
2.5. La cultura griega.
3. ¿Qué enseña el relato bíblico de la Creación?
3.1. Dios es anterior a la materia.
3.2. Dios existe antes del tiempo.
3.3. Dios funda la Historia.
3.4. ¿A qué se opone el relato de la Creación?
3.5. Los grandes monstruos marinos.
3.6. El Sol y la Luna.
3.7. Los dioses mitológicos eran locales.
3.8. Los ritos anuales no tienen sentido.
3.9. Dignidad del ser humano.
4. El relato de los orígenes en el mundo de hoy.
CONTENIDO
Cuando el hombre de nuestra época abre la primera página de la Biblia y lee el relato de la Creación, ¿qué cuestiones vienen a su mente? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué se puede creer hoy, en la era de la ingeniería genética, de Internet y los satélites artificiales, acerca de la explicación del origen del mundo que presenta el Antiguo Testamento? La filosofía de los orígenes que se desprende de la Escritura, ¿sigue siendo una opción válida para los seres humanos del tercer milenio? ¿Se trata de una enseñanza intelectualmente aceptable desde la actual concepción científica del universo o bien hay que entender estos versículos como un mito, una leyenda imaginaria que habría que colocar en el archivo de los textos no revelados? Y, en cualquier caso, ¿cuál es su carácter? ¿Con qué propósito fue escrito? Son muchas preguntas para responder en tan breve espacio. Sin embargo, para empezar, veamos aquello que no es este relato bíblico de los orígenes.
1. Lo que no es el relato bíblico de la Creación:
1.1. No es un relato histórico.
Es imposible que sea historia, puesto que no había ningún ser humano que pudiera observar y relatar después los acontecimientos que se mencionan. El autor del capítulo primero del Génesis no vio, evidentemente, lo que está narrando, sino que elaboró un hecho a partir de dos fuentes principales: la revelación histórica dada a Israel y su propia reflexión personal. Se trata, por tanto, de un relato prehistórico. En este sentido, podría decirse que es prehistoria bíblica.
1.2. Tampoco es ciencia.
La Biblia es un libro de religión, es un memorándum teológico y no un manual de ciencias naturales. La ciencia es siempre incompleta, provisional y continuamente está cambiando. Lo que en ciencia hoy es cierto, mañana, podemos descubrir que no lo era. La ciencia sólo puede estudiar los fenómenos generales que se repiten. No es capaz de decir gran cosa sobre aquellos otros que ocurren una sola vez, como es el hecho de la Creación, esto es algo que escapa a su método. Para hacer ciencia es menester que el investigador sea testigo de lo que estudia. Por tanto, pretender “casar” el relato bíblico con la ciencia de una determinada época supone estar dispuesto a solicitar el “divorcio” para la época siguiente. La Biblia pretende “formar”, no tanto “informar”, y por eso va mucho más allá de la ciencia y de la historia.
1.3. Si no es historia ni ciencia, ¿es acaso un mito?
Tampoco es un mito. Es verdad que muchos teólogos creen ver en el relato de la Creación influencias de los antiguos mitos paganos de los sumerios y babilonios, sin embargo, cuando se comparan tales mitos con el relato del libro del Génesis, la diferencia es abismal.
2. Un relato singular en medio de cosmogonías mitológicas.
El pueblo hebreo vivía rodeado por civilizaciones más antiguas e incluso más prestigiosas a nivel material, cultural, técnico, militar, arquitectónico, etc. Recordemos que se trataba de grandes civilizaciones, como la sumeria o la egipcia, de las que aún hoy podemos observar la grandiosidad de sus construcciones arquitectónicas y estudiar sus preciosos objetos de arte en los grandes museos del mundo. Sin embargo, el nivel cultural no se corresponde siempre con el nivel religioso, moral o espiritual. Veamos algunos de los ejemplos más conocidos.
2.1. La religión sumeria estaba plagada de mitos burdos y pueriles. Uno de tales mitos afirmaba que el hombre había sido creado a partir de la sangre de los dioses y para el servicio de los mismos. La Epopeya de Atrahasis, una de las más antiguas de la humanidad, afirma lo siguiente:
Eres tú, oh Genitora, quien de la humanidad serás la creadora. Crea al ser humano, para que soporte el yugo de la tarea impuesta por Enlil, para que el hombre garantice el duro trabajo de los dioses (Versos 10, 195).
2.2. La religión babilónica, por su parte, no era tan rica en mitos como la sumeria pero también explica, en el Poema de la Creación, como el dios Marduk decidió crear al hombre para el servicio de los dioses. El Poema de Gilgamesh habla de este rey semidiós, hijo de un hombre y de la diosa Ninsum, presentándolo como un tirano que violaba mujeres y sometía a los hombres a duros trabajos.
2.3. La religión cananea posee el mito de Ugarit, donde se explica cómo el dios Baal triunfó sobre el caos acuático y formó el mundo, después de luchar contra otro dios usurpador que le había arrebatado el trono a su padre.
2.4. La religión egipcia conoció también varios mitos referentes a la creación del ser humano. En uno de ellos, se dice que los hombres nacieron precisamente de las lágrimas del dios Ra. Es, una vez más, la concepción del origen humano como producto del sufrimiento de los dioses.
2.5. En la cultura griega, tanto Homero como Hesíodo, atribuyen a sus dioses muchos defectos humanos, tales como el robo, la envidia, el adulterio y el engaño. Se trata siempre de dioses creados a imagen del hombre.
¡Qué distinto es el relato bíblico! ¡Qué diferente desde el punto de vista moral! Según el Génesis bíblico, el ser humano es creado a imagen de Dios, y no a partir de unos dioses inventados a imagen del hombre. Los antiguos hebreos vivían rodeados de paganismo y politeísmo por todas partes. Eran como una isla en medio de un mar de inmoralidad y superstición. Por eso necesitaban un relato simple, comprensible y que no falseara la realidad; un texto que sirviera para desmitificar el origen del mundo y del ser humano. En este sentido puede afirmarse que el relato bíblico de la Creación no es ningún mito, sino todo lo contrario: un verdadero anti-mito porque pretende desmitificar el origen del hombre.
3. ¿Qué enseña el relato bíblico de la Creación?
El relato bíblico de la Creación es un rechazo radical a todas las mitologías de la época, en el que se dice que el mundo no se formó por sí solo sino que hubo una causa primera. El Dios Creador es el único que actúa y no necesita a nadie para crear. Del texto se desprenden las siguientes enseñanzas:
3.1. Dios es anterior a la materia.
No hay materia eterna o preexistente. El universo y la vida no han emanado de Dios, como pretendían las religiones míticas y panteístas de otros pueblos. Las criaturas no son de su misma esencia, no le son consustanciales, sino que fueron creadas como seres independientes del Creador. Dios crea a partir de la nada, como también Israel había surgido de la nada. Dios es el “otro” que crea porque quiere crear y no porque tenga necesidad del ser humano.
3.2. Dios existe antes del tiempo.
El paso del tiempo sólo afecta a las criaturas, no al Creador. Dios escapa a nuestros relojes y a nuestras estructuras temporales.
3.3. Dios funda la Historia.
A partir de la creación comienza la humanidad y Dios da al hombre un marco temporal: la semana. Empieza el tiempo histórico. No hay aquí tiempo mítico o irreal como el de los mitos de los demás pueblos.
3.4. ¿A qué se opone el relato de la Creación?
El relato bíblico de la Creación se opone al ateísmo, pues proclama la existencia de Dios; al panteísmo, pues afirma la separación del Creador y del mundo, y al materialismo, pues revela que el ser humano es imagen de Dios y posee espiritualidad.
3.5. Los grandes monstruos marinos.
Las antiguas mitologías de los pueblos periféricos a Israel adoraban a los grandes monstruos marinos, por creer que habían dado origen al mundo. Sin embargo, en el relato bíblico, no son más que otra creación cualquiera de Dios (Gn. 1: 1, 21, 27). Para los cananeos los monstruos marinos representaban las siniestras potencias del caos, que se habían enfrentado en el principio al dios Baal, pero la Biblia enseña que todas las criaturas, incluso los grandes vertebrados marinos, salieron de las manos del Creador y eran buenas. En el reino de Dios puede haber rebeldes, pero no hay rivales.
3.6. El Sol y la Luna.
Aquellas divinidades astrales paganas, como el Sol, la Luna o las estrellas, así como los dioses del Océano, el Cielo o la Tierra, son desmitificados y reducidos en el relato bíblico a simples objetos creados.
3.7. Los dioses mitológicos eran locales.
Cada pueblo tenía sus dioses locales o nacionales, sin embargo, el Dios de la Biblia es universal y se muestra como Dios del Cosmos y de toda la humanidad. El Creador del Génesis, no es sólo el Padre de los judíos sino el Dios de todos los hombres.
3.8. Los ritos anuales no tienen sentido.
En los demás pueblos politeístas, los mitos se actualizaban cada año por medio de ritos. Aquello que se creía que había sucedido alguna vez, se repetía mediante representaciones rituales. Este era el sentido, por ejemplo, de la prostitución sagrada de sacerdotes y sacerdotisas para emular y conseguir la fecundidad de la tierra, los animales y las personas. Nada de esto se da en la Biblia.
3.9. Dignidad del ser humano.
El ser humano goza de un puesto privilegiado en la Creación: el hombre no ha sido creado para que se ocupe de las necesidades de los dioses o del cuidado de sus templos, sino para que gobierne al resto de la Creación. Pero el hombre no es sólo hombre. No es individuo solo, o varón solo. El ser humano es una dualidad: hombre-hembra, varón-mujer (Gn. 2: 23).
Ante las opiniones de aquellos que afirman que el Génesis es un mito procedente de otras mitologías de la antigüedad, nosotros creemos que es más bien al revés. La cosmogonía babilónica es una versión corrupta del relato bíblico revelado por Dios. La grandeza de este capítulo primero sólo se puede explicar si detrás de él está la mano de Dios, y su magestuosa inspiración divina.
4. El relato de los orígenes en el mundo de hoy.
En medio de un mundo como el antiguo, desprovisto de esperanza, en el que se pensaba que el ser humano había sido creado por el capricho de los dioses y para ser esclavo de los mismos, aparece el relato del Génesis para dar esperanza a las criaturas. El Dios de la Biblia no quiere esclavos, por eso decide crear al hombre con libertad. Adán y Eva son formados para ocupar un lugar privilegiado en la Creación: para “señorear y sojuzgar”, es decir, “para dominar sobre las demás criaturas”, pero siendo “imagen de Dios”, actuando como actuaría Dios. De manera que se anuncia libertad a todo aquel que se creía esclavo en un universo de dioses diabólicos.
¿Y los hombres y mujeres de hoy? ¿Somos libres? ¿No necesitamos ya un relato de liberación? ¿Acaso no continuamos todavía esclavizados en un universo de divinidades profanas? Muchas criaturas de nuestros días están convencidas de que el relato bíblico de la Creación es una leyenda mítica del pasado sin relevancia en el mundo de hoy, y así, creyendo que la Biblia miente, se la arranca de la vida y no se vive con arreglo a los principios y valores de la Escritura. El hombre actual se cree libre pero vive sin darse cuenta bajo otro tipo de esclavitudes diferentes. Cree que la libertad es poder hacer lo que se quiera o ir allí donde se desee. Y, ¿adónde se va? A los supermercados, a la playa, al fútbol o a los deportes de masas, de viaje a tierras lejanas buscando siempre experiencias exóticas, etc. Pero estas grandes aglomeraciones humanas ¿no están siendo también controladas y manipuladas por los intereses de los negocios y del consumo? ¿Somos, en realidad, tan libres como creemos?
El universo mitológico que esclaviza y aliena hoy en día al ser humano puede estar formado por motivos tan triviales como el bienestar, el consumo, el placer, el ocio, el activismo, el culto al cuerpo, el deporte, la política, la moda, la profesión, el dinero, la música, el sexo, la naturaleza, el esoterismo, las sectas, etc. Son como ídolos con pies de barro que beben la sangre humana y terminan, en muchos casos, por apagar la vida de las personas. Por eso, la humanidad sigue necesitando ser liberada, requiere saber que hay un Dios Creador soberano, que aún posee el control del universo, y que es también el Dios redentor de que nos habla la Biblia, que desea mantener una estrecha relación personal con cada criatura.
La fe en este Creador, que se revela en Jesucristo, es lo único que puede llenarnos de esperanza y liberarnos de nuestros propios ídolos personales para vivir una existencia auténticamente plena.
02
Un jardín en medio de la estepa
Gn. 2: 4-6,15.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados,
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra,
y toda hierba del campo antes que naciese;
porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra,
ni había hombre para que labrase la tierra,
sino que subía de la tierra un vapor,
el cual regaba toda la faz de la tierra...
tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase.
ESQUEMA
1. ¿Existió realmente este jardín?
2. Vida nómada y vida sedentaria.
3. El trabajo no es castigo sino privilegio.
4. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente al trabajo?
CONTENIDO
El capítulo dos del Génesis presenta a Dios desde una perspectiva un tanto diferente a la del capítulo uno. Si, en el primero, Dios aparece como el Creador y arquitecto del universo, como el Sumo Hacedor todopoderoso, omnisciente, pero, quizá, algo lejano; en el segundo capítulo, Jehová, o Yavé, se muestra como un Dios más personal e íntimo, más interesado por el ser humano.
El primer capítulo es una visión cosmocéntrica de Dios, centrada en el cosmos; mientras que el segundo ofrece una perspectiva antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano. Esto no quiere decir que haya contradicción entre ambos relatos, o que la enseñanza de uno se oponga a la del otro. Se trata del mismo acontecimiento, pero enfocado desde ópticas o énfasis distintos que sirven para enriquecer y complementar el texto revelado por Dios.
El Creador se nos presenta aquí con la imagen de un alfarero que moldea el barro con sus propias manos para formar al hombre, y sopla su aliento de vida en la misma nariz de aquella primera estatua, para convertirla en ser viviente. Inmediatamente, el ser humano es colocado en un medio ambiente adecuado, en un jardín, en un huerto plantado por el mismo Creador, en Edén, al oriente de Palestina.
1. ¿Existió realmente este jardín?
Podemos preguntarnos: ¿dónde estaba el paraíso? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Se está hablando de un lugar geográfico concreto o de un símbolo espiritual?
La localización exacta de Edén ha dado lugar a numerosas discusiones a lo largo de la Historia. De los cuatro ríos que se mencionan en el texto, sólo es posible identificar hoy los dos últimos: Hidekel, que es el río Tigris, y el propio Eufrates (ambos en Mesopotamia). Sin embargo, la situación de los ríos Pisón y Gihón no ha podido todavía averiguarse. Esto ha dado pie a varias conjeturas acerca del lugar de Edén: Armenia, Arabia, Babilonia, etc. Pero en lo que se coincide es que, en efecto, aunque no se conozca el lugar exacto, el jardín de Edén tuvo un lugar geográfico próximo a los ríos que se identifican en la actualidad ya que el texto no da pie para entenderlo como mero símbolo.
2. Vida nómada y vida sedentaria.
El relato del Génesis considera el paraíso como un oasis en medio de la estepa. Edén significa precisamente “estepa”. Es el contraste entre el terreno de regadío, trabajado por el hombre, repleto de toda clase de productos frutales, y el inhóspito territorio estepario, mísero, desértico, donde sólo se podía llevar una vida nómada o itinerante.
El capítulo dos resalta esta diferencia entre la vida sedentaria y la vida nómada. Entre vivir de una agricultura próspera y abundante, como la que florecía en Mesopotamia, o subsistir llevando una vida difícil de continuos viajes por el desierto.
Dios, coloca al primer hombre en un lugar excepcional, de abundantes aguas y frondosos árboles, en el huerto de Edén, pero, como consecuencia del pecado, el hombre y la mujer serán lanzados fuera “a la estepa”, es decir, al lugar que produce “espinos y cardos”, donde sólo hay “plantas silvestres” para comer, y es menester ganarse el pan con el sudor de la frente.
Según la concepción mesopotámica, la vida humana había evolucionado y había pasado desde la estepa (la vida nómada) a la vida sedentaria placentera y mucho más cómoda del huerto. Los textos sumerios suponían que el hombre había sufrido un lento proceso de hominización, desde el hombre-salvaje Enkidu, que vivía en la estepa con las fieras, como un animal más, hasta los refinamientos de la vida ciudadana, de la civilización agrícola y culta.
Sin embargo, la Biblia presenta el origen de la humanidad completamente al revés: primero el hombre vivió en un paradisíaco oasis regado y después fue expulsado a la dura vida esteparia, como castigo, por no haber querido reconocer sus propias limitaciones. El hombre es degradado desde una situación privilegiada de colono de Dios, en un oasis, a la de beduino en lucha constante por la supervivencia. Esto echa por tierra las teorías que afirman que el relato bíblico de la Creación es una copia o un plagio de la leyenda o la epopeya de Gilgamesh.
El mal físico, el mal moral, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y hasta la propia muerte, no entraban en los planes primitivos de Dios. Este es el mensaje que desea dejar bien claro el autor de Génesis. A saber: que el hombre pasa de un estado original de perfección e inocencia a otro de culpabilidad y deterioro físico y moral. La Biblia es contraria a los planteamientos de las religiones antiguas sumerias y babilónicas, pero también a la cosmovisión evolucionista del hombre contemporáneo.
La Escritura no concibe jamás a la persona humana como a ese ser que evoluciona desde un primate amoral, que descubre el fuego y, poco a poco, ve como las neuronas de su cerebro se multiplican hasta generar la conciencia moral y hasta la espiritualidad, según afirma el jesuita Teilhard de Chardin. Por mucho que se esfuercen los teólogos evolucionistas, es imposible casar la Biblia con el origen evolutivo del ser humano. En todo caso, hay que forzar descaradamente el texto y sacarlo fuera de su contexto, para conseguirlo.
3. El trabajo no es castigo sino privilegio.
El versículo 15 dice: Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
La idea que a veces se tiene del paraíso (palabra desconocida en el Antiguo Testamento) es la de un lugar de felicidad y tranquilidad, en el que no hay nada que hacer, en el que se vive sin trabajar y libre de responsabilidades. Sin embargo, no es esta la idea del escritor bíblico. El trabajo y la responsabilidad del ser humano estaban ya presentes en el jardín de Edén, antes de la caída y de la expulsión.
La Biblia no concibe el trabajo como si fuera algo despreciable, como castigo o consecuencia del pecado, sino como una actividad humana por medio de la cual se puede adorar y servir al Creador. El trabajo es entendido como el destino del hombre, como un privilegio querido e instaurado por Dios ya en el mismo huerto de Edén.
Esta concepción bíblica del hombre y del trabajo es muy diferente de la que tenía el mundo griego. El ideal griego era el ocio, no el trabajo. El trabajo manual se consideraba como algo inferior y negativo, como “neg-ocio” o negación del ocio. El pensamiento griego era la cultura de una clase dominante que se había instalado sobre una población de esclavos, por eso no tenía necesidad de trabajar, ya que esto lo hacían sus sirvientes. El pueblo de Israel, sin embargo, fue esclavizado en Egipto y después en Babilonia. Aprendió a trabajar para otros porque su cultura fue siempre una cultura de oprimidos.
Después de estas experiencias negativas de los hebreos, la Biblia enseña que el sentido del trabajo no es la opresión, sino la liberación del hombre, es decir, su realización plena. El trabajo de los esclavos hebreos no es jamás un valor, sino una actividad alienante, aunque construyeran pirámides tan grandiosas como las que han llegado hasta hoy. Lo importante del trabajo, según la Escritura, no es lo que se hace, sino con qué finalidad se hace. Es el servicio al ser humano lo que sitúa al trabajo en el plan de Dios. El trabajo que Él desea es el que libera al hombre, no el que le oprime. De las muchas aplicaciones que podrían sacarse de estos textos, nos centraremos sólo en una cuestión.
4. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente al trabajo?
Ya hemos visto que desde el punto de vista teológico no es sostenible una actitud que menosprecie el trabajo o que lo considere como un castigo divino. Sin embargo, hoy existen en nuestro mundo, algunas actitudes equivocadas con respecto a este asunto:
1) La idea de trabajo como maldición fomenta una vagancia endémica y secular: Si el trabajo es salud, viva la enfermedad, reza un refrán popular español. Más quiero ser devorado por la herrumbre que morir consumido por un continuo movimiento, frase célebre del ilustre escritor, genio de la literatura inglesa, William Shakespeare.
2) Ver el trabajo como mal necesario, es decir, como algo que sólo sirve para ganar dinero o para obtener bienes materiales y ocio.
3) Considerar el trabajo como una patología o como refugio, pero sin contenido, como vía de escape al vacío existencial, como un medio de encontrar sentido a nuestra vida. El trabajo es nuestro mejor medio de escamotearnos a la vida, dice Flaubert, el famoso novelista francés del siglo XIX.
Desde la perspectiva de la Biblia ninguna de estas actitudes es correcta. Los cristianos no debemos caer en ese desprecio por el trabajo manual que se observa en ciertos ambientes. No debemos dejarnos arrastrar por la corriente de elitismo del ocio que existe en nuestros días.
La Escritura concibe el trabajo como aquella actividad que perfecciona al que la realiza, supone un beneficio para la humanidad y no atenta contra el plan de Dios. Los creyentes estamos llamados a hacer nuestro trabajo tan bien como nos sea posible, porque el trabajo, cuando se hace así, puede convertirse en lugar de encuentro con Dios; en espacio de creatividad material, de desarrollo personal y de solidaridad con los compañeros y con los destinatarios del producto del trabajo. Para el cristiano, la actividad laboral puede y debe inscribirse en la historia de la salvación y en la construcción del reino de Dios en la Tierra. Realizar el trabajo con responsabilidad y diligencia, forma parte de nuestra adoración a Dios. Es, además, una forma excelente de dar testimonio, de manera práctica en medio del mundo.
Todo esto, por supuesto, no puede darse cuando sólo impera una visión productivista y consumista del trabajo, que únicamente persigue el beneficio económico y hace competitivas las relaciones humanas y contamina la naturaleza. Este sería el trabajo necio que fatiga y aliena. Como dice el autor del Eclesiastés: El trabajo de los necios los fatiga (l0: 15). Sin embargo, los cristianos debemos procurar perseguir ese otro trabajo que realiza y produce satisfacción. La Biblia contiene bastantes textos que se refieren al trabajo manual:
-No hay cosa mejor que su alma se alegre en su trabajo. He visto que esto viene de la mano de Dios (Ec. 2: 24).
- Seis días trabajarás y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios (Ex. 20: 9-10).
- Ocuparos en vuestros propios negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada (1 Ts. 4: 11-12).
- Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos, entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan (2 Ts. 3: 10-13).
Parece que entre los tesalonicenses se daba esta tendencia, antes mencionada, de despreciar el trabajo manual, ya que Pablo escribe sobre el mismo tema en dos ocasiones. Los griegos veían el trabajo manual como algo degradante y propio de esclavos. El hombre libre no debía dedicarse a tales actividades, sino a filosofar, crear, gobernar o hacer política. Desgraciadamente esta visión negativa del trabajo pasó al mundo católico-romano afincado principalmente en la Europa meridional. La actividad manual era así interpretada como un castigo divino y, por tanto, considerada como algo degradante para el ser humano. No obstante, al norte de Europa, los países protestantes desarrollaron otra visión completamente distinta. El trabajo nunca se consideró como castigo sino como don divino, ya que Adán trabajó antes de la caída, al poner nombre a todos los animales. Según esta interpretación protestante, Dios concede a cada persona determinados talentos, para que ésta negocie con ellos y los desarrolle a lo largo de la vida.
Cuando se compara el desarrollo del mundo laboral entre la Europa del norte y la del sur, se hace evidente esta marcada diferencia. Las ideas protestantes arribaron a Norteamérica, mientras que el catolicismo colonizó el centro y sur de dicho continente, trasladando allí las mismas divergencias europeas.
En relación al trabajo manual, llama la atención el ejemplo del propio Señor Jesucristo que fue carpintero como su padre. El hecho de que pasara casi veinte años de su vida terrena trabajando como carpintero dice mucho acerca de cómo valoraba y dignificaba su profesión manual. Sería posible preguntarse: ¿cómo es que Jesús “perdió” tantos años de su vida trabajando manualmente, estando como estaba destinado a un ministerio tan sublime, especial y diferente?
Hacer de nuestra profesión, o de nuestro trabajo, un excelente testimonio para los demás sólo se puede lograr imitando a Jesucristo y siendo un auténtico discípulo suyo. El hombre y la mujer creados por Dios, fueron puestos en el jardín del Edén, para cuidarlo. El trabajo puede y debe inscribirse en la historia de la salvación y en la construcción del reino de Dios en la Tierra. Realizar el trabajo con responsabilidad y diligencia forma parte de nuestra adoración a Dios y de nuestro testimonio personal. Por tanto, debemos considerarlo como una actividad que nos perfecciona y realiza, como un lugar de creatividad material y desarrollo personal. Puede ser también una forma de expresar solidaridad con los compañeros y, sobre todo, con los destinatarios del producto de nuestro trabajo.
¡Quiera Dios que todos los creyentes lleguemos a hacer de nuestra actividad laboral, un verdadero oasis en medio de la estepa!
03
El problema del mal
Gn. 2: 9
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista,
y bueno para comer; también el árbol de la vida en medio del huerto,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
ESQUEMA
1. ¿Quién es el responsable del mal?
1.1. El “otro” como adversario.
1.2. Se hace responsable del mal a Dios.
1.3. Se hace responsable al diablo.
2. La razón ante el misterio del mal.
2.1. San Agustín.
2.2. El pecado humano.
2.3. El pecado original.
2.4. Dios permite el mal.
2.5. El castigo y la expiación.
3. La Biblia ante el misterio del mal.
CONTENIDO
El teólogo alemán Hans Küng escribe en su obra Ser cristiano: “¿Por qué sufro? Esta es la roca del ateísmo”. El problema del sufrimiento, supone un fuerte desafío para el Cristianismo. “¿Por qué sufro?” es la pregunta concreta que nos obliga a enfrentar la realidad del mal. Nadie puede escapar al problema del mal. El sufrimiento nos afecta a todos. Pero debemos considerar que el mal es también, principalmente, una cuestión sobre Dios mismo. Su discusión está en la raíz del ateísmo contemporáneo y sigue alimentando la protesta y la acusación contra el Cristianismo. Por lo tanto, el problema del mal sigue siendo una cuestión importante para los creyentes. Es inevitable que nos planteemos estas preguntas:
- ¿Por qué existe el mal?
- ¿Por qué las desgracias, los accidentes, las catástrofes?
- ¿Por qué hay tantas injusticias en este mundo?
- ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas?
El ser humano ha buscado siempre un responsable del mal, y sólo ha encontrado dos posibles candidatos, o quizá tres: otro ser humano (ya sea individual o colectivo), Dios mismo o el propio diablo.
1. ¿Quién es el responsable del mal?
1.1. El “otro” como adversario.
Generalmente se culpa al otro como responsable de nuestras adversidades. Se considera al extranjero como enemigo, ya que aquel que vemos distinto a nosotros puede suponer una amenaza. Quien se opone a nuestras opiniones nos molesta, e incluso, a veces, lo vemos casi como una encarnación del mal. Y se entra así en terreno de equivocaciones que llevan al fanatismo, la división, la incomunicación e, incluso, al racismo.
Muchas veces se pretende liberar al mundo del mal mediante el exterminio psíquico y en ocasiones físico del adversario. Esto siempre conduce a nuevos males, nuevas guerras, lleva a más dolor, más miseria, más opresión. Entonces echamos la culpa a un colectivo: el Gobierno, los sindicatos, los partidos políticos, el Terrorismo, el Comunismo, los inmigrantes, los países vecinos y un largo etcétera.
1.2. Se hace responsable del mal a Dios.
Cuando no se considera al ser humano culpable del mal, entonces se le echa la culpa a Dios. Si el Creador es tan bueno, ¿por qué permite el dolor, el sufrimiento de los inocentes, el aumento del mal? ¿No habría podido crear un mundo sin maldad?
1.3. Se hace responsable al diablo.
Esta es una postura adoptada por muchos creyentes. Puesto que Dios es bueno y el Diablo es padre de toda mentira, de todo lo negativo que nos ocurre en la vida, tendemos a culpar al diablo. Es verdad que el Adversario sigue siendo el príncipe de este mundo y que se recrea en el mal. Sin embargo, buena parte de las contrariedades y problemas que afectan a la existencia del ser humano, dependen exclusivamente del propio hombre. Veamos algunos ejemplos.
En ocasiones, se llega a extremos en los que se culpa a Satanás de ese dolor de muelas que nos atormenta. Pero, ¿no podría ser también que durante años no hayamos cuidado adecuadamente nuestra boca, que no nos cepillemos frecuentemente los dientes o que haga demasiado tiempo que no visitamos a un dentista?
Otro ejemplo: quizás, el domingo por la mañana, cuando la familia se prepara para asistir a la iglesia, con las prisas por llegar puntuales, aumenta la tensión familiar y sobrevienen la discusión y los malos modos. En vez de pensar que fuimos nosotros los únicos responsables de perder la paciencia y caer en la ira, preferimos acusar al diablo y decir que lo hizo para quitarnos el gozo del domingo.
Lo mismo ocurre cuando el niño suspende aquel examen tan importante y, en lugar de pensar que no estudió lo suficiente, se prefiere creer que fue el diablo quien se interpuso con el fin de hacer daño. ¿No se elimina así la responsabilidad del ser humano?
2. La razón ante el misterio del mal.
Hoy en día, a pesar de que muchos no quieran darle valor a la razón, los cristianos debemos seguir dándole la importancia que se merece. Las respuestas que solemos dar al problema del mal a veces son dañinas o contraproducentes, aunque se den, por supuesto, con “buena fe” o con buena intención. Hemos oído muchos comentarios similares a estos:
- “Si Dios te manda la enfermedad, será por tu bien...”
- “Si el Señor se ha llevado a tu hijo, es que lo necesitaba...”
-“Si estás sufriendo tal o cual desgracia, ¿no será un castigo divino por tu pasada manera de vivir, o por algún pecado inconfesado?”
Desde luego que el Señor siempre sabe lo que hace, pero lo cierto es que estas frases no consuelan, no solucionan el problema emocional, ni fomentan la esperanza. En tales respuestas, y otras similares, va incluida toda una teología que imposibilita cualquier razonamiento posterior. ¿Cómo podemos los creyentes acercarnos de una manera lúcida y lógica a la realidad de este problema? El asunto es tan viejo que ya se lo planteaban los filósofos griegos, hace más de dos mil años. Por ejemplo, el famoso dilema de Epicuro decía: “Si Dios quiere evitar el mal y no puede, no es omnipotente; si puede y no quiere, no es bueno”.
2.1. San Agustín.
San Agustín intentó responder a este dilema justificando el mal, y lo cierto es que empeoró más aún las cosas, diciendo que: Dios no quiere evitar el mal, porque el mal es necesario para la perfección y armonía de todo. Sin embargo, con este razonamiento no se resuelve el problema existencial del mal, que sigue siendo una terrible realidad que se manifiesta en el sufrimiento de los hombres. La literatura moderna, sobre todo las obras de Dostoievski, Camus y otros autores, se encarga de mostrar ese rechazo total de un universo comprado al precio del sufrimiento de los inocentes. ¿cómo es posible decir que Dios no quiere evitar el mal?
2.2. El pecado humano.
Suavizar esto, acudiendo al pecado humano, tampoco resuelve nada. Las catástrofes naturales y gran parte del sufrimiento histórico no pueden tener ahí su origen: ¿qué culpa tiene el niño que muere aplastado por la tapia que se desploma accidentalmente? ¿Está pagando así su pecado? Lo mismo podemos decir acerca de las víctimas inocentes de cualquier guerra o conflicto armado.
2.3. El pecado original.
Tampoco el pecado original lo explica de manera suficientemente satisfactoria, pues él mismo necesita una explicación. El escritor francés Pierre Bayle, que fue hijo de pastor protestante, apropiándose del dilema de Epicuro, escribió, en el siglo XVII: Si Dios previó el pecado de Adán y no tomó medidas seguras para evitarlo, carece de buena voluntad para el hombre... Si hizo todo lo que pudo para evitar la caída del hombre y no lo consiguió, no es todopoderoso, como suponíamos.
2.4. Dios permite el mal.
Desde el punto de vista de la razón no resulta satisfactorio tampoco decir que Dios permite el mal, porque como señaló ya el filósofo Kant: Una permisión en el ser que es la causa total y única del mundo equivale a un querer positivo (dicho de forma más simple, si lo permite es que lo quiere). Si lo tolera, si hace la “vista gorda”, ¿no es también su responsabilidad? El mismo derecho penal moderno dice que: no se hace culpable sólo el que hace el mal, sino también quien no lo evita.
2.5. El castigo y la expiación.
Las ideas de castigo y expiación, tan predicadas desde los púlpitos, debido a su aparente justificación bíblica podrían -como mucho- explicar algún mal particular, pero nunca la totalidad o el origen general del mal, ya que podríamos preguntarnos: “¿Por qué debo pagar las consecuencias del pecado de Adán? ¡Yo no estuve allí! ¡No es justo!” ¿Dónde está pues la solución, si es que la hay? ¿Qué se puede responder al Sr. Epicuro y a su dilema?
Si Dios es la bondad absoluta, no puede querer el mal en modo alguno. El equívoco está en el lenguaje, que usa palabras limitadas para hablar de lo que no tiene límite, usando términos finitos para hablar del Infinito, conceptos parciales para referirse a la totalidad. Cuando Epicuro dice: si Dios quiere evitar el mal y no puede..., el “no puede” no equivale a negar algo en Dios, sino en la criatura. Es lo mismo que decir: Dios no puede hacer un círculo cuadrado. A nadie se le ocurre pensar que esta frase niega la omnipotencia de Dios, ¿por qué? Pues porque un círculo cuadrado es una contradicción, si es un círculo, no puede ser a la vez un cuadrado. Pues bien, la frase: Dios no puede hacer un círculo cuadrado es paralela a la de Epicuro: Dios no puede hacer un mundo sin mal. Un mundo sin mal sería un mundo perfecto; pero un mundo perfecto sería un “no-mundo”, una contradicción, un círculo cuadrado; que Dios no lo haga no significa que “no quiere”, sino que “no puede”. Pero no porque Él no sea omnipotente, sino porque tal proposición es absurda. Dios no puede crear un círculo cuadrado, ni un hierro de madera, ni tampoco puede querer una libertad, sin correr el riesgo de la libertad.
De ahí que la solución está en negar el sentido del dilema de Epicuro: la frase está gramaticalmente bien construida, pero semánticamente está vacía. Estas palabras no tienen significado. La auténtica pregunta sería: ¿por qué si el mundo, al ser finito, implica necesariamente el mal, lo crea Dios a pesar de todo? La respuesta para el creyente es: si Dios nos ha creado ha sido por amor y, por lo tanto, el mundo vale la pena, la vida vale la pena. Y, desde el punto de vista de la razón, lo cierto es que el ser humano se aferra siempre a la vida.
Aunque Bayle y Voltaire digan que pocos hombres quisieran recomenzar su vida, y Kant opine incluso que ninguno, lo cierto es que la humanidad y el individuo quieren seguir viviendo. Julio Quesada escribe, en la primera página de su libro Ateísmo difícil : ¿Cómo lo feo de la vida no puede acabar con nuestra voluntad de vivir? ¿Cómo es que la actualidad omnipresente del mal no acaba siendo un perfecto antídoto contra la vida? ¿Por qué amamos tan generosamente la vida?
La pregunta por el lugar del mal en la Creación es una cuestión de fe, tanto para el creyente como para el no creyente. Pero para el creyente la respuesta se encuentra sólo en la revelación libre de Dios.
3. La Biblia ante el misterio del mal.
La Biblia no rehuye jamás el tema del mal. El sufrimiento se encuentra en casi todas sus páginas. En una civilización técnica, como la nuestra, que tiende a reprimir y ocultar el sufrimiento, la actitud de la Biblia es toda una lección. Para el hombre bíblico el mal no pone en cuestión a Dios, sino que provoca la oración y a veces también la protesta. Pensemos en el caso de Job. Los hombres y las mujeres que aparecen en la Escritura no están preocupados por el origen del mal, sino por su superación. Al tocar el problema del mal, la Biblia adopta siempre el lenguaje de la esperanza.
El Antiguo Testamento y, especialmente el relato de la caída, nos muestra el mal como algo fuera de la intención de Dios. El mal aparece como encerrado en el misterio de la criatura. Hay un progresivo acercamiento de Dios al sufrimiento humano. Pero es en el Nuevo Testamento donde este acercamiento se consuma en lo insuperable: en Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, quien participa y se implica en el mal humano. Jesús se somete voluntariamente a la realidad del mal, al sufrimiento y la muerte. ¿Es que acaso Dios si hubiera “podido” librar a su Hijo de la muerte no lo habría hecho? Si hubiera podido hacerlo -sin romper la marcha normal del mundo- seguro que lo hubiera hecho, porque lo amaba. Pero Dios no puede ir contra sí mismo. La pasión de Cristo es una necesidad cósmica. Tal como afirman los textos: Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho...y ser muerto, y resucitado después de tres días (Mc. 8: 31). Jesús dice, en el camino de Emaús: ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? (Lc. 24: 26).
El Maestro se presenta siempre al lado del hombre en su lucha contra el mal. Defiende al pobre y al despreciado, ayuda al enfermo y al necesitado, perdona al pecador. Delante de Jesús resulta blasfemo pensar en un Dios que manda el mal porque quiere. Al contrario, en su lucha hasta la muerte para vencerlo, Dios aparece como el anti-mal por excelencia. El mal lo encuentra ahí, inevitable, pero pone todo su corazón al lado del ser humano para superarlo. Y en el centro mismo de la “impotencia” de Dios, es decir, de la tragedia de la cruz, aparece su “potencia” definitiva: la resurrección. Dios soporta que maten a Jesús, igual que tiene que soportar el mal del mundo, si quiere la existencia de la realidad-finita, que es el hombre, y el respeto de su libertad. Pero está siempre a su lado, aunque la fuerza del dolor haga a veces aparecer como abandono lo que es sólo respeto. Tal como leemos en Marcos 15: 34: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Pero después de la muerte y de la fuerza de la resurrección, la sospecha puede hacerse certeza. A pesar del mal inevitable, Dios quiso crear el mundo por amor, porque Él sabía que la última palabra era suya: ¡Victoria sobre el mal y felicidad plena para el ser humano! La historia de la humanidad se ilumina por dentro. En la aparente fuerza del mal, está ya presente su derrota. Aquí en la tierra, el creyente sabe que el hombre, el pobre, el que llora, el perseguido, etc., son, en su realidad última, bienaventurados. En definitiva, el dilema inicial de Epicuro era falso en sus dos extremos.
En la cruz-resurrección tenemos la respuesta verdadera y definitiva: Dios quiere y puede vencer el mal. Sólo que esta respuesta tiene que creerse y verificarse en la paciencia, la acción y la fidelidad de sus hijos. Cuando Jesús dice, en el Padrenuestro, mas líbranos del mal quiere decir: “arráncame del mal; líbrame de mí mismo, de mi yo invasor, líbrame de mí para conducirme a ti, arráncame de mí mismo para atarme totalmente a ti, haz que no me considere ni el dios de mí mismo, ni el dios de los demás”.
¡Ojalá que ésta sea también nuestra oración esperanzada!
04
Dos árboles extraños
Gn. 2: 9, 16-17
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista,
y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto,
y el árbol de la ciencia del bien y del mal...
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer;
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
ESQUEMA
1. ¿Quién tuvo la culpa?
1.1. ¿Tuvo la culpa Dios?
1.2. La culpa la tuvo la serpiente.
1.3. La culpa la tuvo Eva.
1.4. Los alegoristas.
2. ¿Cuál es el significado real de este relato?
2.1. ¿Tuvo algo que ver la tentación de Adán con la de Jesús?
2.2. El árbol de la ciencia (o del conocimiento) del bien y del mal.
2.3. ¿Qué hay del otro árbol, el de la vida?
2.4. El pecado de Adán es el de la humanidad.
CONTENIDO
Estos textos nos invitan a tratar un tema de botánica bíblica. Es decir, de botánica espiritual. Una materia un tanto singular. Se trata de tres versículos que nos hablan de unos vegetales muy especiales: árboles deliciosos a la vista, árboles que dan frutos buenos para comer, árboles capaces de dar vida y árboles peligrosos, incluso mortales, como éste de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal.
1. ¿Quién tuvo la culpa?
Se trata de una pregunta que nos asalta inmediatamente: ¿Quién fue el principal responsable de aquel error cometido por la primera pareja humana? ¿Quién tuvo la culpa: Dios, Satanás, el hombre o la primera mujer?
1.1. ¿Tuvo Dios la culpa?
Cuando se les explica a los niños o a los adolescentes esta historia de los dos árboles (el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal), podemos oír comentarios parecidos a estos: “¡Hombre... la cosa está clara, la culpa la tuvo Dios! ¡En realidad fue Él quien hizo caer en la tentación a Adán y Eva! ¡A quién se le ocurre ponerles delante de sus ojos un árbol tan tentador y prohibirles que lo tocaran! ¿Es que Dios no sabía cómo era el hombre? Y, además, ¿por qué quería Dios privar de este conocimiento a la humanidad? ¡Conocer es siempre bueno! ¡El saber no ocupa lugar! Está claro: ¡la culpa la tuvo Dios y no el hombre!”.
1.2. La culpa la tuvo la serpiente.
Algunos creyentes afirman que la culpa la tuvo, en realidad, la serpiente. Aquí encontraríamos muchos otros comentarios parecidos a estos: “La serpiente sedujo a Eva, y ésta hizo lo mismo con Adán. Por lo tanto, la culpa de todo la tuvo la serpiente, el Adversario. Todos los males de este mundo se deberían siempre a Satanás, por eso, al final, el castigo divino recaerá sobre él. ¡El hombre estaría libre de culpa!”. Esta segunda respuesta tiene muchos defensores en la actualidad. Nos gusta echarle la culpa de nuestros males a los demás, al Diablo, al ambiente que nos rodea, a la sociedad en la que vivimos, al Gobierno, al pastor, a los demás hermanos, etc.
1.3. La culpa la tuvo Eva.
No faltan tampoco los misóginos, aquellos que rechazan siempre a las mujeres y las culpabilizan de todo, como si Adán no hubiera podido tener otro criterio, o no pudiera resistir la tentación de Eva. En seguida tenemos la sentencia: “¡Eva fue la instigadora de tal desobediencia. Por su culpa entró el pecado y la muerte en el mundo!”.
1.4. Los alegoristas.
Por último, están también los alegoristas, aquellos para quienes el árbol no era un árbol y Adán no era, en realidad, una persona sino toda la humanidad en conjunto. Incluso existen también algunos teólogos que hablan de ficción, de fábula para mentes poco cultivadas, de explicación mitológica o de relatos no revelados que fueron inventados por el hombre para explicar la muerte y justificar así a Dios.
2. ¿Cuál es el significado real de este relato?
¿Cuál es el sentido de estos dos árboles y de la tentación? ¿Qué pretendió comunicar el autor de Génesis dos, mediante estos versículos?
2.1. ¿Tuvo algo que ver la tentación de Adán con la de Jesús?
De alguna manera la tentación de Adán y Eva se puede comparar a la triple tentación de Cristo en el desierto. Recordemos que en este relato de Lucas, 4: 1-15, pueden leerse las siguientes frases:
-Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
-Todo esto te daré si postrado me adorares.
-Échate de aquí abajo.
-Sí pero, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
¿Cuál era el sentido de tales pruebas? No se trataba de examinar a Jesucristo. ¡Demasiado sabía el Padre cómo era su propio Hijo! Dios no tenía necesidad de exámenes para conocer a su Hijo. Más que examinar la idea aquí es “perfeccionar”. Jesús alcanza su propia perfección a través de la experiencia de la tentación. Esto es lo que dice Hebreos, 2: 10: Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
El sentido de la prueba o de la tentación es la perfección de quien la padece. Dios no permite la prueba para hacernos sufrir sino para que a través de ella crezcamos y maduremos en la fe. Todo aquello que ocurre en nuestra vida y que, en principio, puede parecernos malo o negativo, puede servir para hacernos mejores discípulos de Cristo. La Biblia enseña que a los que a Dios aman todo ayuda a bien. Tenemos aquí una de las grandes enseñanzas, que a veces no nos gusta recordar.
Pues bien, Dios no necesitaba tampoco examinar a la primera pareja humana. El Creador no necesita exámenes para saber quiénes somos cada uno de nosotros. Dios no necesita información. Lo que desea es que mejoremos, que nos perfeccionemos en la prueba. La tentación de Adán y Eva no es algo que le haga disfrutar a Dios, como si se tratase de aquellas viñetas de los cómics, donde alguien coloca una piel de plátano en medio de la acera para reírse de quien la pisa, resbala y cae. La tentación no está en el árbol intocable sino en el corazón del propio ser humano. Aquella primigenia tentación de Adán y Eva es:
- la eterna tendencia a la autonomía personal, a hacer lo que nos da la gana;
- la búsqueda constante de una falsa libertad;
- el deseo de convertirse en el propio dios que decide despóticamente lo que está bien y lo que está mal;
- el ansia de ser la medida de todas las cosas;
- querer ser como Dios pero viviendo de espaldas a él.
La tentación de Adán y Eva es sólo responsabilidad de ellos. Por tanto, la culpa no la tuvo Dios, ni la serpiente, sino el propio ser humano.
2.2. El árbol de la ciencia (o del conocimiento) del bien y del mal.
“Conocer” en el lenguaje bíblico significa “experimentar”. Cuando un hombre y una mujer “se conocen” significa que se unen íntimamente, que se experimentan mutuamente. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era experimentar en la práctica el bien y el mal. Es decir, experimentarlo todo, lo bueno y lo malo. Pero lo bueno ya lo conocían y lo experimentaban desde el primer momento de su creación. Todo a su alrededor era alegría, belleza, perfección y amor. Su ambiente era bueno, el mundo estaba bien. No conocían el mal, no lo habían experimentado porque todavía no habían tocado el árbol. Pero para seguir viviendo así, era necesario confiar en Dios y reconocer sus propios límites. Y aquí es precisamente donde fracasaron Adán y Eva. No supieron, ni quisieron, aceptar su condición humana.