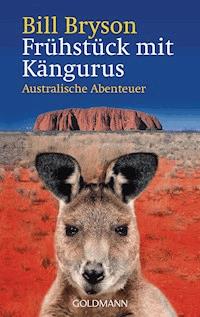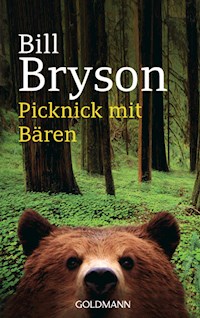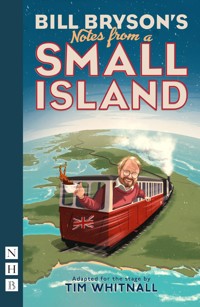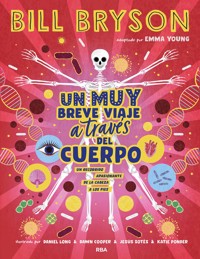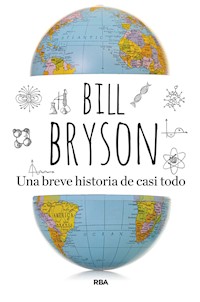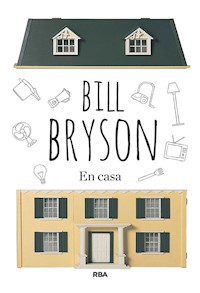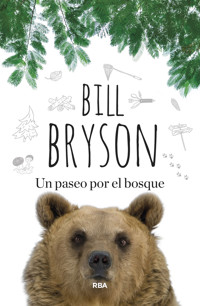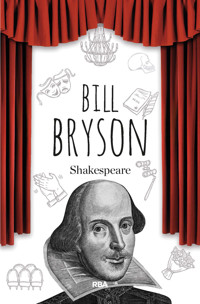
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
LA MÁS CONDENSADA, ENTRETENIDA Y DESMITIFICADORA BIOGRAFÍA DE SHAKESPEARE. Bill Bryson aborda en este libro un enigma mayúsculo: la personalidad de William Shakespeare. Con un sano sentido común y su habitual habilidad comunicativa examina datos, suposiciones y mitos para trazar una semblanza lo más precisa posible del dramaturgo y poeta de Stratford-upon-Avon. El resultado es una fascinante investigación sobre la vida y la época de Shakespeare. Bryson evoca la Inglaterra isabelina, con el azote de la peste, su expansionismo imperialista, la emergente capital londinense y los usos y costumbres del mundo teatral. Y en este marco histórico surge la figura del poeta. Bryson no omite ninguno de los aspectos más controvertidos acerca de él: apariencia física, extracción social, autoría de las obras, vida familiar, supuesta homosexualidad, relación con los poderosos y con el público... Se trata, sin duda, de una divertida guía para acercarse a uno de los mayores misterios de la literatura universal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Shakespeare.
© del texto: Bill Bryson, 2007.
© de la traducción: Andrés Ehrenhaus, 2009.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2026.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2009.
Primera edición en esta colección: enero de 2026.
REF.: OEBO283
ISBN: 978-84-9006-734-5
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Créditos
Dedicatoria
I. EN BUSCA DE WILLIAM SHAKESPEARE
II. LOS PRIMEROS AÑOS, 1564-1585
III. LOS AÑOS PERDIDOS, 1585-1592
IV. EN LONDRES
V. LAS OBRAS
VI. AÑOS DE FAMA, 1596-1603
VII. EL REINADO DE JACOBO I, 1603-1616
VIII. MUERTE
IX. PRETENDIENTES
AGRADECIMIENTOS
BIBLIOGRAFÍA
Notas
A Finley y Molly y en recuerdo de Maisie
I ENBUSCADEWILLIAMSHAKESPEARE
Antes de que le cayera del cielo, en 1893, una plétora de dinero, Richard Plantagenet Temple Nugent Brydges Chandos Grenville, segundo duque de Buckingham y Chandos, vivía libre de mayores sobresaltos.
Había tenido un hijo bastardo en Italia, intervenido ocasionalmente en el Parlamento en contra de la revocación de las Leyes de Granos y demostrado un visionario interés en la lampistería (equipando su casa de Stowe, en Buckinghamshire, con nueve de los primeros inodoros de cisterna de Inglaterra); por lo demás, sólo se había distinguido por sus gloriosas perspectivas y sus numerosos nombres. Sin embargo, tras heredar sus títulos y una de las mayores fortunas inglesas, dejó atónitos a sus socios y, sin duda, también a sí mismo con su talento para perder hasta el último penique de esa herencia en escasos nueve años de sonadas y calamitosas inversiones.
En el verano de 1848, arruinado y humillado, Richard dejó Stowe y todo cuanto contenía en manos de sus acreedores y se marchó a Francia. La subasta posterior fue uno de los acontecimientos sociales de la época. Era tal la riqueza que encerraba Stowe que un equipo entero de peritos de la firma londinense Christie and Mason tardó cuarenta días en completar el inventario.
Entre los objetos menos destacados había un oscuro retrato ovalado de 55 × 45 cm que el conde de Ellesmere había adquirido por 355 guineas y que desde entonces se conoce como el retrato Chandos. El cuadro estaba muy retocado y la pátina del tiempo lo había ennegrecido tanto que se perdían (y aún se pierden) muchos detalles. En él se ve a un hombre de unos cuarenta años con la barba recortada y cierto atractivo a pesar de su calvicie incipiente. Lleva un pendiente de oro en la oreja izquierda. Su expresión es confiada, de una serena desfachatez. No es exactamente el tipo de individuo a quien uno le confiaría la mujer o una hija en edad de merecer.
Si bien nada se sabe acerca del origen del cuadro ni de cuál fue su suerte antes de 1747, cuando se incorporó al patrimonio de la familia Chandos, durante mucho tiempo pasó por ser un retrato de William Shakespeare. No hay duda de que se parece mucho a Shakespeare... aunque no podría ser de otro modo, puesto que se trata de una de las tres imágenes de Shakespeare en las que se basa toda la imaginería posterior.
En 1856, poco antes de morir, lord Ellesmere donó la pintura a la nueva National Portrait Gallery de Londres en calidad de obra fundacional. Ser la primera adquisición de la galería le ha proporcionado un cierto prestigio sentimental pero no la libró de las sospechas, casi inmediatas, sobre su autenticidad. Los más reticentes de la época alegaban que el retratado tenía la tez demasiado oscura y un aspecto demasiado extranjero —demasiado judío o italiano— como para ser un poeta inglés, y no digamos ya uno de ese calibre. A algunos, para citar al ya fallecido Samuel Schoenbaum, les inquietaba el aire «libertino» y los labios «lúbricos» del personaje (hubo hasta quien sugirió, quizás un tanto ingenuamente, que el dramaturgo había posado caracterizado de uno de sus personajes; de Shylock, por ejemplo).
—Bueno, la pintura corresponde al período correcto, de eso al menos podemos dar fe —me dijo la doctora Tanya Cooper, curadora de la sección de retratos del siglo XVI de la galería, el día en que me propuse averiguar cuánto podía saberse y con qué grado de certeza acerca de la figura más venerada de la lengua inglesa—. El cuello es de los que se usaban entre 1590 y 1610, que es cuando Shakespeare gozó de mayor popularidad y por consiguiente bien pudo posar para un retrato. También podemos decir que se trata de un sujeto algo bohemio, lo cual es perfectamente acorde con su dedicación al teatro, y que su situación es desahogada, tal como debió de ser la de Shakespeare durante aquellos años.
Le pregunté en qué se basaba para llegar a tales conclusiones.
—Verá —me dijo—. El pendiente es un signo de su bohemia. Un hombre con pendiente significaba lo mismo entonces que ahora, es decir, que su portador era una persona más atenta a la moda que el común de los mortales. Tanto Drake como Raleigh fueron retratados llevando pendientes. Era un modo de anunciar su talante aventurero. Era habitual que, si el hombre podía permitírselo, usase bastantes joyas, casi siempre bordadas a la ropa. Así que nuestro sujeto es, o bien discreto, o bien no enormemente rico. Yo me inclinaría por esto último. Por otra parte, podemos inferir que era próspero (o que deseaba aparentarlo), pues viste enteramente de negro.
Mi cara de asombro hizo sonreír a la doctora Cooper.
—Hace falta mucho tinte para lograr un negro perfecto. Resultaba mucho más barato confeccionar ropa de color crudo, beis o cualquier otro tono claro. De modo que en el siglo XVI la ropa negra era casi siempre un signo de distinción.
Luego pasó a evaluar la calidad del retrato.
—El cuadro no es malo, pero francamente tampoco es bueno —continuó—. El artista sabía imprimar un lienzo, lo cual implica cierto oficio; sin embargo, el resultado es bastante corriente y tiene problemas de luminosidad. Ahora bien, si el retratado fuera Shakespeare, se trataría del único retrato conocido que se hizo en vida, es decir, que es así como era... suponiendo que fuera William Shakespeare.
¿Y qué probabilidades hay de que lo sea?
—Sin documentación acerca de su procedencia, no puede saberse. Y es muy poco factible que, habiendo pasado tanto tiempo, esa documentación aparezca algún día.
Pero si no es Shakespeare, ¿quién es?
La doctora Cooper sonrió.
—No tenemos ni idea.
Si el retrato Chandos no fuera genuino, aún nos quedarían otras dos imágenes en las que basarnos para dilucidar qué aspecto tenía William Shakespeare. La primera de ellas es el grabado en plancha de cobre o calcografía que hacía las veces de frontispicio en la edición de 1623 de las obras de Shakespeare, el famoso Primer Folio.
El grabado Droeshout (que debe su nombre a su autor, Martin Droeshout) es una obra de arte de una notable —e incluso magnífica— mediocridad. Casi todo en él es un error. Un ojo es más grande que el otro. La boca aparece extrañamente desplazada. El cabello se ve más largo a un lado de la cabeza que al otro y la propia cabeza, desproporcionada con respecto al cuerpo, parece flotar sobre los hombros como un globo. Y lo que es peor, el sujeto se muestra inseguro, culposo, casi con miedo; nada que ver con la figura galante y confiada que nos habla desde las obras.
De Droeshout (o Drossaert, o Drussoit, como también se le conocía) se suele decir que pertenecía a una familia de artistas flamencos, si bien es cierto que los Droeshouts llevaban ya sesenta años y tres generaciones en Inglaterra cuando Martin nació. Peter W. M. Blayney, la máxima autoridad en lo relativo al Primer Folio, ha señalado que Droeshout, quien rondaría los veinte años y no contaba con una gran experiencia cuando realizó el grabado, pudo haberse hecho con el encargo por poseer no tanto un gran talento como los materiales adecuados para llevarlo a cabo: una prensa giratoria para hacer calcografías. En 1620 no abundaban los artistas con tales utensilios.
A pesar de sus múltiples flaquezas, el grabado se acompañaba de un comentario de Ben Jonson, que en su homenaje a Shakespeare en el Primer Folio dice de él:
De haber plasmado su talento
tan bien en bronce como el gesto,
sería esta efigie más enorme
de cuanto se hubo escrito en bronce.
Se ha conjeturado, no del todo gratuitamente, que Jonson pudo no haber visto el grabado de Droeshout antes de esbozar sus generosos versos. Lo que es indudable es que Droeshout no contó con un modelo vivo, pues Shakespeare llevaba muerto siete años cuando se publicó el Primer Folio.
Lo cual nos deja con una última imagen fiable: la estatua pintada y de tamaño natural que ocupa el centro del monumento mural a Shakespeare en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon, donde está enterrado. Tal como el Droeshout, tampoco esta obra posee un gran valor artístico, aunque cuenta con el mérito de haber sido visitada y probablemente aprobada por gente que conocía a Shakespeare en persona. Su autor fue un cantero llamado Gheerart Janssen, y la instalaron en el coro hacia 1623, el mismo año en que Droeshout hizo su grabado. Janssen vivía y trabajaba cerca del Globe, en el Southwark londinense, y es bastante probable que hubiera visto a Shakespeare más de una vez, aunque uno desearía que no fuera así, puesto que el Shakespeare que retrata Janssen es un individuo de rostro rechoncho y pagado de sí mismo, con (como dijera Mark Twain con acerado ingenio) la «profundísima, sutilísima expresividad de una vejiga».
En cualquier caso, no podemos saber cómo era exactamente la efigie porque en 1749 un alma anónima pero cargada de buenas intenciones «remozó» la pintura que la cubría. Veinticuatro años más tarde, el erudito shakesperiano Edmond Malone visitó la iglesia y, horrorizado al ver que alguien había pintado el busto, ordenó a los capellanes que lo blanquearan, devolviéndolo a su supuesto, y erróneo, estado original. Cuando, años después, volvieron a pintarlo, ya nadie sabía qué colores emplear. El asunto no es trivial porque gran parte del detalle de la efigie no estaba esculpido sino pintado, de modo que el color le proporcionaba mayor definición. Blanqueada, debió de parecerse a uno de aquellos maniquíes sin apenas rasgos que solía haber en el escaparate de las sombrererías.
Todo ello nos pone en la curiosa situación de contar con tres posibles imágenes de William Shakespeare en las cuales se inspiran todas las demás. Dos de ellas de escasa calidad y llevadas a cabo años después de su muerte y una tercera algo más meritoria en cuanto a factura pero nada clara en lo que respecta a la identidad de retratado. Se da, por tanto, la paradoja de que todos reconocemos de inmediato cualquier imagen de Shakespeare sin que sepamos, a ciencia cierta, cómo era. Y algo similar ocurre con casi todos los aspectos de su vida y milagros: de nadie se sabe tanto y tan poco a la vez.
Hace ya más de dos siglos, e imbuido de una sensación que se repetiría a menudo desde entonces, el historiador George Steevens observó que todo cuanto sabemos de William Shakespeare se reduce a un exiguo puñado de datos: nació en Stratford-upon-Avon, tuvo una familia allí, viajó a Londres, se convirtió en actor y autor, regresó a Stratford, hizo un testamento y murió. Una aseveración no del todo cierta entonces, y menos aún ahora, que sin embargo no dista mucho de la verdad.
Tras cuatrocientos años de intensa cacería, los investigadores han ido encontrando un centenar de documentos relacionados con William Shakespeare y su familia más cercana. Actas baptismales, escrituras de propiedad, certificados de impuestos, compromisos conyugales, avisos de embargo, registros legales (numerosos registros legales: en aquel entonces adoraban los litigios), etc. Una cifra nada desdeñable, aunque a las escrituras, los certificados y demás papeleo les falta vitalidad. Nos proporcionan información cumplida sobre los aspectos más formales de la vida de una persona pero apenas nos dicen algo de sus emociones.
En consecuencia, de lo mucho que desconocemos acerca de William Shakespeare, una gran parte es información esencial. No sabemos, por ejemplo, cuántas obras teatrales escribió exactamente ni en qué orden lo hizo. Podemos deducir cuáles eran algunas de sus lecturas pero no sabemos de dónde sacaba los libros ni qué hacía con ellos una vez leídos.
A pesar de que dejó casi un millón de palabras de texto, sólo se conservan catorce de ellas de su puño y letra: seis firmas con su nombre completo y las palabras «por mí» rubricadas en su testamento; ni una sola nota, carta o página de manuscrito (algunos estudiosos afirman que una parte de la obra Sir Thomas More, que nunca llegó a ponerse en escena, fue manuscrita por Shakespeare, pero no hay certeza fehaciente de que así sea). Tampoco contamos con escrito alguno que lo describa estando él en vida. El primer retrato verbal de Shakespeare —«era un hombre apuesto y de buena constitución; agradable como compañía y de un ágil ingenio dispuesto y cordial»— fue escrito sesenta y cuatro años después de su muerte por John Aubrey, que nació cuando el dramaturgo llevaba muerto diez años.
Si bien Shakespeare habría sido un sujeto de lo más afable, el primer registro escrito referido a él es una crítica a su carácter por parte de un colega. Muchos de sus biógrafos consideran que desdeñó a su mujer (a quien le dejó en herencia, como es sabido, su segunda mejor cama tras, según parece, pensárselo dos veces) y sin embargo no hay nadie que haya escrito de un modo tan elevado, apasionado y deslumbrante acerca del amor y la compenetración entre dos almas gemelas.
No sabemos con certeza cuál es la grafía correcta de su apellido. Como si en ningún caso se tratase de él, de las seis firmas que dejó y se conservan no hay dos que coincidan (y así tenemos «Will Shaksp», «William Shakespe», «Wm Shakspe», «William Shakspere», «Willm Shakspere» y «William Shakspeare»; resulta curioso que no haya utilizado la única forma con la que su nombre ha pasado a la historia). Tampoco podemos aventurar cómo lo pronunciaba él mismo. Helge Kökeritz, autora del esencial Shakespeare’s Pronounciation, sugirió que tal vez Shakespeare lo pronunciaba con una a corta, como en la palabra inglesa shack. Quizá se decía de una manera en Stratford y de otra en Londres, o la pronunciación del propio Shakespeare variaba tanto como su ortografía.
No sabemos si se marchó de Inglaterra en alguna ocasión. No sabemos a quiénes frecuentaba ni cómo se divertía. Su sexualidad es un misterio inescrutable. Hay sólo un puñado de días de los que se sabe con absoluta certeza dónde estaba. No hay nada que certifique su paradero durante los ocho años críticos de su vida en los que dejó a su mujer y a sus tres hijos pequeños en Stratford y se convirtió, con una facilidad casi inverosímil, en un dramaturgo de éxito en Londres. La primera mención impresa de Shakespeare como dramaturgo aparece en 1592, cuando ya ha atravesado el ecuador de su vida.
En cuanto al resto, Shakespeare sería algo así como el equivalente literario de un electrón: siempre presente y ausente a la vez.
Empecinado en entender por qué sabemos tan poco acerca de Shakespeare y qué esperanzas tenemos de ampliar ese conocimiento, me dirigí un día a la Oficina del Registro Público —que hoy pertenece al complejo denominado Archivos Nacionales— en Kew, en el sudoeste de Londres. Allí me recibió David Thomas, un hombre robusto y jovial de pelo cano, que era a la sazón el archivero jefe. Cuando llegué, Thomas estaba trasladando un atajo mal encuadernado de documentos (un fajo de memoranda del Tesoro [Exchequer] correspondiente al período invernal, o Hilary term, de 1570) a una mesa larga de su despacho. La carga, un millar de páginas de pergamino de piel de oveja mal ligadas y todas desparejas entre sí, era incómoda y le ocupaba ambos brazos.
—En parte, los registros son excelentes —me explicó Thomas—. La piel de oveja es un soporte maravillosamente duradero, aunque se la ha de tratar con cuidado. Así como la tinta penetra en las fibras del papel, en la piel de oveja permanece en la superficie, más o menos como la tiza en una pizarra, y es por tanto fácil que se borre. El papel del siglo XVI también era de buena calidad. Se fabricaba con harapos y, al no tener casi acidez, ha podido conservarse muy bien.
Sin embargo, para mi vista de lego, la tinta se había decolorado hasta adquirir una tenue e ilegible calidad acuosa y el tipo de letra era absolutamente indescifrable. Además, la escritura no estaba organizada en la página como para hacer más llevadera la lectura. El papel y el pergamino eran caros y no se trataba de andar derrochando espacio. No había separación entre los párrafos; de hecho, no había párrafos. Allí donde acababa una entrada, empezaba la siguiente sin solución de continuidad ni números o encabezamiento que identificasen cada caso o los separasen entre sí. Resultaba difícil de imaginar un texto menos escaneable que ése. El único modo de verificar si un volumen contenía referencias a una persona o acontecimiento determinados consistía en leer cada palabra, lo cual ni siquiera era sencillo para expertos como Thomas, pues la caligrafía de la época era sumamente variable.
Los isabelinos eran tan liberales con su caligrafía como lo eran con su ortografía. Los cuadernos de caligrafía proponían hasta veinte maneras diferentes —y a menudo muy diferentes— de trazar ciertas letras. Según el gusto personal, una letra d, por ejemplo, podía parecerse al número 8, a un diamante con rabo, a un círculo con su lazo o a otras quince figuras distintas. La a podía confundirse con la h, la e con la o, la f con la s o la l... En fin, casi cada letra podía parecerse a cualquier otra. Para complicar aún más la cosa, los casos legales solían registrarse en una lengua franca particular denominada escritura cortesana. «Una especie de latín clerical que ningún romano habría podido leer», me aclaró Thomas con una sonrisa. «Las frases se ordenaban a la inglesa pero el vocabulario era arcano y se usaban abreviaturas muy específicas. Ni siquiera los escribientes lo dominaban a fondo y, cuando los casos se complicaban de verdad, acababan recurriendo al inglés.»
A pesar de que Thomas sabía que tenía entre manos la página correcta y había estudiado el documento repetidas veces, le llevó más de un minuto dar con la línea en la que aparecía un tal «John Shappere alias Shakespere» de «Stratford en el Haven» al que se acusaba de usura. Este documento es vital para los estudiosos de Shakespeare, pues contribuye a explicar por qué el padre de Will se retiró, cuando éste contaba doce años de edad, de manera tan repentina de la vida pública (ya nos explayaremos sobre ello a su debido tiempo), pero no se tenía constancia de él hasta que la investigadora Wendy Goldsmith lo encontró en 1983.
Aún quedan más de cien millas de actas y registros similares en los Archivos Nacionales (estamos hablando de casi diez millones de documentos), en Londres y en una antigua mina de sal de Cheshire, y aunque no todos pertenecen al período más relevante, allí hay material como para tener ocupado durante varias décadas al más tenaz de los investigadores.
Quien quiera encontrar algo tendrá que revisar a fondo todos los documentos. Y eso es precisamente lo que se propusieron, a principios del siglo XX Charles y Hulda Wallace, una excéntrica pareja de estadounidenses. Charles Wallace era un profesor adjunto de inglés de la Universidad de Nebraska que, al cambiar el siglo, se sintió llamado, de manera imprevista y contumaz, a documentar al detalle la vida de Shakespeare. En 1906, Hulda y él hicieron la primera de una larga serie de incursiones a Londres dedicadas a revolver en los archivos hasta que, por fin, se establecieron allí definitivamente. En jornadas de hasta dieciocho horas, transcurridas principalmente en la Oficina del Registro Público de Chancery Lane, donde estaba entonces, llegaron a revisar cientos de miles —Wallace los calculaba en cinco millones— de documentos de toda clase: fajos de memoranda del Tesoro, títulos de propiedad, catastros, actas de los Pipe Rolls, demandas, traspasos y demás delicias del acervo burocrático londinense de finales del siglo XVI y principios del XVII.
Los Wallace estaban convencidos de que Shakespeare, en tanto ciudadano activo, tenía que aparecer en los registros de vez en cuando. Aunque la teoría era plausible, si tenemos en cuenta que había cientos de miles de documentos, sin índices ni referencias cruzadas de ningún tipo, referidos, en principio, a cualquiera de un total de doscientos mil ciudadanos; que el nombre de Shakespeare, incluso en el caso de que apareciese, podía escribirse de ocho maneras distintas, sin contar los borrones o las abreviaturas casi incomprensibles; y que no había motivo alguno para suponer que había incurrido, durante su estancia en Londres, en alguno de los actos —arresto, casamiento, disputas legales, etc.— que suelen consignarse en los registros públicos, hemos de convenir que la fe de los Wallace era encomiable.
Así que podemos imaginar la contenida exclamación de júbilo que habrán soltado cuando tropezaron, en 1909, con un legajo de la Corte de Apelaciones londinense compuesto por veintiséis documentos de diversa índole que constituyen lo que se ha dado en llamar el caso Belott-Mountjoy (o Mountjoie). Se trata de un litigio planteado en 1612 entre el fabricante de pelucas Christopher Mountjoy, hugonote refugiado, y su yerno, Stephen Belott, con relación a un acuerdo matrimonial. En resumidas cuentas, Belott consideraba que su suegro no le había dado todo lo prometido y lo demandaba ante los tribunales. Según parece, Shakespeare figuraba en el legajo pues en 1604, fecha de inicio del litigio, era inquilino de Mountjoy en su casa de Cripplegate. Cuando, ocho años más tarde, fue llamado a declarar, alegó, no falto de sensatez, ser incapaz de recordar nada significativo respecto del acuerdo entre el arrendador y su yerno.
El legajo, que mencionaba no menos de veinticuatro veces a Shakespeare, incluía la muy preciada sexta y última firma encontrada hasta la fecha, que es, por cierto, la mejor y más natural de las que se conservan. Estamos ante la única ocasión conocida en que Shakespeare contó tanto con el espacio suficiente para estampar su firma con comodidad como con la salud necesaria para que no le temblase la mano. Aun así, y tal como acostumbraba, dejó escrito su nombre en forma abreviada: «Wllm Shaksp». Asimismo, al final del apellido hay un manchón considerable, debido tal vez a la mala calidad del papel. A pesar de tratarse de una deposición, es este el único documento existente que contiene una transcripción del testimonio directo de Shakespeare.
Otras dos razones contribuyen a que el hallazgo de los Wallace, anunciado el año siguiente en las páginas de los Nebraska University Studies (y que con toda probabilidad será la mayor primicia jamás ofrecida por esa publicación), cobrase tanta relevancia. Por un lado nos dice dónde vivía Shakespeare en un momento importante de su carrera: en una casa situada en la esquina de las calles Silver y Monkswell, cerca de Saint Aldermanbury, en la City londinense. Por el otro, la fecha de la deposición permite afirmar con absoluta certeza dónde estaba Shakespeare ese día, 11 de mayo de 1612, algo asombrosamente infrecuente, por no decir insólito.
El legajo Belott-Mountjoy es apenas una parte de lo que los Wallace encontraron durante sus años de búsqueda. Por ejemplo, gracias a su empeño estamos al tanto del alcance de los intereses financieros de Shakespeare en los teatros de Black-friars y el Globe y de que en 1613, apenas tres años antes de su muerte, el autor compró una vivienda sobre un pórtico en Blackfriars. También dieron con un pleito fechado en 1615 en el que la hija de John Heminges, uno de los colegas más allegados a Shakespeare, demandaba a su padre a causa de unos terrenos familiares. Hallazgos trascendentales para cualquier erudito shakesperiano que se precie.
El caso es que, con el correr de los años, Charles Wallace se fue poniendo cada vez más raro. Empezó a dedicarse extravagantes artículos de reconocimiento escritos en tercera persona: «Antes de sus investigaciones», rezaba uno, «se pensó y enseñó durante casi 50 años que ya se sabía todo cuanto pudiera saberse acerca de Shakespeare. Sus notables descubrimientos han venido a corregir esto... y a situar a la investigación norteamericana en un sitio de honor», así como a manifestar opiniones paranoides. Estaba convencido de que otros investigadores sobornaban a los conserjes de la Oficina del Registro Público para que éstos les dijeran en qué documentos estaba trabajando. Y llegó a creer que el gobierno británico estaba contratando secretamente a un gran número de estudiantes para que encontrasen alusiones o referencias shakesperianas antes que él, cosa que denunció en una publicación literaria estadounidense, causando asombro y pesar a ambos lados del Atlántico.
Ante la falta de fondos y la creciente repulsa de la comunidad académica, Hulda y él se dieron por vencidos, dejaron atrás a Shakespeare y a los ingleses y regresaron a EE.UU. En aquella época Texas estaba en pleno auge petrolífero y Wallace albergó otra inesperada certeza: se proclamó capaz de descubrir, con sólo mirarla, si una zona era rica en petróleo. Fiel a este instinto secreto, enterró el resto de su patrimonio en una granja de 75 hectáreas en Wichita Falls, Texas. El terreno resultó ser uno de los más productivos de que se tenga noticia. Wallace murió en 1932, más rico pero menos feliz.
Con tan poca pólvora en lo que a datos fehacientes se refiere, a los estudiosos de Shakespeare les quedan tres opciones: revisar minuciosamente los archivos legales a la manera de los Wallace; especular («toda biografía de Shakespeare consiste en un 5 % de hechos probados y un 95 % de conjeturas», me dijo en cierta ocasión, quién sabe si en broma, un erudito shakesperiano); o convencerse de que saben más de lo que realmente saben. Hasta los biógrafos más cuidadosos incurren a veces en supuestos —como, por ejemplo, que Shakespeare era católico, que estaba felizmente casado, que le gustaba el campo o era amante de los animales— que se convierten, un par de páginas más adelante, en algo muy parecido a una certeza. El impulso de pasar del subjuntivo al indicativo siempre ha sido, parafraseando a Alastair Fowler, muy poderoso.
Otros han preferido rendirse a sus fantasías. Una respetable y reputada académica de la década de 1930, Caroline F. E. Spurgeon, de la Universidad de Londres, llegó a la conclusión de que era posible determinar el aspecto de Shakespeare mediante la atenta lectura de sus textos y anunció (en Shakespeare’s Imagery and Whay It Tells Us) con toda seguridad que el dramaturgo era «un hombre robusto y bien constituido, más bien delgado tal vez, con una extraordinaria coordinación, físicamente ágil y flexible, de vista rápida y precisa y muy dado a usar su veloz musculatura. Deduzco que su piel era probablemente clara y lozana, y que en su juventud variaba de tonalidad con facilidad en función de sus sentimientos y emociones».
Por su parte, el popular historiador Ivor Brown infirió de las menciones de abscesos y otras enfermedades eruptivas en las obras de Shakespeare que, en algún momento a partir de 1600, éste había sufrido «una grave infección estafilocóccica» y que desde entonces vivió «azotado por los forúnculos».
Otros más, lectores un tanto literales de los Sonetos, se han dejado llevar por dos referencias a la invalidez, concretamente en el XXXVII, para plantear que Shakespeare era cojo o inválido.
Igual que la vital desenvoltura
del hijo es el placer del padre anciano,
a mí, que me ha lisiado la fortuna,
me bastan tu verdad y tus encantos.
y en el LXXXIX:
Si dices que me dejas por mis faltas,
no intentaré esconderlas —al contrario;
si mientas mi cojera, no haré nada
por defenderme y andaré renqueando.
En realidad, toda insistencia acerca de la futilidad de tales interpretaciones es poca. No hay nada —ni una mísera pizca— de información acerca de los sentimientos o convicciones personales de Shakespeare en sus textos. Sabemos lo que emerge de ellos pero no cuánto y qué puso él de sí mismo.
A David Thomas no le sorprende en absoluto esta opacidad. «La documentación que existe sobre Shakespeare no es ni más ni menos que la esperable de una persona de su posición y su época», afirma. «Nuestra decepción es proporcional al vivo interés que despierta en nosotros. No obstante, sabemos más acerca de Shakespeare que de casi cualquier otro dramaturgo de la época.»
La incertidumbre rodea a casi todas las grandes figuras de ese período. Thomas Dekker fue uno de los dramaturgos más célebres de aquel entonces, pero apenas sabemos de él que nació en Londres, que era un autor prolífico y que solía endeudarse con frecuencia. Más famoso aún era Ben Jonson y sin embargo muchos de los principales detalles de su vida —el año y lugar de su nacimiento, la identidad de sus padres, el número de hijos que tuvo— permanecen ocultos o pendientes de confirmación. Y nada se sabe con certeza de los primeros treinta años de vida del gran arquitecto y escenógrafo Íñigo Jones salvo que, sin duda, en alguna parte estaba.
Los hechos fehacientes son asombrosamente perecederos y lo cierto es que en cuatrocientos años la mayoría de ellos acaban evaporándose. A día de hoy seguimos sin saber quién escribió una de las obras más populares del momento, Arden de Faversham. En cambio, que conozcamos la identidad de determinado autor suele deberse a alguna maravillosa casualidad. Si sabemos que Thomas Kyd escribió la obra más célebre de la época, La tragedia española, es tan sólo porque su nombre aparece ligado a ella en un documento escrito veinte años después de su muerte (y extraviado durante cerca de otros doscientos).
De Shakespeare lo que sí tenemos son sus obras —todas menos una o dos—, gracias, en gran medida, al tesón de sus colegas Henry Condell y John Heminges, que compilaron un volumen póstumo más o menos completo: el justamente reverenciado Primer Folio. Huelga decir cuán afortunados somos al poder contar con todo ello, pues el destino habitual de las obras teatrales del siglo XVI y principios del XVII es que acaben perdiéndose. Apenas existen manuscritos de algún dramaturgo e incluso las obras impresas suelen brillar por su ausencia. De las aproximadamente tres mil obras de teatro que, según se cree, fueron puestas en escena en Londres desde que Shakespeare naciera hasta que, en una muestra de lobreguez, los puritanos decretasen el cierre de los teatros en 1642, hay un ochenta por ciento del que sólo se conoce el título. No han sobrevivido más de unas 230 piezas de la época, incluidas las 38 del propio Shakespeare, que por sí solas constituyen un glorioso y apabullante quince por ciento.
Es precisamente el enorme volumen de la obra shakesperiana con que contamos lo que nos da la pauta de lo poco que sabemos de su vida. Si sólo nos hubiesen llegado sus comedias, pensaríamos que se trataba de un individuo frívolo. Si no conociéramos más que los Sonetos, lo tendríamos por alguien entregado a las más oscuras pasiones. Según seleccionemos su obra de una manera u otra, podremos deducir que era de talante cortesano, cerebral, metafísico, melancólico, maquiavélico, neurótico, banal, amable... Shakespeare era, desde luego, todas estas cosas —como autor—, lo que no sabemos es qué clase de persona era.
Ante tal riqueza textual y semejante pobreza contextual, los eruditos se han ocupado obsesivamente de lo que Shakespeare les permite saber. Han contado cada una de las palabras que escribió, registrado cada punto y cada coma. Pueden decirnos (y así lo han hecho) que en la obra de Shakespeare hay 139.138 comas, 26.794 puntos y 15.785 signos de interrogación. Que hay 401 referencias a las orejas. Que la palabra estercolero (dunghill) aparece 10 veces y zopenco (dullard), dos. Que sus personajes mentan el amor en 2.259 ocasiones pero el odio en sólo 183. Que usó condenado (damned) 105 veces y maldito (bloody) 226 veces, pero empecinado o pendenciero (bloody-minded), apenas dos. Que empleó la forma arcaica de la tercera persona singular del presente del verbo tener (hath) 2.069 veces y sólo 409 la forma moderna(has). Que el total de palabras que nos dejó asciende a 884.647, organizadas y distribuidas en 31.959 parlamentos y 118.406 líneas.
Pueden decirnos, además, no sólo lo que escribió sino lo que leyó. Geoffrey Bullough dedicó prácticamente toda su vida a rastrear las fuentes de casi todo lo que se menciona en la obra shakesperiana, labor que dio como fruto ocho devotos volúmenes en los que se nos revela lo que sabía Shakespeare y, también, cómo había llegado a saberlo. Otro erudito, Charlton Hinman, logró identificar a cada uno de los cajistas que trabajaron en la composición de los textos de Shakespeare. Mediante la comparación de preferencias ortográficas —la tendencia de un determinado cajista a preferir, por ejemplo, la grafía de go a goe, chok’d a choakte, lantern a lanthorn, set a sett o sette, etc.—, y la de éstas y las distintas rutinas de puntuación, uso de mayúsculas, justificación de líneas y demás aspectos ortotipográficos, Hinman y otros han llegado a la conclusión de que en el Primer Folio han intervenido nueve manos diferentes. Se ha dicho, y no del todo en broma, que gracias a la labor detectivesca de Hinman sabemos más acerca de quién hizo qué en el taller londinense de Isaac Jaggard que el propio Jaggard en persona.
De todo lo cual se deduce que Shakespeare es menos una figura histórica que una obsesión académica. Una mirada a los índices de muchas de las publicaciones shakesperianas de corte erudito arroja títulos tan emperrados como «Entropía lingüística y de la información en Otelo», «Enfermedades auditivas y homicidio en Hamlet», «Farmacopea tóxica en los Sonetos de Shakespeare», «Shakespeare y la nación quebequesa», «Hamlet: ¿hombre o mujer?», y otros muchos no menos imaginativos.
La cantidad de tinta que se ha gastado en Shakespeare alcanza extremos absurdos. Si uno escribe «Shakespeare» en la casilla de autor de la Biblioteca Británica se encuentra con 13.858 entradas (frente a las 455 de «Marlowe», por ejemplo), y en la casilla de tema surgen otras 16.092. La Biblioteca del Congreso de Washington D.C. contiene unas 7.000 obras sobre Shakespeare —lo que equivaldría a veinte años de lectura a un ritmo de una al día—, cifra que, y este libro es una esmirriada muestra de ello, no deja de crecer. El Shakespeare Quarterly, el más exhaustivo de los periódicos bibliográficos, registra al año cerca de cuatro mil nuevas obras —libros, monografías y otros estudios— consideradas serias.
En respuesta a la pregunta obvia, este libro no se escribió tanto porque el mundo necesitara otra obra más sobre Shakespeare como porque lo requería la serie. La idea que lo sustenta es sencilla: se trata de determinar qué puede saberse de Shakespeare sin recurrir a la especulación.
De ahí que sea tan delgado.