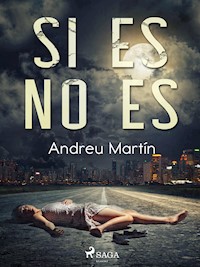
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una de las novelas de juventud del exitoso autor Andreu Martín, en la que ya muestra su tendencia a retratar el lado oscuro de la sociedad, la violencia más descarnada y los bajos fondos que están presentes sin que lo queramos en nuestras vidas. Dos policías muy dispares, uno tímido y acomplejado y el otro impulsivo y pendenciero, deben de colaborar en el caso de asesinato de una mujer. Todos saben quién es el asesino, pero lo difícil será dar con su paradero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreu Martín
Si es no es
Saga
Si es no es
Copyright © 1989, 2021 Andreu Martín and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726962109
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
Nace Si es no es en alguna noche de insomnio, a finales del invierno o principios de la primavera del 82, como idea para un relato corto. Toma cuerpo un día gris, lluvioso, en que tuve que improvisar un rápido viaje, de Barcelona a Cadaqués, con el dibujante Enrique Ventura. A los dos nos gusta escuchar aventis de forma que, así que le anuncié que me andaba rondando una nueva historia, él me pidió que se la contara y yo no me hice rogar.
Yo estaba preocupado porque el título inicial con que había nacido el argumento contaba su resolución. Era un título del estilo de El hombre que hizo tal cosa y tal otra por si el día de mañana tatatá (no puedo darlo exacto porque desvelaría el final de la novela). Quería conocer la opinión de Enrique al respecto. Si, como dicen algunos, en las novelas policíacas la solución del enigma era lo de menos (porque lo importante es el mensaje, la recreación de personajes y ambientes, etc.), ¿qué más daba contarlo todo ya en el título?
Empecé el relato en plena autopista y lo terminé en las curvas, subiendo a Perafita, lo que significa que estuve cerca de una hora hablando. La primera conclusión que sacabos, Enrique Ventura y yo, fue que no estaba proponiéndome un relato corto, sino una novela bastante larga. La segunda conclusión fue que el título debía ser otro. No es cierto que la solución del enigma no interese a nadie. Eso sólo pueden defenderlo aquellos que se dejan encandilar por las manipulaciones estilísticas y las cortezas de estos troncos no les permiten ver el bosque, mucho más profundo y rico, del argumento. Existe la anécdota de Chandler: William Faulkner y Howard Hawks comunican a Raymond Chandler que ya han terminado el guión de su novela The Big Sleep, y aprovechan para preguntarle algo que todavía no han comprendido. «¿Quién mata al tipo que va en el coche y cae al mar...?» Chandler les responde que no tiene ni la más remota idea. Supongo que uno de los que aplauden la gracia de esta anécdota sería el patoso que notificaba quién era el asesino en la portada de la segunda edición de mi libro Amores que matan ¿y qué? Yo, por mi parte, no he podido perdonar la estupidez del patoso ni la falta de rigor del Chandler de The Big Sleep. El autor es muy consciente de la utilidad y finalidad de la creación de un enigma. Sabe que va a ser el estímulo que conducirá al lector ávidamente de principio a fin de la novela, el camino que lo conducirá por los paisajes y los mensajes que el autor quiere describir y transmitir. Tiene, pues, la obligación de satisfacer las expectativas de lector conforme a las reglas de juego establecidas en la temática policial.
Con esa convicción recién formulada y estrenada abordé la escritura de la novela en el verano del 82. Creo que se trata de un importante paso adelante en mi carrera. El verano anterior, no me había atrevido a escribir una novela durante el verano. Pensé que la playa de Cadaqués, los picnics al sol, las juergas nocturnas y las resacas no me permitirían concentrarme lo suficiente, y por eso escribí mi libro de relatos cortos, Sucesos. En el 82, en cambio, inicio resueltamente la redacción de Si es no es el primer día de una brevísima estancia en Mahón, en casa de la dibujante Montse Clavé y en unas circunstancias que poco favorecían mi concentración. Ese verano visito las catacumbas del pavoroso Instituto Anatómico Forense, y viajo a Viladrau, porque en esos lugares sitúo escenas de la novela, y creo que por primera vez en mi vida profesional barrunto la importancia y la trascendencia de mi oficio de escritor.
La idea para relato corto se convirtió en mi novela más larga hasta la fecha.
Andreu Martín
Octubre 1989
LUNES 12
Vía Augusta, frente al Metro de Tres Torres
Una semana antes, se había registrado en Barcelona la temperatura más alta de los últimos ochenta años. 43 grados.
En aquel momento, aunque ya se había puesto el sol, seguía haciendo calor. Calor típico de Barcelona, húmedo, agobiante y pegajoso, como esos envoltorios de plástico que se utilizan para conservar los alimentos. Se adhería a las personas como una segunda piel, dificultaba la respiración y los movimientos.
Los fotógrafos de Identificación, el forense, el juez de guardia, todos los que se agolpaban al final del estrecho pasillo en torno al cadáver, todos parecían agotados, en el límite de sus fuerzas.
Al entrar en aquel piso de superlujo donde predominaba la blancura y el orden, el comisario Redondo experimentó la sensación de que nunca había estado tan sucio ni había olido tan mal. Como defensa, quizá previniendo que alguien le llamara la atención por no haberse cambiado de camisa o por no haberse lavado las manos antes de entrar en lugar sagrado, se revistió de su actitud más autoritaria y agresiva. Miró en derredor sólo con las pupilas, sin mover la cabeza, y decidió que se había metido en un decorado de cine. Todo le pareció falso, inhóspito, de tramoya. Procuró no apoyarse en ninguna pared (entre otras cosas, para no mancharla), seguro de que, si lo hacía, caería aparatosamente con pared y todo y alguien más importante que él le echaría una bronca.
Un mueble caído y los pedazos de una porcelana azul y rosa obstaculizaban el paso en el recibidor decorado con pintura puntillistas. Más allá, ya en el pasillo, había dos zapatos blancos, de tacón, olvidados sobre la moqueta color tabaco. Al fondo, el tumulto.
Con gestos pesados e ineficaces, como si le pesaran muchos los dedos, como si anduviera chapaleando en una zona fangosa y maloliente, el comisario se abrió camino entre los funcionarios. Echaba la cabeza atrás para poder ver a través de los abultados párpados que le cerraban los ojos. Exhibía una expresión aburrida, abotagada. Su boca se curvaba en una mueca desagradable. Cualquiera hubiese podido pensar que despreciaba profundamente a aquella desgraciada que no había sabido mantener su compostura en el momento de la muerte. Quizá le molestó que ella, en un marco tan distinguido y vistiendo ropas tan elegantes, yaciera en una postura desvergonzada, obscena, ofensiva. Boca arriba, con la falda blanca enrollada en la cintura, las bragas bikini a la vista, las rodillas separadas y los pies juntos, como imitando a lo rana, como invitando a cualquiera a meterse entre sus muslos separados. Eran piernas jóvenes, bronceadas, perfectas, de modelo del Playboy o del Penthouse.
—¿Qué edad tiene? —preguntó Redondo, golpeando con dos dedos la cajetilla de tabaco para poder sacar un cigarrillo.
—Tenía —le corrigió Llovera de Identificación—. Cuarenta recién cumplidos.
—Los sigue teniendo —murmuró Redondo con la vista fija en la bragas caladas, tratando de adivinar, de distinguir algo del pelo del pubis. Filosofó—: La edad es cosa del cuerpo, no de la persona. Y la persona se ha muerto, pero el cuerpo sigue ahí, ¿no?
La chaqueta blanca se había abierto descubriendo una blusa violeta, holgada, que no precisaba el volumen de los pechos. Redondo confirmó aquellos increíbles cuarenta años en los pies y en las manos del cadáver, en las venas sobresalientes, en los nudillos enérgicos. Pero en ninguna otra parte. Quizás hubiera podido encontrarlos también en el rostro, pero el asesino lo había convertido en una inidentificable plasta de sangre y huesos rotos.
«Seguro que era atractiva», pensó Redondo.
Junto a la masa sanguinolenta reposaba la jarra de estaño que, sin duda, había servido de arma homicida.
Los del Grupo de Identificación se replegaban después de haber hecho sus fotografías, dejando paso al juez y al forense antes de volver al ataque con sus productos químicos, sus lupas y demás. Cuando el forense puso manos a la obra, el comisario pasó de largo, fumando con aire distraído. Nunca había podido acostumbrarse a los profanadores manejos del médico. Le violentaba mucho más la frialdad de un profesional hurgando en una herida que la herida misma.
Penetró en un gran salón de paredes blancas, muebles blancos, mullidas alfombras blancas de pelo largo, blancura que resaltaba el colorido chillón de los cuadros de la pared, manchas naranjas, trazos amarillos, garabatos rojos, algún azul ocasional. El detalle negro de una mesa de café y de un teléfono de diseño antiguo, de tubo, como los de las películas de los años 20. Redondo pensó que allí nunca había vivido nadie, que aquello era un decorado para ser fotografiado y publicado en una revista. Luego, rindiéndose a la evidencia y haciendo un esfuerzo, trató de imaginar a los habitantes de aquel ambiente inhóspito.
Junto al teléfono había una agenda en cuyas tapas blancas se podía leer, en dorado, Hollywood.
Al fondo, el inspector Juárez interrogaba a un hombre de uniforme azul, rostro picado de viruela, pelo grasiento aplastado con brillantina.
—Ah, comisario —dijo Juárez al verlo.
—Sigue, sigue —replicó Redondo, rechazando toda deferencia con un gesto vago de la mano.
Cogió la agenda y la hojeó mientras escuchaba disimuladamente la conversación.
—Bien, veamos... ¿Usted había visto a ese hombre antes de ahora?
—No. A ése, no.
—¿Qué significa «a ése no»?
Juárez había mejorado sus modales después de la última reprimenda. Ahora, en su voz vibraba una pizca de impaciencia y seguro que en sus ojos había un destello amenazante, pero ya no era tan grosero como antes. A su manera, contribuía de alguna forma a mejorar la imagen de la Policía, una de las principales obsesiones de la superioridad desde hacía un tiempo.
—Significa que había visto a otros, pero a ése no.
—¿Quiere decir que la señora Bermejo solía traer hombres a su casa mientras no estaba su marido?
—Sí.
Meses atrás, Juárez hubiera exigido al portero que respondiera «Sí, señor».
Con la agenda telefónica bajo el brazo, Redondo recorrió la casa con el ojo crítico de quien se plantea seriamente el trasladarse a vivir a un lugar. Se detuvo ante un cuadro que le impresionó por su perfección. Era el primer plano de una mujer de ojos de acero y labios delgados, fría y hermosa, agresiva e impenetrable. Estaba firmado Luis Bermejo y parecía una fotografía incluso de cerca. Permaneció un buen rato en el dormitorio blanco y azul donde se diría que nunca había dormido nadie. Se dejó impresionar por la sofisticación del cuarto de baño de azulejos negros y espejos múltiples, y trató de encontrar un indicio de vida de humanidad, de error, de suciedad, en los cepillos de dientes, el jabón, las toallas, todos esos elementos que habían estado en contacto directo, físico, con los inquilinos del piso.
Le sorprendió descubrir que había un cuarto de los niños. No había nada, en el resto de la casa, que hiciera pensar que allí vivían niños. Buscó inútilmente algo de ternura o inocencia, de desorden. Imaginó a unos niños asustados, siempre formales, siempre limpios, siempre seguros de que algún ojo inquisidor los estaba mirando, niños enfermizos, que no hablaban nunca y, cuando se veían obligados a hacerlo, tartamudeaban.
En la cocina había de todo, desde el electrodoméstico más complicado hasta el frasco de especias más difíciles de encontrar, pero no daba la sensación de gusto por el comer o el beber sino de necesidad por tenerlo todo, «en esta casa nunca falta nada».
Por fin, el comisario negó con la cabeza, dándose por vencido. Dibujó en su mente la silueta de una mujer que todo lo había aprendido en las revistas de decoración y que siempre esperaba visitas, que ansiaba mostrar su casa a gente exigente de la que necesitaba total aprobación. Y un hombre que no vivía allí, que despreciaba irreverente aquel templo impecable, aquel diorama falso, frágil, inconsistente, vacío e inservible.
Cayó ceniza del cigarrillo sobre la moqueta y Redondo, por un segundo, se sintió culpable. Estuvo en un tris de agacharse para limpiar la mancha. Molesto, irritado, dio media vuelta y regresó al salón.
—Juárez—dijo.
El inspector estaba citando al portero para que al día siguiente estuviera en Jefatura a una hora determinada. Camisa de manga corta ceñida a los bíceps, desabotonada de forma que mostrase la pelambrera del tórax, bigote de mexicano y ojos de seductor, se dirigió al comisario libreta en mano y, sin ningún tipo de protocolo, expuso asépticamente todo lo averiguado hasta entonces.
La víctima se llamaba Nieves Arbós, tenía cuarenta años, de profesión sus labores, y casada con Luis Bermejo.
—¿El pintor?—dijo Redondo, recordando el cuadro que había visto.
—¿Pintor? No. Es director de una agencia de publicidad llamada «Publi-Set».
—¿Vive aquí?
—Sí, pero esta mañana ha salido de viaje y en la agencia no saben dónde ha ido ni cómo ni cómo se le puede localizar.
—¿Hijos?
—Dos, de once y ocho años. Están de colonias.
—¿Criados?
—La criada, que también hace de niñera, y la cocinera están de vacaciones. Una asistenta que viene lunes, miércoles y viernes a las once de la mañana. Estamos tratando de localizarla.
—Bien. Siga.
—El portero del edificio, señor Gutiérrez —Juárez señaló con el pulgar al hombre del uniforme, la viruela y la brillantina—, vio a doña Nieves Arbós que entraba en el vestíbulo y en el ascensor, a las doce del mediodía, en compañía de un tipo estrafalario que hablaba con acento sudamericano.
—¿Ella lo conocía?
—Sí. Y, evidentemente, estaba violenta, molesta con él.
«¡Estás loco!», decía con esa clase de tono agresivo que sólo empleaba con gente muy allegada.
El forense había establecido la muerte entre las doce y las dos. En aquel lapso de tiempo, nadie más entró en el edificio. Y sólo salió de él, precipitadamente, el tío extravagante. Cosa de media hora después de haber entrado.
No lleva mucho tiempo cometer un asesinato.
El resto de lo sucedido podía deducirse del escenario del crimen, del testimonio de la vecina de abajo y de los demás datos aportados por el forense.
Nieves Arbós abrió la puerta D del sexto piso y su acompañante la cerró. Después de dar unos pasos, la mujer se volvió a tiempo de ver cómo el otro se abalanzaba sobre ella. Dos manos se le aferraron al cuello y le cortaron la respiración. Nieves Arbós trató de gritar, pero los pulgares se habían clavado ya demasiado como para dejar paso a ningún sonido. Él avanzó, ella retrocedió, perdió los zapatos, trastabillaron, derribaron el mueble del recibidor y la porcelana se estrelló contra el suelo. Recorrieron el pasillo a trompicones y, por fin, cayeron junto a la puerta del salón. El asesino sobre la víctima. Los dedos se aflojaron en torno al cuello y entonces estalló el grito. El que oyó la vecina. El sudamericano se desesperó. Renunció al estrangulamiento, era más difícil de lo que creía. Puso su mano sobre la mejilla izquierda de la víctima y empujó ferozmente la cabeza contra la base del marco de la puerta. Debió de necesitar cuatro, cinco o seis golpes para conseguir romper el parietal de Nieves, para arrancar el primer crujido, la primera mancha de sangre. Seguramente, ella le ayudó con su resistencia: al pretender alejar la sien del marco, la distancia que ponía con sus movimientos favorecía el impulso de la siguiente embestida del asesino. Por fin, los ojos de Nieves quedaron en blanco y ella se convirtió en una marioneta inerte mientras la primera mancha de sangre era ya un charco sobre la moqueta.
Pero aún respiraba. El agresor se volvió hacia una estantería cercana, repleta de adornos, cogió la jarra de estaño y la descargó una y otra vez, con insistencia febril sobre aquel rostro hermoso, aquellos ojos color miel que tantos hombres habían admirado, aquellos dientes impecables, aquel cerebro lúcido.
Luego, el hombre frotó con un pañuelo el cacharro de estaño, el mueble caído y la manija de la puerta principal y bajó por las escaleras, seguramente para no dejar huellas dactilares en el ascensor.
MARTES 13
Vía Layetana (Jefatura de Policía)
La descripción que del asesino hizo el portero, señor Gutiérrez, quedó plasmada en un retrato robot. Los trazos irregulares de un dibujante mediocre perfilaron a un hombre de treinta y pocos años, con una aureola de cabello negro y rizado, casi a lo afro, y bigote abundante. Ojos rasgados de una mirada intensa, pómulos altos, piel bronceada. Vestía una camisa roja de manga larga, un pañuelo blanco atado al cuello, pantalones blancos y zapatillas de tenis. El señor Gutiérrez insistía en que se trataba de un sudamericano por alguna frase que dijo el hombre antes de entrar en el ascensor. Pero no lograba recordar cuál era esa frase.
Cuando hubo firmado su declaración, en la que se aludía expresamente a las visitas masculinas que Nieves Arbós solía recibir en casa sin ningún disimulo, el comisario Redondo le ordenó que no dijera nada a la Prensa respecto al sudaca.
—En estos casos, es preferible que el asesino no sepa que lo hemos localizado. ¿Comprende? —le explicó brevemente. Lo despidió con un tosco movimiento de cabeza y se volvió hacia Juárez—. ¿Algo más?
—Ya he hablado con la asistenta. Ayer estaba enferma y no pudo ir a casa de los Bermejo. El portero ha confirmado que no la vio.
—¿Y el marido?
—Los de Hospederías se están encargando de buscarlo. Aún no me han dicho nada.
—Ya. Y qué más.
—Está esperando la vecina de abajo.
—Hazla pasar. Yo hablaré con la agencia del marido.
El comisario se colocó de espaldas a la puerta y marcó el número de teléfono de la «Agencia Publi-Set». Respondiendo una telefonista de voz ingenua y juvenil.
—¿El señor Luis Bermejo?
—No está en este momento.
—¿Puede ponerse su secretaria, por favor?
—¿De qué empresa es?
—Es un asunto privado.
La secretaria era seria, seca, cortante. Le habían enseñado a no hablar más de la cuenta.
—El señor Bermejo está de viaje. ¿Quiere dejar algún recado?
—¿No hay forma de comunicarse con él?
—Es que no sabemos dónde está.
—¿Y él no telefonea, de vez en cuando?
—Cuando hace estos viajes, no.
—¿Se trata de algún viaje especial? ¿Es que está de vacaciones?
—No. No está de vacaciones.
—¿Y no dijo cuándo volvería?
—No.
—¿Pero cuánto puede tardar? ¿Una semana? ¿Dos?
—No lo sabemos. No suele estar ausente más de tres o cuatro días.
—Bien. ¿Puede ponerme con el director de la agencia?
—El director es el señor Bermejo y ya le he dicho que no está.
—Pues con el que más mande ahora.
—¿De parte de quién?
—Del comisario Redondo, de la Brigada de Homicidios.
—Oh, ah, ya. Entonces, bien, entonces, bien, le pondré con el presidente, con el señor Krauffer...
Doña Rosario Roca estaba segura de que todo el mundo vivía historias apasionantes excepto ella. No encontraba, ni en su propia vida ni en los sucesos remotos de que hablaban los periódicos, nada que despertase el menor interés. En cambio, se desvivía por saber cosas de toda persona que tuviera el más mínimo contacto con ella. Envidiaba profundamente las historias que protagonizaban sus hijos, o sus familiares, o el portero de la finca, o (sobre todo) los vecinos de arriba. No se planteaba que los demás prefirieran que ella no se enterase de nada. Doña Rosario Roca vivía en la más absoluta soledad, encerrada en un calabozo de recuerdos deprimentes, y no habría cambiado por nada del mundo la mínima excitación que representaba sonsacar a sus hijos información referente a sus respectivas esposas, o disfrutar a distancia los conflictos de su hermana y su cuñado, o de su tía anciana recluida en un manicomio. Furtivamente, robaba un poco de vida a quienes realmente vivían, se exaltaba tomando partido por unos o por otros como si estuviera presente en sus discusiones. Hablando sola, se enfadaba y se alegraba, abundaba en argumentos convincentes y, luego, no dormía pensando en cómo Fulano o Zutano lograrían salir de su problema, elaboraba charlas para apoyar las razones de éste o aquél y se dormía para soñar con el triunfo de aquellos amigos que ni siquiera la conocían y con la derrota estrepitosa de aquellos enemigos que la ignoraban.
Doña Rosario Roca era un testigo sumamente útil para el comisario Redondo y el inspector Juárez, encargado del caso. Ella oyó cómo se rompía el jarrón, cómo caía el mueble en el vestíbulo, el ruido sordo y precipitado de los dos cuerpos enzarzados en una pelea, y el chillido el único chillido, de Nieves Arbós.
—¿Y no se alarmó? —preguntó Juárez—. ¿No se le ocurrió llamar al 091?
—No. Bueno, verá, no era la primera vez que escuchaba algo parecido. A veces, él la pegaba, ¿sabe?
—¿Él?
—Su marido. No era la primera vez. Parece que hace años que él no usaba del matrimonio y ella se lo echaba en cara continuamente, y él no podía soportarlo. Yo, a veces, los oía discutir por la ventana de la cocina. Cuando yo estaba cocinando, o algo así, ¿sabe? Y ella, que era una bruja y muy viciosa, siempre le echaba eso en cara. En fin, con frases muy desagradables. Si me permiten, y perdonen, decía «que no se te levanta» y cosas así. Le insultaba y chillaba mucho, para que todo el mundo la oyera y, claro, él se ponía nervioso y se le iba la mano. Y ella merecido que lo tenía, que cuando él se iba de viaje bien que le llenaba la casa de hombres y se montaba juergas.
—¿Su marido sabía que ella iba con otros?
—Sí, sí, señor...
—¿Vio usted a alguno de esos hombres?
—No, pero los oí. Y le aseguro que no los trataba igual que al marido, que con ellos era muy simpática y nunca reñían, y les hacía todos los favores... Es decir: a uno sí que lo vi, una vez, cuando nos cruzamos en el portal. Uno pequeño, canijo, con gafas, feísimo, un adefesio comparado con el marido, tan guapo él. Era una guarra, si me perdona la expresión. Y su marido una pobre víctima con demasiado aguante. Supongo que seguía con ella por los niños, que si no...
—Pero ayer... —musitó Redondo—. Usted creyó que ella estaba arriba con su marido...
—Eso me pareció.
—¿Por qué le pareció eso?
—Porque no sabía que su marido hubiese ido de viaje.
—¿Y ahora cómo lo sabe?
—Me lo acaba de decir el portero, mientras esperábamos ahí fuera. Él le vio salir con la maleta.
—¿Oyó usted la voz del hombre que estaba con Nieves?
—No. No dijo nada. Por eso pensé que era su marido porque no noté el acento sudamericano...
—¿Cómo sabe que era sudamericano...? —Juárez se interrumpió ante la evidencia de la respuesta.
—El portero.
—Ya.
—De todas formas, con su marido es que no se hablaban. Sólo gritaban. Y, de repente, él empezaba a maltratarla... Una vez, él dijo: «Te voy a dejar marcada para siempre, para que nadie vuelva a mirarte a la cara», y hubiera sido capaz de hacerlo... ¡Y hubiera hecho muy bien!
Redondo hacía que sí, que sí, con la cabeza. No le interesaban las opiniones de los testigos y le molestaba que hablaran más de lo que debían. Para él, aquella bruja odiaba a sus vecinos porque odiaba a todo el mundo, y hablaba mal de ellos porque hablaba mal de todo el mundo, y sólo servía para influir en las deducciones de Juárez quien, sin duda, ya estaba sospechando del marido. Resopló con impaciencia, el inspector le miró y se hizo un silencio.
El comisario contempló la fotografía de boda del matrimonio Bermejo que ilustraba los informes. Todo felicidad. Él era rubio, prematuramente calvo, serenidad en la mirada oculta tras gafas sin montura y en una sonrisa teñida de cinismo y aplomo. Ella era simplemente hermosa, infantil, su mirada era confiada. Una muñequita apabullada por el abrazo enérgico, la mano demasiado grande posada sobre la fragilidad de un hombro anguloso, huesudo y joven. Era la misma del retrato hiperrealista, sin duda, los mismos labios finos, pero Luis Bermejo había resaltado una expresión fría que no se reflejaba en la foto.
Juárez estaba mostrando a doña Rosario Roca el retrato robot del sudaca de pelo rizado y negro.
—¿Lo ha visto alguna vez?
—No.
—Gracias, señora —dijo Redondo, expulsando el humo del cigarrillo.
—De nada.
—Ah, un último favor. Si van a verla los periodistas, no les diga nada de lo que sabe del caso, ¿de acuerdo? Nos interesa conservar el secreto.
Pedralbes, «Agencia Publi-Set»
El señor Garmendia sorprendió a Ges unos minutos después de su última llamada infructuosa y cuando ya se había resignado a estudiar los anuncios por palabras referentes a relax y masajes. O sea, lo encontró en uno de sus momentos de frustración y depresión, de rabia, de furor contenido. Cada telefonazo había significado un martillazo para su amor propio. A Cindi le dolía la cabeza, Pilar tenía otro compromiso, a Susi no le apetecía salir, Trini tenía mucho trabajo y Carolina estaba cansada de repetirle que no quería volver a verle. Lo que no resultaba nada extraño si uno pensaba que Carolina era la única que había conocido a Mamá. Las primeras si alguna vez se habían sentido atraídas por él, se habrían cansado de sus rodeos, de sus dudas, de sus chistes insultos y de las detalladas exposiciones de todos los problemas que le rodeaban. Carolina simplemente estaba huyendo despavorida. La alternativa a todas ellas eran «Vanessa, 20 a., dulce y juguetona, films», «Chupi, chupi, 1.500, 4 chicas S», «La mamá 35, la hija 18 a., dúplex auténtico, morbo a tope, discreto», o «Cascada dorada, enema, cera, transformismo y fetichismo». Estaba considerando la posibilidad de «Verónica, la disciplina de Satán sólo para cretinos» cuando compareció Garmendia y Ges cerró el periódico instintivamente.
«Me ha visto», pensó.
—Señor Ges, ¿está haciendo algo urgente?
«Sabe que no.»
—Ah. No. Ah sí. Estoy terminando el informe del asunto Marco y dentro de una hora he de ir a relevar a Juanjo en el plantón de la Viuda...
Estuvo a punto de decir «la Viuda Alegre», que era como llamaban a la persona vigilada. Unos herederos descontentos con su parte del botín les habían encargado que investigaran a la viuda del difunto. Con la mitad de lo que sabían acerca de ella ya podían satisfacer a los clientes, pero el señor Garmendia siempre exigía que sus agentes hicieran durar los casos («que se asegurasen bien», decía él) para poder cobrar más.
—Olvídese de Juanjo. Ya enviaremos a otro. Y el informe Marco ya lo terminará esta tarde. Ahora mismo tiene que ir a atender a un cliente. —Garmendia se movía convulsivamente, como a tirones, víctima de continuos tics contagiosos. Uno de los más evidentes era el de mirar el reloj como si ese aparato fuera la bola mágica que le dictara la forma más sensata de comportarse. Así que Ges y él miraron varias veces sus respectivos relojes antes de que el director de la agencia concluyera—: Ahora mismo. Es muy urgente.
Siempre es mejor que pasear por la calle y charlar con gente que estar recluido en un despacho redactando informes. Ges se puso la chaqueta y, delante del espejo se quitó una mota de polvo de la solapa, retocó el nudo de la corbata y aplastó cuidadosamente el tupé con una mano mientras trataba de ganar tiempo diciendo:
—¿Qué cliente es?
Garmendia no se dejó entretener.
—Venga, venga, dese prisa.
Ges salió del despacho con la sensación de que había algo en su indumentaria que no acababa de estar en su sitio. Mientras el jefe le daba el nombre y la dirección del cliente e insistía en que la llamada había sido muy urgente, comprobó con disimulo que no llevaba la bragueta abierta. En el ascensor alisó una arruga de la camisa y echó una ojeada a la pulcritud de sus zapatos.
La empresa se llamaba «Publi-Set». Un gran edificio aséptico situado en la parte alta de la Diagonal, más allá de la Ciudad Universitaria. Puertas que se abrían mediante células fotoeléctricas, un vestíbulo enmoquetado de verde, un gran prisma cúbico y transparente, como de cristal, sobre una peana, y, en las paredes, anuncios de relojes, juguetes, coches y ropa interior femenina enmarcados como si se tratase de cuadros valiosos. Tras una mesa, rodeada de teléfonos, una chica hermosísima, con gafas, cuya piel bronceada contrastaba con el verde pálido de sus pupilas. Y, de pie, mirando por un ventanal, rígido, petrificado, el comisario Redondo de Homicidios.
«¿Homicidios?», pensó Ges, alarmado.
—Vengo a ver al señor Krauffer —dijo a la recepcionista.
Ella sonrió. Tenía los labios pintados de un color casi fosforescente que los hacía brillar en medio del rostro moreno. Sonrió y centelleó una hilera de dientes perfectos, iguales, delicados como los de un niño de pocos meses.
—¿De parte de quién?
—Juan Ges, de «Garmendia». Tengo cita.
La chica descolgó un teléfono. El comisario Redondo, que se había aproximado en silencio, murmuró:
—Sí, claro. Juan Ges.
Ges se volvió hacia él.
—Sí, claro —parodió con sonrisa conciliadora—. El comisario Redondo. ¿Qué tal?
Se estrecharon las manos. Se conocían.
Para Ges, Redondo era un incordio, un policía demasiado celoso de los casos de su grupo, y de sus triunfos. Un tipo severo y desconfiado, defensor de la ley y el orden por encima de todas las cosas, y agresivo con todo el que pudiera parecerle remotamente molesto. En Jefatura se decía de Redondo que lamentaba haber sido elevado a la categoría de comisario, que echaba de menos la época de inspector en que pateaba las calles y tenía un contacto inmediato, visceral, con el delito y los delincuentes. Por eso, cuando llegaba un caso a su departamento, a pesar de que lo asignaba a sus inspectores y él asumía la tarea de coordinación, no dejaba pasar la menor oportunidad de apropiarse de todas las gestiones posibles. Alto y voluminoso, calvo, con esa perpetua mueca de asco y la cabeza ligeramente echada hacia atrás, los ojos entrecerrados, la sólida mandíbula adelantada provocativamente y la despreciativa mirada de arriba abajo, resultaba definitivamente aterrador.
Para Redondo, Ges era un policía frustrado, un aficionado, un aprendiz del que se podía obtener algún beneficio siempre que uno se anduviera con mucho cuidado. De vez en cuando, se colaba en Jefatura con la pretensión de conseguir con facilidad datos que a los funcionarios les habían costado días y días de trabajo. El comisario aceptaba este intrusismo como un mal menor, consciente de que disponía de menos hombres de los que realmente necesitaba. No podía negar que a veces resultaba útil la colaboración que la Policía obtenía de los detectives privados y que él mismo debía algunos favores a más de uno, pero eso no impedía que considerase a aquellos chapuzas aficionados como un lobo debe de considerar a un perrito faldero.
—¿Lo ha llamado Krauffer?
—Sí —asintió Ges dispuesto a recibir una reprimenda.
—¿Para qué?
—No sé... —El detective miraba a un lado y a otro, en un vano intento de evasión. Empezaba a estar angustiado—. ¿Ha... habido algún... asesinato?
El comisario soltó un sonido inexpresivo, algo así como un «ahá» pronunciado sin despegar los labios. Ges arqueó las cejas, movió la cabeza en un tibio lamento, «vaya por Dios, qué cosas pasan» y observó atentamente para qué lo habrían llamado.
—¿Señor Redondo? —dijo la belleza morena.
—¡Sí!
—Dice el señor Krauffer que pase.
Redondo y Ges intercambiaron una mirada antipática a guisa de despedida. Una vez solo, mientras contemplaba el anuncio de ropa interior femenina («El toque por dentro») con actitud de visitante del Museo de Arte Moderno, Ges pensó que era el momento de acercarse a la recepcionista e iniciar con ella una conversación.
«Mucho trabajo, ¿eh?»
Ella diría que sí, o «uf», o al menos sonreiría. No podía mostrarse grosera de buenas a primeras con alguien que iba a entrevistarse con el Gran Jefe.
«Pero no te puedes quejar —seguiría él—. Tú, al fin y al cabo, a la hora de salir sales y te puedes dedicar a tus cosas hasta mañana. Completamente libre.»
Pausa para darle oportunidad de que confirmara que era libre, sin novios o esposos a la vista.
«...Yo, en cambio, se puede decir que trabajo las 24 horas. ¿Que a qué me dedico? A detective privado. Ja, ja, sabía que te sorprendería. Oh, bueno, no es tan fascinante como parece... —Cuidado. No te devalúes. Procura deslumbrarla—. Bueno, ahora se me viene encima un caso interesante. Investigar un homicidio. ¿Sabes quién era ese del traje arrugado? El comisario del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial. Como lo oyes. ¿Que qué pinta él aquí? A saber. ¿Tú lo sabes? Yo tampoco. Luego te lo cuento. ¿A qué hora me has dicho que sales?»
Ella se sorprendería. «No te lo he dicho.» Y podrían iniciar un travieso forcejeo con intercambio de guiños y miradas significativas, o se limitaría a responder una hora concreta, lo que delataría de inmediato su interés.
«¡Ah! —exclamaría él—. Precisamente a esa hora tengo que estar por el barrio. ¿Qué te parece si tomamos una copa y te cuento mis experiencias?»
—Señor Ges —dijo la chica.
—Ah. ¿Qué?
Era francamente hermosa. Las gafas le daban un toque de seriedad que no lograba sobreponerse ni al brillo alegre de sus ojos claros ni a la espontaneidad infantil de su sonrisa nada artificial. Llevaba el pelo largo y abundante muy pegado al cráneo y, seguramente, a su espalda se convertiría en trenza o cola de caballo.
—El señor Krauffer dice que pase. Al fondo del pasillo, a la derecha, se halla el ascensor. Suba al tercer piso.
—Gracias —sonrió Ges.
Guiñó un ojo y ella respondió al guiño. Mientras avanzaba por el pasillo, el detective se dijo que era pan comido, que sus proposiciones no habrían encontrado la menor resistencia.
Mientras subía en el ascensor, murmuró:
—Cuando baje tendré más tiempo para hablar con ella. Podré sonsacarle sobre lo que sea que me encargue su jefe.
La secretaria del señor Krauffer era una muñequita rubia, menuda, seria y decidida.
—¿Señor Ges?
—Sí.
—Pase.
Abrió una puerta que daba al despacho más grande que Ges había visto en su vida. A un lado, una mesa de juntas, un televisor con vídeo y algo parecido a una pizarra sobre un caballete. Al otro lado, una mesa enana y un tresillo para visitas de confianza, de ésas a las que se ofrece un whisky. Al fondo, un gran escritorio para cuando hay que mantener las distancias. Evidentemente, Krauffer quería mantener las distancias con Ges y el comisario. Éste, repantigado en su asiento con desparpajo insolente y vestido con aquel traje gris arrugado y sucio, desentonaba en el ambiente de lujo, era como una pieza de puzzle encajada a golpes. Del otro lado de la mesa, un hombre de pelo cano, cincuenta años, aspecto enfermizo y rayos X en los ojos.
Como siempre que se entrevistaba con alguien de más autoridad que él, Ges se sintió envarado, inseguro, tembloroso. Tenía que hacer un esfuerzo para mirar a sus interlocutores a los ojos y sonreía de forma mansa y pálida para demostrar su buena voluntad y solicitar benevolencia. Le daba la sensación de que habían estado hablando de él y que se habían interrumpido al verle entrar.
—Pase y siéntese, señor Ges —ordenó Krauffer con sólo un poco de acento alemán. No esperó a que Ges hubiera obedecido para seguir hablando—. Como le decía ahora mismo al comisario Redondo, le he convocado a usted al mismo tiempo que él venía, y tengo interés en hablar con los dos a la vez, para no herir susceptibilidades, para que en ningún momento la Policía pueda pensar que tomo iniciativas a sus espaldas ni intento crear ninguna competencia entre unos y otros. —Ges trató de analizar la actitud de Redondo para adivinar qué opinaba del tono dominante y organizador de su anfitrión. El policía se miraba las manos, ausente, pensando en otra cosa—. Vamos a hablar de dos casos distintos. Un caso es el que le interesa a usted, señor Redondo, y se refiere al asesinato de doña Nieves Arbós. —Ges se puso en guardia—. El otro me interesa a mí y se refiere al marido de doña Nieves Arbós, y ése es el caso que quiero encargar al señor Ges. Claro está que la actuación de cada uno de ustedes puede interferir en la del otro, pero no quisiera que vieran esto como una competición sino como una posibilidad de cooperación. ¿Está usted de acuerdo señor Redondo? ¿Comparte mi punto de vista?
Redondo pareció despertar. Paseó una mirada despectiva sobre la insignificancia de Ges y posó otra impertinente sobre la autoridad de Krauffer.
—Estoy de acuerdo (como ya le he dicho antes) y no estoy de acuerdo —afirmó con voz demasiado alta—. No puedo estar de acuerdo con algo que interfiera la actuación policial. No puedo aceptar que nada entorpezca la acción de mis hombres. Lo que sí puedo aceptar, naturalmente, pero no de este señor —señaló a Ges—, sino de toda la sociedad, es la colaboración desinteresada. Ahora si usted me dice lo que espera del señor Ges, yo podré decir si el trato es o no aceptable.
Y devolvió su vista a las manos.
Krauffer había arqueado las cejas como ofendido en su dignidad. Ges pensó que, en la charla anterior, el comisario ya había aceptado el trato y que, con aquella réplica, sólo intentaba contrarrestar el ímpetu autoritario del alemán.
—Bien —concedió Krauffer sin amilanarse—. Señor Ges: uno de mis empleados, mejor dicho, el director de esta agencia, el señor Luis Bermejo, está en paradero desconocido. Es decir: no sabemos dónde está. Teóricamente, se fue de viaje por motivos de trabajo. Pero yo no lo creo. No es la primera vez que desaparece de esta forma. Durante el año pasado desapareció (digámoslo así) en cinco ocasiones, sin causa justificada. Hace tiempo que yo estaba preocupado por estas ausencias y tarde o temprano hubiera pedido que fueran investigadas, pero ahora se da una contingencia especial. Han asesinado a la esposa de Luis Bermejo y me preocupa que esto pueda influir negativamente sobre él. El comisario Redondo buscará al asesino, pero a mí me interesa, independientemente, que usted, señor Ges, encuentre a Luis Bermejo.
—¿Qué le hace pensar —intervino Redondo— que Luis Bermejo no es el asesino? A lo mejor, mató a su mujer y luego se esfumó, ¿no?
Krauffer pareció ofendido. Miró al comisario como si éste acabara de insultar a su madre.
—Claro que no —respondió con energía—. Conozco a Luis Bermejo desde hace más de quince años. Cuando entró en esta empresa, lo hizo como simple colaborador externo. Es un gran ilustrador y a él se deben las primeras campañas que empezaron a darnos prestigio. Un día, vino a verme y me dijo: «Se ha muerto mi padre y me ha dejado cubierto de deudas. Mi madre está en un hospital, desahuciada por los médicos. Y yo me quiero casar. Necesito un puesto fijo en su empresa.
Quiero entrar en nómina.» Le dije: «¿A qué puesto aspira?» Me dijo: «Al suyo, a ocupar ese sillón.» Me gustó. Supe que estaba hablando con un triunfador. Lo metí en el Departamento de Creación. La empresa subió así... —Apuntó con el índice hacia el techo y extendió el brazo con gesto brusco, terminando en una postura que a Ges le evocó el saludo nazi—. Al cabo de poco, era director creativo, y el cargo de director general se lo ha ganado a pulso. Y, cuando yo me retire, pueden estar seguros de que ocupará este sillón. Quiero decir con todo esto que conozco a Luis Bermejo como si fuera mi hijo, que sé (y se lo he dicho muchas veces) que esta empresa la ha levantado él, que es su agencia y... Estoy perfectamente seguro de su honradez e integridad. Luis Bermejo sería incapaz de matar a nadie. —Se tomó un respiro para recuperar la calma—. Luis Bermejo ya se ausentó, como he dicho varias veces antes de ahora. Francamente, me pareció deprimido durante este año anterior, al borde del estrés. Por eso y porque es el alma de esta agencia, he sido tolerante con él y con sus ausencias. Al fin y al cabo, no nos ha provocado ningún perjuicio. Siempre ha sido muy previsor y, cuando ha faltado, era porque podíamos permitírnoslo. Lo que temo ahora es que la muerte de su esposa haya provocado un shock en su personalidad y decida... no sé. No regresar. Como comprenderán, eso no me interesa. Insisto en que Luis es la pieza clave de esta agencia.
Indiferente, Redondo sacó su paquete de tabaco y extrajo un cigarrillo con los dientes.
—De acuerdo —murmuró, como vencido—. Siga. Dígale a Ges todo lo que tenga que decir.
—Aquí tiene —siguió Krauffer en tono profesional, empujando un folio mecanografiado hacia el detective— las fechas de esas cinco ocasiones en que Bermejo emprendió sus viajes con paradero desconocido.
Ges leyó: «5-10 octubre 81; 25-30 enero 82; 17-20 febrero 82; 1-4 abril 82; 13-19 mayo 82.» En seguida, Krauffer le puso delante la fotografía de un hombre de unos cuarenta años, rubio y ligeramente calvo, de sonrisa ingenua y ojos límpidos, rasgos angulosos y viriles, labios sensuales y grandes gafas de montura metálica. Un hombre plenamente abocado hacia el exterior, hacia los demás, alegre y vital, complaciente, siempre a punto para la sonrisa y el halago sincero. Parecía inteligente y enérgico.
—Éste es Bermejo.
—Bien —dijo Ges. Carraspeó, preocupado porque tenía una idea en la cabeza y le daba miedo soltarla—. Bien. —Optó por dar un rodeo—. Dice usted que conocía a Luis Bermejo como un hijo. ¿Tiene idea de... hem... por qué se escapaba, a qué respondían esas... ausencias?





























