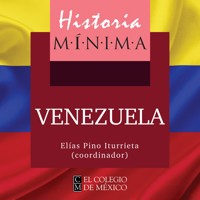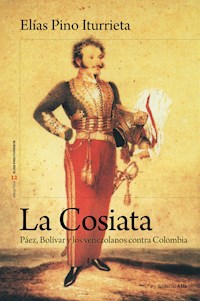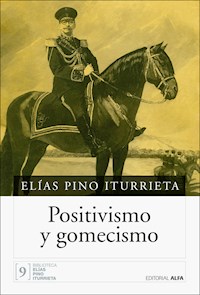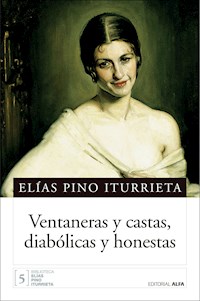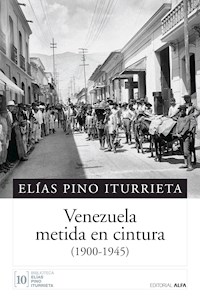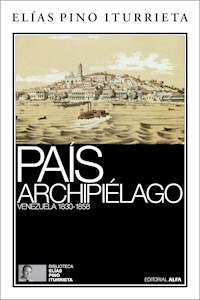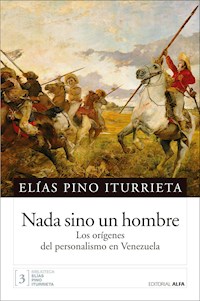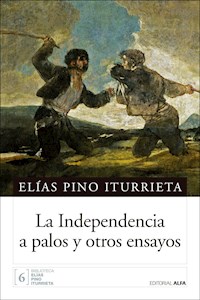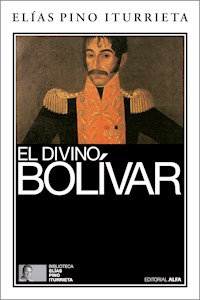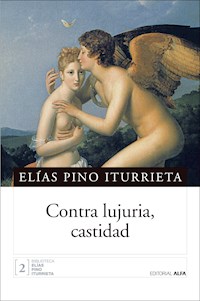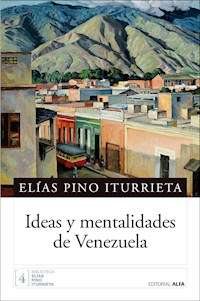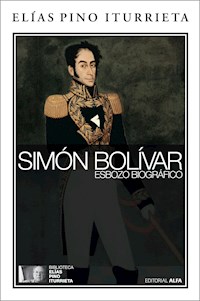
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Alfa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Elías Pino Iturrieta nos entrega, en el séptimo título de su Biblioteca, un esbozo biográfico de El Libertador en el que busca nuevos caminos para la exploración historiográfica, tratando de aportar conocimientos diversos sobre el objeto de su análisis, ya estudiado en publicaciones previas. A la par de otros colegas, la intención que mueve a Pino Iturrieta no es el héroe sino la sociedad de la que formó parte, y a la que se deben todos como historiadores. La versión original de este trabajo fue publicada inicialmente en la Biblioteca Biográfica Venezolana a cargo de "El Nacional" y la Fundación Bancaribe. El presente volumen, revisado y aumentado, ofrece una investigación más acuciosa que trata de complementar aspectos apenas tratados antes. Además, si bien acude aquí a los documentos más trasegados sobre la vida de Bolívar, a testimonios examinados por numerosos historiadores y biógrafos desde el siglo XIX, Pino Iturrieta se atreve a registrar las fuentes como corresponde –sin juzgarlas previamente y con capacidad crítica– y nos brinda una lectura distinta gracias a la que puede llegar a conclusiones inéditas. Como nos dice el autor: "En todo caso, se quiso desde el principio hacer el boceto de la vida de un político poderoso y del líder de una guerra devastadora, sin apreciarlo como el santón intocable, milagroso, previsible, hierático y fastidioso que ha llegado hasta nosotros por el camino de los investigadores indulgentes".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Para Nahia, Eneko e Iker, mis nietos imperiales
Explicación
Siempre quise escribir sobre el Libertador desde la obligación del historiador en nuestros días, como escriben los colegas franceses sobre Napoleón, o como hacen los colegas italianos con Garibaldi y los mexicanos con Benito Juárez y los uruguayos con José Gervasio Artigas, por ejemplo. ¿Qué hacen ellos con sus respectivos héroes, con figuras esenciales de su pasado que gozan del respeto y del afecto de la sociedad? Ajustan sus apreciaciones a las necesidades de la investigación entendida en sentido moderno, no se conforman con la afirmación de anteriores pontífices, buscan con honestidad nuevos caminos para la exploración y tratan de aportar conocimientos diversos sobre el objeto de su análisis, sin detenerse en factores externos a la investigación que puedan entorpecer su obligación con la verdad, o con aquello que se entiende por verdad debido a la evolución del método histórico y a la invitación de la autonomía, un ingrediente que abona, cada vez con mayor asiduidad, la parcela de la historiografía.
Su propósito no es el héroe, en última instancia, sino la sociedad de la que formó parte y a la que se deben como investigadores. No la emprenden contra los grandes hombres que rindieron invalorables servicios a su tiempo, ni se preocupan por pulir sus pedestales. Los miran desde la perspectiva del futuro y de la claridad reclamada por ese futuro, sin involucrarse en la anacrónica misión de proclamar o demoler el prestigio de los difuntos. La resurrección de un héroe se justifica así en función de los requerimientos de la posteridad y de los mandamientos de las ciencias sociales, cuyo propósito es la explicación de fenómenos colectivos en los cuales cada segmento de la sociedad y cada individuo hacen en su época un papel no pocas veces escamoteado por el empeño en fijarse en un protagonista esclarecido. Rescatan al héroe de las manos de sus apologistas y de sus detractores, en suma, para que sus obras se parezcan a las de los prójimos sobresalientes o diminutos de cada período histórico, sin asumir el trabajo de recalcar sus virtudes y de inflar sus pecados cuando la lectura sesgada de las fuentes lo permite.
Las fuentes dicen ahora lo que dijeron en su contexto, desde luego, pero su lectura deja de ser igual. Cuando el investigador las saca de la iglesia en cuya sacristía se encontraban; cuando se atreve a registrarlas como corresponde, es decir, sin juzgarlas previamente como versiones evangélicas sobre cuyos contenidos no cabe la posibilidad de la crítica, ni el desafío de interpretaciones heterodoxas que deben topar con la Inquisición de turno, cumple el cometido primordial de su profesión: acercarse sin torceduras a lo que parece verosímil en una época determinada. En el caso de Simón Bolívar ahora se acude a los documentos más trillados sobre su vida, a testimonios examinados por numerosos historiadores y biógrafos desde el siglo XIX, pero se intenta una lectura nueva gracias a la que se puede llegar a conclusiones inéditas. Tal vez no se cumpla el cometido, eso lo determinará el lector, pero fue la intención esencial del presente esbozo biográfico y quizá sea su único aporte. En todo caso, se quiso desde el principio hacer el boceto de la vida de un político poderoso y del líder de una guerra devastadora, sin apreciarlo como el santón intocable, milagroso, previsible, hierático y fastidioso que ha llegado hasta nosotros por el camino de los investigadores indulgentes.
Bolívar ha sido objeto de innumerables estudios, que llenan bibliotecas enteras. Ahora apenas se intenta una aproximación. El texto se ajusta a las características de una colección orientada al esbozo, a la gran divulgación, sin el peso de las referencias textuales ni del aparato crítico que usualmente acompaña a las investigaciones históricas. Fue encargado inicialmente por la Biblioteca Biográfica Venezolana, que auspician el diario El Nacional y la Fundación Bancaribe, en cuya serie alcanzó la fortuna de dos ediciones. Ahora vuelve debido a la insistencia de los editores de Alfa, amigos carísimos a quienes pedí licencia para revisar las letras anteriores y para hacer una investigación más acuciosa, sin buscar exhaustividad pero tratando de complementar aspectos que apenas se trataron en la versión original. Cumplido el tiempo del engorde reaparece sin nuevas pretensiones. En consecuencia, y pese al crecimiento de sus páginas, no se leerá en adelante una biografía redonda sino apenas el vistazo de una vida prolífica que merece, como ha merecido con creces, mayor atención. Ojalá la sugerencia de interpretaciones novedosas, que se intenta desde el principio, permita que no se eche en falta la prolijidad.
Se hace la aclaratoria por la trascendencia del personaje a quien está dedicado el esbozo y por la reverencia que ha provocado en la posteridad la consideración de sus ejecutorias, elementos que llevan a la necesidad de compulsar sin prisas los documentos relativos a su tránsito vital. Se ha hecho tal compulsa sin escatimar esfuerzos en el caso de los testimonios que se consideraron imprescindibles para sostener la versión que se propone, pero sin hacer referencias eruditas ni mención de la localización de los testimonios al pie de cada página. Para ofrecer una lectura menos enladrillada, menos pesada en realidad, pero sin cambiar una sola línea del contenido de dichas fuentes ni atenerse a fragmentos de ellas que pudieran conducir a una tergiversación de lo que realmente comunican. La totalidad de los documentos está publicada, por fortuna, lo mismo que las biografías más populares del héroe, hecho que facilita la búsqueda de omisiones, sectarismos y gazapos a quien considere que el apresurado biógrafo no hizo bien la tarea, o la hizo con malicia. Como el presente esbozo no dice la última verdad, sino tal vez cosas distintas que se deben poner en remojo, queda conforme su autor con las letras que ahora se atrevió a juntar.
Hablé al comienzo de la vocación profesional como resorte que me puso a escribir el esbozo que ya comienza, pero apenas referí una parte de la motivación. De veras me puso frente a Bolívar el compromiso de verlo como hacen los colegas de otras latitudes con las notabilidades de su pasado, según afirmé, pero me metí de veras en la empresa debido a la solicitud de un amigo ante cuyos deseos no me podía negar: Simón Alberto Consalvi, director de la Biblioteca Biográfica Venezolana mencionada antes, vecino de sillón en la Academia Nacional de la Historia, autor de importante bibliografía, figura destacada de la cultura y la política nacionales y compañero de muchas empresas y muchas ilusiones. Lo que viene de seguidas también obedece al respeto que merece don Simón Alberto, y al afecto que le profeso.
Caracas, 28 de agosto de 2012
Trabaja en mi casa un sastre, buen muchacho, a quien jamás oí decir verdad más que cuando saca utilidad de ella. Si, como la verdad, la mentira no tuviera más que una cara, estaríamos en mejores condiciones. Tomaríamos por cierto lo opuesto a lo que dijera el embustero. Mas el reverso de la verdad reviste cien mil figuras y tiene un campo indefinido.
Ensayos
Montaigne
I. La formación de un aristócrata
Unas rimas de las postrimerías del siglo XVIII remiten a las distancias que agobian a la sociedad de Caracas cuando comienza la crisis del régimen colonial. Son voces que parecen gozosas cuando circulan entre la gente del pueblo, pero revelan una costumbre de separaciones y diferencias, de precedencias y desaires sin cuyo entendimiento no se pueden explicar las convulsiones que pronto sucederán en la Gobernación y Capitanía General de Venezuela. Habitualmente se repiten durante las ceremonias de Semana Santa y suenan así:
Si Dios nos diera con qué los pardos en la Mercé. Si Dios nos diera la Gracia, los blancos en Altagracia. Y para más bullicio los negros en San Mauricio.
Cada quien tiene un lugar para conmemorar la pasión de Cristo, de acuerdo con la versificación, pero también para pasar sin escollos la vida como feligrés de la Madre Iglesia y como vasallo del rey. De la superficie de las rimas apenas brota un rasgo del libreto de inmunidades, menosprecios, fachoserías y limitaciones a través del cual no solo se señala si los comarcanos de entonces atienden los deberes religiosos en basílica principal o en capilla de segunda, sino también cómo han de brillar unos pocos en el centro de la escena mientras el resto permanece en los rincones.
El grande hombre de quien se hará de seguidas un esbozo biográfico se forma en la cúspide de esa rigurosa diferenciación de las personas y de las cosas que las rodean. Seguramente provengan de ella las características esenciales de su tránsito, como también sus cortapisas. De allí la necesidad de observar cómo se entiende el contorno venezolano desde la más alta de sus atalayas, para acompañar los pasos de quien fuera uno de sus prototipos llamado a una metamorfosis de la cual surgirá, con el correr del tiempo, una convivencia cuya novedad tal vez nadie calculara cuando un grupo de individuos entusiastas y perplejos emprende el recorrido hacia un capítulo diverso de la historia.
Los ásperos señores
El vaticinio de una mudanza parece imposible para quien observe la conducta de los blancos criollos que promoverán la fundación de la república cuando despunta el siglo siguiente. En los cincuenta años anteriores se muestran como representantes del control de la sociedad según se fue formando desde el período del poblamiento, en el cual suscribe el emperador un acuerdo de condominio que hace cesión de un conjunto de riquezas y ventajas a los adelantados de la monarquía y a su descendencia para que siembren y multipliquen los bienes de la hispanidad. Criaturas de origen peninsular, en la medida en que su esfuerzo los convierte en señores de los parajes aparecidos y en controladores de una rudimentaria administración, brota de su asiento una sucesión de generaciones que nacen en las tierras conquistadas y a quienes corresponde una herencia de prerrogativas o una experiencia de gobierno local de las cuales disfrutan casi a sus anchas trescientos años más tarde.
Son los blancos criollos y los más encumbrados representantes de su estirpe, llamados mantuanos, a quienes el afianzamiento de su peculiaridad y los sucesos que conmueven a España convidan a un dominio más expedito de lo que se les ha trasmitido mediante copiosos testamentos.
O mediante designio celestial, pues desde 1687 el Sínodo Diocesano de Caracas los ha certificado como soportes del trono y del culto en atención a las virtudes que poseen como partes de un estamento cuya primacía debe imponerse para bien de los vasallos. El prelado de entonces, Diego de Baños y Sotomayor, ordena obediencia ciega a los propietarios antiguos y a quienes los sucedan, no solo por su vínculo con los principios de la cristiandad y por la obligación de retribuir a Dios y al príncipe el usufructo de las heredades concedidas como merced, sino también por la incompetencia del resto de la sociedad para la valoración de la ortodoxia. Los indios, los negros y los hombres nacidos de su mezcla carecen de aptitud para reconocer los misterios del templo y para asumir en términos racionales las normas del régimen civil, según las letras del Sínodo, debilidad que aconseja su fiscalización por los asistentes criollos de la autoridad hasta la consumación de los siglos.
Para su santo funcionamiento, de acuerdo con la ley canónica de 1687 que en breve es acogida por el resto de las diócesis del vecindario, debe primar por mandato divino la influencia de los «padres de familia» sobre los defectos de la «multitud promiscual», vocablos mediante los cuales identifica a los criollos de procedencia antigua y al resto de la sociedad, respectivamente.
La bonanza del territorio apuntala la posición de los blancos de raíz peninsular desde la segunda mitad del siglo XVII, cuando la agricultura adquiere un impulso que dinamiza la actividad comercial. Ahora se extienden los hatos dedicados a la cría de ganado vacuno y caballar, especialmente en la región de los llanos, y se fundan plantaciones en las costas montañosas del centro y de la región oriental ocupadas en la explotación de cacao. El producto deviene artículo codiciado en atención a su calidad, hasta el punto de fomentar un intercambio inusitado de riquezas gracias a su trajín en los mercados de Nueva España y España. Sin considerar las rutas del contrabando, hacia fines del siglo XVIII la exportación asciende a un millón de fanegas, por cada una de las cuales llega a pagarse en oportunidades estelares la cantidad de 30 pesos.
Los navíos parten cargados del fruto de la tierra para regresar con remesas de plata amonedada cuyo caudal pasa, en buena medida, al inventario de unos propietarios cada vez más opulentos. El trono recibe cuantiosos beneficios, especialmente después de la creación del monopolio de la Compañía Guipuzcoana en 1728, pero el remanente de los hacendados es estimable. Si agregamos las utilidades procedentes del cultivo y comercio del tabaco, la situación se hace más halagüeña para ellos. Preferido por los consumidores de Europa y de las colonias circundantes, cerca de 1750 ya se producen 23.200 arrobas que pronto se vuelven humo y rapé, la mayoría de las cuales sale al extranjero para abultar la bolsa de los productores. El estanco que el rey impone a partir de 1799 reduce los márgenes de ganancia e impone una fiscalización capaz de generar repulsas de entidad, pero no seca la corriente de los dividendos. La Corona estorba cada vez más la posibilidad de las ganancias de los grandes propietarios, pero sin rigores que los desplacen de las alturas.
Cuando la Independencia está en sus vísperas, las páginas del joven Andrés Bello recogen una faceta idílica de la vida aclimatada gracias al desarrollo de la economía. De acuerdo con el Resumen de la Historia de Venezuela que se le ha atribuido:
«Desde la Victoria hasta Valencia no se descubría otra perspectiva que la de la felicidad y la abundancia, y el viajero fatigado de la aspereza de las montañas que separan a este risueño país de la capital, se veía encantado con los placeres de la vida campestre, y acogido en todas partes con la más generosa hospitalidad. Nada hallaba en los valles de Aragua que no le inclinase a hacer más lenta su marcha por ellos: por todas partes veía alternar la elaboración del añil, con la del azúcar; y a cada paso encontraba un propietario americano o un arrendatario vizcaíno, que se disputaban el honor de ofrecerle todas las comodidades que proporciona la economía rural. A impulsos de tan favorables circunstancias se vieron salir de la nada todas las poblaciones que adornan hoy esta privilegiada mansión de la agricultura venezolana».
El escritor principiante de 1810 destaca los testimonios de convivencia que pueden complacer a los viajantes a quienes quiere guiar por itinerarios placenteros, sin detenerse en sensaciones capaces de descubrir un talante que dista del cromo angelical, o que puede hablarnos de unos resortes cuyo impacto mueve los ánimos hacia el terreno de la política.
Dauxion Lavaysse, un agente francés que viene de Trinidad a la Tierra Firme hacia finales del siglo XVIII, se detiene en pormenores más elocuentes para el entendimiento de la realidad y de las alternativas que encierra. Se da cuenta de cómo el lujo campea en las mansiones del criollaje, la mayoría de las cuales se distingue por «mucho dorado en el mobiliario». Además, capta una sensibilidad digna de atención: los habitantes de esos remilgados lugares muestran «una especie de orgullo por haber nacido en el Nuevo Mundo (…) un inalterable apego por su patria natural». Gracias a la observación topamos con una reacción común de las élites hispanoamericanas de entonces, a cuyos miembros les ha dado por pavonearse como cabezas de una cultura y como régulos de un entorno encarecidos hasta la hipérbole.
Pero no se trata de la cultura impuesta por los heraldos de la monarquía, sino de aquella que han fraguado ellos junto con sus padres a través del tiempo, parecida pero no idéntica; ni del paisaje regulado a medias por burócratas y coraceros, sino del paraíso que resplandecerá cuando lo mimen sus hijos predilectos. La manifestación de la peculiaridad proviene de una diferenciación previa, naturalmente, de la distancia que ya han establecido ante las representaciones del orden planificado en la metrópoli. De allí que no resulte insólito en sus labios el reto de la siguiente expresión: «Somos americanos y no gachupines».
Ahora no existe un repertorio de ideas que alimente la actitud. Es una cuestión de arrogancia sin mayores argumentos, sin bibliotecas consultadas en el camino, sin pensamientos subversivos que se les hayan metido en la cabeza, pero promueve un deslinde significativo que puede pasar a mayores. Es la indicación del fin de un trayecto en cuya meta ya no se reconocen como españoles, sino como individuos distintos, a título personal y en sentido colectivo, quienes pueden intentar experimentos que jamás habían pensado y para los cuales se sienten dispuestos sin ponerse, de momento, a desmantelar tronos.
En 1789, según las cifras que ofrece el síndico del Cabildo de Caracas, la provincia tiene 700.000 habitantes. A las esclavitudes pertenecen unos 70.000 hombres y más de las dos terceras partes del resto se ubican en el ámbito de las llamadas castas libres. La estadística de criollos es ínfima, si nos atenemos a los cálculos del burócrata, quien desde su posición de funcionario blanco se atreve a describir de la manera más despectiva a quienes integran la mayoría de la población.
La historiadora Inés Quintero rescata la odiosa exposición como sigue:
«En ellos no hay honor que los contenga, reputación que los estimule, vergüenza que los obligue, estimación que los ponga en razón, ni virtudes que los hagan vivir conforme a las Leyes de la Justicia. Su profesión es la embriaguez, su aplicación es el robo, su desquite la traición, su descanso la ociosidad, su trabajo la holgazanería, su estudio la incontinencia y su intento todo sacudir el yugo de la sujeción. No sienten la desnudez, la mala cama, la corta razón y ni aún el castigo como se les deje vivir a su ensanche, anegados de vicios y principalmente en sus torpezas carnales; todas sus conmociones dimanan de la subordinación que es la que les amarga y la que los precipita en las mayores crueldades y en los más execrables pecados».
Finaliza el llamado Siglo de las Luces y en breve se asomarán las convulsiones de tendencia republicana, pero todavía suenan estos contundentes juicios sobre la gente del pueblo sin que ninguno de los grandes señores se moleste u oponga.
En 1795, cuando circula la Real Cédula de Gracias al Sacar que concede privilegios menores a los pardos, el mismo Cabildo y el Claustro de la Universidad de Caracas ofician al monarca enfatizando sobre los perjuicios que producirá la medida. En su parte final, la Cédula establece: «Por la concesión del distintivo de ‘don’ se servirá con mil reales». Más adelante, casi al terminar la tarifa: «Por la dispensa de la calidad de pardo deberá hacerse el servicio de 500; e id. de la calidad de quinterón 800». Son mercedes o liberalidades que no parecen exageradas cuando se las piensa o concede desde la Corte, pero producen una explosión en el seno del mantuanaje. Aguijoneados por el documento de Gracias, los sujetos de la peor calaña trastornarán la armonía de la comarca. Se confundirán los valores, se soltarán los frenos de la vida apacible y desaparecerá la simetría impuesta por la divina providencia, llegan a asegurar en documentos que envían a Madrid desde el Cabildo de Caracas y desde el Claustro de la Universidad Real y Pontificia. «Seguirá el desaliento de las personas blancas y decentes (…) vendrán los tristes días en que España por medio de la fuerza se vea servida de mulatos, zambos y negros cuya sospechosa fidelidad causará conmociones violentas, sin que haya quien por su propio interés y por su honra, por su limpieza y fama exponga su vida llamando a sus hijos, y paisanos, para contener a la gente vil y defender la causa común y propia», se atreven a afirmar sin vacilación para que el trono se arrepienta de sus gracias.
En 1801 se debate sobre la formación de milicias integradas por pardos y morenos, cuyos defectos son pregonados por el oficial criollo Miguel Martínez como se lee a continuación:
«[destaca] su genio inconstante por el que nada les importa, ni tener dos mudas de ropa, como haya para vicios y distracciones criminales, como la embriaguez tan difundida, increíble y dolorosamente. En cualquier parte hallan vehículo que los acalora y agita, en cualquiera parte juegan y en todas hacen impunemente arrastrados de la costumbre lo que el desorden de ellas les sugiera. Por esto son desastrados, lerdos y remisos para acudir a las cosas del servicio, no sienten quedar mal, son de mármol para admitir consejos y amonestaciones».
Partiendo de la tendenciosa descripción, los mantuanos acarician el proyecto de que el rey termine por eliminar las fuerzas que ha formado con la «gente vil», pero no les queda más remedio que soportarlos en sus cercanías. Como los uniformó el Borbón, deben conformarse con alegatos sin destino.
¿Se advierte en los documentos, siquiera de lejos, la alternativa de una cohabitación como la que se proclamará en el arranque de la república? ¿Son distintos estos señorones de 1795 y de 1801, a los que en breve se divorciarán de la monarquía? Conviene hacer memoria de tales pareceres, con el propósito de pensar con seriedad los confines de la Independencia y los límites que pudieron detener las ejecutorias del grande hombre que viene al mundo cuando sus mayores y sus pares opinan sobre el común de los prójimos como se ha mostrado. Pero también para considerar afrentas a la justicia y el escarnio de la legalidad que protagonizan durante la época inmediatamente anterior a la Independencia figuras medulares del mantuanaje.
Así por ejemplo, un cura de aldea que pertenece a la aristocracia, don Andrés de Tovar y Bañes, quien se burla del ordinario hasta el punto de obtener el perdón de sus demasías moviendo los resortes de su parentela en la Iglesia Metropolitana de Santo Domingo. El tribunal eclesiástico lo acusa de «incontinencia escandalosa», pues mantiene públicamente a una amante a quien adorna con las joyas de una imagen de la Virgen María, pero también de despotismo en el trato con las almas radicadas en su beneficio a quienes insulta y amedrenta cuando se atreven a reprochar tímidamente su altanería. El fiscal de la curia le ordena prisión en la cárcel episcopal, pero el noble levita no conoce ni siquiera de lejos los barrotes y prosigue en su conducta como si cual cosa.
O don Martín Jerez de Aristiguieta, quien mete en la ergástula a dos granaderos morenos porque se le pega la gana sin considerar los privilegios propios de los hombres de armas. Son gentes de bien, de acuerdo con el testimonio de sus compañeros de batallón, pero ante el capricho del acusador no valen las virtudes del vulgo.
O don Francisco Felipe Mijares de Solórzano, IV marqués de Mijares, quien en 1769 se retira con ostentación de una parada militar y eleva más tarde quejas ante el trono por la admisión del comerciante canario Sebastián Miranda a la plaza de capitán de las Milicias Blancas de Caracas, una petición que avalan otros miembros del estamento primacial pese a que nadie ha advertido problemas en la conducta del personaje contra quien la emprenden. Lo vituperan porque es un «mercader público y antes cajonero en esta ciudad».
A la nómina se agrega uno de los aristócratas más antiguos y ricos, quien es acusado en 1795 de abominables violencias ante el obispo Diego Antonio Diez Madroñero, un prelado famoso por el rigor de sus providencias. Movidos por la obligación del juramento ante la autoridad eclesiástica, los habitantes de San Mateo hacen fila en el portón de la sacristía para denunciar las faltas de un propietario de sangre azul que ejerce como justicia mayor de la jurisdicción: don Juan Vicente Bolívar y Ponte.
De acuerdo con las declaraciones que desembuchan los fieles delante de un crucifijo, el caballero ha sembrado el terror en la comarca hasta el punto de establecer lo que el más preclaro de sus descendientes denominaría después «tiranía doméstica». Se le inculpa de un intento de violación, de comercio sexual con señoras casadas o con esclavas de su propiedad y de concubinatos públicos con niñas indias que dependían del cura doctrinero. Una deponente confiesa que ha cedido a sus apetitos «por miedo que tiene a su braveza y poderío». Una sirvienta complicada en el caso asegura que llevaba los recados lascivos del personaje «por grandísimo temor que tenía de su voracidad». Una viuda agraviada explica los acontecimientos «por el temor de su poder, violento genio y libertinaje en el hablar». Según el relato de una joven campesina «es muy temoso y rencoroso, pues prendió al cepo de ambos pies a mi tío Antonio Fernández solamente porque Juana Requena su mujer (…) no fue a su casa». Otra lo llama «lobo infernal», mientras pide la protección del Santísimo ante sus arremetidas. Observamos, por lo tanto, una especie de repulsa popular frente a desafueros que claman al cielo.
El obispo quiere corroborar las acusaciones. Encarga una averiguación al presbítero bachiller Juan de Acosta, quien viaja a San Mateo para terminar con la redacción de un informe del cual se extraen los siguientes comentarios:
«(…) esta gente está medrosa, que los más testigos al tiempo de leerles el auto de proceder han dicho que desde luego temían el pasarlo mal con dicho sugeto, y esto sería bastante para dexar este pueblo y comodidad para huir de sus rigores, si llegare a saber que ellos avían sido declarantes, y con todo creo que no han dicho ni el tercio de lo que saben, con harto sentimiento para la Religión del Juramento».
Quizás el informe no sorprendiera a Diez Madroñero, quien sufre en dos ocasiones las impertinencias del sospechoso.
Cuando visita por primera vez al mitrado, don Juan Vicente se presenta entre las diez y las once de la noche sin solicitar previamente audiencia. Días más tarde vuelve sin anuncio a las siete de la mañana, con el objeto de solicitar compulsivamente «cesen los procedimientos oficiales en su contra». No le queda más remedio que «excusarse por el trage y hora incómoda», pero termina saliéndose con la suya. No solo viola la puntillosa etiqueta que rige las entrevistas con la cabeza de la Iglesia.
El prelado detiene el proceso y ordena que se borre de los autos el nombre del comprometido hidalgo, en resguardo de su honor. Pero se ocupa de ordenar penitencias, depósitos y confinamientos para algunos de los dependientes complicados en el escabroso episodio que se ventila ante la comunidad sin que nadie se extrañe por su desenlace, a la vez comprensiblemente benévolo y esperadamente tendencioso.
En el hogar que don Juan Vicente ha formado en Caracas con su esposa legítima, la quinceañera María de la Concepción Palacios y Blanco, ve la luz el segundo de sus hijos varones, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Es 24 de julio de 1783. El recién nacido va a contar con la compañía de cuatro hermanos: María Antonia, Juana Nepomucena, Juan Vicente y María del Carmen. Su padre está a punto de pasar los apuros descritos, pero también de presentarse después ante el juicio del Dios quien le ha concedido unos poderes que ejerció de manera tan escandalosa. El 19 de enero de 1786, tal vez arrobado por el bálsamo del sosiego, el obispo conduce su cadáver hasta la fosa que la familia Bolívar mantiene en la Catedral.
El mantuanito
La historia de la estirpe a la cual se incorpora Simón José Antonio comienza en 1589 con la llegada de su quinto abuelo paterno, don Simón de Bolívar, un burócrata con funciones en el Caribe que termina estableciéndose en Venezuela junto con Simón de Bolívar el Mozo, su hijo. El burócrata se convierte en una referencia ineludible entre los coetáneos por las gestiones que realiza en Madrid como procurador general, y por sus posteriores funciones como regidor perpetuo de Caracas y contador de la Real Hacienda. Debido a sus solicitudes ante la Corte obtiene la ciudad licencias para lucir escudo de armas y para establecer un seminario dependiente de la diócesis, pero también para comprar 3.000 esclavos sin los trámites de rigor y para suspender la pragmática que ordenaba la reducción del trabajo forzado de los indios en las parcelas de los peninsulares. Los propietarios lo agasajan por el cuidado que tuvo de sus intereses. No dejan de mencionarlo cuando ven el blasón leonado y con preces latinas que ahora distingue a la ciudad mientras se manejan, con la venia del rey, sin mucho miramiento ante sus esclavitudes.
La rama materna encuentra primer asiento en los combates contra la resistencia indígena. Proviene del capitán Francisco Infante, uno de los hombres de armas que acompaña a Diego de Losada en la fundación de la aldea que es ahora capital de la gobernación. Un antecesor del siglo XVII, don Pedro Palacios, dona recursos para el establecimiento de la primera escuela musical de la provincia. El bisabuelo, don Feliciano Palacios Sojo y Xedler, es regidor y síndico del cabildo caraqueño. El abuelo, don Feliciano Palacios Sojo y Gil de Arratia, ostenta los honores de alférez mayor en la misma corporación. En consecuencia, la boda de don Juan Vicente y doña María de la Concepción, sucedida en diciembre de 1773, reúne los intereses de dos poderosos clanes. El consorte llega al templo con el uniforme de coronel de las milicias regladas de los valles de Aragua y con insignias de comandante de la compañía de volantes del rio Yaracuy, símbolos de la autoridad que ha concentrado en su persona como miembro del estamento primacial. Trece años más tarde, ya en el féretro, lo cubren con el hábito de san Francisco y lo encomiendan a la Santísima Trinidad, patrona de la familia.
El postrero testimonio de humildad no guarda relación con las búsquedas de la parentela por la posesión de un título de Castilla. En 1728 lo intenta don Juan Vicente Bolívar y Villegas, quien asigna 22.000 ducados de vellón a través de la Corona para las atenciones del Monasterio de Monserrate con el objeto de estrenarse como marqués de San Luis. Doña María de la Concepción persiste en los trámites para que ostente la distinción el mayor de sus vástagos, Juan Vicente Bolívar y Palacios, pero el afán del marido ocupado en menesteres arduos con la Iglesia, que hemos descrito de forma somera, la carga de las tarifas y el engorro de las gestiones la obligan a quedarse sin pergaminos.
Quizás apenas sienta frustración, pues tiene suficiente cuidado con la administración de la fortuna que deja su difunto esposo: cinco mansiones y cuatro solares en la ciudad, media docena de casas en el puerto de La Guaira, obtenidas cuando trabajó para la Compañía Guipuzcoana; plantaciones de cacao en El Tuy y en el valle de Taguaza, labranzas de azúcar y añil en los alrededores de San Mateo, rebaños de animales en El Totumo y El Limón, el valle de Aroa completo y minas en Cocorote, acreencias en la provincia y en España, sirvientes que parecen de la familia, numerosa esclavitud y la cantidad de trescientos cincuenta mil pesos en efectivo.
El sacerdote Félix Jerez de Aristeguieta y Bolívar, quien bautizó a su primito Simón José Antonio, le ha dejado como ofrenda particular un mayorazgo que le permitirá rutinas holgadas si demuestra lealtad a la monarquía, orientación al matrimonio con hembra de su calidad y apego a los mandamientos de la Iglesia. Son las reglas que debe atender quien, de acuerdo con los números usualmente confiables de historiador David Bushnell, dispone desde su nacimiento, gracias al mayorazgo, de unos 160 esclavos. Son requisitos que le parecen prudentes al padre Jerez para el desenvolvimiento del párvulo en un ambiente amenazado por las tentaciones del demonio.
La madre no puede protegerlo de las supuestas excitaciones, pues muere cuando el niño va a cumplir diez años. La falta debe ser suplida por el tío Carlos Palacios, a quien el testamento de su hermana ocupa de la educación del huérfano y de administrar la parte correspondiente de la herencia, en especial el mayorazgo, que es de su exclusivo derecho. Se trata de un fatídico reemplazo. El tutor entiende su encomienda como una fría obligación en la cual no cabe el interés por la instrucción del pupilo, aunque bastante la manera de sacarle provecho a sus doblones. Don Carlos Palacios concibe el mundo como una suerte de repartimiento que pertenece a su estirpe por razones de nacimiento y del cual mana una sujeción indiscutible de sus semejantes en minoridad y de todos los dependientes de la provincia, en especial los pardos, para quienes no concibe la posibilidad del ascenso social.
El desdén provocado por la pretensión conduce a la desarreglada instrucción del niño y a un trato sin el estímulo de la ternura, sin el aliciente de un afecto sentido a plenitud, motivos que permiten pensar en cómo se acerca entonces defectuosa o superficialmente a los manuales, a los maestros, a las aulas, al calor hogareño y a las convenciones usuales de la sociabilidad.
El niño se rebela contra la coyunda. Apenas ha cumplido doce años cuando escapa de la residencia del tutor para buscar refugio en el hogar de su hermana María Antonia. Pretende librarse de la tutoría mediante un procedimiento judicial que ignora su solicitud de pasar a la custodia del matrimonio Clemente Bolívar. Alega en su favor el derecho que hasta los esclavos tienen de querellarse con sus amos, analogía insólita en un pleito de gente principal que el magistrado desecha sin vacilación. ¿Por qué una comparación que parece atrabiliaria, pese a que en la época no fueron inusuales los pleitos de los siervos contra sus propietarios?
Los biógrafos más devotos del personaje la atribuyen a la compasión que ya siente por los negros y a algún curioso deseo libertario que anida en su niñez, pero puede ser solamente la reacción de un infante desesperado, apresurado y orgulloso que vincula su suerte con la de los oprimidos para conmover a laautoridad, o con litigios considerados como parte de la rutina de las bajas esferas. De allí que no tenga éxito la intempestiva diligencia.
¿Puede referirse entonces a las miserias de la esclavitud por el influjo de un maestro revolucionario? La poca escuela que adquiere en forma intermitente lo relaciona a ratos con el bisoño maestro Simón Rodríguez, cuyas aulas se guían por una preceptiva que apenas incluye retazos del pensamiento ilustrado en el área relativa a la valoración de las artes mecánicas y a la posibilidad de crear planteles masivos de rudimentos. En unas Reflexiones que presenta ante el Ayuntamiento de Caracas en 1794, Rodríguez entiende que se debe educar a los pardos «a una con los blancos, aunque separadamente», pista que orienta en torno a la cautela de las nociones pedagógicas que profesa entonces y de cuya comunicación difícilmente puede salir un discípulo ganado para la insurgencia.
Tampoco puede formarse tal especimen en las lecciones que en ocasiones le ofrece fray Francisco de Andújar, capuchino andaluz a quien interesan las matemáticas y la historia natural; ni en los esbozos de gramática que le imparte en su residencia un ponderado oficinista llamado Andrés Bello, quien ni ahora ni más adelante destaca por el atrevimiento de sus ideas. La imagen más verosímil del niño lo muestra atisbando el ambiente de su barrio y de los aledaños sin una brújula capaz de guiarlo en el descubrimiento.
Sin embargo, se ajusta en breve al encasillamiento de los mantuanos. El Informe sobre la educación pública durante la colonia que debemos a Miguel José Sanz, uno de los letrados más penetrantes y mordaces de la época, arroja luz sobre la vocación a la cual se siente atraído el frustrado litigante. Afirma Sanz:
«Apenas hay una sola persona de distinción que no pretenda ser oficial del ejército, sin haber reparado nunca en aquellas cualidades que son indispensables para la profesión de las armas. No hay uno siquiera, ya sea originalmente blanco o descendiente de blanco, que no ambicione ser letrado, cura o fraile. Aquellos cuyas pretensiones no son tan grandes, desean a lo menos ser escribanos o escribientes, o pertenecer a alguna comunidad religiosa como hermanos legos, discípulos o cofrades».
Al muchacho no le da por los oficios religiosos ni por los negocios del foro, sino por las distinciones del cuartel a las que se ha vinculado su parentela en posiciones de relevancia.
El abuelo paterno, don Juan de Bolívar y Martínez Villegas, fue capitán de infantería en 1717. Como sabemos, el padre fue coronel del batallón de blancos de los valles de Aragua y jefe de una compañía de volantes. Esteban Palacios y Blanco, uno de los tíos, gestiona en 1792 el ingreso a la Compañía de Reales Guardias de Corps establecida en Madrid. Fernando del Toro e Ibarra, uno de los primos, perteneció al Cuerpo de Reales Guardias en la Corte; mientras otra figura de la estirpe, don Francisco Rodríguez del Toro e Ibarra, IV marqués del Toro, ostenta en 1790 el grado de coronel de Milicias Disciplinadas. El suegro de su hermana María Antonia, coronel Manuel Clemente y Francia, es el inspector de la Unidad de Milicias Blancas cuando llegan los papeles para el ingreso del adolescente a la sexta compañía del Batallón de Milicias Disciplinadas de Blancos, en enero de 1797.