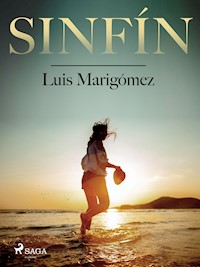
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El éxito es agradable la vez que inútil y contraproducente; son los fracasos los que nos ayudan a sobrevivir. Sinfín es la mirada atrás, a su vida, de una mujer ya no tan joven que ha querido vivir al límite, sin reprimir sus deseos, dentro de un orden. Llena de sombras y luces, de ironía y de tragedia, la enimágtica Rosa utiliza el humor para abordar los fracasos que dominan su existencia a la vez que hace un repaso a los altos y bajos de su vida en una novela circular que empieza donde acaba, y viceversa. Así, mediante un lenguaje parco y certero, la acompañamos en su juventud y su característica inquietud por romper con lo establecido que le trae desengaños y aventuras amorosas, para luego afrontar sus dilemas respecto al sexo, a la familia, al deseo o a la frustración, y acabar con la entrada en la madurez y la sombra de la muerte que la acompaña y que pone fin al vodevil tragicómico de una protagonista fascinante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Marigómez
Sinfín
Saga
Sinfín
Copyright © 2016, 2023 Luis Marigómez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728396063
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Para Rosa, Marta, Isabel, Ana, Juana, María,
Rebeca, Teresa, Elaine, Margarita, Alicia, Adela, Carmen...
En el principio fue la lujuria. El deseo era el principio,
tanto divino como humano. La gravedad, la luz, el magnetismo
y el pensamiento podían ser aspectos de un mismo deseo universal.
Issac Bashevis Singer
¿Es deseable un mundo en que no se desea nada?
Robert Musil
Vuelta
Así es que su vida se estaba convirtiendo en una huida hacia adelante;
ella se estaba convirtiendo en una de esas mujeres que huyen.
Una mujer que escandalosa e incomprensiblemente lo abandonaba todo.
Por amor, dirían con sarcasmo los observadores. Queriendo decir:
por sexo. Nada de eso habría ocurrido si no fuera por el sexo.
Alice Munro
Se acabó. No sé si estuvo bien durante un tiempo. Supongo que no sería tan malo, por todo lo que he aguantado, lo que me han aguantado. También disfrutaría algo, supongo, a veces. ¿Ha merecido la pena? La expresión implica considerar al dolor valioso. La pena merece ¿qué? Ya sé que es inevitable y que una mujer de mis años debería entender su necesidad. El dolor del deseo, las humillaciones en el trato con los hombres, juegos que producen arañazos, cortes, heridas. Tampoco es que yo me haya dejado avasallar siempre. El mundo como batalla. Javier, Margarita y Luis fueron los principales contrincantes. El resultado es siempre un desastre, a veces ridículo. Como cuando me río al recordar el día que me caí a la fuente persiguiendo un pato que no se dejaba coger. Tenía siete años y además del llanto por el chapuzón, tuve que aguantar la regañina tremenda de mi padre, que me había llevado al parque esa mañana de domingo, con mis hermanas, mucho más prudentes, que miraban entre asustadas y con ganas de echarse a reír por la pinta de pollo mojado que tenía cuando papá me sacó del agua. Venció la carcajada, a pesar del careto de mi progenitor. Quizá sea lo que corresponda a la pena, la risa. Ya antes me había manchado el vestido con helado y Ana, siempre tan diligente, le había informado a mi padre, que empezó a ponerse contento con esta inútil. Mamá, que se había quedado en casa preparando la comida, cuando me vio, dio un grito de espanto. Luego se le fue pasando el disgusto. ¿Qué podía hacer? Fue un domingo señalado. Dicen que el dolor vale para escarmentar, pero habrá otros modos más llevaderos. No volví a caerme a la fuente, ni a perseguir a los patos.
Tuve uno un verano, en el pueblo, de esos que se compran en los mercados, amarillo, como una pelota de tenis con cabeza, para zampárselo en navidad. Me seguía a todas partes, cagaba en cualquier lado y luego tenía que limpiarlo con un trapito que llevaba siempre encima. Ese era el trato con mi madre. En cuanto desayunaba, salía a buscarlo. Me encantaba su cua-cua continuo. Un día lo pisé, sin querer. Estaba a punto de caer al arroyo y me eché para atrás. Le aplasté el cuerpo. Lloré durante días. Propusieron comprarme otro, como si eso fuera a aliviar la desgracia. Hay una frase hecha que dicen mucho las señoras: “¡ya no aguanto más!” Pero sí aguantan, sí aguantamos, casi todo el mundo. Yo lo he hecho hasta ahora, lo mismo que Luis. Estaré más sola o, mejor dicho, habrá menos gente alrededor. Seguro que nos vendrá bien.
No creo que sea momento de repartir culpas. No sé si hay culpas, ni causas; en todo caso, buena parte de ellas serían mías. Están mis padres, la educación que recibí, lo que aprendí y lo que olvidé, los amigos, el trabajo y, sobre todo, el imbécil de mi marido. Hay quien dice que es un santo. Pero la última responsable soy yo, moviéndome como una idiota en esta selva llena de peligros, cayendo en todas las trampas, casi siempre con miedo, a veces con ganas de joder. Nunca supe si debía entrar al trapo en los juegos que salían al paso o si era mejor huir. Hice las dos cosas, y solían ir mal. Me estoy poniendo tremenda. Tampoco fue para tanto. Como dice mi hermana Isabel, tengo un talento innato para la tragedia. No todo han sido desgracias. He tenido mi cupo, como todo el mundo, y los momentos felices correspondientes; y, sobre todo, enormes temporadas de vulgaridad, esa niebla que nos envuelve la mayor parte del tiempo. Una vida como la de cualquiera. ¿De qué me quejo? Ahora lo que me ahoga es una sensación de vacío, de sinsentido, que en otro momento podría resultarme indiferente, pero hoy me harta. Siempre he sido un poco insoportable.
El día de mi primera comunión iba a ser uno de los más felices de mi vida, decía todo el mundo. Llevé un traje de princesa que ya había usado Isabel en lugar del hábito de monja, que era lo que se estilaba y lo que yo quería. En aquella época anhelaba lo que todo el mundo, seguir la moda. En la iglesia sólo éramos dos princesas, todas las demás iban de monjas, pobrecitas. Ahora me alegro de la diferencia. Los niños aparecieron disfrazados de marineros, de frailes, y solo uno de almirante, con un traje que le quedaba grande. Un niño muy guapo a repartir entre dos mocosas. La historia de mi vida. Los zapatos de charol blanco que compraron para mi hermana mayor me apretaban y terminaron haciendo herida en los talones. Pasé la misa mirando el breviario con tapas de nácar que había sido de mi madre y mis tíos, con recordatorios de sus celebraciones y de algún entierro. Antes de la ceremonia, me preguntaba por qué era tan importante la primera, y la segunda y demás comuniones no tenían valor. Sigo sin comprenderlo. Puede que sea lo mismo que ocurre con los encuentros carnales. El primero es siempre fundamental. Lo mejor de aquel día fueron los regalos, (un reloj de pulsera que dejó de funcionar a las pocas semanas, una cámara de fotos barata que nunca usé, alguna muñeca...) las propinas desmesuradas de los familiares, que fueron a la cartilla de ahorro infantil, y, lo mejor, mi primer tiro con una escopeta de feria, al que me invitó, en secreto, mi tío Isidro, por la tarde, en un puesto que había en la plaza del barrio, con el que di a una bola de anís que me zampé enseguida. Tiré otras dos veces y no volví a acertar. Un día inolvidable. Todavía guardo una foto en la que aparezco toda de blanco, con velo y guantes, sujetando el breviario y un rosario de cuentas blancas, con cara de pánfila. Puede que mi vida haya sido como el día de mi primera comunión, un alboroto en el que una cree que pinta algo y no es más que una excusa para que todo siga dando vueltas.
Debería hablar de mi marido, un inútil con el que fui a parar después de muchos tumbos. Lo quise así, inútil, para que no molestara. Ya había tratado con demasiados listos, chicos guapos, arrebatadores, de los que me enamoré como una idiota, y que me hicieron la vida imposible. En realidad, mi marido no ha sido más que el final de una cadena, quizá el menor responsable de mis desdichas, pero es con quien más tiempo he pasado, como si hubiera sido un invierno muy largo. Para entender algo de nuestro matrimonio tendría que hablar de mis aventuras anteriores; habrá que empezar por el principio, por si significara algo.
El principio podría ser mi familia, mis hermanas insufribles, mi padre siempre enfadado, mi madre soportándolo todo. Debería ser más explícita, dar ejemplos para que no parezca que reúno en mí todas sus cualidades, lo que seguramente ocurre.
Lo de mi padre se explica con facilidad. Llegaba a casa harto del trabajo en la oficina y se encontraba con un alboroto notable, mis hermanas y yo haciendo todo el ruido que podíamos y mi madre quejándose sin parar, sin que le hiciéramos el menor caso. Era como para huir antes de entrar. Mamá se ocupaba de las tareas de la casa, de la ropa y la comida de todos, con la ayuda de un sueldo de miseria y de unas hijas que no daban más que disgustos, según gritaba varias veces cada día. Mis hermanas me parecían a menudo como las de Cenicienta. No puede decirse que yo fuera mejor. Todas queríamos más de lo que había para nosotras, muy poco, más ropa, más juguetes, más espacio, hacer lo que nos diera la gana, lo normal. Quizá todas nos sentíamos como Cenicienta, aunque no fuéramos ni la mitad de tontas. Desde luego, queríamos ser princesas, que nos admiraran por lo guapas que éramos, tener muchos vestidos, zapatos, muñecas... mucho de todo, y poder mandar cortarle la cabeza a alguien cuando nos hiciera rabiar. Nuestros padres no podían presumir de ser reyes de ninguna parte. Mamá sí podría haber sido Cenicienta, por todas las tareas que le tocaba hacer, pero, por alguna razón que nunca entendí, algunas veces estaba alegre y entonces era muy cariñosa con nosotras. Los domingos por la mañana nos vestía con todo el cuidado del mundo, nos peinaba y nos echaba colonia antes de salir las tres con mi padre a misa y al parque. Nos llenaba de besos mientras decía lo guapísimas que éramos. Eso no quitaba las broncas por lo mal que comíamos, sobre todo Isabel y yo, por lo destrozonas que éramos con la ropa, que no nos duraba nada, y por los gritos que dábamos todo el tiempo cuando estábamos en casa, jugando algunas veces y peleándonos las demás. Mi padre estaba menos presente. No paraba mucho allí y había que estar en silencio cuando aparecía, a la hora de las comidas. Se preocupaba de nuestros estudios, que a mi madre siempre le dieron igual, y alguna vez nos ayudaba con los deberes, sobre todo de matemáticas. Los problemas de grifos eran una de sus especialidades. Nunca pude comprender el interés de saber el tiempo en que se iba a llenar una bañera según los distintos chorros que caían; además, alguien solía dejar el sumidero abierto. ¿Quién ha visto bañeras así, llenas de grifos y agujeros? Un despropósito. En el colegio, en cambio, pensaban que eran imprescindibles para nuestra maduración intelectual. Cuando no entendíamos algo, casi siempre, se ponía hecho una furia y decía que éramos idiotas. Puede que no le faltara razón. Preferíamos ayudarnos unas a otras lo que podíamos antes de recurrir a él. La más lista era Ana; para el dibujo y las tareas manuales estaba Isabel; yo no servía para nada. Traía a casa siempre las peores notas. Ana me ayudaba luego a recuperar los suspensos. A cambio, tenía que mantener en riguroso secreto y ayudarla en sus travesuras, casi todas relacionadas con visitas a la despensa a deshoras. El chocolate y las galletas desaparecían como por arte de magia. Yo le ayudaba a subirse a la silla para llegar a lo más alto de la alacena, donde se guardaban los tesoros. Isabel no solía enterarse de estas aventuras. Ella pasaba menos hambre. Cuando lo hacía, Ana siempre encontraba algún modo de hacerla callar. Todas teníamos secretos de los que mi hermana menor estaba al tanto y que no queríamos que dejaran de serlo.
A veces jugábamos al parchís, ese paradigma de la crueldad, las tres hermanas. Mi madre miraba desde un sillón, cosiendo. Isabel tenía una tendencia compulsiva a hacer trampas; yo, en cambio, conseguía perder buena parte de las partidas sin el menor esfuerzo. No terminaba de concentrarme en las fichas de colores y su recorrido por el tablero. Ana era quien ponía más atención en el juego y ganaba casi siempre. Pasaba buena parte del tiempo dedicada a poner orden. No le dejaba trampear a Isabel, me avisaba cuando podía comer una ficha si no me había enterado y me reñía porque olvidaba tirar el dado. Yo me enfadaba con ella por ser tan metomentodo... Ahora veo que aquellas partidas eran un entrenamiento para la vida adulta. Se trataba de comernos fichas unas a otras sin piedad para ver quién ganaba. Al final del curso, terminaba por ser aburrido, de tan previsible. Ganaban Ana o Isabel, por sus capacidades estratégicas, sus trucos y su concentración en el juego; yo tuve siempre la costumbre de no estar atenta a lo importante.
En el verano íbamos a casa de la abuela Carmen, en el pueblo. Allí no teníamos problemas para estar en la calle todo el día. Había vacas, burros, ovejas, perros y un gato. El olor a estiércol era tan normal como el de la madreselva y, alguna vez, el de las rosas del jardín de Mª José. Las plastas de vacas en las calles hacían juego con las ortigas, que crecían por todas partes, y las zarzas llenas de pinchos, que al acabar el verano daban moras. Todo muy bonito. La importancia real del pueblo es que allí había chicos, y podíamos hablar con ellos, jugar, hacer el tonto. Cuando fuimos creciendo y después de algunas partidas de parchís mixtas empezamos a hablar de lo estúpidos que eran al acostarnos las tres hermanas. Podíamos haber creído siempre que todos los hombres eran como mi padre, seres lejanos con propensión a la ira que a veces nos sacaban de paseo los domingos. Quizá al cabo de los años esa primera definición no sea tan desajustada. Entonces pensaríamos que era un disparate. ¿Qué tenían que ver esos muchachos a los que les gustaba hacernos rabiar y reír con la seriedad de estatua de papá? Cuando aparecían los mozos, Isabel olvidaba su papel de hermana mayor y se hacía la interesante. Intentaba echar a Ana del grupo, por pequeña; pero ella a menudo conseguía quedarse. Era la mejor parte del día. Estaban las demás chicas del pueblo, casi todas veraneantes, como nosotras. Con ellas también fuimos aprendiendo cómo era eso de tratar con el género masculino, un martirio. Estaba Gero, que era hijo de un electricista y presumía de que sabía poner enchufes; Martín decía muy serio que su padre era abogado y nos podía meter en la cárcel si quería; Román no hablaba, era hijo de un ganadero del pueblo y era el que mejor conocía los sitios a los que se podía ir sin que nadie se enterara. Con él entrábamos a las huertas a robar sandías que abríamos tirándolas al suelo y de las que sólo aprovechábamos el corazón, que cogíamos con las manos. Una vez nos llevó a ver cómo nacía un ternero. A mí me pareció asqueroso, en cambio Ana volvió a casa encantada; ese día quería ser veterinaria. Isabel no vio el espectáculo; le dolía la cabeza, o algo, y no vino con nosotras.
El gato, Fulgencio, era un bicho blanco y gordo que pasaba casi todo el tiempo en casa, en la cocina. Por las noches salía a tomar el fresco. Era el único gato del pueblo capado. Parece que de joven, cuando entraba en celo, se ponía insoportable y decidieron privarle del placer del sexo que, como todo el mundo sabe, trae muchos más problemas que satisfacciones. A las gatas las agarraba por detrás con las uñas y no tenían escapatoria. Las vecinas se quejaron de cómo volvían sus animalitos. El abuelo decía, orgulloso, que buena parte de los gatos que había allí eran descendientes suyos. Cuando lo conocimos sólo se movía para comer. Si abríamos el frigorífico se pegaba a nosotras y maullaba para que le diéramos algo. Era muy exquisito con la alimentación. No devoraba cualquier cosa que le pusieran en su plato, como los demás gatos de la zona. La abuela le daba jamón york. A nosotras, que en casa no teníamos ninguna mascota, nos encantaba acariciarlo. Él, indiferente, se dejaba hacer. El abuelo se quejaba de que tenían ratones en el desván y Fulgencio no hacía nada. La abuela decía que la acompañaba mucho.
Con el tiempo, empezamos a ir a las verbenas de las fiestas y a bailar. Al principio resultaba desagradable estar tan cerca de unos cuerpos que olían a colonia y a sudor y que querían achucharte con la música lenta. Luego, poco a poco, le fuimos cogiendo el gusto, siempre dentro de las buenas maneras. Otro error. Isabel empezó a perderse con el hijo del electricista. Román supo cómo engañarme varias veces para llevarme a ver el cielo estrellado donde no hubiera luces que nos molestaran. Me enseñó dónde está Casiopea. No era ese su propósito principal y los dos lo sabíamos. En cualquier caso, resultó que el muchacho tenía una sensibilidad que no le suponía a alguien que pasaba buena parte de su tiempo entre vacas, o eso me parecía entonces por las cosas que decía con su boca pegada a mi oreja, de la que de vez en cuando lamía el lóbulo.
Pasamos allí casi tres meses durante unos cuantos años. Al principio íbamos tan contentas. A mi padre apenas lo veíamos ese tiempo. Venía al pueblo los fines de semana. Las vacaciones las “disfrutaba” en invierno. Entonces iba él solo allí, cuando ya no lo aguantábamos más en casa y estaba harto de no hacer nada. Los últimos años no queríamos ir a un lugar de paletos y teníamos broncas los días anteriores al viaje, nos quejábamos de todo y poníamos caras de aburridas, sobre todo cuando nos veían los mayores. Lo que de verdad ocurría es que dejábamos atrás un mundo propio, frágil, lleno de secretos entre nuestras amigas y los moscardones que volaban alrededor. Hasta que no empezamos a ir a la universidad y a suspender asignaturas no nos libramos de esos veranos bucólicos. En realidad allí estábamos muy bien, como en un retiro, a la vez libres y protegidas por todos. Román se había buscado una chica de por allí y apenas lo veía. A Fulgencio le sustituyó Mariana, una gata negra delgada de ojos muy grandes que no paraba de correr por la casa. El abuelo murió y fuimos a su entierro un día de invierno, con nieve sucia en las calles y agua cayendo de los tejados.
No sé si estoy yendo demasiado atrás para tratar de explicar lo que ha pasado. Todavía tengo mucho que contar, todo lo sustancial. ¿Tiene alguna importancia cómo fue mi primer nido? Quizá nada la tiene. Pero puede que esas partidas de parchís, aquel gato blanco de la cocina de mi abuela, la mancha de helado en el vestido, el vivir tanto tiempo apretadas en ese piso diminuto... tengan que ver con mi manera de reaccionar ante lo que fue saliendo al paso.
La universidad fue el primer cambio importante. No podíamos estudiar fuera. El sueldo de mi padre no daba para tanto. La empresa nos pagaba las matrículas, si aprobábamos. Tuvimos que conformarnos con las facultades que había aquí. Isabel empezó un año antes Arquitectura, yo hice Francés. Todavía no sé muy bien por qué. Quería saber de otro mundo, de otra manera de entender las cosas. Francia era la cuna de la libertad, y hasta del libertinaje, decían las monjas. Una tentación. El trato con los profesores y los compañeros era muy distinto al del colegio. Nadie avisaba a tus padres si no ibas un día a clase. Enseguida empecé a faltar a unas cuantas. En casa los horarios empezaron a ser menos rígidos. Solo la comida del mediodía siguió siendo sagrada. La cena se hacía por libre, cada una cuando llegaba. Ya no hubo más veladas en familia frente al televisor, todos viendo el concurso ese de la calabaza, o lo que fuera. Un día mi padre, desesperado, quiso imponer su autoridad y colocó un cerrojo en la puerta de la calle, que se cerraba a las diez de la noche. Lo avisó con toda solemnidad un domingo a mediodía, después de haberse pasado toda la mañana instalándolo. El resultado fue que mi madre al principio lo abría cuando llamábamos al timbre, a la hora que fuera, y luego siempre, antes de acostarse. ¿Dónde íbamos a dormir? Algunos de nuestros nuevos amigos vivían en pisos de estudiantes, y eso daba muchas posibilidades a nuestras ansias de expansión. Empezamos a celebrar los cumpleaños en aquellos lugares libres del acecho de los mayores. Casi todas las semanas había alguno; si no, lo inventábamos. En esas habitaciones destartaladas, con muebles muy pasados de moda, llenas de carteles revolucionarios y festivos que intentaban cubrir unas paredes aburridas con bastantes desconchones, pasé mis primeras borracheras de verdad y tuve mis primeros escarceos sexuales, mis primeros goces desatados y mis primeras desgracias auténticas.
Félix fue el primero que me engañó. Lo conseguí a pulso. Se le veía venir de lejos. Moreno, alto, delgado, de ojos verdes y labia de vendedor callejero. Le interesaba estar con cuantas más chicas mejor. Yo quería un amor como el de las películas, apasionante, maravilloso, magnífico, verdadero. Él quería otro polvo. Estaba claro desde el primer momento. Tenía un historial que lo definía sin lugar a dudas. Me lo dijeron todas mis amigas, algunas de ellas ya habían sido presa de sus encantos. Daba igual. ¿Cómo no iba a enamorarse perdidamente de mí, que había enloquecido por él? Además, él lo declaraba con esa voz de barítono por la que perdía la voluntad mientras me metía mano con una destreza a la que no estaba acostumbrada. Una semana duró el asunto. A pesar de todos mis esfuerzos por no parecer timorata, me hacía daño cuando empezó a penetrarme una tarde de domingo, y se lo dije. Era virgen, eso no lo avisé. Sangré un poco. Él no estaba para tonterías y, en cuanto se alivió, me dijo que dejara de quejarme y de molestarle, y que le debía haber dicho que tenía la regla. Ni siquiera hubo segundo coito. Las miles de llamadas telefónicas y los lloros cada vez que nos veíamos, por descuido de él, no le inmutaron. Las amigas me consolaron con esa expresión tan habitual, “ya te lo había dicho yo”. Solo al cabo de unos meses con un muermo de aúpa, fui capaz de recuperar algo de alegría. Ayudó mucho que un pasmado, Julio, se hubiera fijado en mí y me jurara amor eterno cada vez que tenía ocasión. No era tan moreno, ni tan esbelto, ni tan guapo, pero tenía un pasar. Lo peor era que no podía dejar de decirme cuánto me quería, y a mí se me hacía pesado tanto cariño. Además, después de la experiencia con el donjuán, decidí parecer más recatada, dentro de un orden. Solo admitía besos, con desgana, y caricias poco profundas, por hacerle un favor al pobre. Por supuesto, yo a él no le tocaba ni un pelo. No me parecía mal verlo sufrir, sin excesos. Según me acostumbraba a su olor, le dejé llegar más lejos, pero nunca a donde él quería. Era una cuestión de prestigio, y de autodefensa.
Quizá un punto de inflexión de mis andanzas fuera el viaje a París. En tercero de carrera era costumbre organizar una excursión al extranjero. Unos cuantos amigos aprovechamos la circunstancia para pedir dinero en casa y marchar por nuestra cuenta, contando que era el viaje del ecuador. Alguien conocía a alguien que nos podría alojar. Eran amigos de amigos. Fuimos en autobús de línea. En el grupo estaban Félix y Julio. También vino Marta, a la que apenas conocía entonces. En el reparto de casas en las que mendigábamos acogida me tocó compartir habitación con ella en un piso destartalado en el que vivía un francesito muy mono, con la cabeza llena de rizos que estudiaba ingeniería de algo y estaba escribiendo una novela de ciencia-ficción. Entre visitas al Louvre y a la torre Eiffel, Pascal le ofreció su cama a Marta, y a ella, después de una cena con mucho vino, no le pareció mal la idea. No se tira una a un francés todos los días. Me quedé con la cama para mi solita, por poco tiempo. Julio y Félix compartían colchón en el 2º dcha. en casa de un gigante bondadoso que les daba mermelada de ruibarbo para desayunar. Los dos hicieron todo lo posible por venirse conmigo, a pesar de perder ingredientes en el desayuno. Volví a hacer el idiota. No tenía muchas posibilidades. Si admitía a Julio ya no iba a poder negarle nada, íbamos a convertirnos en novios oficiales. No me apetecía. Si le abría la puerta a Félix iba a volver a pasar lo de antes. Yo me quedaría colgada y él pondría otra marca en su cuaderno de conquistas, en este caso reconquista. Por otro lado, ¿iba a desaprovechar el viaje para pasar alguna noche completa con un varón? Lo más práctico habría sido ligarse a un gabacho, como Marta. Alguien con quien pasar algún buen rato y al que poder olvidar sin pegas. El gigante no me gustaba, y alguno más que conocimos no se puso a tiro. Nos colábamos en el metro, entrábamos en los cines por las puertas de emergencia, en cuanto apagaban las luces. Robábamos parte de la comida en los supermercados. En las librerías nos metíamos los libros que queríamos debajo del sobaco Así me hice con casi todos los volúmenes de En busca del tiempo perdido, que tenía que leer en la Facultad. Fuimos al Café de Flore, donde ya no había nadie conocido. Por la noche nos emborrachábamos con vino barato. Fueron unos días estupendos. Como soy idiota, atendí a las zalamerías de Félix, mucho más graciosas que las súplicas de Julio. No voy a decir que lo pasara mal con él, aunque el exceso de alcohol disminuía mi capacidad de goce. Recuerdo un ratoncillo mirándonos en la habitación mientras mi compañero de cama ponía en práctica sus mejores habilidades. Fueron tres noches entretenidas antes de volver a la madre patria, donde mi amante de circunstancias me dejaría en un rincón, clasificada para uso solo en casos de emergencia. Julio le lloraba a Marta lo injusta que había sido con él. La verdad es que entonces disfrutaba haciéndole sufrir. Al final, no fue tan terrible su desgracia; de tanto confesarse con ella, consiguió sus favores cuando la pobre tuvo que dejar al muchacho de los rizos en la ciudad de la luz. En cambio yo me quedé solita otra vez. Sin amante ni pretendiente.
Creí que la experiencia me habría endurecido. Podría acostarme con quien quisiera hasta que volviera a caer en las garras de un amor que mereciera la pena. Félix cumplió con el pronóstico, pero yo no. Estuve triste una temporada mucho más larga de lo conveniente en la que, por fin, me di cuenta de que tipos como el desdeñado Julio son mucho más prácticos que los príncipes rompecorazones. Claro que no es lo mismo aprender algo que actuar en consecuencia. Pero ya no iba a volver a despreciar con tanta ligereza a los Julios que salieran al paso. Durante unos meses no tuve nuevas alegrías carnales ni sentimentales y conseguí despacio apagar las penas que venía arrastrando desde hacía tanto. Fue entonces cuando empecé a ver a Marta más a menudo. Cuando no estaba con su chico, que tenía tantas ganas de verme como yo a él. Sus estudios de psicología y pedagogía ayudaban a entender algo lo que me pasaba. Poco a poco, me libré de Félix para siempre, lo que no quiere decir que me deshiciera de la apetencia por tipos como él.
Mis hermanas seguían con su vida, dando el coñazo. Ana empezó Medicina y jugaba a la revolución; Isabel dejó arquitectura después de suspender todas las asignaturas el primer año. Decidió que quería ser artista, escultora; y se puso a moldear barro en una escuela. Mi padre estaba más insoportable que nunca. Perdía cada vez más el control de las tres y no lo admitía. Mamá trataba de apaciguar a unos y a otros para que pudiéramos seguir todos juntos en casa, aunque fuera de la peor forma imaginable. El juego de los cerrojos que mi padre cerraba y mi madre abría era una rutina más. En las comidas apenas se hablaba. El único tema admitido eran los estudios que, a pesar de las circunstancias, iban avanzando. Todas queríamos escapar de aquel agujero y, poco a poco, lo conseguimos, para disgusto de mi madre y desesperación completa de mi padre. Ana cogió la costumbre de no venir a casa a dormir. Se quedaba “estudiando” con compañeras de clase. Algunos días tampoco iba a comer, el momento sagrado de la reunión familiar. En cambio, aparecía a media tarde con bolsas de ropa sucia de sus amigos para lavar en nuestra máquina. Papá al principio preguntaba por ella; como las respuestas que se le daban eran cada vez más imprecisas, dejó de hacerlo. Ni siquiera cuando la princesa se dignaba a deleitarnos con su presencia se resolvían los enigmas a su satisfacción. Isabel, en cambio, se especializó en traer invitados a comer casi todos los días, masculinos y femeninos, a cual más andrajosos, todos ellos artistas con mucho futuro.
Yo esperé a terminar en la Facultad para pedir un lectorado en Francia y marchar con todas las bendiciones y algo de seguridad económica. Entretanto, seguí haciendo el imbécil y conocí a los dos hombres que iban a marcar mi vida.





























