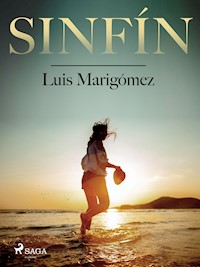Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Colección de relatos que juegan con el género negro en la que su autor, Luis Marigómez, juega con el costumbrismo, el refrán y el tópico para darle una vuelta a nuestros prejuicios. Así, nos metemos en la piel del vecino "que siempre saludaba", asistimos a pequeñas ceremonias de iniciación juvenil, averiguaremos la relación de un ama de casa con un mendigo, nos dejaremos arrastrar por el torrente de recuerdos de una abuela que ya no puede guardar silencio... relatos conmovedores y demoledores a un tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Marigómez
Trizas
Saga
Trizas
Copyright © 2017, 2022 Luis Marigómez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728396131
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A mi madre
Nada más ajeno que nuestro cuerpo.
Sus placeres y sufrimientos nos resultan incomprensibles.
Paul Valèry
SECRETOS
asomarse al abismo de lo reconocido
José-Miguel Ullán
Gamusinos
Mi hermano me hace rabiar , se ríe de mí. Consigue ponerme tan nervioso que a veces he hecho alguna barbaridad, una palabra que dice mucho mi abuela: “un día voy a hacer una barbaridad”, cuando está harta de nosotros, o de algo.
Juego al tango con Félix. Casi siempre me gana. Con la primera tanga, un disco de hierro, hay que dar al tango, el palo corto de madera que está, vertical, delante del que lanza, y tirarlo; la segunda tanga tiene que quedar entre el palo caído y los cromos, o el dinero, o lo que se juegue en la tirada. Nosotros no tenemos dinero y sólo jugamos cromos. También jugamos a la tanga, que es cosa de chicas, pero no está mal. En un dibujo hecho con tiza sobre el cemento, o marcado con un palo sobre tierra, de rectángulos juntos formando un dibujo que no sé explicar, se tira la tanga, que también puede ser un trozo de pizarra o un canto plano y hay que moverla por la figura sin salirse de ella hasta el último recuadro, por arriba.
Un día le tiré una tanga a la cabeza. No le di. Se reía porque me muerdo la lengua cuando las tiro, cuando jugamos, para concentrarme. Total, da lo mismo. Siempre pierdo. Estábamos junto a la tienda, y la galleta de hierro dio en el cristal del escaparate, ese que está doblado, como si fuera un trozo bien cortado de una tubería muy gorda, transparente. Puede que por eso no se rompiera. A lo mejor tampoco iba con mucha fuerza. Enseguida me asusté de lo que había hecho. Si llego a darle, le habría roto la cabeza. Hubiéramos tenido que ir al médico, llamar a una ambulancia, ir al hospital… Si se rompe el escaparate, no sé lo que habría pasado en casa. Mi padre me habría matado, o casi. Desde luego, más de una bofetada era segura, y una bronca monumental, con un castigo de los que hacen época, como dice mi tía cuando cree que ha pasado, o va a pasar, algo importante. La última vez que se lo oí, hablaba de la boda que estaba preparando una amiga suya, iba a ser espectacular.
Hay días que no nos peleamos tanto. Cuando jugamos al clavo, aunque también me gane, no armamos tanto jaleo. Él intenta quedarse con mi parte del rectángulo que hemos dibujado en el suelo y yo con la suya hasta que, como tiene el brazo más largo y más fuerza cuando tira el clavo y siempre lo hinca en la tierra y a mí a veces se me va, aunque me muerda la lengua cuando lo hago, pues eso, pierdo.
Cuando se junta con sus amigos es peor. Les gusta dejar en ridículo a los pequeños. Una tarde fuimos todos, chicos y grandes, a un pinar, más allá de la Cañada Grande y, no sé cómo, de repente desaparecieron los mayores. Quedamos Javi, Rafa, Salva y yo sin saber qué hacer ni por dónde dar la vuelta para llegar al pueblo. Después de un rato, encontramos el camino bueno. Ya era casi de noche. Ellos lo llaman despistar. Nos llevan a un sitio que no conocemos y nos “despistan”. Tenemos que volver por nuestra cuenta. Si un día nos perdiéramos de verdad y no apareciéramos en casa a la hora de la cena se iban a enterar de lo que vale un peine, como dice mi tío Isidro.
Luego viene el chantaje. Si se lo digo a mamá… Entonces amenaza con lo peor, contar lo de cuando le tiré la tanga, y otras cosas que nunca se le olvidan. Los dos tenemos secretos que están mejor guardados. Tampoco fue para tanto. Casi no tuvimos miedo antes de volver a ver las luces del pueblo desde el camino. Fue un poco como una aventura. Para convencerme de no decir nada, prometió que iba a enseñarme a cazar gamusinos.
No siempre me trata mal. Cuando estamos en la cama, por la noche, ya con la luz apagada, empiezan los ensayos de canciones de moda que oímos por la radio, “Con un sorbito de champán…” Dice que cuando seamos mayores vamos a formar un dúo y seremos famosos. Cantamos bajito, para que no nos oigan, aunque a veces, con la emoción, subimos la voz y más de una vez ha entrado mamá en el dormitorio a regañarnos. Sólo ensayamos en la cama, no sé si será suficiente.
Cuando es de día otra vez, todo vuelve a ser como siempre. Sigo siendo el tonto del que hay que reírse.
En el patio hay un gallinero. Las gallinas están cercadas por una tela metálica. A veces voy a por los huevos. Huele mal allí. En el patio parto las tablas de madera de las cajas de los pedidos que llegan a la tienda, para la lumbre que hace mamá en la cocina. Félix siempre protesta cuando le mandan hacer leña. A mi me gusta sentir cómo se parte la madera con el peso del hacha.
Los gamusinos parecen conejos, pero un poco más pequeños, y sin orejas que llamen la atención. La abuela Luciana tiene conejos en casa, en el corral, por eso sé bien cómo son. También tiene palomas. Cuando vino mi tío Ángel de Chile fuimos todos a comer a su casa y puso pichones. Es lo mejor que he comido nunca. Tienen una carne que se deshace en la boca, como mantequilla, muy sabrosa. Los gamusinos son todos pardos, y asados están también riquísimos. Yo todavía no los he probado, pero Félix sí. Se cazan de noche, se les llama con una palabra secreta y vienen corriendo. Entonces se los mete en un saco y se los apalea para que no escapen. A veces no quieren salir de sus madrigueras, porque no se fían, o porque no oyen bien el encantamiento. Me lo ha dicho mi hermano.
Hay algunas cosas que no me gusta comer. El pescado apenas lo soporto y algunas veces mamá hace chicharro. Es asqueroso. No me entra. A mi padre tampoco le gusta y siempre deja la mitad en el plato cuando nos lo ponen. Él siempre se lo come todo, hasta la última miga, como dice mamá que hay que hacer; pero ese día no. A él no le riñen. Yo tuve chicharro para merendar y para cenar una vez, sin contar las voces que me dieron durante todo el día. A Félix tampoco le gusta, pero como es un cínico, se lo come sin decir nada, aguantándose el asco. A mí a veces también me gustaría ser un poco cínico.
En la trastienda hay chocolate, de hacer y de comer. Los ratones a veces abren una caja con los dientes y comen una pizca, esquinas, por abajo. Les ayudamos y, poco a poco, devoramos tabletas enteras, por arriba. Los días que hay pescado damos siempre una vuelta por ahí. Nunca nos han pillado. Ese secreto lo tenemos a medias. Nunca se lo hemos contado a nadie, y no sirve para los chantajes, porque los dos pecamos. Ya no recuerdo a quién se le ocurrió la idea la primera vez. Supongo que a él, que para eso es mayor.
Tengo bici. De segunda mano, verde, pesada. La compraron en la tienda, para hacer recados más deprisa. La puedo coger siempre que quiera. El tío nunca va en bici y muchos días sólo estamos él y yo. La ponemos en la acera de enfrente, cerca de la ballesta para los gorriones. La abre todas las tardes, y pone una miga de pan con cuidado junto al muelle. Casi todos los días caen dos o tres pájaros. La abuela los pela y se los fríe para la cena. Félix usa la bici de mi padre, que tampoco la quiere para nada. Me gusta ir al río pedaleando, solo, y estar allí un rato, ver cómo corre el agua, como dice una canción que canta papá cuando conduce.
En bicicleta salimos este año al campo el día de la junta, el lunes de Pascua. Las tierras estaban muy mojadas, a veces con charcos entre los surcos. Con otros chicos, corría buscando un buen sitio para merendar. Metí el pie en el barro y sólo saqué el calcetín. El zapato quedó debajo. Con mucho esfuerzo, conseguí que saliera de la tierra. Estaba sucísimo. Tuve que pisar con el calcetín, que también se puso bueno. Luego intenté limpiar el zapato un poco con un palo. Me había quitado el calcetín, a ver si se secaba un poco. Vino Félix a ver qué pasaba y empezaron las risas. Yo tartamudeaba, como hago siempre que me pongo nervioso. Al final, se me cayó el bocadillo al barro. Era de jamón, lo que más me gusta. Mi hermano me ofreció un poco del suyo; ya no tenía hambre. Intentaba no llorar, pero se me saltó alguna lágrima. Sólo comí una naranja y un poco de rosquilla que no se había manchado de tierra. En casa me llevé una buena bronca. A Félix también le cayó algo, por no ayudarme. Esta vez mamá no tenía razón en reñirle. La verdad es que soy un poco patoso y un manazas, eso dicen todos. Me caigo a menudo y tengo siempre las piernas llenas de arañazos. Me gusta desmontar aparatos, para ver cómo van. A veces sobran piezas cuando los compongo. Si vuelven a funcionar, no pasa nada, y si no, le llamo al tío Isidro para que me ayude. Entonces, primero dice que soy un manazas y luego me explica dónde y cómo encaja lo que a mí no me entraba. Él es un hacha con las máquinas. Siempre lo arregla todo. A mí me gusta mirar cuando está en faena. Aprendo muchas cosas. Poco a poco, he desmontado, limpiado y vuelto a colocar todas las piezas de la bici. Uso las herramientas de la tienda. Mi tío no anda lejos, por si tiene que echarme una mano. Cuando abrí el piñón, se perdieron un par de bolitas de acero que tiene dentro. Creo que se llaman rodamientos. Lo engrasé y lo monté sin ellas. Se mueve un poco, pero funciona.
El domingo pasado fuimos a cazar gamusinos. Los mayores iban a enseñar a los pequeños. Llevábamos sacos y palos, uno para cada uno. Cuando llegamos al pinar, ya casi era de noche. Daba un poco de miedo. Nos dijeron la palabra secreta y nos dejaron solos. A los gamusinos no les gusta que haya mucha gente alrededor. Decíamos a voces la palabra y nos llamábamos. Enseguida dejamos de vernos y no sabíamos por dónde íbamos. Si hubiéramos llevado linternas los gamusinos se habrían escondido aún más. El viento hacía que se movieran las copas de los árboles, y veíamos sombras raras con la luz de la luna. A Javi le entró miedo y se fue corriendo al pueblo. Todavía se veían un poco sus luces al principio del pinar. Los demás seguimos un rato como pudimos. Nos tropezábamos cada dos por tres con las raíces de los pinos, o con lo que hubiera por ahí. Los gamusinos no salían. Ni siquiera se les oía. Era difícil ir con los sacos abiertos, y los palos preparados para cuando cayeran en la trampa. Salva cogió uno y fuimos todos a tientas donde estaba. Rafa le hizo un nudo al saco y todos dimos de palos al bicho, dentro del saco, a oscuras. Decidimos que para la primera vez ya estaba bien. Nos costó encontrar el camino al pueblo. Estuvimos más de media hora dando vueltas sin terminar de decidir por dónde volver. En un claro, apareció un camino, echamos a suertes el sentido que había que seguir y nos salió bien. Ya estábamos fuera del pinar cuando vimos a los mayores que venían a buscarnos, preocupados; Félix iba con ellos. Nosotros estábamos contentos, aunque sólo hubiéramos encontrado uno. Abrimos el saco en la era, antes de llegar al pueblo. Pensábamos que el gamusino estaría muerto. En cuanto se vio en el suelo, una ardilla echó a correr disparada. Por lo menos, no la habíamos matado. La próxima vez seguro que tenemos más suerte.
A lo mejor no tenía que quejarme tanto de mi hermano. Él dice que cuando se burla y me hace rabiar es para que me haga mayor. No sé.
Tormenta
Íbamos a buscar a la abuela , la madre de mi padre, a un balneario. Está viuda. El abuelo murió hace un par de años, de un infarto, a mediados de julio, una mañana de calor, al oír las campanas que anunciaban fuego en un pinar, sin dar tiempo a llegar al médico. La abuela tiene artrosis, reuma, Parkinson y supongo que todavía le queda pena por lo de su marido. La acompañaba mi tía, a tomar unos baños que la aliviaran un poco. Las habíamos llevado también mi padre y yo quince días antes. El lugar parecía agradable y, además de los albornoces blancos y los muebles de mimbre, me gustaron unas piedras enormes y redondeadas en el exterior, y un arroyo delgado que culebreaba entre la hierba. En algunas partes olía a huevos podridos, por lo del agua especial de allí, y en otras a lejía, supongo que por la limpieza. En el viaje de ida, mi abuela nos preparó unos bocadillos con un cuarto de hogaza de pan y un filete empanado envueltos en una servilleta de paño de cuadros rojos y blancos que mi padre decidió olvidar cuando las dejamos instaladas en aquel caserón antiguo lleno de viejos. Comimos en un restaurante de carretera; mi padre, como de costumbre, preguntó si tenían riñones al jerez, pero se tuvo que conformar con carne guisada.
Mi padre compró el coche el invierno pasado, de segunda mano, a un carnicero de mi pueblo al que se le atragantaron las letras para pagarlo. Fue una ganga, o eso dijo él; sólo tenía treinta mil kilómetros cuando lo consiguió. Es de color amarillo pálido y es el primer coche que tenemos. Antes, los viajes los hacíamos siempre con el camión que usan en la tienda para llevar frigoríficos y lavadoras a instalar a casa de los clientes. Una vez fuimos a la comunión de un primo a Valladolid en ese monstruo de cabina roja que hace tanto ruido y al que le cuesta muchísimo alcanzar los noventa Km. por hora. A mi madre le daba vergüenza. Apenas cabíamos los cuatro. Cuando íbamos al río a bañarnos, mi padre nos llevaba a mi hermano y a mí en la moto que tiene desde siempre, y que ahora apenas usa, por aquellos caminos de arena atravesados de raíces de pinos. Mi madre se quedaba en casa. Una vez nos caímos los tres y me quemé la pantorrilla con el motor. El coche coge con facilidad los cien Km. por hora y mi padre está pensando en instalarle un autorradio. Este verano hemos ido los cuatro al río un par de veces, en domingo. Mi madre preparó tortilla de patata y ensalada de lechuga. He aprendido a bucear bastante bien y ya casi sé nadar, estilo perro.
Mi hermano se quedó en la tienda con mi tío. Había ayudado a instalar una lavadora la tarde anterior y me había ganado el viaje. Casi siempre soy yo quien acompaña a mi padre en sus salidas, a vender y a lo que haga falta. Sube a casa y me dice: “ven”. Pregunto a dónde, pero él solo repite la orden y corro detrás. Cuando estamos en el camión, a menudo canta, sólo allí, canciones antiguas que no ponen en la radio. “Encima de ti me pongo por ver cómo corre el agua…” Me gusta oírle. En el coche no lo hace, mucho menos en casa. Es como si fuera un secreto entre los dos y el camión.
Ya había ido a Salamanca el invierno pasado, en una excursión del Colegio. Estuvimos en la Alberca y compramos guirlache a aquellas señoras que vestían con manteo y llevaban esos pendientes de plata tan grandes y complicados. Partían el guirlache con un martillo y lo servían en papel de estraza. Antes de llegar vimos unas tierras rojas, raras. También hay muchos árboles grandes en el campo, con la copa redonda, de color verde oscuro. Algunos troncos se retuercen sobre sí mismos al crecer, como si bailaran. El profesor de Ciencias nos dijo que son encinas y que en esas tierras se crían toros bravos. En la ciudad vimos la Plaza Mayor, toda de piedra y muy cuadrada, llena de arcos, columnas y medallones. El profesor de Historia dijo que es un lugar muy importante. Mi hermano no ha ido nunca a Salamanca y tampoco le gusta quedarse en la tienda; podía haber ido él a uno de los dos viajes, pero fui yo. Casi lo consigue la primera vez, pero a mi madre se le ocurrió poner chicharro para la comida del día anterior y él se empeñó en no probarlo. Con la cabezonada le castigaron a quedarse en casa. Le ocurre a veces. Yo como de todo, aunque no me guste, por si acaso.
Salimos del pueblo temprano. La idea era recogerlas a media mañana y llegar a casa a comer. Es una paliza, dijo mi madre, pero con la velocidad que coge el coche se puede hacer, contestó mi padre. Al principio del viaje hacía sol, lo normal a finales de agosto, pero cuando llegábamos a Salamanca aparecieron unos nubarrones que pusieron el cielo negro. Poco después de atravesar la ciudad cayeron los primeros goterones sobre el parabrisas. Enseguida la lluvia fue tan fuerte que apenas se veía la carretera. Había también rayos que ponían todo de un blanco que nos deslumbraba un momento para quedar oscuro después. Alguno pareció que caía justo delante de nosotros. Un par de truenos me asustaron con su estruendo. Mi padre se reía de mí. El motor empezó a hacer ruidos raros y, al cabo de unos minutos, el coche se paró. Él nunca ha sabido de mecánica, quizá por eso le riñe a mi hermano por la costumbre que tiene de destripar los juguetes para ver cómo funcionan, hasta que los destroza. Es un manazas. Se quedó un momento pensando qué podía hacer. No tenía muchas posibilidades. Me dijo que no saliera del coche y que le esperara. Fue al otro lado de la carretera bajo la tromba de agua, sin chaqueta ni nada, porque la había olvidado en casa, y consiguió que parara un coche que venía en dirección contraria. Montó en él y desapareció.
La lluvia siguió todavía un buen rato. No sabría decir cuánto porque no llevo reloj. Me dio por pensar cosas raras. ¿Qué pasaría si mi padre no volviera? Mi abuela y mi tía tendrían que quedarse en el balneario algún día más y luego mi tío tendría que ir a buscarlas en el camión, con lo poco que le gusta conducir; y además habría que cerrar la tienda unas cuantas horas. O llamarían a un taxi que las llevara al pueblo. Esa opción sería la última, porque un taxi es muy caro y a mi abuela no le gusta tirar el dinero. Y luego, ¿qué sería de mi madre, de mi hermano y de mí? Yo, desde luego, dejaría el Colegio y me pondría a trabajar en la tienda con mi tío. Aunque todavía me falten unos cuantos años para poder hacerlo legalmente, no quedaría más remedio. Allí se necesitan por lo menos dos personas, y de algo hay que vivir. El curso pasado Rafa dejó de ir a clase porque su padre se puso malo y tuvo que hacerse cargo de las vacas. No ha vuelto. Mi hermano podría seguir en la escuela, todavía es pequeño y, además, siempre protesta cuando le mandan estar en la tienda, aunque luego lo pasa bien allí, rompiendo todo lo que pilla y comiendo chocolate a escondidas. Me convertiría en el cabeza de familia. No reñiría tanto con mi tío como hace mi padre y le convencería de las cosas de otra manera, sin dar voces, que me ponen muy nervioso.
Empezaba a escampar cuando paró un camión delante del coche y se acercó un señor. Al principio me dio miedo y cerré las puertas con el seguro. Luego, al verle la cara, no me pareció un tipo peligroso. Bajé la ventanilla para oírle. Preguntó qué pasaba y si podía ayudar en algo. Se lo estaba explicando cuando llegó mi padre con una grúa de un taller y un mecánico. Abrieron el capó del coche y, al cabo de unos cuantos intentos, entre los tres, consiguieron que volviera a arrancar. No tardaron mucho. Había dejado de llover. Mi padre estaba empapado cuando entró en el coche para seguir el viaje. Le caían gotas del pelo por toda la cara. Se limpió las gafas con la camisa. Tenía un aspecto terrible, mucho peor que el mío algunas veces cuando vengo de jugar de la calle y por el que me regañan en casa. Me explicó que se había mojado la tapa del delco y que por eso se paró el coche. Le pregunté qué es el delco, pero no supo decírmelo.
Aunque se había hecho muy tarde, paramos en un bar a tomar un café y descansar un momento. Mi padre fue al váter y volvió peinado. Empezaba a secársele la ropa. Desde allí llamamos al balneario para que no se asustaran por el retraso. Las tierras rojas junto a la carretera se habían cubierto de charcos. Cuando llegamos, mi abuela y mi tía tenían cara de preocupación. Les explicamos lo ocurrido con más detalle y empezamos el viaje de vuelta.
Casi no habíamos cogido la carretera general cuando mi tía descubrió los bocadillos del viaje de ida, intactos, envueltos en la servilleta de cuadros rojos y blancos. El pan parecía piedra y los filetes se habían llenado de hormigas, que a mi tía le dan mucho asco. No sé cómo entrarían los bichos en el coche. Hubo que parar y tirarlos. Mi tía sacudió la servilleta y la metió en su bolso. La abuela riñó a mi padre, que tartamudeó una excusa que no le creyeron. ¡A saber qué habíamos comido, y dónde! Yo no abrí la boca, por si acaso.
El cielo estaba otra vez azul, y las tierras rojas brillaban. Me gustaba mirar a las encinas, que parecían más limpias, con los troncos oscuros y el verde de las copas como más claro. Vimos algún toro, negro, con unos cuernos tremendos, pastando. Teníamos que parar a comer en algún lado. Ellas, con los nervios, tampoco habían tomado nada. Mi tía vio el restaurante de hacía quince días y le dijo a mi padre que parase allí. Él había hablado de otro sitio, más adelante, pero tuvo que hacer lo que le decían. En cuanto nos sentamos en una mesa, el camarero nos reconoció, y le dijo a mi padre que ese día sí tenían riñones al jerez. La abuela volvió a reñirle por tomar vísceras, con la de toxinas que tienen, en vez del filete estupendo que ella le había preparado. Mi padre pidió chicharro al horno, aunque no le gusta, porque mi abuela le dijo que lo hiciera, que el pescado azul es muy bueno para el colesterol, y él lo tiene alto. Ella tomó merluza a la plancha y mi tía y yo carne guisada, que a mi tía le pareció que estaba dura y salada. A mi me supo rica, como el otro día. La merluza era congelada y la sirvieron demasiado hecha, dijo mi abuela. Mi padre dejó la mitad del chicharro en el plato; esta vez, no tomó vino, ni siquiera cerveza; bebió agua, como los demás, del grifo. De postre, todos tomamos flan, de polvos, dijo mi abuela.
Cuando llegamos a casa mi madre nos riñó por llegar tan tarde y dejarla con la comida en la mesa. Con todo el lío, mi padre se había olvidado de llamarla y no la avisó hasta muy tarde, cuando íbamos a salir del restaurante, y ya hicimos el viaje de una tirada.
El año que viene, en vez de nosotros, puede que vayan mi tío y mi hermano a llevar a la abuela al balneario. No creo que mi padre quiera ir.
Campo
Mis tíos tienen una casa en el monte y en los veranos venimos aquí unos días. Ellos no tienen hijos, pero admiten a la familia y a sus animales, empezando por la abuela, que va siempre la primera y vuelve la última, porque no le gusta estar sola y le viene bien tomar estos aires. Mis primas llevan sus gatos. Yo quería llevar a Eva, mi tortuga, pero mamá no me dejó.