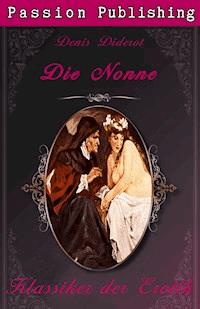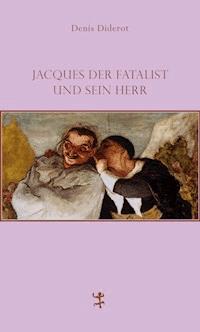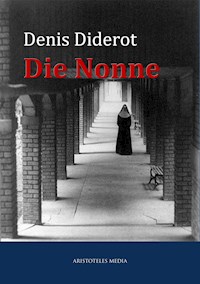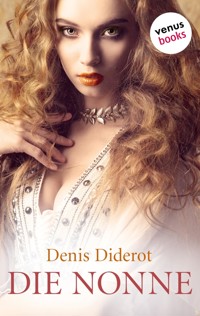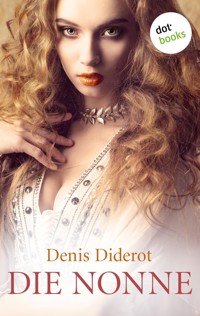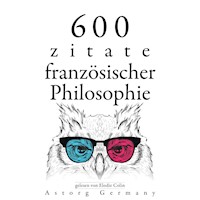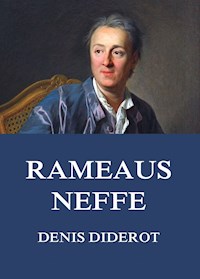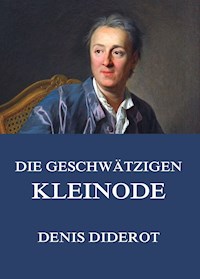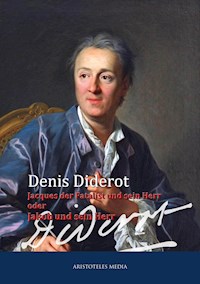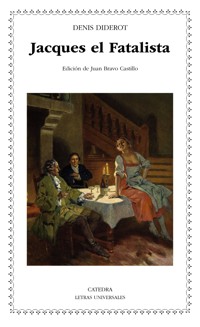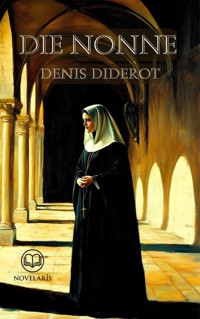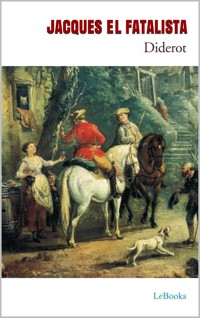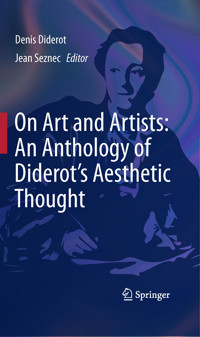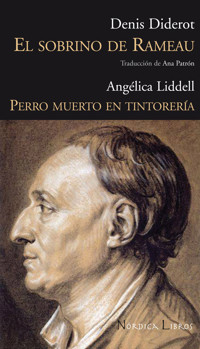
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicamos juntas estas dos obras porque comparten el mismo espíritu: el análisis y la crítica de la sociedad de su tiempo con el bufón como personaje central. La primera, El sobrino de Rameau, es la obra más importante de Diderot que escribió durante veinte años y que no publicó en vida. Schiller la descubrió y Goethe, entusiasmado con la obra, decidió traducirla al alemán. A través del diálogo que se establece entre el filósofo y el sobrino del músico, Diderot realiza un demoledor ataque a la corrupción social de la Francia del siglo XVIII previa a la Revolución así como de la cobardía de quienes criticaban a los creadores de la Enciclopedia. Perro muerto en tintorería es un potentísimo texto dramático de Angélica Liddell (autora, directora y actriz) que, con El sobrino de Rameau de fondo, plantea los problemas derivados de un hipotético mundo futuro en el que la única posibilidad que queda para vivir como una persona con todos sus sentimientos es la autodestrucción. Angélica Liddell señala: "De la filosofía me interesa que se plantean cuestiones amorales para alcanzar conclusiones morales [...] He intentado ser muy radical para generar un auténtico conflicto en el espectador".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL SOBRINO DE RAMEAUS
PERRO MUERTO EN TINTORERÍA: LOS FUERTES
Denis Diderot - Angélica Liddell
Título original: Le neveau de Rameau / Perro muerto en tintorería: los fuertes
© Angélica Liddell
© De la traducción de El sobrino de Rameau: Ana M.ª Patrón
Edición en ebook: marzo de 2015
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-92683-72-7
Diseño de colección: Marisa Rodríguez
Corrección ortotipográfica: Juan Marqués y Ana M.ª Patrón
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
El sobrino de Romeau
Sátira segunda
Perro muerto en tintorería: los fuertes
Presentación: El sobrino de Rameau visita las cuevas rupestres
Perro muerto en tintorería
1. Acto de coprolalia
2. El sobrino de Rameau
Primera parte: El miedo
Guantánamo
La escena del columpio
Segunda parte: La conciencia
Escrito un día antes de empezar los ensayos de Perro muerto, 12 de agosto de 2007
Tercera parte: Elogio de lo concreto
Una mujer musulmana da una lección sobre europa
Denis Diderot
(Langre, Francia, 1713 - París, 1784)
Enciclopedista y filósofo francés, también autor de novelas, ensayos, obras de teatro y crítica artística y literaria. Diderot nació en Langres el 5 de octubre de 1713 y estudió con los jesuitas. En 1734 se trasladó a París y vivió diez años como tutor mal pagado y escribiendo para otros escritores. Su primera obra importante, publicada anónimamente, fue Pensamientos filosóficos (1746), donde explica y afirma su filosofía deísta. En 1747 recibió la invitación de editar una traducción francesa de la Cyclopaedia inglesa de Ephraim Chambers. Diderot, en colaboración con el matemático Jean le Rond Alembert, convirtió este proyecto en una inmensa obra de nueva redacción que abarcaba 35 volúmenes, Enciclopedia o diccionario razonado de las artes y los oficios, más conocida como la Enciclopedia. La abundante obra de Diderot incluye las novelas La religiosa (1796), una crítica de la vida conventual, El sobrino de Rameau (1761), una sátira de la sociedad contemporánea y su hipócrita moral, traducida al alemán por Goethe, y Jacques el fatalista (1796), donde analiza la psicología del libre albedrío y el determinismo.
Angélica Liddell
(Figueres, 1966)
En los años ochenta Angélica Liddell, seudónimo de Angélica González (Figueres, 1966), inicia su trayectoria artística como autora dramática. Tras cursar estudios de Sicología y Arte Dramático, forma en 1993 la compañía Atra Bilis en el entorno de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Con ella llevará a la escena sus propios textos, iniciándose así en la dirección, la escenografía y la interpretación. Su proyección hacia la creación escénica ha seguido desarrollándose desde entonces, adquiriendo, en paralelo a su producción dramática, mayor complejidad y calidad creativa. Al mismo tiempo que ha transitado por otros géneros literarios, como la narrativa y la poesía, se ha deslizado hacia el mundo del performance y la instalación, dimensiones con las que su obra teatral está estrechamente ligada. Sus diferentes desarrollos artísticos deben entenderse como expresión a distintos niveles de un mismo mundo poético y una original personalidad creadora. Tanto su escritura dramática como su poética escénica llevan un sello peculiar que las hace fácilmente distinguibles. Sin detrimento de su diversidad, puede afirmarse una vez más el tópico de que un creador es autor de una sola obra, que se constituye como variaciones sobre una serie de temas convertidos casi en obsesiones, lo que confiere a toda su producción una sorprendente unidad y coherencia estéticas.
El sobrino de Romeau
Sátira segunda1
Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis2
HORACIO, Libro II, Sát. VII
Haga bueno o haga malo, tengo la costumbre de irme a pasear, sobre las cinco de la tarde, por el Palacio Real. Es a mí a quien se ve, siempre solo, meditando en el banco de Argenson. Converso conmigo mismo de política, de amor, de arte o de filosofía. Abandono mi espíritu a todo su libertinaje. Le dejo seguir la primera idea sensata o loca que se presente, igual que vemos en la alameda de Foy3 a nuestros jóvenes disolutos seguir los pasos de una cortesana de aspecto casquivano, rostro risueño, ojos brillantes y nariz respingona, abandonar a esta por otra, atacándolas a todas y no comprometiéndose con ninguna. Mis pensamientos, esos son mis rameras. Si el tiempo es demasiado frío, o demasiado lluvioso, me refugio en el café de la Regencia;4 allí me distraigo viendo jugar al ajedrez. París es el lugar del mundo, y el café de la Regencia es el lugar de París, donde mejor se juega a ese juego. En casa de Rey es donde se enfrentan: Legal, el profundo, Philidor, el sutil, el sólido Mayot; donde se ven las jugadas más sorprendentes, y se oyen las frases más absurdas; pues si bien se puede ser una persona inteligente y gran jugador de ajedrez, como Legal, se puede ser también un gran jugador de ajedrez y un necio como Foubert y Mayot. Una tarde estaba yo allí, mirando mucho, hablando poco y escuchando lo menos posible, cuando fui abordado por uno de los más insólitos personajes de este país en el que Dios no ha permitido que falten. Es un compuesto de grandeza y bajeza, de sensatez y desatino. Las nociones de lo honesto y lo deshonesto deben estar muy extrañamente confundidas en su cabeza, pues muestra lo que la naturaleza le ha dado de buenas cualidades sin ostentación, y lo que ha recibido de malas sin pudor. Por lo demás, está dotado de una complexión fuerte, de una vehemencia imaginativa singular y de un vigor en los pulmones poco común. Si alguna vez os lo encontráis y no os detiene su originalidad, os taparéis los oídos o huiréis. ¡Dios, qué pulmones tan tremendos! Nada es más dispar a él que él mismo. A veces, está flaco y macilento como un enfermo en el último grado de la consunción; se podrían contar sus muelas a través de sus mejillas. Se diría que ha estado varios días sin comer o que sale de la Trapa. Al mes siguiente, está gordo y rollizo como si no hubiera abandonado la mesa de un financiero o lo hubieran recluido en un convento de Bernardos. Hoy, con la ropa sucia, el pantalón roto, cubierto de harapos, casi descalzo, va cabizbajo, se esconde, ganas dan de llamarle para darle una limosna. Mañana, empolvado, calzado, rizado, bien vestido, camina con la cabeza alta, se exhibe, y casi lo tomaríais por un honrado caballero. Vive al día. Triste o alegre según las circunstancias. Su primera preocupación por la mañana cuando se levanta es saber dónde comerá; después de comer piensa dónde irá a cenar. La noche trae también su inquietud. O regresa a pie a un pequeño desván donde habita, a menos que la casera, cansada de esperar su alquiler, le haya reclamado la llave; o se refugia en una taberna de arrabal donde espera el día, entre un trozo de pan y una jarra de cerveza. Cuando no tiene un céntimo, cosa que le ocurre a veces, recurre a un fiacre5 de sus amigos o al cochero de un gran señor que le proporciona un lecho sobre la paja, al lado de sus caballos. Por la mañana tiene todavía una parte del colchón en sus cabellos. Si la estación es benigna, recorre durante toda la noche el Cours o los Campos Elíseos.6 Reaparece con el día en la ciudad, vestido de la víspera para el día siguiente y del día siguiente, a veces, para el resto de la semana. No me gustan estos originales.7 Otros los tratan de manera familiar, incluso como a amigos. Me hacen pararme una vez al año, cuando me los encuentro, porque su carácter contrasta con el de los demás y porque rompen esta fastidiosa uniformidad que nuestra educación, nuestras convenciones sociales, nuestros buenos modales han introducido. Si uno de ellos aparece en una reunión, es un grano de levadura que fermenta y que restituye a cada uno una porción de su individualidad natural. Sacude, agita; provoca aprobación o rechazo; hace surgir la verdad; permite reconocer a la gente de bien; desenmascara a los canallas; es entonces cuando el hombre sensato escucha y comprende mejor su mundo.
Yo conocía a este desde hacía tiempo. Frecuentaba una casa cuya puerta le había franqueado su talento. En ella había una hija única. Juraba al padre y a la madre que se casaría con su hija. Estos se encogían de hombros, se reían de él en su cara, le decían que estaba loco, y yo fui testigo del momento en que la cosa ocurrió. Me pedía prestados algunos escudos, que yo le daba. Se había introducido, no sé cómo, en algunas casas honradas en las que tenía un cubierto en la mesa, pero a condición de no hablar sin haber obtenido permiso. Se callaba y comía furioso. Era estupendo verle bajo esta coacción. Si le entraban deseos de faltar a lo tratado y abría la boca, a la primera palabra todos los comensales gritaban: «¡Rameau!». Entonces la furia brillaba en sus ojos y volvía a comer con más rabia todavía. Sentíais curiosidad por saber el nombre de nuestro hombre, pues ya lo sabéis. Es el sobrino de ese músico célebre8 que nos ha librado del canto llano de Lulli9 que salmodiábamos desde hace más de cien años; que ha escrito tantas visiones ininteligibles y verdades apocalípticas sobre la teoría de la música, de la que ni él ni nadie entendió nada nunca, y que nos ha dado algunas óperas en las que hay armonía, fragmento de cantos, ideas deshilvanadas, estruendo, vuelos, triunfos, lanzas, glorias, susurros, victorias hasta quedarse sin aliento; danzas que durarán eternamente, y quien, después de haber enterrado al Florentino, será él mismo enterrado por los virtuosos italianos, cosa que él presentía y que le volvió sombrío, triste, hosco, pues nadie está tan irritado, ni siquiera una mujer guapa que se levanta con un grano en la nariz, como un autor amenazado de sobrevivir a su reputación; son testigos Marivaux y Crébillon hijo.10
Me aborda. «Ah, ah, heos aquí, señor filósofo; ¿y qué hacéis vos con esta panda de holgazanes? ¿Es que también perdéis el tiempo empujando maderas?» Así es como se llama, despectivamente, a jugar al ajedrez o a las damas.
Yo.— No; pero cuando no tengo nada mejor que hacer, me entretengo mirando un rato a los que las empujan bien.
Él.— En ese caso, os entretenéis raramente; excepto Legal y Philidor, el resto no sabe nada de esto.
Yo.— ¿Y el señor de Bissy?11
Él.— Ese es, como jugador de ajedrez, lo que la señorita Clairon12 es como actriz. Saben de esos juegos, el uno y la otra, todo lo que se puede aprender sobre ellos.
Yo.— Sois exigente, y ya veo que solo perdonáis a los hombres sublimes.
Él.— Sí, en el ajedrez, en las damas, en poesía, en elocuencia, en música y otras pamplinas por el estilo. ¿De qué sirve la mediocridad en esas cosas?13
Yo.— De bien poco, estoy de acuerdo. Pero es necesario que haya un gran número de hombres que se apliquen a ellas para que aparezca el genio. Hay uno entre mil. Pero dejemos esto. Hace siglos que no os veo. No pienso mucho en vos, cuando no os veo. Pero siempre me gusta volveros a ver. ¿Qué habéis estado haciendo?
Él.— Lo que vos, yo y todos los demás hacemos; cosas buenas, cosas malas y nada. Y además he tenido hambre y he comido, cuando se ha presentado la ocasión para ello; después de haber comido he tenido sed, y algunas veces he bebido. Mientras tanto me crecía la barba, y cuando ha estado crecida, me la he hecho afeitar.
Yo.— Habéis hecho mal. Es lo único que os falta para ser un sabio.
Él.— Y tanto. Tengo la frente amplia y arrugada; la mirada ardiente; la nariz prominente; las mejillas anchas; las cejas negras y espesas; la boca bien trazada; los labios contorneados y la cara cuadrada. Si este amplio mentón estuviera cubierto por una larga barba, ¿no os parece que quedaría muy bien esculpido en bronce o en mármol?
Yo.— Al lado de un César, de un Marco Aurelio, de un Sócrates.
Él.— No, estaría mejor entre Diógenes y Friné14. Soy insolente como el uno y frecuento con gusto la casa de las otras.
Yo.— ¿Seguís teniendo buena salud?
Él.— Generalmente sí; pero hoy no del todo.
Yo.— ¿Cómo es eso? Heos aquí con un vientre de Sileno; y un rostro...
Él.— Un rostro que tomaríamos por su antagonista.15 Es que la bilis que enflaquece a mi querido tío, aparentemente engorda a su querido sobrino.
Yo.— A propósito de este tío, ¿lo veis alguna vez?
Él.— Sí, pasar por la calle.
Yo.— ¿No os hace ningún favor?
Él.— Si se lo hace a alguien, es sin darse cuenta. Es un filósofo,16 a su manera. Solo piensa en él; el resto del universo no le importa un pito. Su hija y su mujer pueden morirse cuando quieran; todo irá bien con tal que las campanas de la parroquia, que doblarán por ellas, sigan resonando la dozava y la diecisieteava.17 Él, tan feliz. Y esto es lo que me admira particularmente de los hombres geniales. Solo sirven para una cosa. Aparte de eso, nada. No saben lo que es ser ciudadanos, padres, madres, hermanos, parientes, amigos. Entre nosotros, hay que parecérseles en todo, pero no desear que haya muchos. Hacen falta hombres, pero hombres geniales, ni uno. No, a fe mía, no hacen ninguna falta. Son ellos quienes cambian la faz del globo; pero en los asuntos menos importantes la necedad es tan común y tan poderosa que no se la reforma sin escándalo. Parte de lo que ellos han imaginado se impone. Otra parte se mantiene como estaba; de ahí dos evangelios; un traje de Arlequín. La sabiduría del monje de Rabelais es la verdadera sabiduría, para su tranquilidad y la de los demás: cumplir con su deber, más o menos; hablar siempre bien del padre prior; y dejar al mundo ir a su antojo.18 Y el mundo va bien, puesto que la muchedumbre está contenta. Si supiera historia, os demostraría que, aquí abajo, el mal siempre nos ha venido por algún hombre genial. Pero no sé historia porque no sé nada.19 Que el diablo me lleve si alguna vez aprendí algo y si por no haber aprendido nada me encuentro peor. Estaba yo un día a la mesa de un ministro del rey de Francia20 que tiene ingenio por veinte; pues bien, nos demostró, tan claro como que dos y dos son cuatro, que nada les es más útil a los pueblos que la mentira, nada más dañino que la verdad.21 No recuerdo bien sus pruebas, pero de ellas se deducía sin lugar a dudas que los genios son detestables, y que si un niño traía al nacer, sobre la frente, la característica de ese peligroso regalo de la naturaleza, habría que ahogarlo o arrojarlo al cagniard.22
Yo.— Sin embargo, esos personajes, tan enemigos del genio, pretenden todos tenerlo.
Él.— Estoy seguro de que lo piensan para sus adentros, pero no creo que se atrevieran a reconocerlo.
Yo.— Será por modestia. De manera que concebisteis entonces un terrible odio contra los genios.
Él.— Del que no me libraré nunca.
Yo.— Y, sin embargo, yo fui testigo de una época en que os desesperabais por no ser más que un hombre corriente. Nunca seréis feliz si los pros y los contras os afligen por igual. Deberíais decidiros y ateneros a las consecuencias. Aun estando de acuerdo con vos en que los genios son por lo general singulares, o como dice el proverbio, que no hay grandes genios sin una pizca de locura,23 no por eso la opinión cambiará. Se despreciarán los siglos que no los hayan producido. Ellos honrarán a los pueblos en los que hayan vivido; tarde o temprano se les erigen estatuas y se les considera benefactores del género humano. Le guste o no al ministro sublime que me habéis citado, yo creo que si la mentira puede ser de utilidad durante un tiempo, es necesariamente nociva a la larga; y que, por el contrario, la verdad es útil necesariamente a la larga, aunque pueda pasar que perjudique en el momento. Por lo que estaría tentado de concluir que el genio que denuncia un error general, o que acredita una gran verdad, es siempre un ser digno de nuestra veneración. Puede ocurrir que este hombre sea víctima del prejuicio y de las leyes; pero hay dos clases de leyes, unas de una equidad, de una generalidad absolutas; otras extrañas que no deben su sanción sino a la ceguera o a la necesidad de las circunstancias. Estas últimas no cubren al culpable que las infringe más que de una ignominia pasajera; ignominia que el tiempo transfiere a los jueces y a las naciones para siempre. Entre Sócrates y el magistrado que le hizo beber la cicuta, ¿quién es hoy el infame?24
Él.— ¡Menuda ventaja! ¿Fue por eso menos condenado? ¿Se vio acaso por eso menos abocado a la muerte? ¿Fue tal vez menos considerado un ciudadano agitador por eso? Al despreciar una ley injusta, ¿incitó menos a los insensatos en contra de las justas? ¿Fue por eso menos un ciudadano audaz y extravagante? Hace un momento no estabais lejos de un juicio poco favorable a los genios.
Yo.— Escuchadme, querido amigo. Una sociedad no debería bajo ningún concepto tener leyes injustas; y si solo las tuviera justas, nunca se vería en el caso de perseguir a los genios. Yo no os he dicho que el genio esté unido indivisiblemente a la maldad, ni la maldad al genio. Más fácil es que sea malvado un tonto que un hombre inteligente. Y si un genio fuera siempre de un trato duro, difícil, espinoso, insoportable, como lo sería un malvado, ¿qué os parecería?
Él.— Que lo mejor sería ahogarlo.
Yo.— Despacio, querido amigo. Vamos a ver, contestadme; yo no pondría a vuestro tío como ejemplo; es un hombre duro, es un bruto, no tiene humanidad; es avaro, es mal padre, mal esposo, mal tío, pero no está del todo claro que sea un genio, que haya dominado su arte, y que se hable de sus obras dentro de diez años. Pero, ¿y Racine? Ese sin duda era un genio y no era considerado demasiado buen hombre. ¿Y De Voltaire?25
Él.— No me hagáis hablar, pues soy consecuente.
Yo.— ¿Qué preferiríais? Que Racine hubiese sido un buen hombre, siempre pegado a su escritorio, como Briasson,26 o a su vara de medir como Barbier;27 haciéndole regularmente todos los años un hijo legítimo a su mujer; buen marido, buen padre, buen tío, buen vecino, honesto comerciante, pero nada más; o que hubiese sido bribón, traidor, ambicioso, envidioso, malvado, pero autor de Andrómaca, de Británico, de Ifigenia, de Fedra, de Atalía.
Él.— A él, a fe mía, puede que, de entre esos dos hombres, le hubiera valido más ser el primero.
Yo.— Eso es incluso infinitamente más cierto de lo que imagináis.
Él.— ¡Ah! ¡No hay quien os entienda! Si los demás decimos algo acertado, es como los locos o los inspirados, por casualidad. Solo vosotros tenéis entendimiento. Pues sí, señor filósofo. Yo también lo tengo, tanto como podéis tenerlo vos.
Yo.— Veamos, ¿y por qué habría sido eso mejor para él?
Él.— Porque todas esas hermosas obras que escribió no le han aportado ni veinte mil francos; y si hubiese sido un buen comerciante en sedas de la calle Saint-Denis o Saint-Honoré, un buen tendero de ultramarinos al por mayor, un boticario con una nutrida parroquia, hubiera amasado una fortuna inmensa; y amasándola, no habría habido placer que no hubiera disfrutado; de vez en cuando habría dado un doblón a un pobre diablo de bufón como yo, que le habría hecho reír, que le habría procurado, cuando se diera la ocasión, una jovencita que le habría aliviado del tedio de la eterna cohabitación con su mujer; habríamos celebrado excelentes banquetes en su casa; jugado a placer; bebido excelentes vinos, excelentes licores, excelentes cafés; hecho excursiones al campo; ya veis que no me falta entendimiento. Os reís. Pues dejad que os diga más. Habría sido mejor para sus allegados.
Yo.— Sin discusión; siempre que no hubiese empleado de manera deshonesta la opulencia adquirida mediante un comercio legítimo; que hubiese alejado de su casa a todos esos jugadores, a todos esos parásitos, a todos esos insulsos aduladores, a todos esos holgazanes, a todos esos depravados inútiles, y que hubiese ordenado a sus dependientes echar a palos al hombre solícito que mediante la variedad alivia a los maridos del hastío de una habitual cohabitación con sus mujeres.
Él.— ¡A palos!, señor, ¡a palos! No se apalea a nadie en una ciudad civilizada. Es un oficio honrado. Mucha gente, incluso de alcurnia, lo desempeña. ¿Y en qué diablos queréis vos que uno emplee su dinero si no es en tener buena mesa, buena compañía, buenos vinos, placeres para todos los gustos, diversiones de todo tipo? Me daría igual ser un pordiosero o poseer una gran fortuna sin ninguno de estos disfrutes. Pero volvamos a Racine. Este hombre no ha sido bueno sino para desconocidos, y cuando ya se había muerto.
Yo.— De acuerdo. Pero sopesad lo bueno y lo malo. Dentro de mil años hará derramar lágrimas; será la admiración de los hombres, en todos los rincones de la tierra. Inspirará bondad, conmiseración, ternura; la gente se preguntará quién era, de qué país, y se envidiará a Francia. Ha hecho sufrir a algunas personas que ya no existen, por las que no sentimos apenas interés; no tenemos nada que temer ni de sus vicios ni de sus defectos. Mejor hubiese sido, sin duda, que hubiera recibido de la naturaleza las virtudes de un hombre de bien, junto con el talento de un gran hombre. Es un árbol que ha secado algunos árboles plantados en su vecindad, que ha ahogado las plantas que crecían a sus pies; pero ha alzado su copa hasta las nubes, sus ramas se han extendido a lo lejos; ha prestado su sombra a los que llegaban, que llegan y llegarán a descansar alrededor de su tronco majestuoso; ha producido frutos de un gusto exquisito y que se renuevan sin cesar. Sería deseable que De Voltaire tuviera además la dulzura de Duclos, la ingenuidad del abate Trublet, la rectitud del abate D’Olivet,28 pero puesto que eso es imposible, consideremos el asunto desde el ángulo verdaderamente interesante; olvidemos por un momento el punto que ocupamos en el espacio y en el tiempo, y extendamos nuestra vista sobre los siglos por venir, las regiones más apartadas y los pueblos por nacer. Reflexionemos sobre el bien de nuestra especie. Si no somos lo suficientemente generosos, perdonemos al menos a la naturaleza por haber sido más sabia que nosotros. Si vertéis agua fría sobre la cabeza de Greuze,29 puede que apagaseis su talento junto con su vanidad. Si hacéis a De Voltaire menos sensible a la crítica, ya no sabrá encarnarse en el alma de Merope.30 Ya no os conmoverá.
Él.— Pero si la naturaleza fuera tan poderosa como sabia, ¿por qué no crearlos tan buenos como grandes?
Yo.— ¿Pero no veis que con un razonamiento así invertís el orden general y que si aquí abajo todo fuese excelente, no habría nada excelente?
Él.— Tenéis razón. Lo importante es que vos y yo existamos y que existamos vos y yo. Por lo demás, que todo vaya como pueda. El mejor orden de cosas, a mi juicio, es aquel en el que yo debiera existir; y pobre del más perfecto de los mundos si yo no estoy en él.31 Prefiero ser, e incluso ser un razonador impertinente, que no ser.
Yo.— No hay nadie que no piense como vos y que no siente en el banquillo al orden establecido; sin darse cuenta de que renuncia a su propia existencia.
Él.— Es verdad.
Yo.— Aceptemos entonces las cosas como son. Veamos lo que nos cuestan y lo que nos aportan; y dejemos quieto ese todo que no conocemos lo suficiente como para alabarlo o censurarlo, y que tal vez no está ni bien ni mal, si es necesario, como parecen creer muchas personas honradas.32
Él.— No entiendo casi nada de todo lo que me estáis diciendo. Aparentemente se trata de filosofía; os advierto que en eso no me meto. Todo lo que yo sé es que me gustaría mucho ser otro, para ver si por casualidad era un genio, un gran hombre. Sí, tengo que reconocerlo, hay algo dentro de mí que me lo dice. Nunca he oído alabar a uno de ellos sin que su elogio me haya hecho rabiar secretamente. Soy envidioso. Cuando me entero de algún rasgo de su vida privada que los degrada, lo escucho con placer. Eso nos acerca. Así llevo mejor mi mediocridad. Me digo: Cierto, tú nunca habrías creado Mahomet, pero tampoco el elogio de Maupeou.33 He estado, pues, y estoy enfadado por ser mediocre. Sí, sí, soy mediocre y estoy enfadado. Nunca he oído tocar la obertura de las Indias Galantes, nunca he oído cantar Profonds abîmes du Tenare, Nuit, éternelle nuit,34 sin decirme con pena: He aquí lo que tú nunca crearás. Estaba, pues, celoso de mi tío, y si él hubiera tenido al morir algunas bellas piezas de clavecín en su cartera, no hubiera dudado entre seguir siendo yo mismo y ser él.
Yo.— Si es solo eso lo que os entristece, no merece tanto la pena.
Él.— No es nada. Son momentos que pasan.
Después volvía a cantar la obertura de las Indias Galantes y la canción Profonds abîmes; y añadía:
Él.— Algo que está dentro de mí y que me habla me dice: Rameau, a ti te habría gustado mucho haber compuesto esas dos piezas; si hubieras compuesto esas dos piezas, habrías compuesto fácilmente otras dos; y cuando hubieras compuesto un cierto número, te interpretarían, te cantarían por todas partes; al caminar llevarías la cabeza bien alta; tu conciencia te daría testimonio de tu propio mérito; los demás te señalarían con el dedo. Dirían: Es él quien ha compuesto esas bellas gavotas; y cantaba las gavotas; luego, con la apariencia de un hombre emocionado, que rebosa de alegría y que tiene los ojos húmedos, añadía, frotándose las manos: Tendrías una buena casa, y la medía extendiendo sus brazos; una buena cama, y se tendía en ella al desgaire; buenos vinos, que cataba haciendo chasquear la lengua contra su paladar; un buen carruaje, y levantaba el pie para subirse a él; bellas mujeres, a las que ya acariciaba los pechos y miraba voluptuosamente; cien pícaros vendrían a alabarme cada día, y creía verlos alrededor suyo; veía a Palissot, Poinsinet, a los Fréron padre e hijo, a La Porte;35 los escuchaba. Se pavoneaba, estaba de acuerdo con ellos, les sonreía, los desdeñaba, los despreciaba, los expulsaba, los volvía a llamar; después continuaba: Y así es como te dirían cada mañana que eres un gran hombre; leerías en la historia de los Trois Siècles36 que eres un gran hombre; por la tarde estarías convencido de que eres un gran hombre; y el gran hombre, Rameau el sobrino, se dormiría con el dulce murmullo de los elogios que resonarían en sus oídos; incluso dormido tendría un aspecto satisfecho; su pecho se hincharía, subiría, bajaría con soltura; roncaría como un gran hombre; y hablando así se dejaba caer indolentemente sobre una banqueta; cerraba los ojos e imitaba el feliz sueño que imaginaba. Después de haber saboreado algunos instantes la dulzura de este descanso, se despertaba, extendía los brazos, bostezaba, se frotaba los ojos y buscaba todavía alrededor suyo a sus aburridos aduladores.
Yo.— ¿Creéis pues que el hombre feliz duerme de un modo especial?
Él.— Sí, lo creo. Yo, pobre diablo, cuando regreso por la noche a mi desván y me tiendo en mi jergón, encogido bajo mi manta, tengo el pecho oprimido y la respiración pesada; es una especie de lamento débil que apenas se oye; mientras que el financiero hace temblar el edificio y atruena toda su calle. Pero lo que hoy me mortifica no es roncar y dormir mezquinamente, como un miserable.
Yo.— Sin embargo, eso es triste.
Él.— Lo que me ha sucedido lo es mucho más.
Yo.— ¿Y qué es pues?
Él.— Vos siempre habéis mostrado algún interés por mí, porque soy una buena persona a la que en el fondo despreciáis, pero que os divierte.
Yo.— Es la verdad.
Él.— Pues os lo voy a decir.
Antes de empezar lanza un profundo suspiro y se lleva las manos a la frente. Después, recupera un aspecto tranquilo y me dice:
«Vos sabéis que soy un ignorante, un tonto, un loco, un impertinente, un perezoso, lo que nuestros borgoñones llaman un haragán empedernido, un timador, un exagerado…»
Yo.— ¡Vaya panegírico!
Él.— Es absolutamente cierto. No sobra una sola palabra. No me lo discutáis, por favor. Nadie me conoce mejor que yo mismo: y no lo digo todo.
Yo.— No quiero de ninguna manera enfadaros, así que lo admitiré todo.
Él.— Pues bien, yo vivía con personas que me aceptaban, precisamente porque estaba dotado en un grado poco común de todas esas cualidades.
Yo.— Qué cosa tan singular. Hasta ahora había creído que uno se las ocultaba a sí mismo, o que se las perdonaba, y que se despreciaban en los demás.
Él.— Ocultárselas, ¿es que se puede? Estad seguro de que, cuando Palissot está solo y piensa en sí mismo, se dice cosas muy diferentes. Estad seguro de que en un cara a cara con su colega, reconocen francamente que no son más que dos insignes patanes. ¡Despreciarlas en los demás! Mi gente era más ecuánime, y su carácter se amoldaba maravillosamente al mío. Vivía como un rey. Me agasajaban. No me alejaba un momento de ellos sin que me añorasen. Yo era su pequeño Rameau, su lindo Rameau, su Rameau el loco, el impertinente, el ignorante, el perezoso, el exagerado, el bufón, el tonto de capirote. Cada uno de estos epítetos familiares me valía una sonrisa, una caricia, un golpecito en la espalda, una bofetada, una patada, en la mesa un buen bocado que me echaban en mi plato, fuera de la mesa una libertad que yo me tomaba sin mayores consecuencias; pues yo mismo soy un inconsecuente. Hacían de mí, conmigo, delante de mí, todo lo que querían, sin que yo me ofendiera por ello; ¿y los regalitos que me llovían? ¡Qué estúpido soy! ¡Lo he perdido todo! Lo he perdido todo por haber tenido sentido común, una vez, una sola vez en mi vida; ¡no me volverá a suceder!
Yo.— ¿De qué se trataba?
Él.— Es una tontería incomparable, incomprensible, irremisible.
Yo.— ¿Cuál es pues la tontería?
Él.— Rameau, Rameau, ¿te habían aceptado acaso para eso? Menuda tontería haber tenido un poco de gusto, un poco de juicio, un poco de razón. Rameau, amigo mío, esto os enseñará a quedaros como Dios os hizo y como os querían vuestros protectores. Por eso os han cogido del brazo, os han llevado hasta la puerta, os han dicho: Largo pícaro. No vuelvas por aquí. ¿Queréis tener sentido común, razón? Largo. De esas cualidades tenemos de sobra. Vos os habéis ido mordiéndoos los puños, antes os tendríais que haber mordido vuestra maldita lengua. Por no haberlo hecho, heos aquí en la calle, sin un céntimo y sin saber qué hacer. Estabais alimentado a capricho y volvéis a los desperdicios;37 bien alojado y os contentaréis de sobra si os devuelven vuestro desván; bien acomodado y la paja os espera entre el cochero del señor de Soubise y el amigo Robé.38 En lugar de un sueño dulce y tranquilo, como teníais, oiréis por una oreja los relinchos y el piafar de los caballos, y por la otra, el ruido mil veces más insoportable de las larvas de carcoma secas, duras y bárbaras. ¡Desgraciado, imprudente, poseído por un millón de diablos!
Yo.— ¿Y no habría forma de reconciliarse? ¿La falta que habéis cometido es tan imperdonable? Si yo estuviese en vuestro lugar, volvería a visitar a esa gente. Les sois más necesario de lo que creéis.
Él.— Ah, estoy seguro de que ahora que no me tienen para hacerles reír, se aburren como ostras.
Yo.— Entonces yo iría a visitarlos. No les daría tiempo de olvidarse de mí, de pasarse a una diversión honesta: porque, ¿quién sabe lo que puede pasar?
Él.— No es eso lo que temo. Eso no ocurrirá.
Yo.— Por muy sublime que seáis, cualquier otro puede reemplazaros.
Él.— Difícilmente.
Yo.— De acuerdo. Sin embargo, yo iría con ese rostro descompuesto, esos ojos extraviados, ese cuello desaliñado, esos cabellos despeinados, en el estado verdaderamente trágico en que os encontráis. Me arrojaría a los pies de la divinidad.39 Aplastaría mi cara contra el suelo y, sin levantarme, le diría con voz baja y sollozante: ¡Perdón señora!, ¡perdón! Soy un indigno, un infame. Fue un momento desafortunado, pues vos sabéis que no soy propenso a tener sentido común y os prometo no volver a tenerlo en mi vida.
Lo gracioso es que, mientras yo pronunciaba este discurso, él interpretaba la pantomima. Se había postrado, había pegado su rostro al suelo, parecía sostener entre sus dos manos la punta de una zapatilla; lloraba, sollozaba, decía: «Sí, reina mía, sí lo prometo, no lo volveré a tener en mi vida, en mi vida». Después, levantándose bruscamente, agregó con un tono serio y reflexivo:
Él.— Sí, tenéis razón. Creo que es lo mejor. Ella es buena. El señor Vieillard40 dice que es muy buena. Yo, por lo poco que sé, lo es. Pero, de todas formas, ¡tener que humillarse ante una mona! ¡Clamar misericordia a los pies de una miserable histriona a la que no cesan de perseguir los abucheos del patio de butacas! ¡Yo, Rameau! ¡Hijo del señor Rameau, boticario de Dijon,41 que es un hombre de bien y que jamás ha doblado la rodilla ante nadie! ¡Yo, Rameau, el sobrino de aquel a quien llaman el gran Rameau y a quien se ve pasearse por el Palacio Real bien tieso y agitando el brazo, desde de que el señor Carmontelle42