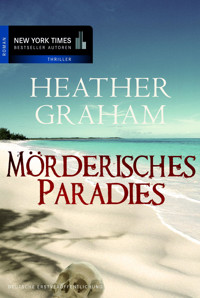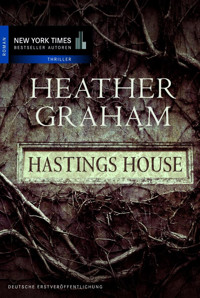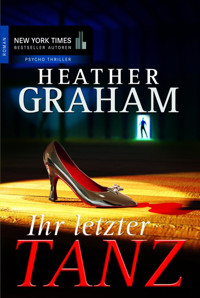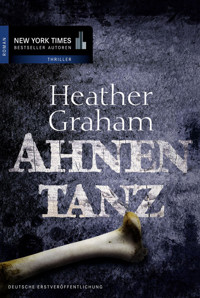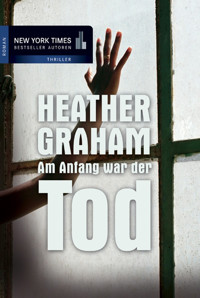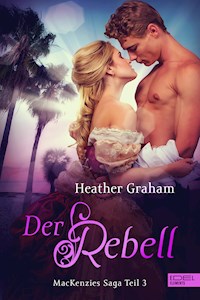3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Las sospechas sobre la muerte de su padre llevaron a la abogada Lorena Fortier a una pequeña ciudad de Florida situada en medio de los Everglades. Fue entonces cuando la persona… o cosa que había matado a su padre comenzó a cobrarse más víctimas y Lorena se dio cuenta de que su vida corría peligro. La presencia del guapísimo Jesse Crane no hacía más que complicar las cosas. Todavía afectado por el brutal asesinato de su esposa, el duro policía se metió de lleno en la investigación, y Lorena supo que las pruebas lo llevarían directo a ella. Lorena se vio obligada a dejar su vida en manos de Jesse, pues se enfrentaban a un peligro que jamás habrían imaginado. ¿Podría también entregarle su corazón? Quizá aquel hombre que ya había amado aprendiera a volver a amar… antes de que se les acabara el tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Heather Graham Pozzessere
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sospechas, n.º 269 - enero 2019
Título original: Suspicious
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1307-704-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Aquellos ojos observaban fijamente por encima del agua.
Eran unos ojos sin alma, los ojos de un predador de sangre fría, un animal entrenado durante millones de años de existencia para cazar y matar.
Aquellos ojos apenas asomaban a la superficie, y parecían tan perversos como un par de agujeros infernales.
El monstruo prehistórico observó. Y esperó.
Desde el asiento de su barco a motor, Billy Ray Hare alzó su jarra de cerveza en dirección a la criatura. Torció los ojos intentando calcular el tamaño de aquel ser, aunque fuera aproximadamente, ya que tenía el cuerpo dentro del agua. Era muy grande, pensó. Ya no se veían ejemplares así por allí. Había leído hacía poco un artículo en el que se decía que los caimanes de los Everglades estaban muy delgados en la actualidad porque sólo se alimentaban de insectos y pequeñas presas. Pero de vez en cuando, Billy todavía veía a alguna bestia de las grandes tomando el sol en las orillas de los canales del profundo pantano.
Escuchó un sonido en una de las orillas y se giró. Un caimán pequeño, de poco más de un metro de largo, se movía. A pesar de la fea y extraña apariencia de la criatura, se movía con cierta gracia. Y sorprendentemente rápido. El caimán pequeño se deslizó desde el pantano al agua. Billy lo observó. Conocía los canales y conocía a los caimanes. Y sabía que la desventurada grulla común que se alimentaba de los peces de la orilla tenía pocas posibilidades.
—Hey, pajarito, pajarito —canturreó Billy Ray—. ¿Es que no has visto dónde está el sol? Es la hora de cenar, cariño. Hora de cenar.
El caimán estaba ya dentro del agua. Sólo se le veían lo ojos.
Una décima de segundo más tarde, la bestia surgió del agua con las fauces abiertas. El pájaro dejó escapar un chillido y aleteó patéticamente sobre el agua. Pero aquellas mandíbulas eran como tenazas. El caimán movió la cabeza hacia delante y hacia atrás, sacudiendo a su presa hasta casi matarla. Luego volvió a meterse en el agua para dar el golpe de gracia ahogando a su víctima.
—Éste es un mundo de lobos, ¿eh? —murmuró Billy.
Había terminado la cerveza, así que fue en busca de otra, pero se dio cuenta de que había terminado la última del paquete de doce. Maldijo entre dientes y se dio cuenta de que el caimán grande no se había movido de donde estaba. Sus ojos negros de reptil seguían firmemente clavados en él. Billy lanzó la lata de cerveza en dirección al animal.
—¡Cómete esto, maldito hijo de perra! —gritó.
Y empezó a reírse. Luego se sorbió los mocos y miró a su alrededor, pensando durante un instante que tal vez Jesse Crane estuviera detrás de él, dispuesto a saltar sobre él por haber profanado su mugrienta madriguera. Pero Billy Ray estaba solo en el pantano. Solo con los mosquitos, los pájaros y los reptiles, sin cerveza y sin cebo para pescar.
—¡Bang, bang, estás muerto! Es la hora de cenar y tengo hambre. Malditos ecologistas…
En otro tiempo habría podido disparar al caimán. Ahora los malditos bichos estaban protegidos. Había que esperar a que se levantara la veda para matarlos, y aún entonces había que seguir un montón de reglas. Una lástima. Tiempo atrás, un caimán tan grande como aquél habría significado una buena cantidad de dinero.
Mucho dinero. Qué demonios.
Sacaban mucho dinero de aquella granja de caimanes. El viejo Harry y sus amigos los científicos. El doctor Michael, aquel australiano apestoso que se creía Cocodrilo Dundee y Jack Pine, el indio Seminola, y muchos más. Sacaban dinero de los caimanes. Maldito fuera Jesse y su apestosa ley del hombre blanco. Ahora era el jefe de la tribu.
Billy Ray sacudió la cabeza. Al diablo con Jesse Crane y con toda aquella panda de puñeteros. ¿Qué sabía Jesse? Tal alto, tan moreno, tan atractivo y tan poderoso, con un pie en el pantano y otro firmemente plantado en el mundo de los blancos. Educación universitaria, dinero de sobra… Dinero, por cierto, de su esposa fallecida. Al diablo con él y al diablo con los ecologistas, al diablo con los blancos en general. Para empezar, habían sido ellos los que se habían cargado el pantano. Mientras todo el país andaba por ahí reclamando sus derechos: igualdad para las mujeres, justicia para los negros, comida para los refugiados, Jesse Crane no se daba cuenta de que los indios, los nativos americanos, seguían pudriéndose en el pantano. Jesse tenía la costumbre de limitarse a encogerse de hombros, mirarlo con aquellos ojos verdes tan fríos y decir que ningún hombre blanco era el culpable de que el viejo Billy Ray fuera un mezquino y un sucio bebedor al que le gustaba pegar a su esposa. Jesse quería verlo en la cárcel. Pero Ginny nunca lo había denunciado. Que Dios bendijera su trasero gordo. Ginny sabía dónde estaba el lugar de una esposa.
Al infierno con Jesse Crane.
—Y al infierno contigo —dijo en voz alta mirando fijamente al caimán.
Aquellos ojos oscuros no se habían movido. La criatura seguía observándolo fijamente como si fuera un centinela prehistórico. Tal vez estuviera muerto. Billy entornó los ojos tratando de fijar la vista. Pero no vio nada, porque se estaba haciendo tarde. La hora de cenar.
El crepúsculo. Era casi de noche. No tenía muy claro qué le apetecía más, si algo de comer u otra cerveza. No tenía ninguna de las dos cosas. Estaba sin pescado y ya se había gastado el dinero que le daba el gobierno.
Una grulla chilló por encima de su cabeza, dio un giro y se lanzó de golpe al agua antes de salir a la misma velocidad con un pez retorciéndose en el pico. Aquella maldita criatura había pescado su cena. El caimán de un metro también, y todo lo que Billy Ray había conseguido era un dolor de cabeza provocado por la cerveza.
Y luego estaba el otro caimán. El grande. Demonios, mediría tal vez más de cinco metros. No había forma de saberlo. Aunque tal vez estuviera muerto. Tal vez Billy pudiera arrastrar al animal, desollarlo y comérselo sin que uno de esos ecologistas listillos se percatara de la situación. Ginny sabía preparar muy bien la carne de caimán. Lo hacía mucho antes de que los restaurantes de moda comenzaran a incluirla en la carta. Qué demonios, con aquel caimán tendrían comida para varias semanas.
—¡Oye, bicho feo! —gritó Billy poniéndose de pie.
El barco se tambaleó. Sería mejor sentarse. La cerveza lo había afectado más de lo que pensaba. Agarró un remo y avanzó en silencio hacia el caimán. El animal no se movió. Billy levantó el remo y al hacerlo se dio cuenta de que había sido un estúpido. El caimán tenía que estar vivo, a juzgar por el modo en que sus ojos asomaban por encima de la superficie del agua.
Observándolo.
Igual que el caimán pequeño había observado a la grulla.
—¡Ah, no, pedazo de imbécil! —gritó Billy—. Ni lo sueñes. Es mi hora de la cena.
Como si la amenaza le hubiera hecho efecto, el caimán comenzó a moverse de pronto. Billy Ray pudo observar mejor su tamaño. Cinco, seis, siete metros, tal vez mucho más. Era el caimán más grande que había visto en toda su maldita vida. Tal vez se tratara de un cocodrilo… Pero no, él conocía perfectamente la diferencia entre un cocodrilo y un caimán. Ese bicho tenía el morro muy grande y los agujeros de la nariz perfectamente separados. Pero era un gigante. Un gigante que avanzaba hacia él moviendo su impresionante cuerpo por el agua. Acercándose cada vez más y más rápido…
Billy frunció el ceño y sacudió la cabeza. Verdaderamente, la cerveza lo había afectado. Los caimanes no arremetían contra las embarcaciones. En ocasiones se acercaban a ellas y comían de lo que les arrojaba la gente, pero sólo había visto a un caimán arremeter contra un barco en una ocasión. Era una madre protegiendo sus huevos, y se había limitado a embestirlo.
Aquel animal sólo estaba tratando de amedrentarlo. Demonios, ¿dónde estaba su pistola? La tenía en algún lugar del barco…
Incapaz de apartar los ojos de la mirada amenazante del caimán, entró para buscar el arma y la empuñó. La criatura seguía avanzando. Billy se tambaleó y apuntó.
Disparó.
Le había dado a aquel maldito bicho, sabía que le había dado.
Pero el caimán siguió acercándose a mayor velocidad.
El animal se precipitó contra la embarcación.
Billy Ray cayó al agua.
Atardecía.
Las aguas se habían oscurecido. No veía nada. Comenzó a patalear frenéticamente para intentar alcanzar la orilla. Nadó. Le había disparado al caimán con una pistola. Seguro que lo había herido de muerte. Pero aquel estúpido monstruo tardaba mucho tiempo en morir.
Se giró justo a tiempo para ver al monstruo. Como hacían todos los de su especie, lo acosó con suavidad. Casi con gracia. Billy volvió a ver sus ojos durante un instante. Eran fríos, brutales, despiadados. Los ojos de un predador infernal. Le vio la cabeza, las grandes fauces. La cabeza más grande que había visto en su vida. No podía ser real.
Los ojos se deslizaron debajo del agua.
Billy Ray comenzó a gritar. Sintió el movimiento debajo del agua, la agitación.
Gritó, gritó y gritó hasta que las fauces del gigante lo hicieron callar. Sintió el dolor lacerante e insoportable. Luego dejó de gritar mientras aquellos dientes afilados como cuchillas se le clavaban en las costillas, alcanzándole los pulmones.
La criatura agitó la cabeza de un lado a otro para convertir su presa en porciones más digestibles.
El caimán gigante se sumergió por completo en el agua.
Billy Ray había tenido razón desde el principio.
Era la hora de la cena.
1
Al principio parecía como si el sonido de la sirena no hubiera ni siquiera penetrado en la cabeza del conductor.
O eso o aquel Lexus pretendía echarle una carrera por la carretera principal que llevaba hasta el pueblo de Naples, pensó Jesse Crane con irritación.
La gente solía circular muy deprisa por aquella zona. Jesse hacía la vista gorda cuando alguien que parecía competente superaba unos kilómetros el límite permitido. Pero aquel Lexus…
El conductor pareció darse cuenta finalmente de que lo iban siguiendo y de que sonaba la sirena. El Lexus se detuvo en el arcén.
Jesse detuvo el coche policía y vio una cabeza rubia. Estaba claro que el conductor buscaba la documentación. ¿O tal vez un arma? En aquel rincón del mundo abundaban los rufianes, porque había sitio de sobra para delinquir de mil maneras. Jesse avanzó con cuidado. Siempre avanzaba con cuidado.
Cuando se acercó al vehículo, alguien bajó la ventanilla y la cabeza rubia se asomó. Jesse parpadeó y se quedó paralizado durante una décima de segundo.
La mujer era impresionante. No sólo guapa, sino impresionante. Tenía una belleza rubia de esas que resultaban hipnotizadoras. Un cabello rubio que captaba los rayos del sol. Facciones delicadas. Unos ojos grandes que reflejaban un sinfín de colores: verde, marrón y retazos de gris. Pestañas larguísimas. Labios carnosos resaltados con un lápiz rosa. Figura esbelta.
—¿Iba demasiado rápido?
Parecía como si él fuera una mera distracción dentro de lo importante que era su vida.
El sonido de una salpicadura llamó la atención de ambos. Giraron la cabeza hacia el canal. Ella se estremeció. Un pequeño caimán había abandonado su lugar de solaz al sol para meterse en el agua.
Entonces la mujer se giró hacia Jesse y lo miró con atención, estudiándolo durante unos instantes.
—¿Se trata de una broma?
—No señora, no es ninguna broma —aseguró él con frialdad—. Permiso de circulación y carné de conducir, por favor.
—¿Iba demasiado rápido? —volvió a preguntar ella muy seria.
—Desde luego que sí. Documentación, por favor.
—Seguro que no sería para tanto —insistió la mujer sin dejar de mirarlo—. ¿Seguro que es usted policía? —preguntó de pronto—. Esto no es un coche oficial…
—Soy policía Miccosukee. Policía india —respondió Jesse con sequedad—. Y ésta es mi jurisdicción. Se lo vuelvo a repetir: documentación.
Ella apretó los dientes. Su antipatía había sido sustituida por la curiosidad.
—Lo siento —dijo entregándole los papeles—. No sabía que estuviera yendo tan rápido.
—No sé qué la está esperando en Naples, señorita Fortier —dijo Jesse tras leer su nombre en el carné—, pero no vale la pena morir por ello. Y si no le preocupa matarse, intente recordar que puede llevarse por delante a alguien.
Jesse no sabía por qué se lo estaba tomando tan a pecho. Mucha gente pasaba a toda velocidad por aquel lugar, de este a oeste y viceversa, sin importarle ni lo más mínimo la población de Seminolas y de Miccosukees que vivían allí. Y sus vidas eran tan importantes como las de cualquiera.
—De acuerdo entonces —murmuró ella cuando Jesse terminó de rellenar la multa, como si no pudiera esperar a largarse de allí.
—Conduzca despacio —le repitió Jesse con firmeza tendiéndole la multa—. Yo soy un policía de verdad y ésta es una multa de verdad, señorita Fortier.
—Sí, gracias. La pagaré con dinero de verdad —respondió ella con dulzura.
«Una niña mimada y rica que va de Miami Beach a las playas del otro lado del estado», pensó Jesse sonriendo mientras regresaba a su coche.
El Lexus se incorporó a la carretera.
Él lo siguió durante varios kilómetros. Y la joven lo sabía. Por eso condujo justo al límite de la velocidad permitida. Ni más deprisa ni más despacio.
La radio emitió entonces un sonido y Jesse apretó el botón de respuesta.
—Hola, jefe, ¿qué ocurre? ¿Alguien ha vuelto a pegarle a su esposa?
Lo preguntó esperanzado, deseando que no se tratara de nada más. Allí ocurrían cosas todavía más graves con demasiada frecuencia. Cosas que no tenían que ver normalmente con su gente. Los Everglades era un lugar maravilloso para quienes amaban la naturaleza, pero también era una auténtica tentación para los que optaban por cometer ciertos crímenes.
—No, ha llamado Lars —dijo la voz de Emmy en la distancia—. Quiere cenar contigo el próximo viernes en el nuevo restaurante de pescado que han abierto al lado del casino.
—Dile que encantado —respondió Jesse—. Ya nos veremos. Voy a dar por terminada mi jornada laboral.
La casa de Clayton Harrison estaba justo delante. No resultaba fácil distinguir la entrada, pero Jesse sabía perfectamente dónde estaba. Giró con brusquedad y se metió por la desviación.
Estaba seguro de que en ese mismo momento el Lexus comenzaría a correr de nuevo.
Lorena Fortier dejó el bolígrafo sobre la mesa, suspiró, se puso de pie y se estiró. Se apartó del escritorio y se acercó a la puerta que daba al pasillo de las dependencias del personal de la granja-museo de caimanes de Harry. Vaciló un instante, miró a un lado y a otro y luego avanzó por el pasillo en penumbra. Pasó por delante de varias puertas apenas iluminadas.
Aquél era su segundo día de trabajo. Y su segundo día de decepción. Pensó en Naples y en Marco Island. Si al menos su destino hubiera estado en alguna de aquellas maravillosas playas…
Volvió a enojarse al recordar cómo aquel oficial Miccosukee la había hecho detenerse el día anterior. Iba conduciendo muy deprisa, y lo sabía. Pero su mente iba a toda mecha, y su pie decidió ir a la par.
Y el hombre que la había parado…
Lorena sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Le había resultado impactante, amenazador incluso. Para bien o para mal, no recordaba que nadie le hubiera causado tanta impresión desde hacía mucho tiempo. Su apariencia no tenía nada que ver con lo que habría cabido esperar de un oficial de policía.
Lorena intentó apartar aquellos pensamientos de su mente. Tenía que olvidarse de aquel episodio y concentrarse en lo que tenía entre manos.
En la tercera puerta estaba escrito con grandes letras: «Doctor Michael Preston. Investigación».
Lorena vaciló un instante y luego llamó con los nudillos. Tal y como esperaba, la puerta estaba cerrada. Metió la mano en el bolsillo de su bata blanca y agarró con los dedos la herramienta pequeña que llevaba para abrir cerraduras. Estaba a punto de abrir la puerta cuando escuchó voces al final del pasillo.
—Y dime, ¿qué tal están funcionando las visitas, Michael?
El que hablaba era su nuevo jefe, Harry Rogers. Era un hombre grande con una sonrisa tan ancha como su vientre.
—De maravilla —respondió el doctor Michael Preston con entusiasmo forzado.
—Sé que tú eres investigador, Michael, pero parte de mi sueño incluye educar a la gente respecto a los reptiles.
—No me importa guiar las visitas. Creo que se me da bastante bien explicar lo que estamos haciendo.
Bien, y ahora, ¿qué hacía?, pensó Lorena. Era nueva en todo aquel asunto de la investigación secreta. ¿Debería darse la vuelta y regresar a su despacho? ¿O sería mejor caminar con naturalidad hacia los dos hombres y preguntarles cualquier cosa?
Salir corriendo sería una locura. Podrían verla. Así que tendría que marcarse un farol.
—¡Harry, doctor Preston! —exclamó sonriendo y acercándose a ellos.
—Tú eres el jefe, pero a ti te llama Harry y a mí doctor Preston —protestó Michael.
—Sabe que puede confiar en mí —aseguró Harry con una gran sonrisa—. Es nueva y todavía no puede discernir si eres un diablo peligrosamente atractivo o un sencillo encantador de serpientes.
—¿Y bien, doctor Preston? —preguntó Lorena soltando una leve carcajada—. ¿Es usted un diablo disfrazado? ¿O un hombre en el que se puede confiar plenamente?
No tenía aspecto de científico, y eso que tenía reputación de ser un investigador absolutamente dedicado a su trabajo y apasionado por él. Lo cierto era que resultaba muy atractivo. Era alto, moreno y guapo, y tenía una sonrisa preciosa capaz de seducir a las mujeres en un santiamén.
A Lorena le desagradó el sonido de su propia risa, y también su pregunta. Le gustaba la sinceridad, no le agradaban los coqueteos ni las tonterías, y se sentía ridícula comportándose así.
Pero, tal y como iba descubriendo, el doctor Preston era consciente de sus encantos y estaba más que dispuesto a utilizar su seducción natural.
Se giró hacia ella y le sonrió, aunque dirigió la pregunta hacia su jefe.
—¿Y qué me dice de la deliciosa señorita Fortier? Nuestra mujer misteriosa, una belleza rubia que ha aterrizado de pronto en este pequeño oasis en medio de un pantano. ¿Se puede confiar completamente en ella? ¿O ha venido a sacarnos todos nuestros secretos?
—Me temo que mis secretos no son demasiado fascinantes, hijo —se lamentó Harry.
—Y yo confieso que mi supuesta vida misteriosa es más bien aburrida —aseguró Lorena con dulzura.
—¿Me estabas buscando? —preguntó Harry.
—Esto… Sí. Me dijiste que había un pequeño gimnasio para empleados. He pensado en ir a echar un vistazo. Si me dices donde está…
—Está justo detrás de los corrales. Ten cuidado con la oscuridad. Los corrales están vallados, pero será mejor que no te inclines mucho para curiosear, no vaya a ser que te caigas dentro. Mis caimanes están bien alimentados, pero después de todo son animales salvajes.
—Tendré cuidado, Harry. Gracias.
Lorena les dedicó la más radiante de sus sonrisas y se dio la vuelta, sintiéndose frustrada. ¿Acaso Preston dormía en su laboratorio?
Regresó a su despacho y se puso unos pantalones cortos de hacer deporte y una camiseta. Cuando salió escuchó de nuevo a Harry y a Michael hablando. Estaban en el laboratorio de Preston.
Después de todo, tal vez no fuera tan mala idea ir al gimnasio.
Salió de la zona de personal y cruzó el vasto terreno. Allí había cientos de caimanes en todas las fases de crecimiento. También estaba la jaula especial del viejo Elías. Era un ejemplar muy grande, de casi siete metros. Nunca formaba parte de ningún espectáculo. Estaba allí para que lo viera lo gente. Al lado de él estaban Pat y Darien, ambos adolescentes, de aproximadamente un metro de longitud.
Jack Pine, un indio Seminola alto y musculoso estaba al lado de los corrales en compañía de Hugh Humprey, un domador rubio de Australia. Hugh tenía experiencia con los cocodrilos de su país, y Harry lo valoraba mucho. Cuando Lorena se acercó, los dos hombres estaban hablando tranquilamente con otro hombre alto y de cabello blanco y con un auténtico gigante.
El hombre de pelo banco se despidió, marchándose antes de que Lorena pudiera acercarse lo suficiente como para que se lo presentaran. El gigante lo siguió. Pareció gruñir un poco como hacían los caimanes, pero ella dio por hecho que era su manera de despedirse.
—Hola, señorita Fortier —la saludó Hugh cuando la vio al girarse.
—Hola —respondió ella acercándose—. ¿Quiénes eran esos hombres que acaban de marcharse? ¿Trabajan aquí?
—No, no. Trabajan de vez en cuando para Harry, pero por cuenta propia. El mayor es el doctor Thiessen, el veterinario local, y el neandertal es su ayudante, John Smith. El doctor es un héroe entre los chicos del pueblo. Es el único que puede curar a una tortuga enferma o a una serpiente pitón herida.
—Ya —murmuró Lorena—. El tipo grande era… muy grande.
—Asusta, ¿verdad? Además es un poco retrasado. Pero trabaja muy bien. Thiessen necesita a alguien así para manejar a los animales grandes.
—Es perfectamente comprensible. Vosotros también trabajáis con grandes ejemplares —le recordó.
—Pero estamos en plena forma —aseguró Hugh con una sonrisa—. Somos especímenes perfectos de hombre. Se supone que tenía que haberse dado cuenta.
—Los dos estáis estupendos —reconoció Lorena soltando una carcajada.
—Gracias —intervino Jack Pine—. Si quiere puede seguir alabándonos, pero, cuéntenos, ¿está contenta con el trabajo?
—Lo cierto es que las cosas están resultando muy sencillas. Sé que se necesitaba una enfermera para el personal, pero por ahora no he tenido que enfrentarme ni a una rodilla desollada.
—Muchas mujeres encontrarían este lugar terriblemente raro —aseguró Jack inclinando la cabeza.
Al igual que Preston, se trataba de un hombre intrigante. Pero a Lorena le había caído bien desde el principio. Nada más conocerlo le había enseñado con orgullo el dedo que le faltaba en la mano izquierda, y que le había arrancado un caimán siendo niño en la reserva india.
—Me gustan los animales —dijo ella.
—Éstos no son precisamente simpáticos —remarcó Hugo.
Como si lo hubieran oído, los caimanes de las jaulas comenzaron a agitarse. Emitieron un sonido extraño, como si fueran cerdos. Lorena se estremeció y pensó en las terribles fauces de aquellos animales.
Entonces recordó la razón por la que estaba allí. Tanto si le gustaban los tipos que trabajaban allí como si no, tenía que ser cauta.
—A vosotros parecen gustaros mucho los caimanes —comentó por decir algo.
—Bueno, yo vivía bastante bien de los cocodrilos —respondió Hugh encogiéndose de hombros—. Así que también puedo ganarme la vida con sus primos.
—¿Gustarme? Demonios, no, yo los respeto y punto —aseguró Jack—. Pero si vas a trabajar con ellos, tienes que conocerlos. Y yo los conozco bien. Me crié en los bosques australianos. Pero usted, señorita, debe recordar un par de cosas importantes si no quiere tener problemas. No se acerque nunca a menos de diez metros de uno de estos bichos. Y si está siseando, entonces dése la vuelta muy despacio y lárguese de aquí.
—Tenéis razón, no son bichos muy agradables —reconoció Lorena—. Pero de todas maneras me gusta mucho este sitio. Creo que hay gente estupenda —aseguró tratando de parecer natural—. Muchas gracias a los dos y buenas noches. Os veré mañana.
Lorena se dio la vuelta y se marchó. Habría jurado que escuchó a uno de los dos hombres murmurar algo cuando les dio la espalda. Sintió un escalofrío al pensar en qué estarían diciendo. Entró en el gimnasio casi sin aliento, abriendo la boca en busca de aire aunque no había ido muy lejos. No quería entrenar, quería encerrarse en su habitación. Pero tenía que actuar con normalidad por si acaso la hubieran seguido y la estuvieran observando. Había ido allí a hacer ejercicio, y eso sería lo que haría. Se subió a una bicicleta estática y se dispuso a pedalear.
Quince minutos fueron más que suficientes por una noche.
Salió del gimnasio de empleados, más cansada por los nervios que por el ejercicio. Abrió la puerta y se detuvo un instante a mirar.
Había un hombre en el exterior. Estaba entre dos corrales con las manos en las caderas. Al principio estaba muy quieto. Su oscura figura se recortaba bajo la luz de la luna. Era alto y de hombros anchos, y todo su ser exudaba energía a pesar de su quietud. Entonces rodeó uno de los corrales y Lorena se dio cuenta de que se movía con una fluidez y una seguridad que le resultaba atractiva y al mismo tiempo amenazadora. Peligrosa.
Y ligeramente familiar.
Pero se dijo que sólo eran figuraciones suyas. Aquella noche todo el mundo le parecía sospechoso.
Seguramente se trataría del guardia de seguridad. Pero algo en su interior le decía que no.
Cuando los ojos de Lorena se acostumbraron a la oscuridad pudo verlo mejor.
Llevaba unos vaqueros negros y camisa negra remangada, y bajo la luz de la luna atisbó los músculos de sus brazos. Tenía el pelo largo, hasta los hombros, y muy oscuro.
¡El policía! Era el policía indio que le había puesto la multa.
El hombre se giró bruscamente hacia el gimnasio, como si supiera que lo estaban observando. Pero era imposible. La luz estaba fuera. No tenía forma de saber que se había abierto la puerta.
Lorena siguió observándolo a una distancia prudencial, tratando de averiguar qué lo hacía tan imponente y tan distinto.
Sus facciones eran fascinantes. Endurecidas. Era una combinación de indio, blanco y quién sabía qué más. Tenía la piel de color bronce, los pómulos marcados y la barbilla recta, como si fuera un hombre que supiera a dónde iba y de dónde venía. Tenía la nariz un poco torcida, como si se la hubiera roto en algún momento.
—Jesse —dijo una voz femenina a su espalda.
Lorena tragó saliva y se giró. Sally Dickerson, la tesorera y contable de la empresa, estaba justo detrás de ella. Era una atractiva pelirroja de treinta y pocos años. Harry decía que era todo un carácter, que tenía mucho éxito con los hombres y que era un fenómeno para las cuentas.
—Me has asustado —dijo Lorena.
Pero la otra mujer estaba concentrada en el hombre que estaba bajo la luz de la luna.
—Lo siento —comentó distraídamente sin dejar de mirar al hombre—. Creí que me habías oído llegar. Es Jesse, el policía local Miccosukee. Ha regresado hace poco de la ciudad.
—Pero si tenemos guardias de seguridad. ¿Qué hace aquí? —preguntó Lorena mirándola.
—Viene de vez en cuando para comprobar que todo está bien.
—¿Y por qué regresó de la ciudad? —quiso saber Lorena.
—Su mujer fue asesinada —respondió lentamente la pelirroja—. Se quedó destrozado.
—Qué horror.
—Sí. Maldita sea, tengo una noche de muchísimo trabajo, y sin embargo… ¿Me disculpas? Voy a ir a hablar con ese hombre.
—Claro… Los amigos son de gran ayuda cuando uno está destrozado —bromeó Lorena.
—Cariño, he dicho que estaba destrozado, no muerto —respondió la otra mujer mirándola fijamente—. ¿Pero tú has visto qué pedazo de hombre?
Abrió del todo la puerta y salió del gimnasio. Balanceando las caderas, se acercó al policía llamándolo por su nombre. Jesse se giró. La pelirroja le puso las manos en el pecho y le dijo algo en voz baja. Él sonrió y juntos se dirigieron al edificio principal.
Cuando se hubieron marchado, Lorena salió corriendo del gimnasio y atravesó las instalaciones hasta llegar al edificio y meterse en su habitación. Cerró con llave y dejó escapar un suspiro. Estaba otra vez respirando con dificultad.
Tal vez no fuera la mujer adecuada para aquel trabajo, pero tendría que actuar como si lo fuera.
Se duchó, se puso el pijama y se aseguró una vez más de que la puerta estaba bien cerrada. Después comprobó que la pistola estaba cargada, con el seguro puesto, y metida en el cajón de la mesilla que había al lado de la cama. La miró por última vez antes de echarse a dormir.
Y a pesar de todo, soñó.
No quería tener pesadillas, no quería pasarse la noche dando vueltas. Muchas veces soñaba cosas horribles. Sabía que los sueños eran la prolongación de las preocupaciones del día, y ella estaba constantemente preocupada.
Pero aquella noche no soñó nada espantoso. Soñó con él, con el policía indio. El mundo estaba cubierto de niebla y a su alrededor la gente gritaba, pero él avanzaba hacia ella y ella esperaba, ajena a cualquier peligro que pudiera amenazarla porque él iba hacia ella, a su encuentro.
Se despertó bañada en sudor y temblando.
No había duda de que no era la mujer adecuada para aquel trabajo. Estaba perdiendo la cabeza. Pero tenía que seguir allí. Tenía que hacerlo.
Porque nadie tenía más motivos que ella para querer conocer la verdad.
Al oeste del pantano, María Hernández sacó la última prenda de la tabla de planchar. Había caído la noche, pero aquel día la noche había llegado de forma muy extraña. Había luces. Unas luces raras que vagaban errantes por el canal.
—¡Héctor! ¡Ven a ver esto! —le gritó a su marido.
Él llevaba todo el día recolectando. Recogía su propia cosecha y también trabajaba en lo que podía como emigrante ilegal que era. Aquélla era la tierra de las oportunidades, y lo cierto era que tenían su casita, aunque fuera a la orilla de una ciénaga.
—Tienes que ver esto, Héctor. Hay luces.
Héctor apareció en la parte de atrás de la casa con una cerveza en la mano. Era un buen hombre. Sólo tomaba una cerveza cuando regresaba del trabajo. Quería a sus hijos. Habían crecido muy deprisa y ahora tenían sus propias casas. Era un hombre trabajador y bueno. Pero ahora estaba cansado.