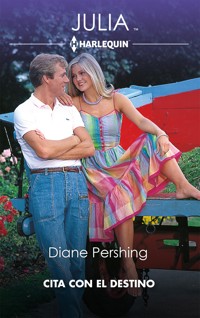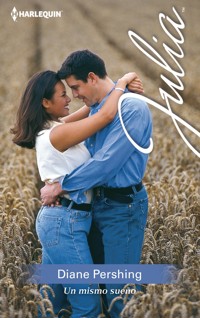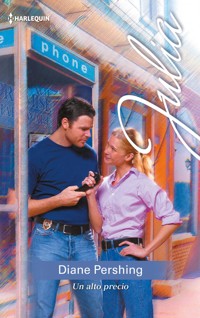3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Cuando empezaron a pasar cosas extrañas en su aislada casa, Kayla Thorne recurrió a la ayuda de Paul Fitzgerald. Quizá hubiera sido un error, porque Paul era ex policía... y ex presidiario, aunque él insistía en que le habían tendido una trampa. Pero si tanto deseaba probar su inocencia, ¿por qué perdía el tiempo arreglándole la casa? Paul parecía empeñado en ganarse su confianza... mientras el misterioso peligro iba aumentando y Kayla cada vez necesitaba más que alguien la protegiera. Paul era el perfecto protector porque no necesitaba nada de ella... ¿o quizá sí? De pronto Kayla empezó a preguntarse por qué Paul se había acercado a ella... y hasta dónde pensaba llegar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Diane Pershing
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Susurros en la noche, n.º 141 - noviembre 2018
Título original: Whispers in the Night
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1307-227-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
CRACK.
El ruido despertó a Kayla del primer sueño sin pesadillas en mucho tiempo. Abrió los ojos de golpe y se incorporó en la cama. Los números rojos del reloj que había sobre la mesilla marcaban las 2:30 de la mañana. Durante unos minutos se quedó paralizada, tratando de escuchar algo más por encima del latido angustiado de su corazón. Como no ocurría nada más, pensó que habrían sido imaginaciones suyas y, lentamente, se acurrucó en la cama y fue cerrando los ojos poco a poco.
Craaack.
Ahí estaba otra vez, proveniente del porche justo debajo de su dormitorio. No era el agudo chirrido de las viejas cadenas que sujetaban el columpio ni el quejido de las ramas de los árboles que se balanceaban con el viento. No, era más bien un crujido y definitivamente provenía del porche porque había unas tablas sueltas en el suelo que crujían cuando se pisaba encima.
Como en ese preciso instante.
La sensación de sueño se evaporó y el miedo se apoderó de ella al pensar que algo o alguien estaba en su porche.
Rápidamente se puso a buscar una explicación, sin éxito. Probablemente se tratara de un animal pero tendría que ser grande para hacer tanto ruido. ¿Un ciervo? ¿Un coyote, tal vez? Preguntaría a algún vecino aunque no había nadie en tres kilómetros. Tal vez estuviera haciendo una montaña de un grano de arena.
Craaack.
O tal vez no. El corazón se le aceleró mientras trataba de recordar si había cerrado bien las puertas. Las otras veces que había estado en la cabaña con Walter había visto cómo éste se reía de sus miedos de chica de ciudad y le había dicho que en una pequeña localidad de montaña como Cragsmont nadie se molestaba en cerrar las puertas con llave. Pero sin la presencia de Walter ella había preferido cerrar bien. Los ruidos se estaban haciendo más fuertes.
Kayla no sabía qué hacer. Su mente daba vueltas frenéticamente al compás de su pulso. Podría esconderse bajo la cama. Durante su infancia llena de pesadillas, había llegado a la conclusión de que lo importante era no llamar la atención hacia ella.
Pero ya no volvería a hacerlo. En los últimos años se había obligado a enfrentarse al peligro y a los retos con la cabeza bien alta aunque eso no significaba que el miedo hubiera desaparecido. Sabía que era una persona asustadiza pero luchaba con fuerza para no dejarse vencer por la sensación de miedo.
A pesar del terror que sentía, sacó fuerzas de flaqueza. Retiró el edredón y se dispuso a salir de la cama tratando de no pensar en las horribles fantasías que poblaban su mente.
En ese momento, Bailey se despertó. El viejo, medio sordo y tuerto Yorkshire terrier empezó a ladrar, pero no porque oyera ruidos sino porque Kayla lo había despertado. Su ladrido era agudo y molesto y Kayla trató de hacerlo callar pero al momento cambió de opinión. Tal vez el ladrido sirviera de algo, después de todo, y asustara al intruso.
Se humedeció los labios y se puso la bata y las ridículas pero confortables zapatillas con forma de conejitos. Después, tomó el atizador de la chimenea y salió de la habitación con el perro en brazos, la madera del suelo protestando sonoramente bajo sus pies.
—¡Chsss! —susurró Kayla tapándole el hocico con una mano. Bailey se cayó y se acurrucó entre los brazos de Kayla que lo abrazó con fuerza esforzándose por oír.
Los ruidos continuaban en el piso de abajo pero ya no provenían del porche sino de un lado de la casa. Se oía el susurro de las hojas agitadas por el viento, el crujido de las ramas y al fondo una especie de gruñido.
Kayla se preguntó si sería ése el ruido que hacían los osos. Las chicas de ciudad no diferenciaban entre los ruidos de los distintos animales. Pero de lo que sí estaba segura era de que no iba a salir a averiguarlo.
Temblando aún por el frío y el miedo, Kayla se sentó en el penúltimo escalón y miró a través de los barrotes de la barandilla hacia las ventanas sin cortinas. Estaba muy oscuro fuera y lo único que diferenciaba eran los altos árboles y las sombras que proyectaban a la luz de la luna. Lo que la llevó a pensar en los hombres lobo.
«Ni se te ocurra pensar en eso ahora». Bastante aterrador era el mundo real sin tener que incluir los cuentos. Ella ya no creía en esas cosas… casi. El temblor del cuerpecillo de Bailey la sacó de su ensimismamiento. Ciertamente no era un perro guardián.
Siguió esforzándose por oír más ruidos y allí estaban: ramas que crujían, algún que otro gruñido, pero se estaban alejando. Y a continuación, el silencio. Los segundos se convirtieron en minutos sin escuchar ni un solo ruido excepto el suave susurro de las hojas y el ulular de un búho en la lejanía.
El miedo fue cediendo al igual que la sensación de peligro. Suspiró al pensar que nada en su vida podía ser nunca sencillo. Ni siquiera buscar refugio en la cabaña de la familia de su difunto esposo en busca de paz y soledad.
Llevaba allí dos días, desde el viernes, y no había hecho otra cosa que sentarse en el amplio porche de madera a contemplar las vistas: las montañas Catskill relucientes bajo los tonos ocres del otoño; un pequeño valle que albergaba diminutos pueblos; los tonos rojos, amarillos y naranjas y kilómetros de un cielo azul profundo sobre los riscos.
Pero Kayla no lograba ser feliz aunque notaba que sus heridas habían empezado a sanar. Si lograra dormir…
Toc, toc, toc.
—¿Señora Thorne?
Kayla se despertó sobresaltada, sin saber dónde estaba. Desorientada, miró a su alrededor. Era de día.
—¿Qu-qué? —murmuró.
Toc, toc, toc. Los toques a la puerta hicieron que Kayla mirara en la dirección de la que provenía el ruido. Dos rostros, ambos masculinos, miraban a través de la ventana del salón. Kayla dio un respingo y despertó a Bailey, que comenzó a ladrar.
—Calla, Bailey —dijo Kayla pero el perrillo no le hizo caso—. Ve a buscar a Arnold —añadió.
Mientras el perro iba a buscar su muñeco, Kayla saludó débilmente a los visitantes, a uno de los cuales conocía, y les indicó la entrada lateral. Se frotó la cara mientras atravesaba el salón en dirección a la cocina para abrir la puerta.
—Señor Boland —dijo asintiendo con la cabeza tratando de parecer despierta. Se había quedado dormida en las escaleras y le dolía terriblemente la espalda.
—Hank —corrigió el hombre de mediana edad, medio calvo y barrigón, con una sonrisa que dejaba a la vista las dos fundas de oro que llevaba—. No es necesario que me llame «señor».
—Hank —repitió Kayla—. Por favor, entren —añadió con una sonrisa.
Cuando se retiró para dejarlos entrar, Kayla se fijó en el otro hombre, al que no conocía, que se mantenía a una prudente distancia. Tras observarlo atentamente, su sonrisa desapareció y contuvo el aliento. Era un tipo enorme, aterrador casi. Parecía el Increíble Hulk aunque no era verde.
El extraño medía más de un metro ochenta y cinco. Tenía el pelo oscuro rapado al uno. El tono de su piel era aceitunado y tenía la nariz un poco aguileña, las mejillas y la mandíbula cinceladas. Su boca era una línea delgada y severa. Le recordaba a una de esas fotografías antiguas de los guerreros indios nativos. Iba vestido con vaqueros aparentemente nuevos, botas de trabajo y una chaqueta, también vaquera, desgastada sobre una camiseta negra que no podía ocultar el poderoso cuerpo que había debajo. Un aspecto que a ella nunca le había llamado la atención.
Pero era la expresión, o la falta de ella, en sus ojos claros lo que más la impresionó. Dura y sin sentimientos, ni una pizca de calidez, desprovistos de vida. Un escalofrío de inquietud, casi de temor, le subió por la columna vertebral.
Hank le hizo un gesto al hombre invitándolo a entrar.
—Éste es Paul Fitzgerald. Es muy hábil con las manos.
Automáticamente, Kayla las miró. Eran grandes, anchas, endurecidas. Capaces de hacer mucho daño si se lo proponía.
—Paul es uno de mis hombres. Es nuevo —continuó Hank.
Kayla se preguntó qué habría querido decir Hank con eso, pero al momento recordó lo que Walter le había contado de Hank Boland. El dueño de la ferretería, además de electricista, fontanero y manitas del pueblo, Cragsmont, era un ex presidiario y confiaba en que había que dar una segunda oportunidad a todo aquél que hubiera cumplido su pena en la cárcel. Lo que significaba que el hombre que lo acompañaba era también un ex presidiario.
Era un manera genial de empezar el día.
—Ya veo —dijo tragando con dificultad—. Encantada de conocerlo, señor Fitzgerald.
«Mentira», pensó Kayla cuando el hombre se limitó a asentir con la cabeza con expresión fría. No estaba encantada de conocerlo y debió de transmitir algo de su actitud al hombre, que no se acercó ni le ofreció la mano. «Mejor», pensó Kayla, que no deseaba ver engullidas sus manos en las garras de aquel tipo.
—Sí, Paul lo arregla todo —dijo Hank alegremente—. Antes hacía reformas. Es muy bueno.
—Ya veo.
—He venido para comprobar la filtración en el suelo de la iglesia que nos comentó el viernes y creí adecuado traer a alguien conmigo para que revisara los arreglos que usted quería hacer aquí —continuó Hank sonriendo de nuevo mientras sacaba una lista con algo garabateado en ella—. Paul es el hombre que necesita.
«Se equivoca», estuvo tentada de decir Kayla. Nadie con una apariencia tan fría, que exhalaba violencia contenida por todos los poros de su piel, podía ser el hombre que ella necesitaba. ¡Era más bien su más terrible pesadilla encarnada en hombre!
Se preguntó por qué habría sido encarcelado. A continuación se llevó la mano al pecho al darse cuenta de que estaba aterrorizada, de nuevo. Si seguía con él mucho más tiempo sufriría un ataque de pánico.
—¿No puedes hacerlo tú? —le preguntó a Hank, consciente de que su voz sonaba desesperada.
—Lo siento, pero estoy muy ocupado con la casa de los Gillespie. Tienen todo el tejado podrido después de las tremendas heladas del año pasado. Tengo que terminar allí antes de que llegue el invierno.
—Vámonos, Hank —dijo el otro hombre con un gruñido dándose la vuelta para marcharse. Parecía irritado—. Estoy incomodando a la señora.
—No, espera —dijo Hank tomándolo del brazo y volviéndose hacia Kayla—. Señora Thorne —suplicó—. Dele una oportunidad. Lo ha pasado mal y ni siquiera era culpable.
—¿No es eso lo que dicen todos? —dijo ella sin poder evitarlo y como recompensa obtuvo una mirada de frío desprecio por parte de Paul Fitzgerald.
—No —respondió Hank, empujando al reticente hombre hacia Kayla—. Lo que quiero decir es que era inocente, de verdad. Le tendieron una trampa. Paul nunca debería haber ido a la cárcel.
Las palabras de Hank, junto con su expresión sincera, hicieron que Kayla se detuviera. Inspiró profundamente y dejó escapar el aire tratando de recuperar la compostura. Después miró al hombre de nuevo tratando de ser objetiva.
El hombre permanecía en el marco de la puerta y, de nuevo, su estatura la sobrecogió. A pesar de medir metro setenta y tres de estatura, tenía que estirar el cuello para mirarlo. Continuaba con gesto serio y su expresión era dura. Era evidente que no tenía la menor intención de ganarse su confianza lo que, por una parte, la impresionó. Kayla sabía lo que era sentirse encasillada, prejuzgada y despreciada. Sólo por eso tenía que darle una oportunidad.
Además, su reacción hacia él no tenía que ver con su persona y ella lo sabía. Era su forma de actuar frente a un hombre que rezumaba testosterona a espuertas, el tipo de hombre que a ella nunca le había hecho falta.
—Bien… —comenzó a decir aún indecisa entre razonar como una adulta y huir de allí.
Entonces, Paul Fitzgerald le miró los pies, las zapatillas de conejitos, que no recordaba llevaba puestas. Cuando levantó la vista de nuevo, una chispa de diversión parecía brillar en sus ojos. Duró sólo un segundo, pero Kayla la había visto, y le hizo reconsiderar la situación. Tenía que ser comprensiva y darle a aquel hombre una oportunidad.
—Creo que ya es hora de que me vista como es debido. Serviros café. Los dos —dijo indicando hacia la cafetera automática—. Enseguida bajo.
Cuando la mujer se giró para salir de la cocina, Paul siguió con la mirada sus movimientos. Notaba la boca repentinamente seca y se humedeció los labios. Se sentía como un hombre hambriento en una habitación donde había un banquete servido, un banquete que no se le permitía degustar, pero nadie podía prohibirle mirarlo. Aunque llevara puesta la bata larga, saltaban a la vista las curvas de aquella mujer. Alta y delgada, cintura estrecha y caderas redondeadas. Se movía con gracia, a pesar de aquellas ridículas zapatillas.
Al verla en la cocina al llegar, el plano frontal le había parecido tan deslumbrante como el plano trasero le parecía en ese momento. Tenía el pelo de un tono rubio claro, liso, que le llegaba a la altura de los hombros; los ojos azules se enmarcaban en un rostro con las mejillas cinceladas, que no era hermoso pero tampoco inexpresivo. Su padre habría dicho que era un rostro con carácter. Aquella mujer tenía carácter. También tenía unos pechos generosos a juzgar por la forma en que la bata se le ajustaba y cómo se balanceaban ligeramente cuando andaba.
Pechos de verdad. Caderas de verdad. Ojos azules de verdad. No era una foto sino una mujer grácil y atractiva de carne y hueso.
Y, definitivamente, no estaba loca por él.
Tampoco podía culparla. Era un tipo duro y estaba furioso. No quedaba en él ni un resquicio de cortesía y buenas maneras. En los últimos cuatro años, su comportamiento civilizado había ido cediendo poco a poco por el brutal entorno que lo rodeaba hasta dar paso únicamente al instinto de supervivencia.
Mientras Hank servía dos generosas tazas de café, Paul entró en la cocina pensando que había conseguido llevar a cabo la primera parte de su plan, tener acceso a Kayla Thorne, pero una sensación con la que no contaba lo había golpeado nada más llegar. La mujer que les había abierto la puerta era muy diferente de la que él había esperado. En la cárcel había visto mucho la tele y Kayla Thorne era muy conocida aunque detestada.
Era una gran historia. Ella era la enfermera especialmente contratada para cuidar de la mujer enferma del millonario Walter Thorne. Finalmente, seis meses después de la muerte de la mujer, ella se casó con Walter Thorne, de setenta años, cuarenta y cinco años más viejo que ella. Llevaban tres años casados pero la diferencia de edad y la extremada diferencia de estatus económico habían sido la fuente de cotilleos para la prensa rosa. Hacía un año de la muerte de Thorne y ella se había convertido en una joven millonaria que tenía que compartir su herencia con los hijos mayores de su esposo.
En todo ese tiempo, la señora Thorne no había concedido una entrevista, ni había protagonizado ningún programa para defenderse de las injurias. Ni durante el matrimonio, ni después. Así que los medios habían creado una personalidad que atribuirle, una mezcla entre una fantasía erótica y una conspiradora que sólo quería el dinero del viejo. Corrían los rumores sobre si el romance habría empezado antes de la muerte de la mujer, sobre si la habrían asesinado juntos y finalmente, si habría acabado ella misma con la vida del anciano a sangre fría.
En ambos casos había salido libre de cargos, pero la sospecha seguía pesando sobre ella, incluso para Paul. Cualquiera encubriría un crimen por una buena cantidad de dinero. Además, cuando se enteró de su nombre de soltera, Vinovich, la asoció rápidamente con gente de baja calaña y estafadores. Tenía muchas pruebas y experiencia para demostrarlo.
Sin embargo, a juzgar por el primer encuentro entre ambos, a menos que fuera una gran actriz, parecía que tanto sus suposiciones como las de la prensa carecían de base. Kayla Thorne era más suave de lo que aparecía en las fotos. Más cerca de un ser humano que de una víbora. Era rubia natural, no teñida; amable y no una diva, nada de una nueva rica, señora de tal.
La casa también era sorprendente, al menos desde el exterior. Vieja, incluso destartalada. Hacía falta reemplazar una tercera parte de los tablones de madera de los suelos y no veía servicio doméstico por ninguna parte. La cocina era antigua, excepto la cafetera reluciente y el novísimo microondas. Los elementos de la batería de cocina que colgaban de un raíl sobre el horno parecían todos viejos y gastados. Los azulejos estaban desconchados. El fregadero, grande y profundo, probablemente había sido instalado en los años treinta. Dueños de una fortuna y aquella casa estaba para tirar y construir de nuevo. Extraño.
Oyó los pasos de la mujer que regresaba y al momento la vio aparecer. Había estado apoyado contra una de las encimeras de azulejo, bebiendo su café, pero se puso rígido automáticamente al verla, vestida con un chándal azul marino y zapatillas de deporte, el pelo recogido en una coleta. Tenía el rostro reluciente, como si se hubiese lavado, lo cual le daba un aspecto juvenil.
—¿Habéis encontrado la leche? —preguntó evitando mirar a Paul.
—Por supuesto —dijo Hank—, y el azúcar.
—Me alegro —dijo, sirviéndose una taza, y dio un sorbo. Después se aventuró a echarle un vistazo a Paul. La cocina era pequeña, no había mucho espacio para maniobrar, y estaban los tres bastante cerca. Paul se percató del olor a jabón y crema floral. Durante un momento, se sintió mareado.
—Es un buen café —dijo tratando de recordar lo que era ser amable. Quería ese trabajo, por muchos motivos, no sólo los obvios, y hasta el momento no habían cerrado ningún trato.
De repente, un animalillo apareció por la puerta, con algo sucio y desarrapado entre los dientes. Paul frunció el ceño. Nunca había sido muy amigo de los Yorkshire, esa especie de rata con pelo, y se reafirmó en su opinión cuando el bichejo se dio cuenta de que había extraños en la casa. Soltó el juguete que llevaba en la boca y empezó a soltar unos «feroces», agudos y extremadamente irritantes ladridos.
La mujer lo tomó en brazos y empezó a consolarlo.
—Ya pasó, cariño —dijo con ternura. El animal dejó de ladrar y empezó a sollozar, un sonido igual de desagradable para Paul—. Bailey está un poco asustado —dijo a continuación—. Anoche tuvimos un visitante nocturno y se asustó mucho —dijo mientras lo acariciaba—. ¿Quieres una galleta? —dijo mientras sacaba una de un bote.
Paul observó cómo acariciaba la cabeza del perro, cómo le rascaba entre las orejas. Tenía unas manos delgadas y bonitas, con unos dedos largos y las uñas cortas y aseadas. No le importaría que le acariciara la cabeza ni que le rascara por todo el cuerpo.
Su cuerpo reaccionó de forma extraña ante la idea. Se maldijo por ello. No quería que sus hormonas danzaran en presencia de Kayla Thorne. Aunque sabía que nadie lo notaría. En la cárcel había aprendido a esconder cualquier emoción y reacción física, pero como hombre libre, no le resultaba tan fácil.
No era que aquella mujer tuviera algo especial. Se habría sentido igual delante de cualquier otra mujer. Además, aquella mañana estaba experimentado muchas otras diferentes fuentes de estimulación que deberían haberle bastado para no tener la reacción que estaba teniendo. Después de cuatro años entre rejas, estaba libre en la cima de una montaña y rodeado de árboles, pero sobre todo, aire fresco, una cocina cálida y café recién hecho.
Y aquella mujer. La tensión que estaba experimentando en la entrepierna era cada vez mayor y un deseo fiero casi lo dejó sin aliento. Sí, especialmente aquella mujer.
No era la primera mujer que había visto desde que saliera cinco días antes pero había pasado mucho tiempo desde la última vez que intimara con una y, en ese momento, Kayla Thorne estaba provocando en él una reacción más fuerte de lo que habría imaginado.
Y no le gustaba. Se giró un poco para alejarse de ella.
—Este sitio es bastante viejo —dijo en un intento por dirigir la conversación hacia terreno seguro pensando que ganaría puntos ante ella si le demostraba que sabía lo que estaba haciendo—. Debe de tener más de cien años.
—¿Y va a quedarse aquí?
—Oh, no —dijo Hank contestando por ella—. Siempre ha sido propiedad de la familia Thorne.
La señora Thorne leyó correctamente el significado de la ceja levantada de Paul.
—Mi difunto marido, Walter, dijo que quería que se mantuviera como él la recordaba cuando era niño, antes de que existieran los cubos de basura y los frigoríficos —explicó ella y una sonrisa iluminó su rostro—. Fue muy feliz aquí con sus abuelos, cada verano. Una época dorada, solía decir.
Paul observó la preciosa sonrisa de Kayla y se sintió atraído por su genuina simpatía. Pero al momento, rechazó despiadadamente el pensamiento. Tenía un trabajo que hacer, y no podía permitirse ningún sentimiento. Además, ya no creía en las posibilidades entre hombres y mujeres.
Kayla pensaba que estaba demasiado cerca de Paul Fitzgerald en aquella diminuta cocina. A pesar de la heladora mirada de sus ojos, su enorme cuerpo irradiaba tanta energía que se podía sentir su calor.
—Creo que la cocina es un poco pequeña para los tres. ¿Salimos fuera mejor? —preguntó dejando a Bailey en el suelo.
Y diciéndolo pasó delante de los dos hombres y salió al jardín que rodeaba la casa. Se sintió refrescada cuando notó el aire de la mañana en el rostro. Sentía las mejillas ardientes.
Se preguntó por qué estaba teniendo aquellas reacciones, primero escalofríos y después calor, delante de Paul Fitzgerald. La respuesta no se hizo esperar: le daba miedo aquel hombre. Aunque no fuera sólo eso lo que le inspiraba.
Tuvo que admitir que no. Junto a él en la cocina había sentido algo extraño; una conexión con él, por no mencionar un escalofrío y un estremecimiento en diferentes partes de su cuerpo. Había un nombre para eso: química.
¡No! Su mente se rebeló. Paul Fitzgerald tenía la personalidad de un asesino en serie, incluso podría serlo y, aunque había mujeres que encontraban excitantes a los hombres potencialmente violentos y peligrosos, ella no era una de ellas.
Achacó aquellos pensamientos a su falta de sueño. Su estado emocional era bastante frágil desde la muerte de Walter y cualquier idea de una relación con Paul Fitzgerald pasaría. Eso esperaba. Y podía conseguirlo si no lo contrataba.
Los hombres la habían seguido fuera de la casa, hasta un gran pino situado junto a un montón de estiércol.
—No quiero parecer estúpida, señor Boland, quiero decir, Hank —dijo con otra brillante sonrisa evitando la mirada de Paul—, pero ¿hay osos por aquí?
—¿Osos?
—Oí algo anoche. Me despertó y supongo que Bailey no era el único asustado. Me debí quedar dormida mientras esperaba a oírlo de nuevo.
—¿Osos? —repitió Boland rascándose la cabeza—. Podría ser. Estamos en plena naturaleza aquí arriba. Podría haber sido un coyote también, incluso un mapache.
—¿Los mapaches pesan tanto como para hacer crujir la madera del suelo?
—Bueno, ahora…
—Aquí está el culpable —dijo Fitzgerald, interrumpiéndolo y agachándose a recoger algo que había sobre el estiércol—. Huesos de pollo.
—¿Cómo dice? —preguntó Kayla.
—Si no quiere atraer a los animales salvajes, tiene que evitar tirar restos de comida de origen animal sobre el estiércol. Sólo restos de vegetales pero nada de huesos o grasa.
—Ya lo sé —contestó ella cruzándose de brazos ante el tono ligeramente condescendiente de él.
—¿De veras? —preguntó él levantando una ceja de sorpresa.
—Sí. Walter, mi difunto marido, me lo enseñó, y ahora tengo mucho cuidado con lo que tiro. Sólo vegetales. Meto el resto de las basuras en bolsas de plástico que dejo en el cuarto de la basura hasta que vienen a recogerla. No soy tan estúpida, ¿sabe?
Kayla estaba realmente enfadada; con aquel hombre por pensar que era una idiota y consigo misma por haber tenido pensamientos de deseo hacia él momentos antes. Aunque, afortunadamente, habían sido pasajeros.
—Además —añadió alzando la ceja en actitud desafiante—, no he comido pollo desde que llegué, así que no he podido ser yo la que haya dejado ahí esos huesos.
De nuevo, el hombre alzó una ceja y se encogió de hombros. Después se incorporó tapándole el sol con su cuerpo.
—Puede tratarse de un vagabundo —dijo metiéndose los pulgares en los bolsillos traseros de los vaqueros, haciendo que el tejido de su camiseta se estirase y dejando a la vista los poderosos pectorales—. ¿Qué crees tú, Hank?
—Puede ser —respondió el otro hombre—. Esto está muy alto para que se acerquen extraños hasta aquí pero también puede ser un gran escondite si estás huyendo —dijo rascándose la cabeza—. Ojalá pudiera ayudarla, señora Thorne. ¿Está segura de que está bien aquí sola? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?
—Todo lo que haga falta.
—Pensé que sólo serían unos días.
—No lo sé —dijo ella encogiéndose de hombros.
—Pero no será en invierno… —insistió Hank—. Esta parte suele quedar bloqueada por la nieve.
—¿Y no hay servicio de quitanieves?
—Yo no contaría con ello. No hay casi nadie. Estaría bastante sola, sin forma de bajar de la montaña.
—Tal vez —intervino Paul Fitzgerald—, podría decirle a alguien de su familia que viniera a hacerle compañía. Su padre, un hermano…
Kayla sintió ganas de reír amargamente ante lo ridículo de la sugerencia pero se limitó a encogerse de hombros.
—Creo que no. De todas formas, queda mucho para el invierno.
—Tal vez sólo un mes o así —calculó Hank Boland—. Estamos a últimos de septiembre. Empieza a nevar en otoño.
—Hank Boland —dijo Kayla, las manos apoyadas en las caderas—, ¿tratas de asustarme?
El hombre levantó las palmas de las manos con expresión de humildad.
—Sólo soy un hombre anticuado, supongo, respecto a las mujeres que están solas aquí arriba rodeadas de animales salvajes. Por si la atacaran o algo.
—Puedes ser lo anticuado que quieras —dijo ella con sonrisa bondadosa—, pero te aseguro que puedo cuidar de mí misma.
Los dos hombres intercambiaron una mirada cómplice pensando lo tontas que podían ser a veces las mujeres, pero Kayla decidió ignorarlos. El cerebro masculino funcionaba de manera distinta al femenino.
—Mire —dijo Hank—, será mejor que eche un vistazo a la gotera de la iglesia. ¿Por qué no discuten los trabajos que quería hacer en la cabaña?
Era el momento de decir que no. No tendría que explicar sus razones. Después de todo, ella era la que pagaba y podía decidir. Pero antes de que pudiera decir nada, Paul se le adelantó.
—¿Qué iglesia es ésa?
Kayla señaló hacia un zona llena de abedules a unos metros de la cabaña.
—Está por ahí. La iglesia de piedra. Es parte de la propiedad familiar.
Paul siempre había sentido fascinación por la arquitectura antigua americana y tenía curiosidad por verla.
—¿Le importa si voy a echar un vistazo con Hank?
—Supongo que podemos ir los tres —dijo ella.
—¿Se sigue utilizando para oficios religiosos? —preguntó Paul a Kayla mientras se dirigían hacia el lugar.
—En realidad se usa ocasionalmente, para alguna boda y para funerales. Para ser miembro de una congregación hay que bajar a Susanville.
Susanville.
El nombre le produjo un escalofrío. Allí estaba la prisión en la que había pasado cuatro horribles años.
Caminaron brevemente por la carretera principal y después enfilaron un camino que llevaba a la iglesia. Paul trató de olvidar los recuerdos. Era libre. Su abogado había conseguido la condicional para él, pero si tenía suerte, nunca volvería. No podía volver.
Por eso estaba allí, en las montañas Catskill, comprobando el estado de aquella iglesia con Kayla Thorne. Ella tenía la llave de su libertad aunque dudaba mucho que ella lo supiera.
Y si jugaba bien sus cartas, ella nunca tendría por qué saberlo.
Capítulo 2
KAYLA recordó la primera vez que visitó la iglesia. Había sido cuatro años atrás, cuando Walter la llevó a la cabaña en su luna de miel. Le había enseñado el retiro de su familia en las montañas y le había contado historias de su niñez sin poder ocultar el orgullo y el sentimentalismo de su voz. Y ahora, no podía evitar comparar ambos momentos.
Con sentimiento de culpabilidad, comparó a su difunto marido con Paul Fitzgerald. Walter medía un metro setenta y cinco, su cuerpo delgado más que musculoso, y sus setenta años a pesar de sus ideas modernas propias de un hombre más joven. Paul era mucho más alto y musculoso y también más joven. Kayla, que siempre había caminado con brío, había tenido que reducir el paso para adaptarse al de Walter. Sin embargo, ahora tenía que esforzarse por mantener el ritmo.
Se detuvieron delante del edificio que era relativamente modesto para como solían ser las iglesias. Constaba de un solo piso pero parecía un edificio alto por la aguda inclinación del tejado y la alta torre del campanario que aún conservaba la campana original de cuatrocientos kilos.
Paul Fitzgerald pasó una de sus manos por las piedras grises y polvorientas de la fachada.
—Trabajo sólido —dijo y Kayla detectó el tono de admiración y hasta de emoción en la su rostro—. ¿Sabe algo de su historia?
—Sólo lo que viene en el folleto de información. Piedra local tallada por maestros italianos —explicó Kayla—, que fueron traídos a América en 1890 para ello expresamente. Una rica viuda, Honoria Desbaugh, la construyó en honor de su marido. Durante años, fue regida por unos monjes, un brazo de una orden llamada Hermanos del Sagrado Nazareno. Sus dormitorios estaban en lo que ahora es nuestra cabaña. Uno a uno, los monjes fueron muriendo y el lugar quedó abandonado allá por los años veinte cuando la familia de Walter compró toda la finca.
—La iglesia forma parte de las visitas turísticas en la época de verano —añadió Hank—. Le viene bien al pueblo —dijo abriendo la gruesa puerta de madera.
Igual que otras veces, la tranquilidad que se respiraba en el interior de la iglesia fue como un bálsamo para los nervios de Kayla. Permaneció en el centro de la nave y respiró profundamente. Olía a humedad y a tierra.
La calma duró sólo unos segundos porque Paul Fitzgerald se colocó a su lado, las manos en los bolsillos, mientras miraba el techo cubierto de pesadas vigas. Kayla no pudo evitar ver el fuerte cuello y la prominente nuez. El sol que se filtraba por las vidrieras proyectaba sombras sobre los rasgos bien definidos de su rostro. Pensó que era como una estatua.
—Se mantiene bien —dijo.
—El señor Thorne pagó la restauración hace años —dijo Hank.
—Walter formó una fundación para que se ocupara de su mantenimiento.
—Religioso, ¿eh?
—No demasiado —contestó—. En realidad, sólo quería que la iglesia se mantuviera sin denominación alguna para que sirviera para albergar todo tipo de credos.
Paul ladeó la cabeza y la miró. Sus ojos grises parecían no tener vida y el tono de voz que empleó estaba lleno de amargura.
—¿Y si no crees en ningún dios?
—¿Acaso no cree todo el mundo en algo? —preguntó ella con suavidad.
Él continuó mirándola pero su rostro no revelaba ningún sentimiento. Kayla volvió a sentir que la sangre se le helaba, señal de su terror a la violencia que emanaba de él.
—Si usted lo dice —dijo él cediendo finalmente.
Se acercó entonces a una de las paredes y pasó la mano por la piedra igual que hiciera fuera. Algo cerca de sus pies le llamó la atención e, inclinándose, comenzó a rascar el suelo.
—Aquí debe de ser, Hank. La mancha de humedad está aquí porque la madera está podrida.
—De acuerdo. Iré a echar un vistazo en el sótano para ver de dónde viene. Tardaré sólo un momento.
Kayla observó cómo Paul se acercaba al altar. En la pared que había tras éste, se alzaban cinco estatuas de santos hechas en madera, de poco más de un metro de alto. Las estudió en silencio durante unos momentos. Kayla se preguntó en qué estaría pensando. Se preguntaba también por qué no podía deshacerse de esa necesidad que sentía por comprender a aquel hombre sin sentimientos. No era asunto suyo, especialmente porque pensaba despedirse de él en cuanto regresaran a la casa.
Enfadada consigo, siguió con la vista los movimientos de Paul Fitzgerald por la iglesia hasta que éste se detuvo frente a las vidrieras. Algunas estaban dedicadas a personas que había fallecido hacía muchos años, entre 1900 y 1970. Los Desbaugh habían dado paso a los Montgomery y éstos a los Thorne. Se acercó a él cuando llegó a la que era su favorita. El vidrio era de un color rosa que seguía todos los tonos desde el pálido al rojo fuerte. En la base de la vidriera subía una parra de alegre tono verde y sobre ella las palabras: Juntos para siempre.
—¿No es preciosa? —dijo Kayla.
El hombre tardó un poco en contestar.
—Sí.
—Quiero que hagan una en honor de Walter.
De nuevo, Paul tardó en responder.
—Qué bien.
Kayla no sabía si estaba siendo sarcástico. Habían llegado al extremo más alejado de la nave y Paul abrió la puerta trasera. La luz del sol entró a raudales, borrando las sombras y el halo de misterio.
—¿Qué es eso? —preguntó Paul, pero salió sin esperar respuesta atravesando un arco conmemorativo.