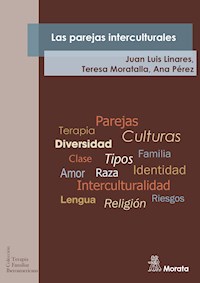Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta obra propone un paseo por la terapia familiar sistémica que incluye al mismo tiempo una mirada clásica, porque asume influencias cruciales en el bagaje histórico del modelo sistémico, y una exploración novedosa, porque tales influencias vienen interpretadas de forma personal y porque las conclusiones que de ellas se extraen constituyen una propuesta original y, en algunos aspectos, heterodoxa. Junto a algunos conceptos ya conocidos del autor, como el amor complejo o la nutrición relacional, se presentan de forma ordenada otros que conforman un mosaico novedoso. Aparece así una teoría sistémica de la personalidad, que, en su vertiente disfuncional, enlaza con el maltrato psicológico, y se reflexiona también sobre las bases relacionales de la psicopatología, buscando una propuesta de estrategias terapéuticas coherentes con las mismas, así como con los recursos personales del propio terapeuta. Como el propio autor sugiere, matizando a Maturana, "somos criaturas primariamente amorosas y secundariamente maltratantes; cuando el poder nos bloquea el amor, enfermamos y hacemos enfermar, pero la inteligencia terapéutica nos devuelve la salud".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cubierta
Juan Luis Linares
TERAPIA FAMILIAR ULTRAMODERNA
LA INTELIGENCIA TERAPÉUTICA
Herder
www.herdereditorial.com
Diseño de la cubierta: Michel TofahrnMaquetación electrónica: Manuel Rodríguez
© 2012, Juan Luis Linares © 2012, de la presente edición, Herder Editorial, S. L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3063-3
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
Créditos
Índice
Agradecimientos
1. Introducción
1.1. Entre el objetivismo y el subjetivismo
1.2. El posmodernismo y la terapia familiar
1.3. La terapia familiar ultramoderna
2. Bases históricas y conceptuales
2.1. Gregory Bateson y las raíces comunicacionalistas
2.2. La cismogénesis
2.3. La teoría del doble vínculo
2.4. Las cibernéticas
2.5. La puntuación
2.6. De la terapia familiar al modelo sistémico
2.7. La terapia estructural
2.8. Pioneros e inclasificables
2.9. La terapia familiar en Italia
2.10. ... y en toda Europa
3. Entre el amor y el poder: el maltrato psicológico
3.1. La condición humana: el amor
3.2. El neolítico y el poder
3.3. La nutrición relacional
3.4. El maltrato psicológico
3.5. Modalidades de maltrato psicológico familiar
4. El maltrato físico
4.1. Definición y prejuicios
4.2. Violencia activa física
4.3. Violencia activa sexual
4.4. Violencia pasiva
4.5. Negligencia
4.6. El maltrato físico y sus bases relacionales
5. Hacia una teoría ecológica de la personalidad
5.1. Una definición de personalidad
5.2. La narrativa
5.3. La identidad
5.4. Los sistemas relacionales de pertenencia: organización y mitología
5.5. La nutrición relacional, motor de la construcción de la personalidad
6. El diagnóstico relacional
6.1. El diagnóstico en la terapia familiar sistémica
6.2. La nosología psiquiátrica: un breve apunte
6.3. Las bases relacionales de la psicopatología
6.4. Los trastornos neuróticos
6.5. Los trastornos psicóticos
6.6. La depresión mayor
6.7. Los trastornos de la vinculación social
6.7.1. Las familias multiproblemáticas
6.7.2. Los trastornos de personalidad, grupo B: el trastorno límite
7. La intervención terapéutica
7.1. La inteligencia en la intervención terapéutica
7.1.1. Intervenciones cognitivas
7.1.2. Intervenciones pragmáticas
7.1.3. Intervenciones emocionales
7.2. La danza terapéutica
7.2.1. Del síntoma a la relación
7.2.2. Del individuo al sistema
7.2.3. De la acomodación a la confrontación
7.2.4. De la internalización a la externalización
7.3. Estrategias terapéuticas sobre la organización
7.3.1. Flexibilización de la adaptabilidad
7.3.2. Reequilibramiento de la cohesión
7.3.3. Normalización de la jerarquía
7.3.4. Estrategias destrianguladoras
7.3.5. Estrategias vinculadoras
7.3.6. Estrategias estructurantes
7.4. Estrategias terapéuticas sobre la mitología
7.4.1. Cambio de los valores y creencias
7.4.2. Cambio del clima emocional
7.4.3. Cambio de los rituales
7.4.4. Estrategias negociadoras
7.4.5. Estrategias reconfirmadoras
7.4.6. Estrategias recalificadoras
7.4.7. Estrategias de aceptación
7.4.8. Estrategias responsabilizadoras
8. Reflexiones finales
Glosario
Bibliografía
Agradecimientos
Componer los agradecimientos al acabar un nuevo libro es, para mí, una experiencia sumamente gratificante, aunque no exenta de cierto conflicto. Paso revista a nombres y rostros amigos y me digo: «Tienes que señalarlos a todos, ellos son importantes en tu vida, les debes algo». Con esa filosofía vital, el riesgo es que el agradecimiento se convierta en una especie de bendición urbi et orbi, desmesurada y, por tanto, inadecuada.
Contrariando, pues, mis tendencias más naturales, voy a limitarme a mencionar los grupos de colaboradores, colegas y amigos con los que, conversando e interactuando, he obtenido los estímulos intelectuales necesarios para la redacción de este libro.
En primer lugar, los miembros del equipo docente de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de San Pablo: Carmen Campo, Félix Castillo, Susana Vega, José Soriano, Gemma Baulenas, Ricardo Ramos, Teresa Moratalla, Ana Pérez, Josep Checa, Iolanda d’Ascenzo, Ana Gil, Carmen Vecino, Gustavo Faus, Dora Ortiz, Isabel Cárdenas (tú, querida mía, entrarías en la relación también por otros conceptos...), Javier Ortega, Anna Vilaregut y etcétera, que ninguna omisión se me ofenda. Con todos ellos, y gracias a todos ellos, comparto desde hace años la aventura de formar terapeutas sistémicos en el marco institucional más privilegiado que quepa imaginar.
Y hablando de aventuras, ninguna tan fascinante como la transatlántica que representa relates, la Red Española y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas. A Raúl Medina, de Guadalajara, México, le agradeceré toda la vida haberme regalado un mundo, y a los argentinos Marcelo Ceberio y Horacio Serebrinsky, su calidez y alegría porteñas. En Bogotá, Regina Giraldo me brinda su perfecta confiabilidad y M.ª Eugenia Rosselli su hospitalidad, no menos perfecta. En Lima, José Antonio Pérez del Solar lleva muchos años cuidándome cuando lo visito, lo cual incluye gastronomía exquisita y acrobacias aéreas de cierto riesgo. Sandro Giovanazzi y Claudia Lucero, respectivamente desde La Serena y Temuco, me recuerdan a menudo lo largo y encantador que es Chile. En Porto Alegre, Brasil, Olga Falceto y Ovidio Waldemar me hacen tomar conciencia de cuántas cosas se pueden tener en común, a pesar de la distancia. Y Karin Schlanger en Palo Alto, Angela Hiluey en São Paulo, Lia Mastropaolo y Piergiorgio Semboloni en Génova… A ellos, y a los restantes miembros de relates, les debo la ilusión de que este libro represente una modesta contribución a la construcción de un modelo latino de terapia familiar.
Roberto Pereira (Bilbao), Norberto Barbagelata (Madrid), Javier Bou (Valencia), Annette Kreuz (Valencia) y Jorge de Vega (Las Palmas), me acompañan con frecuencia (¡ay!, no tanta como yo quisiera) en reuniones de reflexión sobre los avatares de la formación en España. Reuniones que constituyen una rara síntesis de trabajo y placer, el modelo intelectualmente más estimulante que se haya inventado. Si ese no fuera ya un motivo suficiente de agradecimiento, ellos me aportan además la perspectiva española de la terapia familiar, imprescindible para contextualizar adecuadamente mis ideas.
Ese es el mismo modelo que inspira las reuniones anuales de lo que hemos dado en llamar «las cinco voces europeas de terapia familiar»: Edith Goldbeter, de Bruselas, Luigi Onnis, de Roma, Elida Romano, de París, Marco Vannotti, entre Neuchâtel y Milán, y un servidor de ustedes en Barcelona. Sólo que, en este caso, la balanza se inclina decididamente del lado del placer, y eso que juntos hemos producido ya un libro: Thérapie familiale en Europe. Pero es que simultanear las reuniones científicas con óperas en La Scala, en La Monnaie o en el festival de Aix en Provence, conciertos en el Palau de la Música y comidas en… (bueno, no les cuento…) ¡Ingrato sería, si no les agradeciera! Corroborando el éxito de la fórmula, Carlos Sluzki se acaba de incorporar al club en calidad de «solista americano». ¡Bienvenido, querido maestro, y gracias a ti también!
Aunque lo conozco desde hace muchos años, un descubrimiento de última hora ha sido Giuseppe Ruggiero y sus múltiples claves humanas y profesionales. Especialmente, el hecho increíble de que hemos inventado simultáneamente el concepto de inteligencia terapéutica, que sirve de subtítulo de este libro. Gracias, querido Giuseppe, por haberme regalado esa coincidencia, que, lejos de inquietarme, aumenta la paz de mi espíritu por la convicción de sentirme bien acompañado.
Y no quiero acabar esta agradecida relación sin mencionar al menos a algunos de quienes me acompañan en los grupos de investigación clínica que aportan gran parte del material de que se nutre este libro. Rosa Zayas, José Molero, Silvia Macasi, Vicky Rangel, Vitor Silva, de nuevo Dora Ortiz, y tantos otros: gracias por ayudarme a comprender alguno de los infinitos bucles de complejidad de fenómenos como las prácticas alienadoras familiares o los trastornos psicóticos.
1
Introducción
1.1. Entre el objetivismo y el subjetivismo
La preocupación y la curiosidad de los seres humanos por su entorno son, probablemente, tan antiguas como nuestra especie. Sin embargo, y si nos limitamos a la cultura occidental, son los filósofos presocráticos los primeros que nos han legado un testimonio fidedigno de ese fenómeno intelectual. Tales de Mileto, el primero entre los primeros, inspirado seguramente por el universo acuático en el que siempre se desarrolló la cultura griega, afirmó que todo procedía de lo húmedo o, en definitiva, del agua. Y no hay duda de que algo de eso ha confirmado la ciencia. Por no hablar de la teoría atómica de Demócrito, otro de los filósofos del cosmos o de la naturaleza (Russell, 1945). Los presocráticos fueron sabios que miraban a su alrededor, sobrecogidos por el infinito misterio del mundo en que vivían, e intentaban captar y entender su condición última. Se trata, desde luego, de la primera tentativa objetivadora que registra nuestra cultura, aunque ni siquiera ella está exenta de reflexiones inquietas sobre las limitaciones de la percepción humana.
Esta preocupación alcanza el rango de planteamiento fundamental en autores como Parménides, para quien los fenómenos de la naturaleza y, por tanto, las explicaciones cosmológicas, forman parte de la ilusión, por lo que, lejos de constituir la Verdad, no son sino el resultado de la opinión de los hombres. Opuesto a Parménides en otros aspectos, Heráclito coincide con él en su afirmación del subjetivismo al afirmar que todo fluye y que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. En efecto, podrán encontrarse pocas afirmaciones tan claras de la precariedad de la realidad, aunque no menos rotundo resulta el mismo Sócrates al aseverar: solo sé que no sé nada. De hecho, con él culmina una línea de razonamiento que constituyó la fuerza y la flaqueza de los sofistas, y que no es sino el movimiento de signo contrario al de los filósofos cosmológicos: la reflexión sobre el hombre y el cuestionamiento de su capacidad de conocer la realidad objetiva.
Objetivismo y subjetivismo no han cesado de alternarse a lo largo de la historia de la filosofía. Al marcado subjetivismo de Platón siguió el realismo de Aristóteles, y a ambos, neoplatónicos y neoaristotélicos durante muchos siglos. De hecho, toda la filosofía occidental puede ser entendida en términos de dicha alternancia, en la que cada giro, de uno u otro signo, representa una superación del precedente de signo opuesto, que, al incluirlo, aporta nuevas propuestas correspondientes en un nivel de complejidad superior. Los filósofos no suelen basar sus ideas en la descalificación de otros autores anteriores, sino que los integran y, por lo general, parten de lo que en ellos hay de valioso para fundamentar sus propios pensamientos.
A través de esta alternancia de los grandes sistemas filosóficos idealistas y realistas se llega a los tiempos modernos, marcados por un positivismo firmemente objetivista que expresa la euforia de la revolución industrial y su ilimitada fe en el progreso. Es la principal fuente de la ideología moderna, todavía ampliamente vigente y que, en el caso de la psicología, prevaleció casi sin competencia hasta mediados del siglo xx. En ese proceso cabe enmarcar la ilusión freudiana de un futuro en que sus teorías psicodinámicas obtendrían la verificación en los laboratorios de neurofisiología. Y, desde luego, también ilustran a la perfección el espíritu moderno la reflexología de Pavlov y el conductismo de Watson, que se repartieron con el psicoanálisis el territorio psicoterapéutico de esa época.
No obstante, como contrapunto, en 1927, Werner Heisenberg, quien más tarde sería premio Nobel de física, había presentado su célebre principio de incertidumbre, según el cual es imposible conocer con precisión y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. El contenido físico de tal afirmación no es muy relevante para lo que aquí nos ocupa, pero lo que sí resultó muy influyente fuera del campo estrictamente científico fue la idea de que es imposible conocer algo. Lejos de un relativismo banal, que se desprendería de la interpretación textual del enunciado mismo, la importancia filosófica del principio de incertidumbre radica en la idea de los límites del conocimiento objetivo, lo cual lo ha convertido en una de las fuentes inspiradoras de un nuevo giro subjetivista llamado posmodernismo. La otra gran fuente inspiradora es el filósofo vienés Wittgenstein, cuyo énfasis en la importancia del lenguaje ha sido interpretada por los posmodernos como una legitimación de su subjetivismo.
La sensibilidad posmoderna, que ya había desembarcado en las ciencias físicas con el principio de incertidumbre de Heisenberg e incluso con la relatividad de Einstein a comienzos del siglo xx, tardaría paradójicamente más de medio siglo en alcanzar a la psicología y a la psicoterapia, pero, al hacerlo, transformó notablemente a los dos grandes modelos vigentes. Lacan, según el cual el hombre y el paciente se revelan en el lenguaje, desafió al psicoanálisis freudiano sustituyendo, como buen estructuralista, la historia por la estructura. Por su parte, el cognitivismo transformó el conductismo, reivindicando el pensamiento y la conciencia, junto al comportamiento y por encima de él, como objeto de intervención y de investigación de la psicología.
Pero no pararon ahí los cambios. El psicodrama, la psicoterapia gestáltica y, en general, las distintas psicoterapias llamadas humanistas reivindicaron la importancia de las emociones en sus respectivos modelos, abriendo así las puertas a una de las claves más subjetivas del psiquismo humano. Además, y sobre todo, nació la terapia familiar.
1.2. El posmodernismo y la terapia familiar
No es una imprecisión afirmar que la terapia familiar nació posmoderna, como resultado de esa primera oleada fundacional. La idea de que no existe una realidad relacional única y objetivamente descubrible, sino que las realidades relacionales se construyen desde la subjetividad, es probablemente la premisa emblemática del posmodernismo sistémico (o, como algunos desearían, post-sistémico). El énfasis en lo relacional es imprescindible para evitar caer en un relativismo incompatible con la actividad científica y terapéutica. ¿Es posible imaginar una situación en que las distintas subjetividades construyan realidades relacionales más diversas que la de una familia, con sus múltiples personajes, roles y conflictos? Hasta el terapeuta más novato e ingenuo aprende pronto que en una familia es imposible determinar quién tiene razón o en qué miembro reside «la verdad».
A pesar de ello, la terapia familiar vivió dos oleadas más de posmodernismo, constructivista en los años ochenta y socioconstruccionista en los noventa, que radicalizaron los planteamientos relativistas, en nombre del individuo en el primer caso y en el de la sociedad en el segundo. Y en detrimento de la familia en cualquiera de los dos. Resulta difícil entender la necesidad de esa apuesta, a todas luces exagerada, por una ideología que termina minando las bases del modelo (y, en algunos casos, cuestionándolo abiertamente), y, para intentarlo, se impone una reflexión que encuadre el fenómeno. De entrada, ¿por qué ocurre en la terapia familiar y no en otros ámbitos de la psicoterapia? ¿Y por qué en Estados Unidos y en las áreas culturalmente más próximas a ese país, los mundos anglosajón, germánico y nórdico?
La primera respuesta ha sido ya adelantada. La terapia familiar nace posmoderna porque, por definición, reunir a los distintos miembros de una familia evoca necesariamente sus distintos mundos y realidades y descarta la aproximación a alguno de ellos como «el verdadero» y a los otros como «los falsos». Dos títulos de Watzlawick, el gran divulgador del comunicacionalismo paloaltino, lo dicen todo al respecto: How real is real? (Watzlawick, 1977) [¿Es real la realidad?], y The invented reality (Watzlawick, 1984) [La realidad inventada]. Y, sin embargo, el pedigrí de posmodernismo no debía de ser suficientemente puro, porque, en los años ochenta, coincidiendo con la oleada constructivista, autores como Keeney (1982) y Dell (1982) arremetieron contra Watzlawick y sus compañeros de Palo Alto, descalificándolos como pragmáticos desde posiciones que reivindicaban la improvisación como única fuente legítima de creatividad terapéutica. Era la llamada estética del cambio, propuesta sin duda estimulante si no abriera la puerta a la frivolidad del «todo vale». Lo que en cualquier caso estimuló fue la polémica, porque Watzlawick (1982) reaccionó enérgicamente contra su descalificación y hasta alguien hubo que contraatacó definiendo certeramente a los estéticos como sometidos a la fashionable mind [mente a la moda] (Coyne et al., 1982). El posmodernismo, pues, tiene tan sólidas y antiguas raíces en la terapia familiar que no puede sorprender que haya alimentado a sus jóvenes cachorros con una dieta de «más de lo mismo».
El constructivismo en terapia familiar bebió de autores como Von Foerster, Von Glasersfeld y Maturana, quienes, procedentes de campos ajenos a la psicología o la psiquiatría, fueron seducidos para que se convirtieran en epistemólogos de la nueva teoría sistémica… o post-sistémica. Y, como referente teórico central, se propuso la cibernética de segundo orden, que destacaba la imposibilidad de observar desde fuera un sistema con el que se interactúa, siendo inevitable la integración en él y, en consecuencia, la auto-observación. Además, la interacción instructiva es imposible y, por tanto, los sistemas, que están determinados estructuralmente, no pueden ser conocidos objetivamente. El conocimiento no es sino acoplamiento estructural, que permite que dos sistemas interactúen sin desvirtuarse.
La terapia familiar constructivista hace un principio de estas ideas y propone una intervención basada en la improvisación y en las prácticas conversacionales. Las preguntas circulares y reflexivas (Tomm, 1987) son la mejor representación de una sensibilidad según la cual el terapeuta no puede imponer su realidad al paciente o a la familia, sino que debe ayudarle a descubrir sus propias respuestas: «¿Qué suele hacer tu hermana cuando tu padre llega a casa y tu madre sale a recibirlo contándole todo lo que ha pasado en su ausencia?». El terapeuta constructivista intentará inducir mediante este tipo de intervenciones la posibilidad de no dejarse triangular, pero no actuará directamente desactivando la triangulación.
Pero, desafortunadamente, la radicalización condujo, desde un razonable cuestionamiento de la posibilidad de observar objetivamente un proceso relacional en el que se participa, hasta la negación del rol de experto y la exaltación de la improvisación como suprema modalidad de intervención terapéutica. No puede extrañar que se produjeran abusos y que empezara el alejamiento de la terapia familiar de la clínica, en la que había realizado aportaciones tan prometedoras. Sin embargo, el golpe de gracia al «constructivismo radical» (en expresión de uno de sus portavoces, Von Glasersfeld), no vino de otros sectores de la teoría sistémica, sino del feminismo. En efecto, este se sintió profundamente irritado y reaccionó con una crítica feroz ante unas propuestas que sugerían igual validez de las distintas construcciones subjetivas frente a un mismo fenómeno, por ejemplo, el maltrato: la del maltratador y la de la víctima. Con el paso de los años ochenta a los noventa, el posmodernismo en terapia familiar abandonó casi totalmente el constructivismo y abrazó con entusiasmo la causa socio-construccionista.
¿Cuál era la diferencia? Como adelantamos más arriba y su nombre indica, el construccionismo social pone énfasis en la intervención de la sociedad en la construcción de realidades y, en particular, de las que se expresan a través de los síntomas. Recurriendo a Foucault (1961), se atribuye al discurso social dominante la influencia decisiva en la construcción de la patología y, en definitiva, en el mantenimiento de las relaciones de dominio. También son fuentes importantes de inspiración Vigotsky y Bajtin (21963), psicólogos rusos de la época soviética impulsores de teorías sociogénicas del lenguaje, coherentes con el marxismo pero más sutiles que la ideología estalinista oficialmente imperante en la urss.
Porque, en definitiva, el socio-construccionismo posmoderno es una especie de neomarxismo psicoterapéutico encubierto, pasado por el pensamiento políticamente correcto anglosajón (que, a su vez, bordea en ocasiones el estalinismo). Neomarxismo no solo porque usa a autores marxistas como referencia en momentos en que esa corriente de pensamiento está en descrédito, sino porque asume el postulado básico de que los males del género humano proceden de la sociedad a través de las relaciones de dominio. Nada nuevo, en definitiva, puesto que, ya en los años sesenta y setenta, el antiinstitucionalismo de Basaglia (1968) en Italia y la antipsiquiatría de Cooper y de Laing (1971) en Inglaterra mantuvieron posturas similares, habiendo sido su influencia notable en los inicios de la terapia familiar. Más aún, la extraordinaria implantación y la riqueza de ideas del pensamiento sistémico en Italia no se entienden sino como herencia de Basaglia y del movimiento Psiquiatría Democrática, fundado por sus colaboradores, exponentes del marxismo crítico del 68 europeo.
Pero el marxismo de los socio-construccionistas es encubierto porque, además de no explicitar jamás su inspiración en Marx, cuando citan a los autores marxistas o cripto-marxistas lo hacen con las fechas de sus traducciones al inglés, así que, por ejemplo, Foucault se convierte en un filósofo… ¡de los años ochenta! El problema es que así se produce un anacronismo confuso que ignora la experiencia previa de los movimientos contestatarios referidos y, lo que es más importante, sus límites, que empujaron a muchos de sus seguidores hacia la terapia familiar sistémica hace treinta años. Es decir que ya se sabía en aquellos tiempos la enorme influencia de la opresión social sobre los trastornos mentales, pero también se aprendió que ello no resolvía el problema de la locura. Y ahora se nos vende el primer producto como si de una novedad se tratara y se continúa ignorando el segundo.
Además, el lecho de Procusto del pensamiento políticamente correcto anglosajón se ha instalado paradójicamente sobre las terapias posmodernas, rechazando prácticas e ideas arbitrariamente consideradas poco respetuosas o directamente opresivas. Es así como la censura ha repudiado cualquier tipo de diagnóstico, aunque se base estrictamente en criterios relacionales, rechazando también las prescripciones y cualquier modalidad de intervención que se realice desde la posición de experto. Solo vale, alcanzando la categoría de práctica liberadora, la conversación terapéutica, basada en la improvisación creativa.
La expansión del socio-construccionismo en la terapia familiar estadounidense y en sus territorios de influencia cultural es un fenómeno digno de estudio. Se trata de una implantación de tal magnitud que, en ese universo, resulta muy complicado publicar o ser oído si no se asume la correspondiente retórica o no se usa la jerga adecuada. Ello supone, entre otras cosas, un respeto sacralizado por las minorías étnicas, que deben estar adecuadamente representadas en cualquier acto académico o administrativo, aunque las personas que las representen no sean tan adecuadas. Y es especialmente pintoresco que, entre tales minorías étnicas, la American Family Therapy Academy (afta) incluya, en un verdadero alarde de desafío a la teoría de los tipos lógicos, a las minorías sexuales («gays, lesbians, bisexuals and transexuals», pronunciadas así, de un tirón, sin dejarse una modalidad en el tintero, lo cual sería una gravísima discriminación). Las razones son sin duda complejas, y, probablemente, entre ellas se encuentra la mala conciencia de un progresismo bien intencionado que no participó en la kermés revolucionaria de los años sesenta y que, aun ahora, sufre culpabilidades históricas derivadas del rol opresivo que su país desempeña a escala mundial. «Dime de qué presumes y te diré de qué careces.» Por otra parte, pueden también ser influyentes algunos rasgos típicos de las culturas protestantes del frío Norte, como una cierta introversión social y un riguroso respeto por la privacidad y la intimidad de las personas y las familias. En ese contexto no es descartable que una simple conversación pueda resultar terapéutica por sí misma, pero resulta más que dudosa su extrapolación urbi et orbi. Y es que esa es una de las paradojas más irritantes de nuestro posmodernismo: universalización globalizadora de propuestas que, si acaso, pueden tener un sentido solo en un contexto cultural preciso (americano y anexos); y rechazo dogmático de las disidencias.
El socio-construccionismo tiene dos ramas fundamentales, la llamada conversacionalista, surgida en el centro de Galveston en torno a las figuras de Goolishian y Anderson (1992), y la conocida como narrativista, representada fundamentalmente por el australiano White (1989) y el neozelandés Epston (1989). Ambas coinciden en el posicionamiento político de fondo, aunque los narrativistas están más abiertos a los recursos técnicos y, consecuentemente, son menos radicales en el rechazo de la posición de experto. Así, por ejemplo, una práctica emblemática del narrativismo es la externalización, que permite, poniendo fuera del sujeto las raíces de la dificultad, luchar más eficazmente contra ella. Es emblemático el diploma concedido por White a un joven paciente encoprético, acreditativo de «haber vencido a la caca traicionera». El objetivo es la deconstrucción de las narrativas opresivas impuestas, para reconducir el discurso en un sentido liberador, tanto de los síntomas como del dominio a ellos asociado.
1.3. La terapia familiar ultramoderna
Los excesos del posmodernismo y la sensación de que su ciclo se agota justifican sobradamente preguntarse acerca de qué va a sucederle. Y Marina (2000) no duda en plantear una propuesta: el ultramodernismo. Una propuesta que, desde aquí, hemos asumido como propia, sugiriendo algunas consecuencias de su aplicación al campo de la terapia familiar (Linares, 2001 y Linares, 2006 a).
Para empezar, el terapeuta familiar ultramoderno acepta con toda naturalidad el rol de experto. No se trata, sin embargo, de un experto cualquiera, puesto que somete gustoso la validación de su expertez a una negociación con la familia y, a veces, también con el paciente de forma relativamente autónoma. Es importante que ellos sepan que él o ella «saben», pero que no van a utilizar su saber para tiranizarlos o para imponerles realidades que ellos no estén en condiciones de aceptar. Es un terreno delicado, puesto que, a la vez que demuestra sus conocimientos, el terapeuta debe garantizar su buen uso. Por ejemplo, resistiendo a pie firme las invitaciones a «decirnos lo que debemos hacer o lo que está mal de lo que estamos haciendo».
El terapeuta ultramoderno debe ser y mostrarse responsable, a la vez que debe pedir responsabilidad a los miembros de la familia, ponderada y proporcionalmente a su posición en ella. A diferencia del terapeuta posmoderno, tentado eventualmente a declararse irresponsable del devenir de la familia, en su condición de simple acompañante conversador, el ultramoderno asume la responsabilidad que se desprende de su expertez. Y ello no significa regresar a aquella formulación, terriblemente culpógena, de que «no hay familias resistentes sino terapeutas ineficaces». No, también hay familias resistentes, o, hasta cierto punto, todas lo son, y algunas sencillamente imposibles. El ejercicio de la responsabilidad excluye la omnipotencia, y todo terapeuta es consciente de que existen límites a su saber y a su buen hacer.
En cuanto a la responsabilidad exigible a los miembros de la familia, es tan obvia como necesariamente matizable. Todos los personajes involucrados en un juego disfuncional deben responsabilizarse de las consecuencias de sus actos, pero de distinta manera. Es lógico que el maltrato físico comporte consecuencias penales para los adultos, pero no lo es que el maltrato psicológico y relacional, más lesivo a menudo que aquel, sea exonerado a priori de toda responsabilidad moral. Una terapia exitosa pasa por un proceso de cambio y el terapeuta debe guiarlo induciendo buenas dosis de autocrítica, y no vacilando en señalar errores y malentendidos. Ha de evitar, eso sí, actitudes inquisitoriales y asumir posiciones afectuosas y comprensivamente solidarias. Los niños, por su parte, también deben ser ayudados a comprender el sentido relacional de sus actos, pero evitando conducirlos a situaciones en que, eventualmente, protejan a los adultos más de lo que estos los protegen a ellos.
El giro ultramoderno implica la recuperación de un cierto objetivismo, aunque, claro está, de ninguna manera el retorno al positivismo moderno. En consecuencia, se reivindica el diagnóstico psicopatológico, debidamente reformulado como conjunto de metáforas guía. Bateson descalificó el diagnóstico como dormitivo, y no le faltaba razón si pensamos en el etiquetaje de la conducta desviada en que consistía la nosografía psiquiátrica hasta su cuestionamiento por los movimientos contestatarios de los años sesenta y setenta. Un diagnóstico tautológico, que definía al alcohólico por su afición desmedida a la bebida o al psicótico por su tendencia a delirar y agitarse. Pero, aún entonces, entre soflamas hipercríticas y discursos panfletarios, los llamados antipsiquiatras no podían evitar, tapándose discretamente la boca con la mano, intercalar algún paréntesis de doble epistemología frente a problemas complejos. V. g.: «Bueno, pero, entonces ¿se trata de un psicótico?».
Algo de esa actitud ha heredado la terapia familiar, y ya es hora de superarla con una decidida redefinición del diagnóstico en términos relacionales. Es el espíritu que inspiró la primera formulación de la teoría del doble vínculo, que establecía una cierta relación lineal entre dicho fenómeno comunicacional y la esquizofrenia, posteriormente negada en aras de la sacrosanta circularidad. ¡Como si no fuera evidente que la circularidad no suprime la linealidad, sino que la incluye en un nivel de complejidad superior! A veces, el afán por innovar de los grandes autores les hace renegar de algunas de sus propuestas en beneficio de otras posteriores, con lo que se corre el riesgo de que, en el proceso revisionista, se pierda o se minusvalore un material precioso. Le ocurrió a Freud (1915-1917) con la teoría del trauma y también a Bateson (1972) con el doble vínculo, que, cuestionado en sus aspectos lineales, se convirtió en un constructo demasiado abstracto y de escasa utilidad y terminó por ser relegado. Injustamente, si tomamos en consideración la enorme potencialidad de su formulación original.
La terapia familiar ultramoderna reivindica, pues, la linealidad, sin renunciar a la preciosa circularidad. El paradigma cosmológico copernicano, con el que aún nos regimos para movernos por el mundo, tiene apenas trescientos años de antigüedad. Y no hay duda de que su concepción heliocéntrica resulta de extraordinaria utilidad para entender los husos horarios y para orientarse en los grandes viajes intercontinentales. Pero no vamos a Australia muy a menudo, y todavía utilizamos expresiones como «el sol sale» o «el sol se pone», perfectamente válidas en nuestra experiencia cotidiana, aunque correspondientes al paradigma ptolemaico vigente los dieciocho siglos anteriores a Copérnico, un paradigma que consideraba que la Tierra era esférica, pero que estaba situada en el centro del universo, con los astros, y por supuesto el Sol, girando a su alrededor. Y, para movernos en nuestro entorno habitual, seguimos utilizando un paradigma anterior a Ptolomeo, que, desde tiempos inmemoriales, defendía la naturaleza plana de la Tierra. ¡Si vamos a comprar el pan obsesionados con la esfericidad de la Tierra, lo más probable es que no pasemos del semáforo de la esquina!
Así que se impone conservar la causalidad lineal para múltiples interacciones cotidianas, aunque enmarcada en una circularidad que aporta la imprescindible dimensión de complejidad. ¿A quién se le puede ocurrir que la manera como los padres tratan a sus hijos no influya de forma determinante en el desarrollo de la personalidad de estos? Sin embargo, insertos en un ecosistema complejo, la reacción de los hijos puede modificar el trato que reciben de sus padres.
Focalizar la inadecuación en el trato psicológico que algunos padres dispensan a sus hijos ha de dejar de ser un tabú para la terapia familiar, como lo ha dejado de ser, asimismo, reconocer y explicitar el maltrato físico. Lejos quedaron los tiempos en que las asociaciones estadounidenses de familiares de enfermos mentales se sintieron atacadas por la terapia familiar y contraatacaron provocando un trauma del que el mundo sistémico norteamericano aún no se ha recuperado. Desde entonces los terapeutas han aprendido mucho sobre cómo tratar a familiares culpabilizados, a la vez que la opinión pública ha asimilado la evidencia del maltrato parento-filial y la legitimidad de una implicación social en la lucha contra él. El maltrato psicológico es el elemento intermediario entre el bloqueo de los procesos de nutrición relacional y la psicopatología, y es responsabilidad del terapeuta la instauración del buen trato, y no, desde luego, ampliar el combate inquisitorial para «erradicar cualquier modalidad de maltrato».
El terapeuta ultramoderno debe rescatar la mejor tradición sistémica de usarse a sí mismo, asumiendo la necesidad de amar a los pacientes y a las familias, incluyendo a unos maltratadores que deben ser percibidos como víctimas, también ellos, de la terrible cadena del maltrato. El terapeuta «siente» en terapia, y su subjetividad emocional es un legítimo y decisivo recurso terapéutico. Por supuesto que también utilizará la rica y variada gama de técnicas terapéuticas acumuladas en la tradición sistémica, sin menospreciar las prescripciones comportamentales, caídas desgraciadamente en desuso en los círculos posmodernos, que las descalifican como manipuladoras o poco respetuosas. Maturana, al que se cita en apoyo de tal descalificación, define como imposibles las interacciones basadas en la simple instrucción, que no es sino la imposición arbitraria de una subjetividad a otra. Pero una prescripción comportamental no es una interacción instructiva si, siguiendo siempre al citado autor, se realiza desde el acoplamiento estructural, es decir, desde la aceptación respetuosa de la subjetividad del otro. En definitiva, para que una prescripción sea válida y tenga opciones de servir para algo, debe realizarse dentro del horizonte relacional de las personas a las que se dirige, que tienen que ser capaces de llevarla a cabo sin violentarse ni aumentar sus sufrimientos. Y esa misma cualidad es generalizable a cualquier intervención terapéutica, sea de la naturaleza que sea. Si una propuesta conversacional pretendidamente respetuosa se sitúa fuera del horizonte cultural de la familia, resultará, en el mejor de los casos, irrelevante.
Si el terapeuta sintoniza con estas ideas y actúa en consecuencia, se descubrirá a sí mismo hablando en prosa… ultramoderna, pero también, lo que es mucho más importante, desarrollando su inteligencia terapéutica. En las páginas que siguen ampliaremos estos conceptos, aportando información que facilite su comprensión y su adecuada ubicación en el espacio y el tiempo de la psicoterapia.
La terapia familiar ultramoderna es un invento con voluntad provocadora, y no una nueva bandera con pretensiones territoriales. Su mensaje más importante es la necesidad de acabar con el dogmatismo posmoderno, abriendo las ventanas del territorio sistémico a aires frescos y desmitificadores, alimentados a su vez por lo mucho de bueno que hay en la tradición psicoterapéutica. Ambas cosas son necesarias para que la terapia familiar recupere relevancia en el campo de la salud mental: que aporte ideas novedosas y estimulantes y que deje de proponerse como la eterna revolución del pensamiento terapéutico. ¡Patética revolución la que, en cincuenta años de rodaje, no consigue tomar la Bastilla ni conquistar el Palacio de Invierno!
r Cuando el gobierno alemán se propuso incluir a las psicoterapias entre las prestaciones sanitarias financiadas por la Seguridad Social, la terapia familiar sistémica no fue reconocida como un modelo científicamente solvente porque no pudo presentar un cuerpo de investigaciones «basadas en pruebas», homologables con las de orientación psicoanalítica y cognitivo-conductual. Le ha costado diez años al movimiento sistémico alemán reunir el dossier necesario para ser, ¡por fin!, reconocido en fechas recientes (2008). Desempeñar un papel relevante en el campo de la salud mental implica, entre otras cosas, homologarse lo suficiente con el resto de los modelos como para no salirse del foco.
En cuanto a la inteligencia terapéutica, no se trata de un don divino capaz de producir superdotados o idiotas según los avatares de su caprichosa distribución, sino que es el resultado del desarrollo de sencillos recursos consustanciales a la condición humana. Al igual que ocurriera con la inteligencia emocional, este nuevo descubrimiento de la sopa de ajo permite comprender fenómenos complejos (éxitos grandiosos, cambios espectaculares) con medios sencillos y modestos. Espero que el lector que se adentre en este libro se dé cuenta de que la inteligencia terapéutica está a su alcance, con independencia de los obstáculos burocráticos y las barreras corporativas. Solo son necesarios el sentido común, la honestidad intelectual y un proceso razonable de formación.
2
Bases históricas y conceptuales
2.1. Gregory Bateson y las raíces comunicacionalistas
Es de sobras conocido que la terapia familiar nació amparada y alentada por un movimiento intelectual estudioso de la comunicación humana llamado, en buena lógica, comunicacionalismo. Su figura más representativa, Gregory Bateson (1972), encarnó a la perfección las cualidades que caracterizaron a su equipo de colaboradores, el mítico grupo de Palo Alto, y que constituyó en cierto modo el legado fundacional de la terapia familiar: una enorme curiosidad intelectual y una aguda imaginación creativa, junto a una escasa definición clínica y un manifiesto desinterés por la psicopatología. Se trata de un legado rico y complejo, que ha ejercido una influencia decisiva en la configuración de la terapia familiar como un modelo terapéutico fascinante, dotado de enormes recursos y potencialidades a la vez que ostentador de sorprendentes lagunas.
Bateson, a diferencia de Freud, no era un terapeuta profesional, era hijo de un biólogo, antropólogo aficionado y estudioso de la comunicación. Su contribución a la terapia familiar, tan importante para cuantos siguen este camino, no fue para él más que una etapa intermedia, antes de interesarse por el lenguaje de los delfines y tras haber agotado su capacidad de entusiasmo por las costumbres de los iatmules, una remota tribu de Nueva Guinea. Introducido por Jackson (1968) de forma casual en el mundo de la psiquiatría, quedó cautivado por el estilo comunicacional de los esquizofrénicos y, durante unos años, y en compañía de sus colaboradores, que pronto fundarían el Mental Research Institute, se dedicó a estudiarlos en su medio natural, es decir, la familia. El marco geográfico era California, la península de San Francisco, junto al Silicon Valley, un lugar donde, por aquel entonces (años cincuenta), se estaba inventando el chip y se asistía al nacimiento de la informática. En semejante ambiente, con una altísima densidad de interés y curiosidad intelectual por los procesos de información y comunicación, no puede sorprender que la esquizofrenia se convirtiera en la musa inspiradora del nuevo modelo. ¿Quién no se ha sentido fascinado por la manera de comunicar de los esquizofrénicos y, eventualmente, sorprendido por las singularidades relacionales existentes en sus familias? Medio siglo antes, en Viena, la histeria había protagonizado un fenómeno similar, inspirando con sus efusiones eróticas a un grupo de terapeutas puritanos, pero intelectualmente potentes, algunas de las más revolucionarias propuestas de la cultura occidental.
Pero aquí acaban las similitudes. Ya hemos visto cuán diferentes eran Freud y Bateson en lo profesional, lo cual se tradujo en no menores diferencias en sus respectivas obras. El padre del psicoanálisis, como perfecto positivista, desarrolló un inmenso cuerpo de doctrina, teorizado a partir de su práctica clínica. Dotado de una enorme coherencia interna, pronto se convirtió en un dogma, ante el cual no cabían posiciones intermedias. O se aceptaba en su totalidad, y con ello se accedía a la «sociedad», o, si se rechazaba en el menor de sus matices, se optaba por la herejía y la exclusión.
Bateson, en cambio, escribió relativamente poco, y menos aún sobre terapia. Dando ejemplo de sensibilidad posmoderna, su interés se orientó hacia los campos más diversos, como la teoría general de sistemas, la cibernética o la teoría de los juegos, de las que extrajo material para sus propuestas teóricas, inaugurando una tradición seguida escrupulosamente por la terapia familiar: primar la importación de teoría frente a la producción propia. Y su liderazgo fue meramente simbólico, sin dogmas ni exclusiones, marcando también con ello líneas que no han variado a lo largo de los años. Aún ahora los sistémicos, sea cual sea su orientación y a diferencia de los psicoanalistas, publican en las mismas revistas, asisten a los mismos congresos y pertenecen a las mismas sociedades profesionales.
Eso sí, Bateson, de vez en cuando, fulminaba algún concepto descalificándolo como dormitivo, y las consecuencias se hacían notar en la terapia familiar. Lo hemos visto a propósito del diagnóstico, y lo veremos referido a las emociones, que se convirtieron también en innombrables durante bastante tiempo, provocando incluso la salida de Virginia Satir del equipo de Palo Alto por «emotiva».
En definitiva, la figura de Bateson ha resultado tan influyente en el desarrollo de la terapia familiar como la de Freud en el del psicoanálisis, si bien por razones y cauces distintos. Sin él, posmoderno avant la lettre, el terreno no habría estado tan abonado para los giros constructivista y socioconstruccionista, pero también se habrían perdido algunos de los aportes más agudos y trascendentales de lo que ha terminado constituyendo la epistemología sistémica. Veamos algunos de ellos.
2.2. La cismogénesis
De su estancia entre los iatmules, Bateson trajo un fugaz matrimonio con Margaret Mead y una hija fruto de esa relación, pero también un sustancioso bagaje teórico que habría de ejercer gran influencia sobre la terapia familiar.
Los iatmules eran una tribu de cazadores (eventualmente, también cazadores de cabezas) y recolectores, de precarias condiciones de vida, cuya supervivencia estaba siempre amenazada por el riesgo que representaba la escasez de comida. Su estructura social, constituida por sutiles vínculos patrilineales y matrilineales, se prestaba a generar enfrentamientos entre miembros de diferentes clanes, lujo que no podían permitirse, obligados como estaban a aunar monolíticamente sus fuerzas para asegurarse el diario sustento. Por eso, a lo largo del tiempo, los iatmules se habían sabido defender desarrollando sabiamente un ritual preventivo frente a situaciones generadoras de divisiones, que, aunque periódicamente se producían de forma inevitable, en caso de prodigarse habrían constituido un gravísimo peligro de extinción. Bateson (21958) describió, en su obra Naven, la curiosa ceremonia que se organizaba cuando surgía la confrontación entre dos miembros de la tribu. Al aparecer los gestos de desafío y aumentar la tensión, la gente empezaba a congregarse alrededor de los litigantes, desplegando una febril representación que incluía a estos en la vorágine. En medio de una excitación creciente, todos se arremolinaban chillando, fingiendo peleas grotescas que ridiculizaban la lucha y bailando travestidos con gestos obscenos. El resultado no podía ser otro que la reducción al absurdo del enfrentamiento, que se disolvía en el maremágnum del naven, alejando la amenaza de escisión.
Escisión, cisma, he ahí las palabras, con su evidente significado de confrontación y división, que inspiraron a Bateson su concepto de cismogénesis, extrapolado desde la cultura iatmul a las relaciones humanas en su más amplia acepción y a las de pareja en la más restringida.
Son estas últimas las de mayor relevancia clínica y, por tanto, las que requieren una reflexión específica. Pero, antes, una precisión. La cismogénesis define a las personas desde la relación, rompiendo espectacularmente con la tradición que definía a la relación desde las personas. En definitiva, la personalidad individual se desarrolla en función de las relaciones en las que el sujeto se ve envuelto. Y estas pueden ser, básicamente, de dos grandes tipos: simétricas y complementarias, según se funden en la igualdad o en la diferencia respectivamente. Por tanto, hay dos maneras básicas de construirse en la relación: comportándose de la misma manera que aquel/aquella con quien se interactúa o haciéndolo de manera radicalmente diferente.
Llevando las cosas al terreno de lo disfuncional, el riesgo de la simetría es que evolucione en escaladas en las que ambos interlocutores pugnen con similares recursos por definir la naturaleza de su relación, como decía el propio Bateson, o por afirmar su poder sobre el otro, como prefería entender Haley (1986). Sofisticado y sutil el primero, directo y más esquemático el segundo. Las escaladas simétricas nos introducen en el universo de los conflictos conyugales más clásicos. V. g.:
—¿Ya te vas?
—Para lo que tenemos que hablar…
—Claro, si llegas y te pones a leer el periódico…
—Pero luego a ti, a la noche, que no te quiten la telenovela…
Y así hasta el infinito. Las relaciones simétricas no suelen generar graves patologías mentales en quienes las protagonizan. Todo lo más, coexisten con síntomas neuróticos que pueden integrarse en el juego de las escaladas («No vamos a poder salir, con lo mal que me siento…»), o provocan un deterioro de la relación que puede llegar a amenazar la continuidad de la pareja. Sin embargo, la facilidad con que estas situaciones involucran a terceros las hace especialmente peligrosas para los hijos, que pueden ser triangulados de múltiples maneras, algunas muy hipotecadoras de su salud mental.
El riesgo de la complementariedad es que, lejos de diluirse, evolucione hacia una rigidez en la que las posiciones de superioridad y de inferioridad de ambos interlocutores se hagan más y más extremas. En la complementariedad rígida, quien ocupa la posición de superioridad (el one up, en la jerga paloaltina) extiende su poder a todas las áreas relacionales, definiendo en todo momento cómo son y cómo no son las cosas, mientras que al que ocupa la posición de inferioridad (el one down) no le queda otra opción que aceptar pasivamente. Y no es que haya un bueno y un malo ni una decidida voluntad de dominio, sino que ambos están prisioneros de un juego relacional que no les deja margen de maniobra. En el terreno de la psicopatología, la posición de inferioridad es un lugar de riesgo, proclive a ser ocupado por personas afectas de trastornos graves, como alcoholismo o depresión mayor. El juego relacional disfuncional no les permite otra manera de escapar a la nulidad que mediante la paradójica vía de los síntomas, los cuales confirman el rol de enfermo y, por tanto, la inferioridad, y consolidan la superioridad del cónyuge a medida que asume más responsabilidades y aumenta su reconocimiento social.
2.3. La teoría del doble vínculo
Ya hemos hablado de la esquizofrenia como musa inspiradora de la terapia familiar comunicacionalista, musa, por cierto, a la par sombría y luminosa, y es precisamente en la teoría del doble vínculo, el producto más refinado de la escuela de Palo Alto, donde mejor se aprecia esa condición. El doble vínculo llegó a los medios psiquiátricos en los años sesenta, procedente de la teoría de la comunicación, como una nueva propuesta etiológica para la esquizofrenia. Sin embargo, pronto se hizo evidente que, en el ánimo de sus autores, empeñados en su compromiso con la circularidad, no estaba bien definida la intención etiológica, la cual, en algún momento, fue explícitamente rechazada. Lo que se estaba proponiendo era, en cambio, una situación comunicacional que requeriría varias condiciones para producirse.
Para empezar, las dos primeras condiciones serían la presencia simultánea de dos mensajes distintos y contradictorios, uno negando al otro, y situados en niveles lógicos distintos. Esta expresión, tomada de los Principia Mathematica de Russell y Whitehead (1910-1913), puede, a efectos prácticos, ser sustituida por canales comunicacionales diversos, en concreto, uno verbal o digital y otro no verbal o analógico. Por ejemplo, una expresión de amor («Te quiero mucho») comunicada con un gesto adusto y un tono de voz crispado. La versión oficial de los autores señala como elemento perturbador, o paradoja, el contraste entre el mensaje digital al servicio del contenido, en este caso amoroso, y el mensaje analógico al servicio de la relación, de signo contrario.