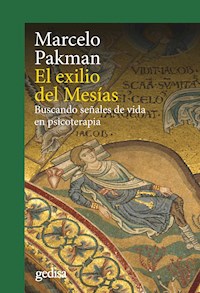Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cladema Psicología/ Filosofía
- Sprache: Spanisch
En una época marcada por la preeminencia ya sea de la ciencia, que supuestamente describiría a la realidad empírica de un modo directo e inmediato, ya sea de los signos monopolizados por los procesos de significación que llegaron a un lugar central con el giro lingüístico, las texturas de la imaginación rescatan a la sensualidad material de lo real soslayada por las abstracciones reinantes en esas dos posiciones polares. El trabajo de la imaginación, al promover la aparición de lo real como imágenes que no son meras apariencias, nos da la posibilidad de rescatarnos, al mismo tiempo, de las posiciones subjetivas desde las que insensiblemente mantenemos a las micropolíticas dominantes que dan forma al mundo en que vivimos. En la imaginación podemos volvernos parte de eventos transformativos en los que lo real pulsa para ser más de lo que es.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcelo Pakman
TEXTURAS DE LA IMAGINACIÓN
Cla•De•Ma
Filosofía/Psicología
TEXTURAS DE LA IMAGINACIÓN
Más allá de la ciencia empírica
y del giro lingüístico
Marcelo Pakman
.
Porque en las piedras que el agua humedece con cautela
ya se insinúan los comienzos del río caudaloso.
Para Norberto D., de sonrisa invencible,
y para Eduardo H., que un día se fue del conventillo
del barrio dejándome la dirección que aún recuerdo
en un lugar que sonaba a fin del mundo,
conletras vacilantes que recién empezábamos a conocer,
en un pedazo de papelde diario.
Para ellos, mis primeros amigos, dondequiera que estén,
y para los que siguieron.
Agradecimientos
Quisiera mencionar aquí a los que contribuyeron con su presencia, estímulo, comentarios, interés, cariño y amistad a llevar adelante mi trabajo: Juan Manuel Anapios, Liliane Bar, Pietro Barbetta, Rubén Bild, Cristóbal Bonelli, José Almeida Costa, Frank Galuszka, Lino Guevara, Jose Nesis, Isabel Prado e Castro, Carlos Sluzki, Horacio Vogelfang. Entre ellos también, con mis disculpas a aquellos que he olvidado injustamente, para: Livia Almeida, Fabiola Arellano, José Barrera, Marisa Bellini, Sergio Bernales, Pilar Bermejo González, Isabel Brandão, Marcelo Bustos, Andrés Cabero, Michele Capararo, Sara Cobb, Marianne Cotton, Silvia Crescini, Rosina Crispo, Elina Dabas, Tomás Díaz, Maru Figueroa Delgado, Gabriella Erba, Felipe Gálvez, Iván Gómez, Judith Gómez de León, Carlos González, Marilene Grandesso, Sandra Grandesso, Luciano Haimovici, Nuria Hervás, Maria Jasenková, Anette Kreuz Smolinski, Juan Luis Linares, Flavio Lobo Guimarães, Alberto Lago González, Liz Luisi, Michele Mattia, Sergio Melman, Luciana Monteiro Pessina, Rodrigo Morales, Alicia Moreno, Roberta Naclerio, Marisa Oseguera, Cristina Pontes, Rosana Rapizo, Fiorenza Stefani, Maruja Tapia, Aída Tarrab, Luis Torremocha, Javier Vicencio, Eloísa Vidal Rosas, Eduardo Villar, Claudio Zamorano, Roxana Zevallos, Carlos Zuma. Y para todos mis alumnos y pacientes.
Mi agradecimiento también para Alfredo Landman y su equipo de colaboradores de Editorial Gedisa y mi gratitud para Hugo Cuadra, Timothy Johnson, Beverly Little-Ouellette, Iris Morales, Cheryl Ratchford, Paul Richardson y su equipo de colaboradores.
Va un recuerdo para la memoria de mi madre, Esther Melman z”l (1925-2013).
Y para Chus Arrojo, para David, Natán y Galia Pakman, y para Graciela Pakman, las gracias que inadmisiblemente paso por alto, con demasiada frecuencia, darles.
Imaginatio mundi
Sólo palabras con sonidos de lluvia perezosa,
de colina silenciosa, de selva amenazante,
de savia sutil, de fuego abrasador,
signos mudos testimonios del asombro,
señuelos de la razón cayendo sin fin
en abismos cotidianos,
inasibles transparencias
sin los contornos del sabor.
Sólo imágenes nacidas
en la conmoción impensable de las estrellas,
huidizas, vivas presencias que rozan
el rostro encaramado y el cuerpo antiguo,
que iluminan al regazo del mundo
como espectros incesantes del misterio,
hijas improbables de las sombras
y de los pulsos sostenidos del amor.
Amherst, Massachusetts, noviembre de 2013
1. Más allá de la biología y del giro lingüístico
El brillo de un acto heroico
tan extraña iluminación
la lenta mecha de lo Posible es encendida
por la imaginación.
EMILY DICKINSON, The Poems of Emily
Dickinson Reading Edition, 1999, p. 6081
Juan, un experimentado terapeuta, me consulta acerca de una familia durante un seminario que estoy dictando. Siguiendo un modo habitual de presentar una situación clínica, describe a la familia dando datos básicos acerca del padre, la madre y las hijas. Dice sucintamente que una de las niñas, adolescente temprana, tiene una enfermedad congénita que le dificulta la comunicación verbal. Dice también que siente que esa familia no lo oye y que no está convencido de estar siendo efectivo en su intervención, a pesar de haber usado diferentes modalidades técnicas que maneja con soltura. Continúa hablando de la última sesión con esta familia y describiendo un conflicto habitual entre ellos. Pero yo no me puedo concentrar, me he quedado con una imagen, vaga por cierto, de la niña enferma de nacimiento. Le pido que invente nombres para los miembros de la familia, ya que sólo habían sido descritos por su posición y papel en la familia. Tras pensarlo un poco, nombra a todos, incluyendo a la niña en la que me había quedado pensando, a quien llama «Elena» o «Helena», sin que yo pueda saber cual de las dos versiones del nombre está usando, ya que la letra hache es muda en español. Me quedo impregnado con las imágenes de estos nombres sumadas ahora a la de la niña. Juan continúa contando el último conflicto familiar y dando una descripción de lo que él hizo, pero nuevamente no logro mantener la atención en lo que me está diciendo. Lo interrumpo disculpándome y le explico lo que me pasa, le digo que no puedo seguir lo que me está contando y que es más importante para mí atender a aquello que me toca y no a una historia que tengo que hacer esfuerzos para escuchar con atención. Le aclaro que esto no tiene nada que ver con la cualidad de lo que él está haciendo terapéuticamente. Le pregunto acerca de la niña, a la que sigo teniendo ante mis ojos, aunque no se detalles de su patología física específica: «¿La has llamado Helena con hache o Elena sin hache?». Hay un breve silencio. Alguien de la audiencia levanta su mano y, cuando lo miro, me pregunta: «¿Me podría explicar que importancia tiene, en este momento y en esta situación, saber cómo se escribe el nombre? Sobre todo considerando que es un nombre que acaba de ser inventado». Le digo que su pregunta es muy pertinente y de sentido común y que se la contestaré, pero que preferiría primero escuchar la respuesta de Juan, el terapeuta, a mi pregunta. Me giro hacia Juan, que dice, sin hesitar: «Es Helena con hache». Le pregunto: «¿Cómo lo sabes?». Y me dice rápidamente: «Porque lo veo», mientras se señala la frente con sus manos. Me vuelvo hacia la audiencia y digo, mirando a quien me había hecho la pregunta acerca de la pertinencia de mi interés: «Cuando imaginamos un nombre para un paciente en una sesión de consulta como ésta, con una audiencia, por motivos de confidencialidad, estamos tomando, del repertorio de nombres que circulan en una cultura, aquel que, de algún modo, probablemente desconocido para quien elige en el momento de la elección, nombra aspectos de esa persona que nos tocan, insertándola en la historia de significados asociados al imaginario social que los nombres propios habitan. Juan está nombrando algún aspecto pertinente de la situación en la que se encuentra, de la cual el nombre es parte y testimonio. Y todos nosotros nos podemos sumar durante esta consulta a esa situación que ahora nos incluye. Me interesaba saber qué nombre era del mismo modo en que podría haber preguntado que color de piel o de cabello tiene esta niña, si sus uñas son largas o cortas, si sus pies son pequeños o grandes, si le resulta atractiva o captura la atención de nuestro colega o, por el contrario, lo invita a distraerse de prestarle atención, o muchas otras cosas de las que en general no hablamos porque estamos entrenados para ocuparnos más bien de lo que se dice y, sobre todo, de lo que ya se ha dicho. Solemos hacer una especie de autopsia del habla que se extrae de la experiencia vívida pero, por suerte, nunca lo logra completamente. La imagen persistente, que pudiera haber sido fugaz, de esta niña, me llevó a hacer esa pregunta sobre su nombre porque necesitaba verla con más nitidez y un nombre no solamente significa algo sino que es como una piel, una parte sensual de la experiencia con su propia textura. En la tradición talmúdica se dice que, al nombrar a un niño, los padres se encuentran en un estado profético, que el nombre no es azaroso sino relacionado con el alma del niño o niña por nacer; es decir, en lenguaje secular y psicológico, relacionado con el lugar que el niño viene a ocupar en la trama histórica en la que la familia está inserta, así como en los deseos y expectativas de los mismos. Algo parecido pasaría cuando rebautizamos a un paciente. Todos los nombres son imaginados, tomados del imaginario social, todos fueron en algún momento producto de un acto imaginativo y enraizados en experiencias. Cuando los sacamos de ese repertorio imaginario para darles vida, como lo puede hacer un nuevo nacimiento, ese acto imaginativo puede continuarse».
Le pido entonces a Juan si podemos hacer una breve interrupción en nuestra conversación para realizar un ejercicio con la audiencia, en el que Juan también podrá, por cierto, participar. Como Juan está de acuerdo les pregunto: «Podrían, por favor, decir, al menos algunos de ustedes, ¿qué imagen les vino a la mente cuando escucharon el nombre Helena, con hache?». Y agrego: «Quizá no les sea fácil decirlo porque puede haber sido alguna imagen poco clara, como la que yo tuve de Helena, o furtiva, a la que dejaron ir sin retenerla, como lo hice yo, que quedé capturado por la misma, ya que en lo cotidiano descartamos muchísimas de esas imágenes que acompañan o hacen al pensamiento más formal y abstracto para seguir concentrados en el tema que consideramos pertinente a la situación en la que estamos». Unos cuantos profesionales participantes de la audiencia hablan, después de un momento inicial de hesitación, de algún pariente con ese nombre al que habían visualizado, pero varios dicen que habían pensado en, o imaginado a (y la diferencia es difícil de aclarar en muchos casos) Helena de Troya. Juan se encontraba entre estos últimos. Alguien dice: «Era una mujer muy hermosa». Y yo digo entonces: «Yo también pensé en Helena de Troya y en que era tan pero tan hermosa que muchos fueron a la guerra por ella, una guerra sangrienta y llena de actos heroicos y de bajezas. Su belleza fue una de las razones en la cadena de causas que llevaron a la guerra de Troya». Después de un breve momento de silencio, Juan, que había permanecido sentado durante el ejercicio grupal que yo había propuesto, se incorpora y dice, muy emocionado y de un modo que nos toca a todos los presentes: «Esta niña, Helena, tiene los ojos mas hermosos que yo haya visto jamás en una niña de esa edad. Yo sigo viendo a esa familia por esos ojos, a pesar de todas las dificultades y de no saber a veces si los estoy ayudando. Mirándole a los ojos, me pregunto a veces ¿cómo hacen esos ojos para mantener su belleza a pesar de tanta adversidad en su vida, aun siendo tan pequeña? No se por qué no lo dije antes». Le digo: «Es posible que no lo hayas dicho antes porque los terapeutas no solemos comenzar hablando así cuando hablamos de nuestro trabajo, porque así hablan los poetas. Podría incluso haber pasado que, si hubieras comenzado expresándote así, algunos o muchos de nosotros te hubiéramos descalificado, secreta o abiertamente, directa o indirectamente, como sensiblero o como hablando de algo impertinente. Porque va en contra de las leyes no escritas de lo que es una conversación entre terapeutas en una consulta».
A partir de ese momento, al que nombro, siguiendo una conceptualización que he hecho previamente, como un evento poético, se estableció un espacio en el que hablamos de la dificultad cotidiana de esta niña, que mantenía, contra viento y marea, su belleza, la capacidad de no ser distorsionada o borrada por las enormes dificultades de su vida cotidiana, y acerca de cómo esa batalla se desplegaba en el terreno de las múltiples situaciones cotidianas de la vida familiar, más allá de conflictos que pudiéramos extraer como objetos a trabajar desde la presencia de la familia, llevados principalmente por nuestros sistemas de ideas abstractas y utilizando las conceptualizaciones que conforman nuestros modelos terapéuticos. Un evento poético había sucedido en la sesión de consulta que vino de la mano de un acto imaginario. Lo que experimentamos no fue simplemente que usáramos «Helena de Troya» como una metáfora para hablar de esta niña, rebautizada Helena, como se pudiera entender dentro de una perspectiva que hace del lenguaje el locus del cambio terapéutico ante una realidad que regresa infinitamente hasta desaparecer en tanto existencia sensual y material. Para decirlo en un lenguaje que testimonie lo que nos sucedió en la sesión, lo que nos desestabilizó, empujándonos fuera de nuestras posiciones subjetivas habituales y de la tradición mas fundacional de nuestra identidad terapéutica, fue que Helena de Troya se hizo presente como una invitada inesperada, llegó a través del tiempo y del espacio, desde el lugar imaginario en el que habita, lugar del sentido más allá del significado, de la presencia y no de la representación, lugar que la ciencia no puede explorar como existencia positiva con los datos empíricos, y fue recibida en nuestra situación para ser promovida como un evento poético singular. Los ojos de Helena, y con ellos el drama de su experiencia, vívida en su textura particular, sólo se hicieron presentes a través de esa presencia imaginaria de Helena de Troya.
Éste es un libro acerca de la imaginación, tanto en el vivir cotidiano como en la práctica y en la reflexión acerca de la clínica psicoterapéutica, con particular atención a ciertos momentos de discontinuidad que, a veces, marcan puntos de inflexión en la continuidad de la experiencia humana dentro y fuera de la psicoterapia. Cuando llamé a esos puntos de inflexión eventos poéticos,2 lo hice usando un significado especifico del termino poética, para aludir al hecho de que en ellos se hacen presentes, nacen o vienen a la presencia aspectos importantes para la vida de aquellos que los experimentan. Esos aspectos, sin embargo, no han contado oficialmente, previamente al evento, como parte de la representación de la situación, del conocimiento organizado y dominante acerca de la misma.3 Los eventos poéticos no son exclusivos de la psicoterapia pero encuentran en ella una ocasión propicia para el alejamiento de los guiones estereotipados que suelen atrapar nuestras vidas y conformar nuestra subjetividad, la cual, al mismo tiempo, participa como agente en su mantenimiento. He considerado esos guiones estereotipados una expresión de fuerzas de objetivación que configuran una trama micropolítica.4 Como parte central de estos desarrollos entendí que los eventos poéticos, para facilitar su emergencia, requerían una posición efectivamente crítica con respecto a la micropolítica dominante, o encarnaban en sí mismos a esa crítica en tanto se alejaban de esos guiones. Los conceptos de micropolítica, crítica y evento poético configuran así una posición para una práctica y teoría de la clínica que suelo nombrar como crítico-poética.
En este texto utilizo esa concepción de una posición crítico-poética para continuar pensando la clínica con especial atención a la cuestión de la imaginación5 y, necesariamente, este nuevo desarrollo suplementa esa concepción clínico-teórica, para usar una expresión cara a Jacques Derrida (2009; 1967), ya que no solamente es una adición o un agregado sino que es constitutiva de la misma. A través de esta exploración distingo, por una parte, al suceder del fenómeno de la imaginación, o trabajo de la imaginación con imágenes, que ocurre ordinariamente, pero es también un constituyente central del evento poético, de, por otra parte, lo imaginario ya establecido, hecho de imágenes con las que ha trabajado la imaginación, aunque se vuelven parte o constituyen una contracara que acompaña a lo que he descrito como fuerzas micropolíticas, fuerzas a las que el evento poético y el proceso que lo continúa suspenden, abriendo lo que Jean-Paul Sartre llamó los caminos de la libertad (1972).
Para poder elaborar esta doble concepción de la imaginación, tanto en su aspecto de imaginario social que apoya a la micropolítica dominante, como en su aspecto de trabajo imaginativo que es parte central de los eventos poéticos, debo engarzarla con un objetivo general de la trilogía El espectro y el signo de la que este libro forma parte: mostrar una alternativa a las posiciones filosóficas asumidas efectiva e implícitamente por la mayor parte de las prácticas psicoterapéuticas actuales más dominantes en el mercado de la salud mental. Estas posiciones polarizadas son, por una parte, la filosofía que sostiene el supuesto de un acceso inmediato a la realidad y a la verdad a través de los datos de los sentidos, del uso de la razón y del método científico, y, por otra parte, la filosofía derivada del giro lingüístico que, en el siglo XX, entronizó el lenguaje y la interpretación de sus significados como locus del cambio en detrimento de los conceptos de realidad y de verdad. Este desarrollo es constitutivo del tratamiento de la cuestión de la imaginación y no un mero contexto para el mismo.
Cuando los profesionales de la salud mental asumen estas posiciones polares no lo hacen con frecuencia como una decisión consciente basada en las estrategias de pensamiento que la filosofía desplegó en sus muchos siglos de existencia, de ahí que me refiera a posiciones asumidas efectiva o implícitamente. A no ser que tengan un interés especial en la filosofía en relación con la psicoterapia, los programas típicos de formación del psicoterapeuta incluyen sólo una minoría de estudios de esta índole y, cuando lo hacen, suelen limitarse a revisar lo que autores fundamentales para la clínica psicoterapéutica han dicho sobre estas cuestiones en los casos en que ellos mismos estuvieran interesados en las mismas. Éste fue el caso en relación tanto con Jacques Lacan, considerado un autor de relevancia en el campo filosófico mismo, a partir de su lectura de Freud basada inicialmente en el estructuralismo, como con Sigmund Freud mismo en cierta medida, quien quizás impactó a la filosofía más de lo que fuera influido por su lectura de la misma, como lo muestran sus ocasionales citas de algunos filósofos. Gregory Bateson tenía también intereses filosóficos, pero no fue un psicoterapeuta él mismo, aunque se transformó en un referente central del pensamiento sistemático desde su trabajo en colaboración con uno de los grupos iniciadores de la psicoterapia sistémica. Su trabajo, definido con frecuencia como una epistemología a partir de estudios sobre la comunicación animal y humana, ha tenido por cierto un impacto, aunque no demasiado extendido, en el campo de la filosofía (por ejemplo, en Gilles Deleuze), y en buena parte su importancia sobre el desarrollo de la terapia sistémica fue a través de o concomitante a este impacto en el campo de la epistemología. Lo mismo se podría decir de la influencia en el campo terapéutico sistémico del cibernetista Heinz von Foerster y del neurofilósofo Francisco Varela, que estudió con interés la fenomenología y llegó a ver su trabajo como un desarrollo neurofenomenológico.6 De allí que las posiciones filosóficas a las que me refiero no suelan coincidir con las posiciones epistemológicas u ontológicas tal como se desarrollaron en la ya larga historia de la filosofía, sino que son las que profesionales involucrados básicamente en el trabajo clínico asumen, más implícita que explícitamente, como parte de la fundamentación y legitimación de su práctica profesional. Para usar una distinción hecha por Michel Foucault, estas posiciones son parte más bien del saber de la profesión que de su cuerpo de conocimientos:
En una sociedad, diferentes cuerpos conceptuales, ideas filosóficas, opiniones cotidianas, pero también instituciones, prácticas comerciales y actividades policiales, mores, se refieren todas a un cierto saber implícito específico de esa sociedad. Este saber es profundamente diferente a los cuerpos de conocimientos que uno puede encontrar en libros científicos, teorías filosóficas y justificaciones religiosas, pero es lo que hace posible la aparición de una teoría, una opinión, una práctica, en un momento dado (1966, en 1996: 261).
Estos saberes, cuando aparecen explícitamente, lo hacen con frecuencia en los márgenes de los modelos explícitos, en conversaciones informales, en suposiciones que sostienen discusiones de prácticas clínicas, etc. Esto no impide que, en algunos casos, se intente la legitimación de la terapia en una sólida base de pensamiento filosófico. Pero con frecuencia hay una actitud opuesta que toma explícitamente a la mención sólo somera y pasajera de filósofos, cuando no al hecho de ignorarlos completamente aun cuando sean centrales para la comprensión de temas relacionados con los tratados, como evidencia de una bienvenida actitud antielitista y pragmática. No hay duda de que el saber filosófico ha sufrido de elitismo y, como lo ha señalado Jacques Rancière a lo largo de buena parte de su obra, la política (o, como prefiero llamarla, micropolítica) encarnada por ese saber ha provocado una «partición de lo sensible» (2000) que determina quiénes tienen derecho a hablar acerca de qué cosas, una expresión del impacto de lo político sobre la aisthesis de la vida cotidiana, al darle forma a lo sensible (2011). Pero el rechazo frontal y simplista del pensamiento filosófico revela más bien la influencia de una actitud antiintelectual que suele confundir lo complejo con lo innecesariamente complicado u oscuro que puede, por cierto, ocurrir en la reflexión filosófica, aunque no es la regla necesaria. A mayores, esa presunta actitud antielitista, que pretende hacerse como un modo de afirmar el saber práctico del psicoterapeuta, revela su origen espurio cuando se acompaña, como lo hace ahora con frecuencia, de un recurso a la biología como fuente de legitimación de la práctica psicoterapéutica.
Una de las dos posiciones polares mencionadas subyace en la biología neurocientífica que ha sido asumida implícita o explícitamente no solamente por los que practican la neurofarmacología, sino por diversas orientaciones psicoterapéuticas, como la psicoterapia cognitivo-conductual, las psicoterapias orientadas a tratar el síndrome postraumático,7 las orientaciones que se basan en la teoría del apego, técnicas como el EMDR, o la terapia dialéctica conductista, para mencionar algunas de las más exitosas en el mercado de la salud mental. Estas prácticas abrazan, implícita o explícitamente, al realismo científico de teorías que se validan racionalmente con observaciones de la experiencia empírica recogiendo datos sensoriales a través de los cuales la realidad se hace supuestamente cognoscible. De este modo, se asume que será posible acercarnos de un modo progresivo para algunos, asintótico para otros, a la verdad acerca de la realidad mediante hipótesis científicas que, más que afirmarla en términos positivos, es decir, de demostrarla, están siempre abiertas a ser «falsadas», para usar el neologismo acuñado por Karl Popper (1992). La adopción de psicoterapias basadas en la «evidencia», o aspirantes a serlo, es una consecuencia de esta perspectiva filosófica que llegó al campo de la salud mental de la mano del principio de que «la enfermedad mental es una enfermedad del cerebro», para extenderse luego hacia formas psicoterapéuticas que no necesariamente comulgan con este principio. Sus practicantes se convencieron o se sintieron forzados a adoptar la necesidad de «demostrar» la efectividad de sus terapias con evidencia empírica, para así poder continuar siendo actores de relevancia en un campo de la salud mental que, de no hacerlo, los hubiera dejado por el camino. Esto sucedió desde que las compañías de seguros de salud, modeladas sobre el saber médico, se adueñaron hegemónicamente de las llaves de acceso a la práctica clínica tanto comunitaria como privada de la psicoterapia, instrumentando los nuevos saberes y el principio de la evidencia empírica a través de los profesionales mismos, cuya identidad reformatearon, estableciendo nuevas relaciones de poder entre ellos, las compañías de seguro y los clientes, rebautizados como consumidores.
Para esta posición filosófica implícita entendida como propia de la ciencia, los datos de los sentidos de la experiencia capturan de un modo inmediato la realidad, sin que cuenten demasiado aspectos lingüísticos, sociales, políticos, o económicos que pudieran funcionar como barreras o canales intermediarios. Por cierto, que la difusión misma de estos principios filosóficos es un ejemplo de la mediación sociopolítica y cultural que soslayan. Esta posición es llamada a veces empírico-positivista en el sentido de que se basa en la observación empírica como un vehículo de conocimiento de los datos de la realidad a la que las ciencias positivas se acercan cada vez más. Pero fuera del campo epistemológico, que despierta interés limitado entre los profesionales de la clínica, la caracterización del método no suele ser un tema de discusión, ya que está, como diría Roland Barthes, naturalizado y no es visto entonces como producto de una evolución histórica (1993). Sin embargo, si atendemos a la compleja historia de la reflexión filosófica, el empirismo estuvo lejos de conllevar una admisión automática de la conexión inmediata de los datos de los sentidos, es decir, de la percepción, con la tradicionalmente llamada realidad objetiva. Las discusiones epistemológicas se dieron, desde la Edad Moderna, a lo largo de un eje tradicional que oponía el empirismo con el racionalismo en la configuración del conocimiento. La cuestión en juego era la de lo sensible, proveniente de la percepción sensorial, por un lado, y la de lo inteligible, el pensamiento racional abstracto, por otro lado. La posición del empirismo más radical sostenía que todo conocimiento era básicamente a posteriori de la experiencia, es decir, que provenía de ella, como era el caso para los empiristas ingleses del siglo XVII (Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, John Locke, George Berkeley). Para el racionalismo, en cambio, el conocimiento era básicamente a priori de la experiencia, anterior a la misma, ya que estaba determinado por categorías como el tiempo y el espacio, en el caso de Kant, que ordenaban los datos de la experiencia y que, como los esquemas organizativos, eran trascendentes a la misma (1998).
El empirismo era entonces en el ámbito de la ontología, como estudio del ser último o básico de las cosas, compatible con una posición idealista, y no necesariamente materialista, como se asume hoy que lo es la posición subyacente a la ciencia empírica. Pero tampoco el racionalismo implicaba en filosofía una adhesión necesaria a una posición ontológica materialista. Platón, de hecho, inauguró un idealismo racionalista, ya que la razón era en su filosofía el instrumento para trascender a la apariencia de las cosas, ascendiendo hacia la realidad de las Ideas abstractas y eternas. Para muchas posturas epistemológicas idealistas, ya sea empiristas, ya sea racionalistas, había entonces un hiato entre la percepción y la realidad, entre lo interior y lo exterior al ser humano en sentido amplio, que requería argumentaciones varias para explicar cómo era que de la cosa externa se podía pasar a un objeto de percepción o de pensamiento racional.
Por otra parte, además de la discusión ontológica a lo largo del eje idealismo/materialismo y de la discusión epistemológica a lo largo del eje empirismo/racionalismo, la Edad Media ejercitó el pensamiento epistemológico a lo largo del eje nominalismo/realismo, de acuerdo con el estatus que se atribuyera a las categorías generales abstractas a través de las cuales se pensaban las cosas. Mientras los nominalistas las consideraban invenciones que podían ser, por cierto, erróneas, aun cuando aspiraran a ser racionales, los realistas pensaban que existían como partes de la realidad. Así es que retrospectivamente se consideraba a Platón, además de racionalista, si se lo pensaba a lo largo del eje empirismo/racionalismo, como el primer realista, ya que lo que existía como realidad para él eran las Ideas, es decir, la Belleza, la Verdad, etc. Es decir, que el término «realismo» nombraba una posición epistemológica acerca del conocimiento y no se relacionaba necesariamente con una posición ontológica materialista. Aristóteles, en cambio, sería visto como una figura controvertida, ya que, aunque se lo asociaba a Platón por su acento en el racionalismo, otros lo consideraron, en la Edad Media, como un representante del comienzo del recorrido que llevaría a la tradición nominalista que, en el siglo XVII, pasaría por los empiristas ingleses, que eran ontológicamente idealistas.
En estos tres desarrollos a lo largo de los dos ejes epistemológicos y del eje ontológico, que guiaron buena parte de la reflexión filosófica, hubo, por cierto, posiciones intermedias que elaboraron de un modo complejo las cuestiones de lo empírico y lo racional, del estatus de las generalizaciones abstractas y de la primacía o bien de la materialidad o bien de las ideas en relación con el ser primario fundacional de las cosas. Por ejemplo, el franciscano Guillermo de Occam, una de las figuras iniciales en el desarrollo del pensamiento científico, es típicamente considerado un nominalista. Pero fue justamente su concepción nominalista, que le llevaba a desconfiar de las generalizaciones como posibles fuentes de error, la que le condujo a formular su famoso dictum: «No hay que multiplicar los entes más allá de lo que sea necesario».8 Este principio, conocido en la historia de la ciencia como «la navaja de Occam» (Russell, 1967: 451-481), actuó como un resguardo contra la postulación de entes abstractos innecesarios para adquirir un conocimiento empíricamente válido y racionalmente sólido de los seres materiales. Éste también llamado «principio de parsimonia» de Occam quitaría todo lo superfluo que pudiera obstaculizar el trabajo de la razón. Una precaución congruente con la concepción de lo individual como real, propia de los nominalistas, combinada con una admisión de la necesidad de la razón para formular generalizaciones que permitieran comprender los datos empíricos. Vemos ya allí anunciado como la ciencia en su desarrollo romperá, hasta cierto punto, con la polaridad absoluta del eje empirismo-racionalismo, al valorizar la constitución deductiva de hipótesis causales que no se pueden justificar como constructos inductivos a posteriori de la experiencia.
La filosofía crítica de Immanuel Kant cumplió un papel en ese desarrollo de la ciencia, ya que intentó una síntesis en la cual el racionalismo, mediante juicios universales y necesarios, podía instrumentar el conocimiento de la realidad empírica o fenoménica, desentendiéndose de la realidad metafísica del noumeno o «cosa en sí». Esto sucedió porque en la filosofía kantiana las categorías a priori de la experiencia, el tiempo y el espacio, eran centrales. Pero, por ese mismo apriorismo, la filosofía crítica de Kant era también un idealismo trascendental a la experiencia. Esas categorías a priori eran mentales, pero no eran subjetivas sino objetivas, y no eran Formas o Ideas platónicas sino parte del mundo fenoménico al que no consideraba una apariencia de la que buscaba desembarazarse (James, 2006). La ciencia para desarrollarse tomó este impulso kantiano, amplificó el componente empírico para dominar las cualidades idealistas del mismo, y lo mantuvo anclado a la razón, evitando así caer en el subjetivismo idealista. Pero, en otro sentido, la cosmovisión científica heredó el realismo ontológico de Platón mediante un desplazamiento epistemológico que reemplazó a las Ideas o Formas platónicas con la materialidad del mundo. Platón había soñado con un puro logos que fuera capaz de decir las ideas sin contaminarse con la poesía, la retórica y el mundo de las apariencias, y la ciencia soñó también con un acceso inmediato a una realidad en la que los signos contaran sólo como medios de transmisión transparentes. La filosofía de Kant, en tanto que buscaba fundamentar el conocimiento sobre bases sólidas, estimuló esta ambición de encontrar un logos incontaminado, lo cual se expresaría también en el desarrollo del idealismo alemán de Fichte y Hegel (Howard Caygill, 1995, en James, 2006). Y aunque la ciencia encontró un modo de que la razón guiara hacia la realidad de la experiencia, no logró totalmente trascender la necesidad platónica de desembarazarse del obstáculo de la apariencia empírica para llegar a las Ideas reales. Así es que el peso de la cualidad irreal de la experiencia aún se asoma cuando la invisible realidad de los conceptos científicos se considera la realidad más fundamental en detrimento de la cualidad singular de lo vívido.
Se abría así la puerta para que se desarrollara el positivismo científico, en la era antimetafísica poskantiana, asociado históricamente a las posiciones de Auguste Comte y de John Stuart Mill, siguiendo en parte a Saint-Simon. El positivismo le daría exclusividad al conocimiento científico como conocimiento del mundo, extrayendo el empirismo de su clásico escepticismo idealista acerca de la realidad fenoménica. Con el énfasis inicial y el predominio posterior del conocimiento científico se afirmó, por una parte, el interés en las reglas lógicas del pensamiento que permitirían distinguir los problemas legítimos de los ilegítimos. Y, por otra parte, el viejo interés filosófico en los signos en general, tanto lingüísticos como extralingüísticos, resurgió con la disciplina semiótica o semiología, que contó como uno de sus arquitectos fundadores con el norteamericano Charles Sanders Peirce (1998), mientras que el interés en el lenguaje en particular como objeto de estudio resurgió con una disciplina lingüística que tuvo al suizo Ferdinand de Saussure como uno de sus fundadores (1991). La lógica buscaría poner bajo su dominio la lingüística a través del trabajo, por ejemplo, del círculo de Viena y de la posterior filosofía analítica anglosajona. Pero un par de eventos actuaron como puentes que llevarían hacia una corriente filosófica llamada continental que opuso resistencia a la lógica matematizada aplicada al habla, precursora de la filosofía analítica. Uno de esos eventos fue el desarrollo del estructuralismo en antropología por parte de Claude Lévi-Strauss (1996) que, aunque aún aspiraba a la lógica de la ciencia, se basó conceptualmente en los trabajos precursores de Ferdinand de Saussure en lingüística, y llegó a sacarse de encima la asumida garantía, pero también el yugo, de la lógica. El otro evento fue el concepto de «juegos de lenguaje» de Ludwig Wittgenstein (2001), que fue recibido en las ciencias sociales, sobre todo de EE.UU., de un modo que estableció un matrimonio de conveniencia argumentativa con la obra del Heidegger tardío cuando dictaminó que el Ser, al que había buscado más allá de los entes de la realidad sometidos a la tecnología, «habita en el lenguaje» (1971), aunque su política había estado bien anclada no sólo en el lenguaje sino en la realidad atroz del nazismo. Esa colusión, en la que la obra de Heidegger tomaría preeminencia, permitió comenzar una crítica retrospectiva de la historia de la filosofía entendida como una metafísica ontoteológica en la que habían participado tanto el platonismo clásico como la teología medieval que lo continuó.
La búsqueda de una fundamentación sólida del conocimiento que había emprendido Kant con su filosofía se acompañaba de la ambición de ponerle límites al conocimiento ilegítimo, de ahí su dimensión crítica. Friedrich Nietzsche afirmaría la imposibilidad de liberar la presentación de las ideas de toda incursión discursiva, para llegar a afirmar la omnipresencia de la fábula en el discurso filosófico (2005), y el último Heidegger continuaría esa línea. Karl Marx y Sigmund Freud también coartarían las expectativas de encontrar un modo de decir puro mostrando las determinaciones, económicas e inconscientes respectivamente, que ponían fin a esa ilusión. Pero el camino crítico, abierto por Nietzsche y continuado por Heidegger y Derrida, y el camino freudiano, continuado por Jacques Lacan, se separaron del camino marxista, que tomó un giro materialista para transformar la dialéctica hegeliana. El programa crítico dejó por el camino a Marx y tendió a decantarse por abrir el camino hacia una preeminencia del lenguaje o, como se dio por llamarlo, un giro lingüístico en la historia de la filosofía. Nietzsche y Heidegger se transformarían en los gurúes fundacionales de ese giro lingüístico para buena parte de la izquierda desencantada por la realidad del socialismo estalinista. Esto sucedió a pesar del compromiso temprano de Heidegger con el nazismo, que Derrida, entre otros, se esforzó en disculpar. Algunos trataron de alegar que ese compromiso político no contaminaba su filosofía, justamente lo que Heidegger mismo, en el camino nietzschiano, había mostrado como una ilusión de pureza del pensamiento de raíz platónica metafísica. Otros, basados en el giro lingüístico que afirmaba, siguiendo a Nietzsche, que todo era fábula, trataron de mostrar la impertinencia de aludir a la política como una presencia original determinante de la filosofía de Heidegger. En todo caso, la cuestión mostró la tensión inherente dentro del campo del giro lingüístico para acomodar la realidad política y la verdad, con frecuencia espantosa, de la historia, ejemplificada por el nazismo. Incluso el estructuralismo y el Lacan temprano que leyó estructuralmente a Freud, aunque tomaron la voz de la ciencia de las determinaciones históricas, como Marx, privilegiaron ya el lenguaje más que la economía como eje de esas determinaciones. Aunque tanto el pensamiento lógico analítico cuanto los desarrollos llamados continentales fueron raíces del giro lingüístico, el primero no fue un factor tan importante en la incorporación del mismo al mundo de la psicoterapia. La raíz franco-heideggeriana fue, en cambio, dominante, en la medida en que el estructuralismo se siguió de la obra de Jacques Derrida, recibida como eje de una nueva filosofía posestructuralista, que, a su vez, fue acogida como heraldo de un movimiento posmoderno (2009, 1993, 1979, 1976).
El giro lingüístico llevó al signo en general y a los signos lingüísticos en particular al centro de la escena, amplificando y limitando aspectos que ya estaban presentes en la antigua y compleja concepción griega del logos, la palabra. La recepción de esa concepción antigua estuvo, sin embargo, marcada por la impronta platónica que hizo del logos instrumento del ascenso desde la apariencia hacia las Ideas reales y eternas. Desde la Edad Media, por ejemplo, el hecho de que el signo hace presente lo que está ausente (aliquid stat pro aliquo), es decir, que lo representa o que hace presente la res, la cosa, fue un elemento central de su definición. Sin embargo, más allá de la relación entre los dos elementos de esa definición, ya estaba presente entonces una relación tripartita, entre tres elementos, como la que señalaría más tarde explícitamente Charles Sanders Peirce: «El signo representa algo ante alguien en algún aspecto» (1998). Tanto esa ausencia de la cosa representada como el hecho de que el proceso tuviera como componente fundamental a «alguien», al usuario del signo, haría que Umberto Eco definiera el signo en el siglo XX como todo aquello que puede ser usado para mentir (1978). Al ser recibido en la psicoterapia el giro lingüístico, ya adoptado en el campo del psicoanálisis, fue considerado una expresión de las filosofías posestructuralista y posmoderna con las cuales se identificaron las posiciones que evolucionaron como terapia narrativa, terapia colaborativa y terapia dialógica. Estas corrientes no son necesariamente coherentes entre sí desde el punto de vista teórico, ya que provienen de desarrollos diferentes, pero han confluido en la práctica por razones relacionadas tal vez con el mercado de la salud mental y con las realineaciones que se producen como parte de la micropolítica de la misma más que con una teoría supuestamente pura. Así fue que terminaron considerándose como una orientación más o menos integrada en torno al construccionismo social, que es el nombre básico bajo el que el giro lingüístico suele circular en el mundo de la psicoterapia. Para esta posición filosófica, que tiende a ser más explícitamente asumida que aquella derivada de la ciencia, ya que se ve a sí misma como una cosmovisión aplicada a ámbitos diversos, toda la experiencia humana sucede como una construcción social relacional cuyo elemento fundacional es el lenguaje (Berger y Luckmann, 1967; Gergen, 2011, 2009, 1997). Pero el antecedente de que el psicoanálisis ya había otorgado al lenguaje un lugar central no fue muy reconocido por estas prácticas, de un modo coherente con el hecho de que el desarrollo inicial de la terapia sistémica confrontó al y se diferenció del psicoanálisis por considerarlo elitista e incapaz de responder terapéuticamente tanto a patologías graves, como las psicosis esquizofrénicas y la anorexia, como a problemas psicosociales relacionados con la pobreza y la delincuencia juvenil (Haley, 2005, 1997; Minuchin, et al, 1967; Selvini-Palazzoli, 1978; Selvini-Palazzoli et al, 1989, 1985). A pesar de estos trabajos, cuando las corrientes del giro lingüístico critican la ausencia de las cuestiones de género en los orígenes estratégicos y estructurales de la terapia sistémica, suelen adosarle también una falta de consideración con respecto a las jerarquías sociales y étnicas.
Pero estas posiciones posestructuralistas fueron posibilitadas no solamente por el estructuralismo que las precedió, sino también por el desarrollo poskantiano previo de la fenomenología y de otras filosofías posfenomenológicas que se sumaron a la discusión epistemológica, yendo más allá de los argumentos a lo largo de los ejes empirismo/racionalismo y nominalismo/realismo. La fenomenología, desde sus comienzos con Edmund Husserl, agregó la cuestión de la conciencia y, en especial, de su intencionalidad, postulando el método de la epokee que pusiera entre paréntesis los contenidos de conciencia para lograr así una reducción a las cosas mismas (1999). A esta posición, sin embargo, no la acompañaba una afiliación inmediata y necesaria con una ontología materialista, ya que, por el contrario, facilitó concentrarse en el sujeto de la conciencia intencional como núcleo del ser, a pesar de insistir en que la conciencia siempre es conciencia de algo, que siempre tiene un contenido mundano, lo que hace a los objetos necesarios para su intencionalidad. Había lugar allí para que la fenomenología empirista tomara, como había pasado con el empirismo mismo, un giro idealista. Se encontró, en esos casos, en un predicamento similar al de René Descartes, quien, con su duda elevada a la categoría de método, había llegado a lo que consideraba el hecho innegable de la existencia: el pensamiento (2000). Al hacerlo, Descartes se concentraba en el sujeto del pensamiento o res cogitans, mientras que el resto del mundo, incluido el cuerpo, pasaban a constituir la res extensa, objeto del conocimiento. Reaparecía así un problema teórico central de la epistemología medieval, heredero y producto de la separación entre el cuerpo y el alma como parte del mundo material: ¿cómo se adecua el conocimiento desarrollado en la conciencia a las cosas del mundo? Como para muchos filósofos escolásticos esta adaequatio rei et intellectus, la adecuación de las cosas y el intelecto, necesaria para poder concebir la verdad en un sistema dualista cuerpo- alma, requería la garantía de un Dios que, en el caso cartesiano, no se podía concebir como engañando a sus criaturas. Sin embargo, una vez sorteada esa dificultad del estatus de la realidad mediante esa estrategia del pensamiento, el sujeto podía ocuparse del conocimiento de un mundo objetivado que la ciencia desarrollaría al precio de esa dualidad cartesiana cuerpo (como parte del mundo)-mente. La fenomenología, que intentó superar esta dualidad, vaciló también ante las cosas del mundo, limitadas a ser contenidos de la conciencia y foco de su reducción metodológica, para concentrarse en la intencionalidad de la conciencia. Aunque privada del recurso a la garantía divina de la realidad y sin recurrir entonces a la adecuación de las cosas al intelecto, la fenomenología se seguía en Husserl también de un proyecto que buscaba encontrar regularidades de la conciencia que se pudieran objetivar mediante el uso de la razón.
El giro existencialista que la filosofía de Soren Kierkegaard (2000) había dado debería esperar al evento de la fenomenología para que, siguiendo a la misma, el existencialismo adquiriera un desarrollo pleno en la obra del Jean-Paul Sartre temprano y de Albert Camus. Pero esto no sucedió hasta después de que Heidegger inaugurara un giro existencialista de la fenomenología, al mismo tiempo que extraía a la hermenéutica, como disciplina de la interpretación, de sus orígenes con Schleiermacher en la lectura de las Escrituras, poniéndola al servicio de su cruzada antimetafísica en una ontología secularmente renovada, para llegar a los desarrollos de Hans George Gadamer y Paul Ricoeur. La hermenéutica agregó la cuestión de la mediación del conocimiento tanto sensible como inteligible por parte de estructuras que requieren interpretación, y vio el lenguaje ocupando un lugar central en esas estructuras sociales, culturales y políticas, a las que posibilita y vehiculiza. Así fue como la fenomenología, que había abierto las puertas para la proliferación de la conciencia del sujeto filosófico, lo vería pronto desestabilizado en su pretensión de ser transparente a sí mismo, como en Descartes. El sujeto estaba determinado tanto por estructuras profundas como por procesos de mediación que la hermenéutica descubría por doquier haciendo imposible obviar el paso interpretativo. Estructuralismo y hermenéutica seguían así al psicoanálisis en su desestabilización del sujeto cartesiano, un proceso que se ahondaría con la obra de Jacques Derrida y su empresa deconstructiva, que había comenzado también como una crítica a la fenomenología, del mismo modo que la filosofía de Emmanuel Lévinas.
A pesar de todas estas complejas vicisitudes, así como de muchas otras a las que no nos hemos referido, el realismo científico es una de las posiciones dominantes subyacentes en la psicoterapia modelada sobre la ciencia neurobiológica, que desconoce mayormente tanto las dificultades de la cuestión de la mediación del conocimiento por parte de las estructuras lingüísticas, sociales y culturales, que la hermenéutica trajo con toda su fuerza, como aquéllas relacionadas con las vicisitudes de la conciencia y del sujeto en las que se centró la fenomenología. Lo que ha contado fue una integración elegante de la razón y la experiencia en el seno de un método centrado en la observación de un mundo material. Coherente con esta suposición, en nuestra disciplina el cerebro pasó a ocupar el lugar que la necesaria materialidad requiere como origen de todo lo mental.
Pero, como vimos, las preocupaciones de la fenomenología con la conciencia y el sujeto, y las de la hermenéutica con la interpretación de la mediación lingüística, social, cultural y política en el acceso a la realidad empírica, fueron escalones importantes hacia el posestructuralismo como eje del desarrollo pleno de la filosofía del giro lingüístico incorporada implícita o explícitamente al campo de la psicoterapia. En ella, las construcciones sociales de significado, eminentemente lingüísticas, suelen bloquear tanto una realidad concebida como suprasensible, la realidad de las Ideas esenciales a la que nos llevarían la razón y el logos platónicos, como una realidad empírica representada de un modo fidedigno por los sentidos. El desarrollo que llevaría al giro lingüístico estuvo ligado a la historia del concepto de signo. Desde la Edad Media, que señaló un resurgimiento del interés por los signos ya presente en Aristóteles (1962) y también en, por ejemplo, los estoicos, hubo ya dos tendencias opuestas para comprenderlos. La primera, representada por Peter Margallus (1520), entendió que «omnis res mundi est signum»: todo es un signo en el mundo. La segunda pondría en cambio el énfasis sobre el signum mentale del que depende toda significación. Petrus de Spinosa, por ejemplo, en su Tractatus terminorum diría que «tota significatio dependet a [termino] mentali» (Muñoz Delgado, 1983). Si la primera tendencia veía la semiosis como un fenómeno anclado firmemente en la realidad, la segunda ponía el acento en lo mental como imprescindible para que se den los fenómenos de significación, perfilando ya, en la comprensión de los mismos, la tensión entre la realidad y la mente, que, bajo diferentes formas, mostraría ser duradera.
Dentro de esa concepción general del signo como representación de una cosa ausente, Charles Sanders Peirce haría una distinción tripartita entre índice, ícono y símbolo (1998), de acuerdo con la relación que el signo establece entre lo dicho y su referente. Esa relación era de continuidad inmediata en el caso del índice (que indica un referente presente en la proximidad, por ejemplo, una señal de giro en un camino), de reproducción mimética en el caso del ícono que duplica el referente en términos formales (por ejemplo, el esquema de una casa en el típico dibujo infantil) y de relación puramente consensual en el caso del símbolo que requiere entonces un código para poder ser interpretado, ya que nada une intrínsecamente al signo con su referente, es decir, es una relación contingente. Con este ahondamiento progresivo del hiato entre el signo y su referente se afianzaba la tensión entre la realidad y la mente ya anunciada en el medioevo y, en particular, el camino hacia la independencia teórica del signo con respecto a su referente real. De acuerdo con este movimiento, en la concepción de Ferdinand de Saussure la primacía, en el caso del lenguaje, se traslada de la relación del signo con su referente a la relación del significante (la forma auditiva o gráfica del signo) con el significado atribuido al referente real en el habla, que surge diferencialmente de toda la estructura subyacente del lenguaje (1991). Cuando Jacques Lacan, temprano en su obra, emprende su lectura estructuralista de Freud y concibe al inconciente como un lenguaje, la primacía se trasladará también del significado al significante, en cuya lógica de movimiento sin fin, de metonimias y de metáforas, Lacan ve a las fuerzas en juego en las formaciones sintomáticas, los sueños, los actos fallidos, los chistes, es decir, lo que Freud ya había conceptualizado como las formaciones de lo inconciente. Dada la relación contingente entre el significante y el significado, y la posterior primacía del significante, el lenguaje adquirió hegemonía en las ciencias sociales y el mundo de la psicoterapia, apropiándose en la práctica del campo semiótico, en tanto estudio de los signos en general, como parte del giro lingüístico al que me estoy refiriendo, una de las filosofías subyacentes predominantes en el campo de las ciencias sociales y de la psicoterapia.
Sumada al antecedente de san Agustín, cuya concepción del sacramento de la Iglesia católica como un signum sacrum cumplió un papel en el interés por el signo y el redescubrimiento medieval de la ya mencionada obra de Aristóteles sobre el mismo (1962), la cuestión de la encarnación de Dios le dio fuerza micropolítica a la cuestión de la representación de lo ausente. Ésta permanecería como un telón de fondo en el desarrollo ulterior de la concepción del signo y de sus vicisitudes en relación con la tensión entre la realidad y la mente. Si, antes de la batalla de Magenta en el año 312, el emperador Constantino había leído en el cielo el in hoc signo vinces que lo precipitaría a adoptar al cristianismo como religión del Imperio Romano, muchos científicos sociales del siglo XX leyeron en el cielo de la academia una nueva entronización del signo que funcionó como una reedición secular de aquella máxima, actuando como prólogo para la adopción militante masiva , iniciada en EE.UU., del dictum de Jacques Derrida: «No hay nada fuera del texto» o «No hay un afuera del texto» (1967). El deconstructivismo adquiría así un mito fundacional para el cual la presencia de un referente del signo se hizo evasiva al regresar infinitamente como una ilusión de compleción o de origen. Para Derrida el problema de los procesos de significación radicaba en la postulación de la presencia, de allí el lugar central en la deconstrucción de la metafísica que emprendió, siguiendo a Heidegger. En esa deconstrucción criticaría la concepción del habla por encima de la escritura y la presencia asumida del hablante, postulada como origen por la metafísica en general o como meta en, por ejemplo, la dialéctica hegeliana. Su deconstrucción de la presencia reconfiguró los procesos de significación como expuestos a una deriva sin fin en el espacio (entre significantes) y en el tiempo (como una permanente postergación) a la que nombró con un neologismo en francés: différance (en vez de différence, diferencia) (2009, 1993, 1979). Desde entonces la representación postergó toda presencia considerada ilusoria, a pesar de que el construccionismo social, en tanto versión posmoderna y estadounidense del deconstruccionismo, se opuso al concepto de representación al que vio unido a la epistemología de la verdad heredera de la ya mencionada adequatio rei et intellectus de la formula medieval tomista: la correspondencia entre la cosa y el intelecto. Paradójicamente, al rechazar esta idea de correspondencia medieval basada en la premisa de la existencia de Dios como garante de la misma, se la elevó a una categoría hegemónica en la epistemología de la verdad y se arrojó al niño junto con el agua de la bañera, como si al cuestionar la correspondencia se pudiera terminar con el concepto de verdad, arrastrando también al concepto de realidad, en general, y de realidad histórica, en particular. Con el giro lingüístico la realidad quedaría conceptualmente reducida a un estatus humilde y elusivo de «referente» del signo o reemplazada por la materialidad del significante.
Pero no es claro que cuando Derrida dijo que «el concepto mismo de historia sólo ha vivido basado en la posibilidad del significado, en la presencia pasada, presente o prometida del significado y la verdad» (1993) estaba celebrando ese hecho porque en otras ocasiones dio muestras de que estaba alerta acerca del riesgo de una concepción que absorbiera la historia y su verdad en la subjetividad. Tal versión idealista de la historia no se ajustaba a su deseo de trascender a la dicotomía entre materialismo e idealismo. La crítica del significado no podía entonces apuntar a terminar con la historia. Más aun, el concepto mismo de différance nombraba, para Derrida, algo que le ocurría a los procesos de significación, pero era, en sí mismo, previo a todos ellos y condición de posibilidad de los mismos. El mecanismo al que estaban sometidos los excedía y, en este sentido, pertenecía a lo real, como un elemento cuasi trascendental (1979). Sin embargo, la crítica de la presencia que reconfiguraba los procesos de significación no rompió sino que, en cambio, promovió la primacía monopólica del significado sobre el lenguaje, dada su recepción en el mundo académico.9 En la recepción de la obra misma de los filósofos considerados en las ciencias sociales de EE.UU. y en la psicoterapia como fundadores e inspiradores del deconstruccionismo y del posmodernismo hubo una eliminación progresiva de toda ambigüedad en relación con los conceptos de «verdad» y de «realidad», cuando esa ambigüedad relativizaba la primacía del signo. El mismo Derrida preocupado por una subjetivización de la historia y la verdad diría también:
Gente que desea evitar el cuestionamiento y la discusión presenta la deconstrucción como una especie de juego de ajedrez gratuito con una combinatoria de significantes, encerrada en el lenguaje como en una cueva. Esta mala interpretación no es meramente una simplificación; es sintomática de ciertos intereses políticos e institucionales [...]. La deconstrucción no es un encierro en la nada, sino una apertura hacia el otro (en Kearney, 1995: 173).10
Esto coincide con la lectura, inspiradora para él, que Derrida hace de Emmanuel Lévinas como el filósofo que «presentó la cuestión del “otro” a la fenomenología» (en Kearney, 1995:158), trabajando desde dentro de la misma. La realidad no podía postergarse ante la conciencia porque la realidad del otro era ineludible y llamaba a reemplazar a la ontología con una ética de la responsabilidad. Jean Baudrillard, por su parte, contrariando una vulgata que lo ve promoviendo el posmodernismo como un proyecto deseable, veía con preocupación el lugar que los signos, independizados de la realidad, llegaron a tener en tanto simulacros en la condición posmoderna:
... La profusión de signos parodia una realidad ahora inalcanzable. Ésta es la mascarada total en la cual la dominación misma es englobada (2010: 35).
Como señala Sylvère Lotringer, Jean Baudrillard había alertado (2010), siguiendo los pasos de Antonin Artaud y de Georges Bataille, que nuestra cultura se estaba divorciando de la vida y buscaba con desesperación la vida y la realidad que los simulacros, como si fueran agujeros negros, se estaban tragando, contribuyendo a una perplejidad apolítica y paralizante.
La apropiación histórico-filosófica del lenguaje por parte de los procesos de significación, que llevaría a la primacía del signo, le otorgó fuerza micropolítica al proceso que se da cuando todos y cada uno de nosotros adquirimos el lenguaje y, con ello, entramos en la dimensión socio-simbólica, en el habla signada como un proceso de significación que permite hablar de esto o de aquello, de las cosas del mundo y de nosotros mismos. Este proceso conlleva el hundimiento hacia la invisibilidad de lo que el habla ha sido hasta ese momento: un correlato ecológico de la inserción vital en la experiencia del cuerpo vívido, como un regazo cuyos sonidos acunan y disturban a la experiencia sensoriomotriz temprana a la que el biólogo Varela también prestara atención.11 Con esta depuración que eliminó progresivamente el peso de lo real se pudieron afirmar los llamados modelos posmodernos.
A pesar de las continuidades y discontinuidades de la historia del pensamiento filosófico, las dualidades entre el cuerpo y el alma, entre la materialidad y las ideas, entre las cosas y el lenguaje, mostraron tener una persistencia duradera como polaridades simplificadoras de aquellas posiciones intrincadas y entrelazadas entre sí en su desarrollo. El efecto de esa polarización fue soslayar efectivamente alguno de los dos términos en juego. En esta dicotomía cada parte representa a la otra como si fuera la única alternativa posible cuando no se comparte la posición propia. De este modo cada polo sostiene al opuesto a costa de la experiencia vívida.
A pesar de los éxitos asombrosos del desarrollo científico en el campo de las ciencias duras y de la tecnología y de la necesidad del giro lingüístico para hacer visible el hecho de que hay, en todo proyecto de conocimiento, aspectos sociales, culturales y políticos asentados en el lenguaje, y que éstos son insoslayables en el campo de las ciencias sociales y sus derivados, entre los que se cuenta la psicoterapia, cada posición trajo también un desequilibrio al tender a soslayar ya sea el mundo de los signos, ya sea la experiencia vívida misma en la que estos surgen. La posición científica subyacente en tomar la biología como modelo y base de las intervenciones clínicas tendió a soslayar el lenguaje como mediación entre el sujeto cognoscente y la materialidad objetiva que asume, a los que vincula de un modo inmediato a través de la percepción sensorial, con lo cual surge lo que se entiende como su base empírica. La posición subyacente en la clínica de los modelos surgidos como consecuencia del giro lingüístico, tienden, por su parte a soslayar a la realidad que los excede. Ésta regresa entonces infinitamente en su presencia frente al lenguaje como sistema formal que la reemplaza como locus de la existencia en general y del fenómeno terapéutico en particular. El lenguaje, en su performance como habla o conversación, pasó así a primer plano como locus del cambio, en desmedro de una realidad extralingüística asumida inalcanzable al modo de la «cosa en sí» kantiana, que regresa infinitamente hasta ausentarse, y acompañada de una relativización de la razón como instrumento de conocimiento, y de un desinterés en la verdad histórica, reemplazada por la interpretación del significado o por las narrativas que lo encarnan.