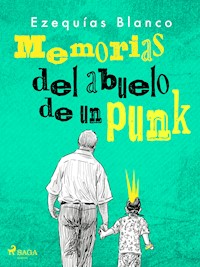Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Peculiar libro de relatos donde el autor hace un despliegue de un humor particular, siempre vinculado al mundo del crimen, de la violencia cotidiana y de la injusticia que nos pasa por delante sin que ya nos demos ni cuenta. Cuentos con humor, lirismo y una esperanza manchada de amargura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ezequías Blanco
Tienes una cabeza apuntando a tu pistola
Saga
Tienes una cabeza apuntando a tu pistola
Copyright ©2009, 2023 Ezequías Blanco and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374689
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
PRÓLOGO
CONTAR PARA ENCANTAR
Tienes una cabeza apuntando a tu pistola es un título arrebatador, sorprendente, cargado de talento y de intención, cuyas expectativas gratifican al lector.
Los relatos agrupados en este libro han sido escritos con una deslumbrante y ágil claridad de forma, densa inmediatez de tema e intensidad mantenida; rasgos que atrapan la atención del lector y lo arrastran a empaparse de un mundo, a la vez, mágico y real.
Humor, ironía, tensión narrativa, lirismo, topónimos, onomásticos, contundente perfil de personajes desaforados, fuerza y autenticidad de las experiencias contadas, sabiduría popular reforzada con refranes y chascarrillos de la vida cotidiana en el medio rural o urbano, hacen de estos relatos una verdadera joya literaria; y de su autor, Ezequías Blanco, un maestro del género.
Ángel Guinda
A Medardo Fraile
TIENES UNA CABEZA APUNTANDO A TU PISTOLA
«La ciudad es pequeña. Las noticias vuelan». Vengo de la sede del periódico local de poner una esquela a un muerto sin familia ni amigos. El único amigo que tenía, y al que designaba como «mi colega Juan», ha muerto también. Anoche, cuando me dieron la noticia en el pub, pensé que yo era el más indicado para tener con él ese detalle. Me contaron que por la mañana había habido un tiroteo allí cerca, que los atracadores eran dos, que ambos habían muerto y que a uno de ellos lo reconocieron como a alguien que tomaba una copa conmigo de vez en cuando. Los clientes se peleaban por darme toda suerte de descripciones y detalles sobre el caso aunque a mí no me hacían falta. Por los primeros datos supe enseguida de quién se trataba. Y sonreí porque me vino al pensamiento «tienes una pistola apuntando a tu cabeza».
En la esquela no puse «rogad a Dios por su alma» ni ninguna chorrada semejante sino «tienes una pistola apuntando a tu cabeza» y debajo algunas de las Coplas de Jorge Manrique que más le gustaban. Yo sabía que él hubiera sonreído de haber podido leer su propia esquela. Y sabía también que hubiera adivinado enseguida de quién había sido aquella idea.
* * *
«La ciudad es pequeña. Las caras te suenan. El pensamiento salta de unas cosas a otras, sin control, cuando viajas». Desde que salimos de Madrid, había en el autobús cuatro asientos más adelante un viajero cuyo perfil de lince ibérico me sonaba, y, sin poder saber por qué, me sorprendía a menudo con la mirada clavada en aquel perfil misterioso. Sentía una ansiedad inexplicable y unos deseos vehementes de que el autobús llegase a su parada obligatoria de Motilla del Palancar. Y lo más curioso era que en otros viajes por ese mismo trayecto aquella parada me desquiciaba. Odiaba aquel búnquer de hormigón horrible en medio del descampado. Nunca había tomado nada en el bar. Era mi pequeña venganza contra la poderosa compañía de autobuses que había erigido aquella construcción en medio del páramo para obligar a los viajeros —no había posibilidad material de elegir— a aumentar aún más la plata de sus arcas. Ese gesto de rebeldía me hacía sentirme a gusto conmigo mismo y con frecuencia iba mezclado con otras fantasías como prenderle fuego al búnquer o verlo saltar por los aires. Pero hoy no. Hoy deseaba con toda el alma que el autobús parase.
Cuando lo hizo, bajé lentamente y perseguí, con el aire aparentemente distraído de un detective, la silueta de aquel joven cuyo perfil había funcionado durante todo el trayecto como una especie de imán para mis ojos. Me acodé frente a él en la barra del bar y pedí un bocadillo de jamón y una cerveza mientras lanzaba furtivas miradas a su rostro. Aquel rostro tenía algo de familiar y a la vez de siniestro. Era un rostro como de malo de película, como de asesino en potencia: la frente ancha y despejada, las cejas espesas, los ojos nerviosos y profundamente negros, los pómulos y el mentón algo salientes, los labios finos... Pero lo que hacía a aquel rostro más terrible eran unas cuantas cicatrices repartidas por él de forma irregular. Por más que le daba vueltas al tiovivo de mi cerebro, no acertaba a ubicarlo en circunstancia alguna. De repente, nuestras miradas se cruzaron y yo aparté enseguida la vista. El joven se acercó a mí y me pidió fuego.
Mientras acercaba el mechero a su cigarro, le dije:
—Tu cara me suena.
—A mí también la tuya. Gracias por el fuego y buen viaje.
—De nada... Y, lo mismo digo, buen viaje.
Reemprendimos de nuevo la marcha y el sueño me venció.
* * *
Desperté con esa sensación desagradable de los finales de trayecto en la estación de autobuses de Valencia. Eran las seis de la mañana de un lunes del año de desgracia de 1987. Parecía como si a mis compañeros de viaje se los hubiera tragado la tierra y me encontré solo, bajo la mirada exageradamente paciente del conductor, sacando mi bolso del vientre de aquel caballo de Troya sin leyenda. Como tenía que entrar a trabajar a las ocho y para no quedarme dormido, cosa que ya había sucedido otros lunes, luchaba por evitar la tentación de irme a mi casa y decidí gastar el tiempo que me separaba de la tortura del trabajo en la primera cafetería que encontrase abierta. El bocadillo de jamón me había dado una sed horrible. En ese momento pensaba que un vaso de agua fresquita era lo único que podía reconciliarme con el mundo y después un cafetito bien caliente acompañado de unos churros.
Lo vi nada más entrar en la cafetería —cosa que por otra parte tampoco era muy difícil porque a esas horas estaba semidesierta—. Llevaba un chambergo nuevo de piel vuelta y a sus pies reposaba un raro maletín similar a los que usaban hace años los empleados de la Renfe. Me acerqué a él y lo saludé. Intercambiamos unas palabras sobre la pesadez del viaje e inmediatamente me preguntó si yo conocía alguna pensión barata en aquella ciudad. Le dije que no, que llevaba viviendo allí poco tiempo pero que si quería podía venir a mi casa. Le expliqué que vivía solo, que trabajaba en un bar de camarero, que únicamente la visitaba para dormir... Lo que le oculté fue que ya había tenido la experiencia de invitar a desconocidos y que no siempre me había salido bien. Él aceptó encantado y en aquel rostro cruel, impenetrable se dibujó una sonrisa de agradecimiento. Nos presentamos. Él se llamaba Antonio Prieto y yo Gregorio Prieto.
—¡Qué coincidencia! —dijo Antonio. —¿Qué...?
—Que nuestros apellidos sean iguales.
—Es verdad... A lo mejor somos parientes.
Y nos reímos distendidos.
Cogimos un autobús urbano y nos acercamos a mi casa. Le di un juego de llaves. Antonio me dijo que no me molestaría, que pensaba largarse al día siguiente a Palma de Mallorca. Y cuando salí de casa envidiándole por poder meterse en la cama a aquellas horas, salió a despedirme:
—¡Gregorio...! Gracias, tío.
—No hay de qué. Nos vemos esta noche.
—Vale. Te espero en casa.
* * *
En el trabajo estuve todo el día descentrado y, aunque sólo rompí un par de vasos, me sentía completamente enajenado. Le echaba la culpa a la «depre» del lunes y al hecho de no haber dormido suficiente pero yo sabía que no era únicamente eso. Aquel encuentro me había desasosegado y empecé a preguntarme qué coños hacía un licenciado en Físicas allí de camarero. Tenía que buscar algún trabajo relacionado con la carrera que tantas dificultades me había costado.
Cuando llegué a casa, tenía un humor de perros, fruto del desasosiego, del cansancio y, sobre todo, de las cábalas que había estado haciendo todo el día para encarrilar mi incierto futuro. Antonio estaba despierto esperándome. Había ordenado mi leonera, había comprado un par de pizzas y una botella de vino y había colocado una vela roja, que chisporroteaba, en mitad de la mesa y que había inundado toda la casa de un delicioso aroma que la hacía irreconocible.
* * *
Cenamos y, con el punto que me dio el vino, yo comencé a largarle mi vida en fragmentos. Los efluvios malignos del día se habían disipado. Cuando el vino se agotó, me levanté con la intención de impresionar a Antonio porque en mi mueble-bar tenía toda clase de bebidas. Abrí las puertas y le dije:
—¿Qué prefieres?
—A mí no me impresionas. Todas esas botellas las has mangado del bar donde trabajas.
Su respuesta me desencadenó una risa tonta, incontrolable, que poco a poco lo contagió también a él. Entre los estertores finales le dije sinceramente:
—Antonio, eres un tipo muy listo. Lees mi pensamiento y adivinas mi pasado.
—¡Vaya con D. Gregorio Prieto, licenciado en físicas y mangante de botellas!
—Y ¿D. Antonio Prieto podría hacerme el favor de contarme algo de su vida?
—Sí. Mi madre era una puta y mi padre un hijo de puta. ¡Un gran hijo de la gran puta! Fin de la historia.
—¡Hostias! ¡Menuda forma que tienes tú de empezar y terminar los relatos! Y ¿podría saberse por qué?
Yo esperaba que me saliera con alguna evasiva y, sin embargo, continuó:
—Nos abandonaron a mí y a mi hermano con cuatro y dos años respectivamente. Al menos eso fue lo que me contaron en la inclusa.
—Y ¿qué pasó con tu hermano?
—Él tuvo más suerte que yo porque al poco tiempo de estar en «aquel hotelito», lo adoptó una familia de Toledo con mucha pasta.
A mí me dio un vuelco el corazón: aquel rostro que yo había sentido tan familiar desde el principio, la coincidencia de apellidos, algunos puntos negros sobre mi primera infancia, el hecho de que yo fuera hijo único de una familia acomodada de Toledo, eran datos que iban poniendo cerco a mi incertidumbre. A duras penas logré dominar en aquel momento los impulsos que me incitaban a comunicarle mis sospechas. Y ahora creo que fue mejor que no lo hiciera.
Antonio siguió:
—Espero que mi hermano no haya hecho las tonterías que yo. Aunque no me arrepiento de nada.
—¿Y qué tonterías son esas...?
En la inclusa estuve hasta los catorce años, edad a la que me pusieron de patitas en la calle con una mano delante y otra detrás, como suele decirse, y tuve que empezar a buscarme la vida. Comienzas a «chorizar» para comer y terminas siendo carne de cañón para las mafias de rufianes, canallas, matones y gentes de vida torcida en general que existen en todas las ciudades. Y lo peor no es eso. Lo peor es que acabas siendo como ellos porque el único código que aprendes es el suyo. Para subsistir en ese mundo hay que dejar los escrúpulos a un lado. Pisar para que no te pisen. Vamos, como en la vida normal pero a lo bestia porque aquí entra en juego el pellejo frente a los de tu gremio y la defensa de tu propia libertad frente a la sociedad. Todo es más primitivo y aparentemente más cruel. Yo, sin embargo, la considero de más nobleza y de menos hipocresía. A los dieciocho años, como ya había tenido un par de juicios por robo y la policía me había detenido en seis o siete ocasiones, me mandaron, después de pasar por el correccional, a hacer la mili a El Aaiun a un batallón de castigo. Aquello no pudo ser peor que el infierno aunque siempre encuentras «coleguitas» que te ayudan de una u otra forma. Al único amigo que tengo y que es mi colega Juan lo conocí precisamente allí.
Aquí dejó el relato y se levantó para coger algo de su maletín. Cuando lo abrió, yo me quedé de piedra porque vi el destello y la silueta de una pistola.
* * *
Antonio trajo de su maletín un mazo de fotos atado con dos gomas cruzadas para enseñármelas. Había una del tiempo de la inclusa, varias de soldado en El Aaiun, otras con «colegas», como él decía, algunas de chicas que habían sido sus novias... Y me las iba comentando una por una.
Yo no podía dejar de pensar en el arma, así que vi aquellas fotos con muy poca atención o, mejor dicho, con atención que se me distraía. No me atreví a preguntarle nada pero mi preocupación y mi lividez debieron delatarme porque Antonio afirmó muy serio:
—Has visto la pistola.
—¿Qué pistola...?
—No disimules, cabrón... La que hay en mi maletín.
—¡Ah...! Sí... No tiene importancia.
—Sí que la tiene. Es la herramienta con la que me gano la vida desde que salí del correccional.
—Bueno, tío, no te pongas así. Sólo hay una solución: o me pegas un tiro o me sacas los ojos. Tú eliges.
Mi repuesta pareció calmarlo y en un tono ya de agresividad limada, apostilló:
—Tiene «güevos», el camarerillo éste...
De inmediato, yo sentí una curiosidad irresistible por conocer el origen de las cicatrices que plagaban su rostro y le pregunté:
—¿Cómo te sucedió lo de las cicatrices?
—No. —Antonio se echó a reír— Ésas no tienen nada que ver con las pistolas. Fue un accidente de tráfico después de la celebración de mi cumpleaños hace diez meses en Granada. Fue una fiesta «dabuten». Con gente de la alta sociedad a la que yo surtía de toda clase de drogas. Vamos, era su camello. Nos pusimos de todo: porros, ácidos, coca y mucho, mucho alcohol. Yo que tenía más revoluciones que el BMW que me dejó una pibita de la fiesta lo cogí nuevo y quedó para chatarra. Con la emoción y el vértigo de la velocidad me pegué una hostia inenarrable. El más perjudicado de los que íbamos en él fui yo que, a consecuencia del golpe, tuve que pasar tres días en la UVI hasta que se enteró mi colega Juan y vino desde Salamanca a rescatarme.
—Pero ¿cómo? ¿Estabas en la UVI y saliste a los tres días?
—Sí. Así fue. Mi colega Juan les montó un pollo a los médicos y a las enfermeras y él mismo me arrancó los cables a los que estaba conectado. Yo firmé, como pude, mi alta voluntaria. Del hospital me quería llevar a casa pero yo quería invitarlo a unas birras en agradecimiento a su amistoso gesto. ¡Eso es un colega! Aunque yo estaba muy débil, eso fue lo que hicimos. Recuerdo que me salían gotas de cerveza por los boquetes de las heridas a las que todavía les faltaba mucho para cicatrizar. Pero, ¡qué cojones!, la cerveza fue un remedio eficaz porque fue el único medicamento que utilicé en mi convalecencia. Si me hubiera quedado en el hospital, me habría muerto. ¡Qué tío, mi colega Juan! No se separó de mí ni un momento. ¡Eso es un colega y lo demás cuentos filipinos!
Yo estaba perplejo. Siempre me habían atraído los hombres de acción y éste desde luego lo era.
Las palabras que pronunció Antonio a continuación vinieron a sacarme de la reflexión que había comenzado.
—Es mentira que me vaya a ir mañana a Palma de Mallorca. La verdad es que he venido a Valencia a atracar un banco.
—¡Pero tú estás loco, chaval!
—Puede ser que a ti te lo parezca pero no estoy loco. Tengo veintiséis años. He vivido mucho y muy deprisa. Además no sabría hacerlo de otro modo. Es posible que un día me peguen dos tiros y se acabó. No me importa nada. Sé que más tarde o más temprano sucederá. Es mi destino. Lo supe desde pequeño. La inclusa en la que me metieron estaba al lado de la cárcel y con mucha frecuencia veíamos a los presos asomados a las ventanas. A mí me llamaba la atención especialmente uno al que las monjas nos prohibían mirar. Nos decían que era el demonio. Nos contaban las fechorías que había cometido con la finalidad de disuadirnos, supongo. Pronto se convirtió en mi ídolo. Creo que sentía simpatía por mí porque muchas veces llamaba mi atención a través de las rejas y me tiraba chocolatinas, cigarrillos, galletas, caramelos... Yo fantaseaba con que era mi padre y sólo pensaba en crecer para imitarlo. Y, además, no creo que sea casualidad que las dos temporadas que he pasado en la cárcel me haya correspondido la misma celda que ocupaba aquel hombre. Y en todos los delitos que he cometido me ha acompañado su recuerdo. Me da fuerzas pensar en él. Y le hablo. Siempre le digo: esta vez tampoco te voy a defraudar...
Acto seguido me detalló su amplio historial delictivo. Yo lo interrumpí para preguntarle ingenuamente cuál era el banco que pensaba atracar.
A Antonio se le endureció la mirada. Se levantó de la mesa, fue a su maletín, cogió la pistola y orientó su cañón hacia mí:
—¿No me irás a delatar, verdad? —lo dijo con toda la fuerza que le daba su pistola.
—Por supuesto que no. ¿Qué te habías pensado?
—Acuérdate siempre de que tienes una pistola apuntando a tu cabeza.
A mí me entró una temblorina verde y el miedo me dio valor para replicarle:
—Y tú, hombre duro, acuérdate siempre de que tienes una cabeza apuntando a tu pistola.
Mi reacción primero lo desorientó y después le hizo gracia.
—¿A ti nunca te falla el ingenio? Veo que tienes salidas para todas las situaciones y eso me gusta. Perdona —dijo—. Comprenderás que no me puedo fiar ni un pelo de nadie. ¿Quieres acompañarme en el atraco?
—No... No, muchas gracias. Sólo de pensarlo me castañetean los dientes.
* * *
Me contó su plan con todo lujo de detalles sobre un plano de la ciudad. Yo le hice algunas precisiones y le corregí alguna ruta de huida porque conocía muy bien la zona donde se encontraba el banco Y lo hice todo en un estado de excitación enorme e inusitado para mí.
Antonio aceptó mis indicaciones sin ningún tipo de desconfianza aunque no hacía tanto que me había dicho que no se fiaba de nadie. Y volvió a proponerme que lo acompañara:
—Me gustaría mucho que vinieras conmigo. Piénsatelo bien. Y lo que saquemos, a medias.
Estaba claro que Antonio había captado mi entusiasmo al hacerle las indicaciones y por eso volvía a insistir en que fuera su socio. Pero yo no acababa de estar plenamente convencido.
—Bueno, vamos a acostarnos que mañana los dos tenemos que trabajar. ¡Ah, por cierto! He visto que tienes muchos libros. Cómo me gustaría tener una biblioteca como la tuya. Antes de dormir me gusta leer algo. ¿Puedo coger un libro?
—Coge el que quieras.
—¿No tendrás las Coplas de Jorge Manrique? Es el libro que más me gusta de los que he leído. No entiendo cómo la gente puede decir que los clásicos son un rollo. Lo que son gilipolleces son la mayoría de los libros que se editan ahora. Todo son yonquis, lesbianas, travestís, putas... Y en la mayoría de los casos los autores no tienen ni zorra idea de lo que hablan. Además, para colmo, escriben mal.
Su discurso crítico-literario me asombró porque estaba bien claro que no poseía ningún tipo de estudios y, a su modo, plasmó lo que yo pensaba y nunca hubiera expresado mejor. Le busqué Las Coplas y nos despedimos hasta por la mañana.
Casi no pude pegar ojo en toda la noche. Había sido un día de muchas emociones que bailaban ahora todas juntas en mi cerebro. Seguí obsesionado por dar un rumbo diferente a mi vida. Ya contra la mañana, me quedé adormilado entre mis dudas: ¿seguir de camarero...? ¿Buscar algún trabajo relacionado con mi licenciatura en Físicas? ¿Convertirme en un atracador de bancos junto a Antonio...? ¿Sería Antonio mi hermano...?
* * *
Al día siguiente la cafetería donde yo trabajaba colgó el cartel: «Se necesita camarero» y yo empecé mi vida de acción, de trasgresión de ciertas leyes y reglas sociales. La facilidad con que dimos el que era, para mí, el primer golpe, las vibraciones y sensaciones que me proporcionó aquello de estar al borde del abismo, los sueños que podía hacer realidad con el botín, iban a orientar una nueva etapa de mi existencia.
Durante cuatro años pertenecí a una banda de atracadores junto a Antonio y a su colega Juan y a la que bauticé con el nombre de Los Linces en recuerdo de la imagen que el perfil de Antonio había traído a mi cabeza el día que lo conocí. Ellos eran más ejecutores materiales de los robos de coches y de los atracos a sucursales de bancos o a furgones que yo, que me limitaba a conducir y a frenar sus impulsos asesinos. Calmaba sus prisas si no veía las cosas demasiado claras y todo se hacía de la manera que yo lo proyectara. Lo más gracioso era que me hacían caso. Cuando Juan, mucho más impulsivo que Antonio, se ponía agresivo conmigo porque hacía cambios en los planes o le contrariaba alguna de sus ideas, Antonio le decía:
—Acuérdate de que tienes una cabeza apuntando a tu pistola.
***
Mi vida de acción duró, como ya he dicho, unos cuatro años. Durante ese tiempo, y aunque me encontraba muy satisfecho con aquel modo de vida, nunca dejé de preguntarme qué podía hacer con mi carrera de Físicas y decidí retirarme del bandolerismo activo para dar otro rumbo a mi existencia. Pero Antonio y Juan seguían consultándome para llevar a cabo sus acciones. Con ellos viví las aventuras más increíbles y que un día escribiré para que se publiquen después de mi muerte porque si lo hiciera en vida es posible que me pasara en la cárcel el resto de mis días. Aunque, con lo que llevo contado, quizá algún policía venga a visitarme. Pero será fácil convencerlo de que yo no tuve nada que ver con aquellos actos delictivos, de que se trata simplemente de licencias de escritor, de ansias de aparecer como protagonista en las aventuras que otros llevaron a cabo. Y por eso he ido sembrando el relato de pistas falsas: el viaje no fue en autobús, la ciudad no fue Valencia, nunca he trabajado de camarero ni soy licenciado en Físicas ni —que yo sepa— tengo familia en Toledo ni hubo atracos en los que yo participara... O ¿quizás sí...? «La ciudad es pequeña. Todo se sabe y se comenta».
HETEROPATÍAS
Se cruzaron de madrugada cuando él iba a acostarse y ella acababa de abandonar el lecho. Él venía con un vuelo cansino de aire melancólico madurando en su cabeza un enjundioso ensayo sobre los problemas de la estética. Ella revoloteaba, hacía piruetas de una gracia increíble y entonaba cantos de alegría al son de sus trinos de ranchera. Ella era una alondra y él un búho.
El corte bohemio de aquel búho, su porte de misteriosa inteligencia, su pico curvo de ética rabina, sus fuertes garras cazadoras y su plumaje pomposo enseguida atrajeron a la alondra que vio en él la dureza y la dulzura protectoras. Y, como por azar, se hizo la encontradiza al salir de una de sus múltiples piruetas.
El búho, abstraído como estaba, se desequilibró y se llenó de odio mientras intentaba enderezar a fuerza de timón y de coraje su perdido rumbo. Giró la cabeza dispuesto a dar una lección a quien de forma tan irrespetuosa se atrevió a interrumpir sus pensamientos y puso en la persecución todo el empeño de su herido orgullo y de su mal humor. Pero la alondra se mostró escurridiza y temeraria, provocadora y coqueta.
Poco a poco el mal humor del búho se fue transformando en simpatía y sus deseos de castigo y de venganza terminaron convertidos y envueltos en lúdicos anhelos.
Jugaron un buen rato hasta que el búho, muy cansado, se retiró a su cueva. Desde allí escuchaba y contemplaba con placer indescriptible las evoluciones de la alondra, sus alegres melodías. Y, aunque su rostro conservaba una seriedad imperturbable, por dentro notaba sacudidas de emoción que a duras penas lograba controlar.
Aquel día no pudo dormir bien. Se le mezclaban en el sueño un gracioso piquito, los movimientos espontáneos de aquel cuerpo atolondrado, la sinceridad de su goce, la bondad de sus graciosos ojuelos... Y vio en ella la alegría y la ternura naturales.
Durante un tiempo se buscaron para jugar todas las albas y más que un búho y una alondra parecían dos tórtolos. Tanto se enamoraron que decidieron ir a vivir juntos a la cueva del búho, no sin antes casarse por la iglesia, pues los padres de ella no podían tolerar el amor sin bendiciones.
La cueva tenía el desorden, la mugre y hasta los efluvios de un piso de soltero descuidado. Y lo que parecía al principio morada inhabitable se convirtió, por mano de la alondra, en hogar acogedor con sencillas cortinas y lindos jarrones. Sólo la diferencia de costumbres de los amantes parecía poner un punto negro sobre la felicidad de aquel hogar.
Para los otros pájaros que siempre están al loro del cotilleo, como suele suceder cuando no se debe juzgar con la razón, este amor era incomprensible y hacían de continuo comentarios como: «no creo que duren mucho»; «no me pegan nada»; «yo no veo que esto pueda acabar bien» «él es lunar y ella solar»...
Pero fue el búho, solícito en sacrificio de amor, quien decidió cambiar su modo de vida. Y, aunque le costaba dormirse a hora tan temprana y aunque tenía la sensación de que la alondra le robaba el sueño, todas las mañanas le llevaba el desayuno a la cama, contemplaba su pacífico sueño con ternura impropia de su rudeza, la despertaba con besos muy suaves y alcanzaba el éxtasis de su emoción cuando ella en un movimiento adormilado reclinaba la cabeza sobre el plumón de su pecho, cuando le rodeaba el torso con sus alas y cuando con su gracioso piquito respondía a los impulsos del corazón recorriendo aquel inmenso mapa de plumas y, entre beso y beso, lo liberaba de parásitos insectos.
No tardó el búho en cansarse de aquella disciplina que se había impuesto y volvió a salir de noche, a escondidas, mientras ella dormía.
La preocupación en su rostro por el peso de la culpa fue captada de inmediato por la intuición aguda de la alondra. Charlaron. Ella le dijo que no podía ser feliz si él no lo era. Y añadió:
—Ahora seré yo la que me adapte a tus costumbres.
Así fue como la alondra empezó a salir al cine a la sesión de madrugada y, por más esfuerzos que hacía, siempre se quedaba dormida. Él le mojaba los párpados con su saliva o le pellizcaba con suavidad o le picaba con la punta del paraguas porque ella insistía en que lo hiciera así.
A la salida, la alondra comentaba con entusiasmo ficticio, disimulando su sueño, lo extraña o lo preciosa o lo romántica o lo alucinante (raras veces hacía alusión a la fotografía) que le había parecido la película. Todo con la intención de demostrar que había sido muy poco lo que se había perdido. Las interpretaciones que hacía y las contradicciones en que caía podían resultar divertidas pero la delataban. Después solían ir a un pub y ella tomaba muchos cafés cargados para mantenerse despierta.
Esta situación pronto se hizo insostenible pues la alondra, a pesar de sus esfuerzos, se quedaba dormida en los lugares más insospechados y en las situaciones más inoportunas. Además el búho sufría por ella y tampoco podía ser feliz si ella no lo era.
Decidieron entonces respetar cada uno las costumbres del otro y amarse en los cruces de los caminos.
El búho empezó a llevar a casa a otros búhos y búhas y jugaban al mus hasta la salida del sol y bebían mucho cubata y mucho güisqui. Luego iban a desayunar a una churrería cercana.
La alondra, por su parte, se pasaba todo el día fuera de casa haciendo cursos de reciclaje y asistiendo a clases de bailes de salón, de yoga y de aerobic con otras alondras y alondros. Sólo tomaban zumos naturales.
Llegó un tiempo en que ya no se veían y los dos sufrían por ello.
Una mañana, de vuelta a la cueva, el búho vio las flores de los jarrones marchitas y tuvo el presentimiento de que la alondra lo había abandonado. Le entraron por dentro sensaciones celosas. Rápidamente acudió al dormitorio en un estado de excitación agobiante. Se tranquilizó un poco al verla allí, dormida, como siempre. Pero cuando se acercó a la mesilla descubrió un frasco de cianuro vacío. La miró con más detenimiento y percibió entonces los rasgos amoratados de las facciones de su amada. Como un loco o un poseso buscó por todas partes la nota que dicen que dejan los suicidas y no halló nada.
—¡No es posible! ¡No es posible...! —se repetía una y otra vez mientras la zarandeaba.
Ella no reaccionó porque el veneno había hecho su efecto y todo su cuerpo estaba tomado ya por el rigor de la muerte.
Lloraba el viudo búho con llanto inconsolable y paseaba sin parar de un lado a otro de la casa sin saber qué hacer. Y de repente lo vio todo muy claro. Se metió en la cama con su adorada alondra y en un rito diabólico la fue devorando poco a poco mientras de sus ojos redondos le caían abundantes lagrimones.
Su pareja de mus de aquella noche se quedó sin compañero.
LA VERGÜENZA ERA VERDE Y SE LA COMIÓ UN CABALLO
Ciano, Marciano, era un viejo castor que, a la altura a la que comienza este relato, usaba ya gruesas lentes bifocales y a quien los pelos de la cabeza parecían haberle emigrado a otras partes del rostro: tres o cuatro encima de la porra de su nariz, algunos despistados, como antenas, encima de ambas orejas y el resto, poblando espeso, la entrada o salida de fosas nasales y oídos, sin olvidar los que se habían refugiado en las cejas lo que había traído como consecuencia que la gente lo confundiera con algún célebre personaje ruso ¿Cuestión de feromonas o capricho de la naturaleza de haberlo engendrado, como a todos, para evolucionar a caricatura de sí mismo? Tanto da.
Ciano, Marciano, había sido un buen albañil ¿Y qué mejor profesión podía haber elegido alguien que había nacido castor? Pero a la altura de su vida a la que comienza esta narración, había perdido tacto y oído y olfato y otras cualidades esenciales para el ejercicio de cualquier profesión, sobre todo vista, porque además tenía la costumbre de limpiar sus gruesas lentes con sus gordezuelos y enyesados o encementados dedos. Y nadie lo contrataba ya para trabajos serios. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que no le faltaban chapuzas tales como retejar cobertizos o cuadras o sustituir alguna deteriorada pared medianera de tapial o de adobes por otra de ladrillos o rasillas.
No hacía mucho que un vecino suyo —al que sus conocimientos de pedagogía (como a cualquier padre) no le daban para saber encarrilar a su hijo Anicetín de diecisiete años, vivaracho como ratón, escurridizo como pez y con más nervio que una tropa de sanvitos— había convencido a Ciano para que se lo llevara con él de aprendiz o de ayudante o de peón o de oficial —que en este caso los diccionarios no lograron ponerse de acuerdo.