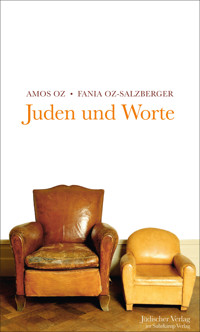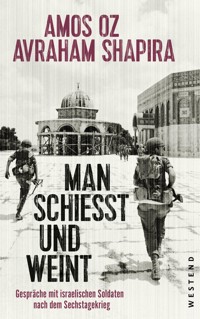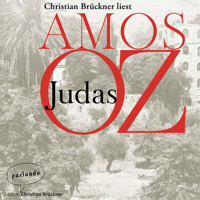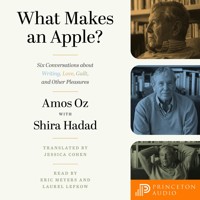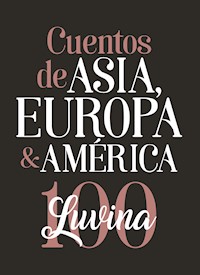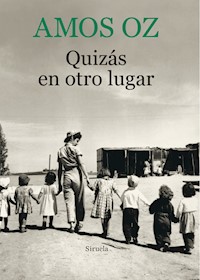Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Amos Oz
- Sprache: Spanisch
«Un artista imponente que se cuenta entre los más grandes creadores de nuestro tiempo».CYNTHIA OZICK Tierra de chacales, ópera prima de Amos Oz, es una deslumbrante y emotiva colección de relatos inspirados en su mayoría por la vida en el kibutz, escenario ya familiar para todos los lectores del gran novelista israelí, ese microcosmos en el que el destino individual de quienes lo habitan está indisolublemente ligado a la estructura física y social de la comunidad. Cada una de las ocho historias que conforman el volumen transmite la tensión y la intensidad de las emociones que se vivieron durante el periodo fundacional de Israel: un Estado nuevo con un pasado milenario. Mención aparte merecen «Fuego extraño», verdadera obra maestra de la narrativa breve, que se desarrolla en un hogar de clase media, y «En esta mala tierra», particular exégesis de la leyenda bíblica de Jefté. Tras su aparición en 1965, la obra recibió el unánime respaldo de la crítica y su autor fue considerado de inmediato como la voz más original y prometedora de su generación, juicio que desde entonces se ha visto corroborado con cada nuevo título del que, probablemente, sea el mejor escritor en lengua hebrea del panorama internacional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: julio de 2017
Título original: / Where the Jackals Howl
En cubierta: fotografía de © Leonard Freed/Magnum Photos/Contacto
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Amos Oz, 1980
All rights reserved
© De la traducción, Raquel García Lozano
© Ediciones Siruela, S. A., 2017
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17151-48-5
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Tierra de chacales
Nómadas y víbora
La inercia del viento
Antes de tiempo
El monasterio trapense
Fuego extraño
Todos los ríos
Arreglar el mundo
Una piedra hueca
En esta mala tierra
A Nily
Tierra de chacales
1
Finalmente cesó la ola de calor.
Una ráfaga de brisa marina atravesó la sofocante densidad del aire y abrió grietas de frescor. Primero llegaron suaves rachas vacilantes, y las copas de los cipreses se estremecieron de placer, como si, desde las raíces, una corriente hubiese recorrido sus finos troncos.
Al atardecer, arreció el viento de poniente. La ola de calor fue empujada hacia el este, desde la llanura costera hacia los montes de Judá y desde los montes de Judá hacia el valle de Jericó, y desde allí hacia los desiertos de escorpiones al este del Jordán. Parecía que había sido la última ola de calor. El otoño estaba cerca.
Los niños del kibutz inundaron las parcelas de césped con sus estridentes gritos de alegría. Sus padres llevaron hamacas desde los porches hacia los jardines. No hay regla sin excepción, solía decir Sashka. En esa ocasión, él fue la excepción al encerrarse en su habitación para añadir un nuevo capítulo a su libro sobre los problemas a los que se enfrenta el kibutz en los nuevos tiempos.
Sashka era uno de los fundadores de nuestro kibutz y uno de sus más destacados activos. Un hombre fornido, rubicundo y con gafas. Tenía un rostro sensible y agradable, con una expresión de seguridad paternal. La actividad de Sashka era frenética. El agradable viento de la tarde que entraba en la habitación le obligó a poner un cenicero encima de los rebeldes papeles. Una entusiasta honestidad palpitaba en él y pulía sus frases. Los nuevos tiempos, se decía Sashka, necesitan nuevos conceptos. Lo importante es que no nos estanquemos, que no nos repitamos, que seamos enérgicos y estemos alerta.
Los muros de las casas, los tejados de cinc de los cobertizos, los tubos de hierro amontonados junto a la carpintería empezaron a desprender todo el fuego que habían acumulado durante la ola de calor.
Galila, la hija de Sashka y de Tania, estaba duchándose con agua fría. Tenía las manos juntas sobre la nuca y los codos tensos hacia atrás. El cuarto de baño estaba en penumbra. Su cabello rubio, que le caía pesadamente sobre los hombros, también le parecía oscuro. Si hubiese aquí un espejo grande, tal vez me pondría enfrente y contemplaría mi cuerpo. Despacio, con calma. Como si mirase la brisa marina que está soplando fuera.
Pero el cuarto de baño era pequeño, casi una celda cuadrada, y allí no podía haber ningún espejo grande. Por eso, los movimientos de Galila eran rápidos y tensos. Se secó precipitadamente y se puso la ropa limpia. ¿Qué quería Matitiahu Damkov de mí? Quería que fuese a su casa después de cenar. Cuando éramos pequeños, nos gustaba observarlo, a él y a sus caballos. Pero perder la tarde en una sudorosa habitación de soltero, eso es demasiado. Ha prometido darme pinturas llegadas del extranjero, es cierto. Pero, por otra parte, la tarde es corta y no tenemos más horas libres. Somos jóvenes trabajadoras.
Qué confuso y desdichado parecía Matitiahu Damkov cuando me ha cerrado el paso y me ha dicho que fuese a verlo después de cenar. Y esa mano agitándose, cortando el aire, intentando arrancarle palabras al viento del desierto, y esa boca como de pez fuera del agua, sin lograr encontrar las palabras que buscaba. «Justamente esta tarde. Te conviene venir un momento», eso ha dicho, «ya verás lo interesante que te resulta. Un momento. Y también es muy... importante. No te arrepentirás. Son telas y pinturas que usan los artistas profesionales. También. De hecho, ha sido mi primo León, que vive en Sudamérica, quien me ha enviado todo eso. Y yo no necesito pinturas ni telas. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Es todo para ti, pero tienes que asegurarme que vendrás».
Al recordar esas palabras, Galila sintió náuseas y júbilo. Pensó en la fascinante fealdad de Matitiahu Damkov, que la había elegido a ella para legarle las telas y las pinturas. Pues voy a ir a ver de qué se trata y por qué precisamente yo. Pero no me quedaré en su habitación más de cinco minutos.
2
En las montañas, la puesta de sol es brusca y abrupta. Nuestro kibutz se encuentra en la llanura, y las llanuras alargan su caída y amortiguan el impacto. Lentamente, como un ave de paso cansada, cae la oscuridad sobre el lugar. Primero se oscurecen los almacenes y los graneros, que no tienen ventanas. La oscuridad no los lastima al llegar, porque jamás los abandona del todo. Después es el turno de las viviendas. Un temporizador acciona el generador. Sus latidos, desde el final de la cuesta, son como un corazón palpitante, como un tambor lejano. Las venas de electricidad despiertan a la vida y una corriente oculta recorre nuestras delgadas paredes. En ese momento surge la luz en las ventanas de la zona de veteranos. Las piezas metálicas situadas en lo alto del depósito de agua recogen los últimos destellos de luz y los retienen durante un buen rato. Por último, también se ensombrece el pararrayos de hierro situado en lo alto del depósito.
Los ancianos continúan descansando en las hamacas. Como objetos inanimados, permiten que la oscuridad los cubra sin oponer resistencia.
Antes de las siete, el kibutz empieza a moverse hacia la explanada del comedor. Despacio. Unos charlan sobre lo que ha ocurrido hoy, otros conversan sobre lo que hay que hacer mañana, y otros no dicen nada. Es el momento en el que Matitiahu Damkov sale de su madriguera y se relaciona con las personas. En ese momento no es una excepción. Cierra con llave la puerta de su habitación, deja tras él los estériles y solitarios objetos inanimados y se dirige hacia la bulliciosa vida del comedor.
3
Matitiahu Damkov es un hombre pequeño, delgado y oscuro. Es todo huesos y músculos. Tiene los ojos estrechos y hundidos, las mandíbulas algo torcidas y una constante expresión de llevar razón: ya os lo había dicho. Llegó aquí justo después de la Segunda Guerra Mundial. Procedente de Bulgaria. Dónde estuvo y qué hizo, Damkov no lo cuenta. Y nosotros no le pedimos cuentas a nadie. Tiene por ahí algún intervalo sudamericano. Y también bigote.
El cuerpo de Matitiahu Damkov es una ingeniosa obra de artesanía: un torso delgado, juvenil y fuerte y con una elasticidad casi antinatural. Qué gran impresión causa ese cuerpo en las mujeres. En los hombres provoca una nerviosa incomodidad.
La mano izquierda de Matitiahu Damkov puede juntar el pulgar y el meñique. Entre el pulgar y el meñique hay un espacio vacío. De hecho, dice Matitiahu Damkov, a lo largo de la guerra la gente también perdió más de tres dedos.
Durante el día, trabaja en la herrería. Su torso desnudo brilla por el sudor. Los músculos bailan bajo su piel tersa como muelles comprimidos. Suelda piezas y tubos, endereza herramientas torcidas y recompone utensilios viejos. Su mano derecha, la completa, es lo suficientemente fuerte como para levantar el pesado martillo y dejarlo caer sobre los objetos con furia refrenada.
Hace muchos años, Matitiahu Damkov herraba los caballos del kibutz con una destreza que encandilaba a todo el mundo. Parece ser que, ya en Bulgaria, se dedicaba a la cría de caballos. Algunas veces, señalaba con desgana alguna vaga diferencia entre los caballos de tiro y los caballos sementales, y recordaba a los niños congregados a su alrededor que su socio o primo León y él criaban los caballos más valiosos entre el Danubio y el mar Egeo.
El día que el kibutz dejó de utilizar caballos, el oficio de Matitiahu Damkov cayó en el olvido. Algunas chicas recogían herraduras abandonadas y las usaban para adornar las habitaciones. Solo los niños que habían visto el arte de herrar, solo ellos recordaban a veces la destreza, el dolor, el olor embriagador, la agilidad. Galila solía mordisquear una trenza clara mientras, desde la distancia, lo miraba con unos ojos rasgados, oscuros, los ojos de su madre, no los ojos de su padre.
Ella no vendrá.
No me creo sus promesas.
Le doy miedo. Y es suspicaz como su padre y lista como Tania. No vendrá. Y si viniese, no se lo diría. Y si se lo dijese, no se lo creería. Iría a contárselo todo a Sashka. Con palabras es completamente imposible. Pero aquí están la gente y la luz: que aproveche.
En cada mesa relucían los cubiertos, y también las jarras de metal y las bandejas del pan.
—Hay que afilarlo —les dijo Matitiahu Damkov a sus vecinos de mesa, mientras cortaba en finas tiras las cebollas y los tomates y añadía sal, vinagre y aceite—. En invierno, cuando haya menos trabajo, afilaré todos los cuchillos del comedor y también arreglaré el canalón. De hecho, el invierno ya está cerca. Creo que esta ola de calor ha sido la última. Este año el invierno nos va a pillar desprevenidos.
En un extremo del comedor, junto al pasillo que conduce al cuarto de las calderas y a la cocina, una maraña de enjutos veteranos, calvos o con el pelo blanco, se amontonaba alrededor del periódico vespertino. Las hojas habían sido separadas y vagaban entre los lectores. Filas de «suscriptores» se agrupaban alrededor de las distintas secciones del periódico. Y, entre tanto, algunos hacían comentarios. Otros miraban fijamente a los comentaristas con una expresión senil, cansada y jocosa al mismo tiempo. Y también había otros que escuchaban sin hablar y con una pena callada en su rostro. Esos, como decía Sashka, eran los más leales, los que realmente se dolían del sufrimiento del movimiento obrero.
Mientras los hombres se congregaban alrededor del periódico y se ocupaban de la política, las mujeres se agolpaban junto a la mesa del coordinador de los turnos de trabajo. Tania alzaba la voz en señal de protesta. Su rostro estaba consumido y sus ojos, afligidos y cansados. Con el cenicero de latón que tenía en la mano golpeaba la mesa al ritmo de sus quejas, lo primero, lo segundo y lo tercero. Su cuerpo, inclinado sobre los horarios de trabajo, parecía sometido al yugo de la injusticia que se le había infringido o que se le iba a infringir. Tenía el cabello gris. Matitiahu Damkov escuchaba su voz, pero no captaba lo que decía. Sin duda, el coordinador intentaba zafarse con dignidad de la ira de Tania. Y ella, recogiendo inesperadamente el fruto de la victoria, se incorporó y se dirigió directamente a la mesa de Matitiahu Damkov.
—Y tú, Matitiahu Damkov, sabes que tengo muchísima paciencia —dijo—. Pero todo tiene un límite. Si mañana a las diez de la mañana el marco no está soldado, pondré el kibutz patas arriba. Todo tiene un límite.
El hombre contrajo los músculos de la cara de tal modo que su fealdad se potenció y se intensificó hasta lo insoportable, como una máscara de payaso, como una aparición espantosa.
—En realidad —dijo en voz baja—, no hay razón para que te pongas así. Tu marco lleva ya varios días soldado, y no has ido a recogerlo. Ven mañana. Ven cuando quieras. A mí no hay que apremiarme para que haga mi trabajo.
—¿Apremiarte? ¿Yo? Ni una sola vez en toda mi vida me he atrevido a meter prisa a un trabajador. Perdóname. Estoy segura de que no te has ofendido.
—Yo no me ofendo —sentenció Matitiahu—. Todo lo contrario. Yo ni siquiera me inmuto. Buenas noches.
Esas palabras han puesto punto y final a los asuntos del comedor. Es hora de irse a la habitación, encender una pequeña luz, sentarse en la cama y esperar en silencio. ¿Y qué más? Ah, sí. Tabaco. Cerillas. Cenicero.
4
La corriente eléctrica palpita en venas entrelazadas y lo ilumina todo con una luz agotada: nuestras pequeñas casas de tejado rojo, nuestros jardines, los caminos de cemento resquebrajados, los cercados y los vertederos de chatarra, el silencio. Son charcos de luz débil y turbia. Una luz vieja.
A lo largo de la alambrada que delimita el perímetro hay postes de madera, regularmente distribuidos, con focos de vigilancia encima. Esos focos intentan iluminar los campos y los barrancos hasta los pies de las montañas. Un pequeño círculo de tierra labrada regado por las luces de la alambrada. Pero fuera de ese círculo hay noche y silencio. Las noches de otoño no son negras. Aquí no. El color de las noches es casi morado. Un resplandor morado parece brillar sobre los campos, los huertos y los frutales. Los frutales ya han empezado a amarillear. La suave luz morada envuelve las copas de los árboles con infinita compasión, difumina las aristas y elimina la distancia entre lo animado y lo inanimado. Esa luz nocturna distorsiona el aspecto de los objetos inanimados y les infunde una especie de vibración fría y susurrante, una vibración venenosa. Por otra parte, ralentiza a los seres vivos nocturnos, suaviza sus movimientos y falsea su carácter escurridizo. Por eso nosotros no podemos percibir a los chacales cuando salen de sus madrigueras. Inevitablemente nos perdemos la imagen de su suave hocico desgarrando el aire, de sus pezuñas flotando sobre los terrones de tierra, casi sin rozarlos.
Los perros del kibutz, ellos son los únicos que captan ese movimiento encantado. Por eso gritan por la noche llevados por los celos, el terror y la rabia. Por eso patean el suelo y luchan con sus cadenas casi hasta dislocarse el cuello.
Un chacal adulto sin duda se habría alejado de la trampa. Ese era un cachorro, redondito, tierno, erizado, que se vio atraído por el olor de la sangre y la carne. No saltó neciamente hacia la trampa, es cierto. Solo se dejó llevar por el aroma y se deslizó hacia su perdición con pasos diminutos y precavidos. Una vaga señal de alarma que resonó en sus venas le hizo pararse varias veces. Se detuvo junto a la trampa, petrificado, en silencio. Era gris y paciente como la tierra. Un temor impreciso le llevó a aguzar las orejas, pero no oyó nada. Los olores nublaron sus sentidos.
¿Fue una casualidad? Decimos que la casualidad es ciega, pero la casualidad nos mira con mil ojos. Ese cachorro aún era tierno y, aunque percibiera los mil ojos que estaban clavados en él, no pudo comprender lo que querían decir.
Un muro de cipreses viejos, polvorientos, rodean el campo de frutales. ¿Cuál es el hilo invisible que va de lo inanimado a lo animado? Nosotros buscamos el extremo de ese hilo con desesperación, furiosa y compulsivamente, nos mordemos los labios hasta sangrar, entornamos los ojos frenéticamente. Los chacales conocen ese hilo. Suaves corrientes lo agitan, van de cuerpo a cuerpo, de ente a ente, de vibración a vibración. Y allí hay descanso y paz.
Al final, la criatura inclinó la cabeza y acercó el hocico al cebo de carne. Había olor a sangre y olor a grasa. La punta del hocico del cachorro de chacal estaba húmeda, temblorosa, babeante, tenía el pelo erizado y sus tiernos músculos se agitaban. Su pata delantera se acercó al fruto prohibido, ligera como la niebla.
Llegó la hora del hierro frío. Con un golpe metálico, leve y preciso, se cerró la trampa.
El animal se quedó petrificado. Tal vez pretendía engañar a la trampa fingiendo ser un ser inanimado. Sin voz ni movimiento. Durante un largo rato, los dos midieron sus fuerzas. Lentamente, con dolor, el animal despertó y volvió a la vida.
Furtivamente, los cipreses empezaron a moverse, inclinándose e irguiéndose, doblándose y meciéndose. Abrió la boca, y por sus pequeños dientes chorreaba espuma burbujeante.
De pronto lo embargó la angustia.
Con un salto desesperado intentó escapar y librarse de la condena.
El dolor desgarró todo su cuerpo.
El cachorro se tendió sobre los terrones de tierra, e inspiró, espiró, inspiró.
Después de esos sucesos, el niño abrió la boca y empezó a gritar. El sonido de su llanto se propagó e inundó los profundos espacios de la noche.
5
A esas horas del anochecer nuestro mundo se compone de círculos y más círculos. El círculo exterior es el de la oscuridad indefinida, lejos de aquí, en las montañas y en los grandes desiertos. Encerrado dentro de él está el círculo de nuestros campos, viñedos, huertos y frutales. Es un lago repleto de sonidos y susurros. Nuestras tierras nos traicionan cada noche. En esos momentos no son familiares ni dóciles, están entrecruzadas por tubos de riego y caminos de tierra. En esos momentos nuestras parcelas se pasan al bando enemigo. Y nos envían ráfagas de olores extraños. Ante nuestros ojos, nuestras tierras se erizan por la noche, exhalando una amenaza hostil, y vuelven a ser como eran antes de nuestra llegada a este lugar.
Un círculo interior, el círculo de luces, es el que nos protege, a nosotros y a nuestras casas, de la amenaza que se acumula alrededor. Pero es un muro endeble, incapaz de contener los olores y los sonidos del enemigo. Todos esos olores y sonidos tocan nuestra piel por la noche como si fuesen uñas y dientes.
Y dentro, en el centro de los círculos concéntricos, en el corazón de nuestro mundo iluminado, se encuentra el escritorio de Sashka. Un tranquilo círculo de luz sale de su lámpara de mesa y expulsa a las sombras posadas sobre sus papeles. La pluma baila en su mano y las palabras surgen. «No hay postura más noble que la de la minoría frente a la mayoría», suele decir Sashka. Su hija clava unos ojos rasgados y curiosos en el rostro de Matitiahu Damkov. Eres la fealdad personificada y no eres uno de los nuestros. Menos mal que estás solo y no tienes hijos, y que un día de estos esos estúpidos ojos mongoloides se cerrarán y te morirás. Y no dejarás a nadie como tú en el mundo. Ahora me gustaría estar en otra parte, pero antes quiero saber qué quieres de mí y por qué me has dicho que viniera. Y qué olor a solterón en esta habitación cerrada a cal y canto, como el del aceite usado mil veces para freír.
—Puedes sentarte —dijo Matitiahu desde las sombras. Los viejos objetos que llenaban las paredes de la habitación hacían su voz más profunda y lejana.
—Tengo un poco de prisa.
—Y también hay café. Auténtico. De Brasil. Es mi primo León quien me envía el café, se cree que este kibutz es una especie de koljoz. Un koljoz es un campo de trabajo. Una granja colectiva en Rusia. Eso es un koljoz.
—Para mí solo, sin leche, por favor —dijo Galila, sorprendiéndose de sus propias palabras.
¿Qué me está haciendo este hombre horrendo? ¿Qué quiere de mí?
—Has dicho que querías enseñarme unas telas, y unas pinturas, ¿no?
—No tan deprisa.
—No me imaginaba que te molestarías en servir café y galletas, pensaba que solo sería un momento.
—Eres rubia —dijo el hombre con la respiración acelerada—, eres rubia, pero no estoy equivocado. Hay dudas. Debe haberlas. Pero así son las cosas. Es decir, tú te tomarás tu café despacio, yo te daré también un cigarro Virginia, americano y, mientras tanto, mirarás esta caja. Los pinceles. Y también el aceite especial. Y las telas. Y los tubos de pintura. Todo será para ti. Antes bebe. Despacio.
—Pero aún no lo entiendo —dijo Galila.
Un hombre que va en camiseta por su casa en verano no es una imagen extraña. Pero el cuerpo de mono de Matitiahu la impactó. Y entonces le entró pánico. Dejó la taza de café sobre la bandeja de cobre, se levantó de la silla y se situó detrás, aferrada al respaldo como a una barandilla.
Ese evidente gesto de terror agradó al anfitrión. Matitiahu habló en tono paciente, casi divertido.
—Exactamente igual que tu madre —dijo—. En algún momento tengo que contarte algo, algo que desconoces por completo, sobre el carácter salvaje de tu madre.
Entonces, al olor del peligro, Galila se llenó de una fría malicia.
—Matitiahu Damkov, estás loco —dijo—. Todo el mundo dice que estás loco.
Una especie de suave dureza cubrió su rostro, una secreta expresión de anhelo.
—Estás loco, y ahora mismo te vas a apartar y a dejarme pasar. Quiero irme de aquí. Sí. Ahora. Apártate.
El hombre se alejó un poco, pero no retiró de ella su penetrante mirada. De repente saltó hacia la cama, se sentó encima, apoyó ligeramente su flexible espalda en la pared y soltó una prolongada carcajada.
—Despacio, hija, ¿por qué tienes tanta prisa? —dijo—. Despacio. Acabamos de empezar. Paciencia. No te emociones tan pronto. No debes malgastar tus energías.
Galila sopesó rápidamente las dos opciones, la prudente y la seductora.
—Por favor, dime de una vez lo que quieres de mí.
—En realidad —dijo Matitiahu Damkov—, en realidad, el agua está otra vez hirviendo. Ahora declararemos una breve tregua y nos tomaremos otro café. ¿No irás a negar que jamás habías tomado un café como este?
—Para mí sin leche y sin azúcar. Ya te lo he dicho antes.
6
El aroma a café alejó los demás olores: era un aroma intenso, agradable, casi desgarrador. Galila vio los buenos modales de Matitiahu Damkov, vio sus dóciles músculos bajo la camiseta interior, vio su estéril fealdad. Y, cuando él volvió a hablar, ella rodeó la taza con los dedos y una momentánea tranquilidad pareció envolverla.
—Si quieres, entre tanto puedo contarte algo. Sobre caballos. Sobre una granja que teníamos en Bulgaria, a unos cincuenta y siete kilómetros del puerto de Varna, una granja para la cría de caballos. Era de mi primo León y mía. Teníamos dos especialidades: caballos de tiro y caballos sementales. Es decir, castración y apareamiento. ¿Qué quieres oír primero?
Galila se relajó. Se apoyó en el respaldo de la silla, cruzó las piernas y se dispuso a escuchar la historia, igual que cuando era niña, cuando le encantaban los instantes previos al comienzo del cuento de por las noches.
—Recuerdo —dijo— que, cuando éramos pequeños, íbamos a verte herrar los caballos. Era hermoso y raro y también... tú.
—Preparar un apareamiento exitoso —dijo Matitiahu mientras empujaba hacia ella un plato de té lleno de galletas saladas— requiere mucha profesionalidad. Hay que saber y también hay que tener intuición. Lo primero es confinar al caballo durante mucho tiempo. Hacer que el caballo enloquezca. Eso mejora la calidad de su semen. Se le separa de las hembras durante varios meses, y también de los machos. El deseo incontrolable le puede llevar a lanzarse sobre otro caballo. No cualquier caballo sirve para ser semental. Tal vez uno entre cien. Uno para el apareamiento y cien bestias de carga. Se necesita mucha experiencia, y también buen ojo, para elegir al caballo apropiado. Uno necio y salvaje es bueno. Pero no es tan fácil descubrir qué caballo es el más necio.
—¿Por qué tiene que ser necio? —preguntó Galila tragando saliva.
—Tiene relación con la locura. No siempre un caballo grande y bonito hace potros fuertes. Precisamente un caballo mediocre puede estar lleno de energía y de nervio. Después de mantener aislado al caballo candidato durante varios meses, le echábamos media botella de vino en el abrevadero. Fue idea de mi primo León. Que el caballo se emborrachase un poco. Luego, se permite que pueda ver y oler a las yeguas a través de unos barrotes. Y entonces empieza a enloquecer. Embiste como un toro. Se tira sobre el lomo y cocea en el aire. Se restriega por todas partes, pero no puede expulsar el semen. Y grita y empieza a morderlo todo. Cuando el caballo empezaba a morder, es que había llegado el momento de actuar. León y yo le abríamos la puerta y le dejábamos correr hacia la yegua. Y precisamente en ese momento, el caballo se retrae un poco. Tiembla y resopla. Como un resorte.
Galila se encogió. Su mirada tierna e hipnotizada estaba clavada en los labios de Matitiahu Damkov.
—Sí —dijo.
—Y entonces sucede. Es como si de pronto se hubiese anulado la ley de la gravedad. El caballo no corre, sino que vuela por los aires. Como un proyectil. Como un resorte que ha estallado. La yegua se inclina y agacha la cabeza y él la golpea una y otra vez. Sus ojos se inyectan de sangre. Le falta el aire y empieza a resollar como si estuviera agonizando. Tiene la boca abierta, y llena de saliva y de espuma el cuello de la hembra. Y de repente empieza a ladrar y a aullar. Como un perro. Como un lobo. Se retuerce y chilla. En ese momento, no hay ninguna diferencia entre placer y dolor. Y el apareamiento es completamente igual a la castración.
—Basta, Matitiahu, por favor, basta.
—Ahora descansaremos. ¿O quieres que te cuente también cómo se castra a un caballo?
—Por favor, basta, basta ya —suplicó Galila.
Lentamente, Matitiahu Damkov levantó la mano a la que le faltaban tres dedos. Extraña, casi paternal sonaba la compasión en su voz.
—Igual que tu madre —dijo—. Sobre eso, sobre los dedos y la castración charlaremos en otra ocasión. Ahora se acabó. Ahora no temas. Ahora podemos tranquilizarnos y relajarnos. Tengo un poco de coñac por alguna parte. ¿No? No. Pues vermut. También tengo vermut. Todo gracias a mi primo León. Bebe. Cálmate. Ya basta.
7
Una luz fría, una luz de estrellas lejanas, cubrió los campos de una costra rojiza. Durante las últimas semanas del verano, las semanas de la asfixiante ola de calor, todas las tierras habían sido removidas. Los campos estaban listos para la siembra de invierno. Caminos de tierra serpenteaban entre las parcelas, y grupos de frutales se oscurecían rodeados de muros de cipreses.
Por primera vez desde hacía muchos meses, el frescor dirigió unos dedos vacilantes hacia nuestras tierras. Los tubos de riego, los grifos, las piezas metálicas eran los primeros en rendirse ante cualquier conquistador, al ardor del verano y al frescor del otoño. En esos momentos también eran los primeros en entregarse a la fría humedad.
Mucho tiempo atrás, hace cuarenta años, los fundadores del kibutz se atrincheraron en esta tierra y clavaron en ella sus pálidas uñas. Unos eran de cabello claro, como Sashka, otros indomables y huraños, como Tania. Durante las largas y agostadas horas del día maldecían la tierra incandescente bajo el fuego del sol, maldecían con desesperación, con ira, con añoranza de ríos y bosques. Pero en la oscuridad, cuando caía la noche, dedicaban a su tierra canciones de amor, olvidándose del tiempo y del lugar en el que estaban. El olvido era el sabor de la vida nocturna. En la furibunda oscuridad, el olvido los envolvía como el seno materno, y al cantar decían «allí» en vez de «aquí»:
Allí, en la tierra de nuestros antepasados,
se materializarán todas las esperanzas,
allí viviremos y allí crearemos
una vida de pureza, una vida de libertad...
Personas como Sashka y como Tania se fortalecieron con la ira, la nostalgia y el fervor. Matitiahu Damkov y otros refugiados que llegaron más tarde no participan de esa quemadura de nostalgia ni del fervor que se muerde los labios hasta sangrar. Por tanto, quieren entrar por la fuerza en el círculo interior. Manosean a las mujeres. Y utilizan palabras similares a las nuestras. Pero ellos tienen otra tristeza y no son de los nuestros, son un añadido, y lo seguirán siendo hasta el fin de sus días.
Al cachorro de chacal atrapado le venció el cansancio. Tenía la pata derecha aprisionada en el cepo. Su cuerpo, como si hubiese dejado de luchar, estaba tendido sobre los terrones de tierra.
Primero se lamió el pelo, despacio, como un gato. Y después estiró el cuello y empezó a lamer el hierro liso y brillante. Como infundiendo calor y amor al objeto inanimado. Amor y odio, ambos producen sometimiento. Introdujo la pata que tenía libre por debajo de la trampa, escarbó despacio en el cebo de carne, sacó con cuidado la pata y relamió el aroma que se le había pegado.
Al final llegaron también los otros.
Chacales grandes, de pelo ralo, infectos y con el vientre hinchado. Unos supurando pus y otros apestando a carroña. Todos los invitados a ese macabro ritual fueron llegando, uno a uno, desde distintos lugares. Se dispusieron en círculo y clavaron miradas piadosas sobre el tierno cautivo. La fingida compasión no lograba ocultar la alegría por la desgracia ajena. La creciente maldad traspasaba la máscara de duelo. Una señal invisible les fue dada, y los depredadores nocturnos empezaron a moverse despacio, en círculo, como en una danza, con pasos ligeros y balanceantes. Cuando el júbilo se convirtió en depravación, el ritmo se rompió, se interrumpió la ceremonia y, como perros rabiosos, los chacales empezaron a dar saltos desquiciados. Y entonces los sonidos desesperados llegaron al corazón de la noche, pena, desenfreno, envidia y alborozo, risa de chacales y gemido suplicante, lisonjero, furioso e intimidante, hasta llegar a ser un grito de terror y volver a decaer, a rendirse y a convertirse en lamento y silencio.
Después de la medianoche todo acabó. Tal vez los chacales dieron por perdido a su niño. Se dispersaron a hurtadillas, regresaron a sus sufrimientos. La noche, recolectora, diáfana y paciente, lo acogió todo en su seno y borró los rastros.
8
Matitiahu Damkov disfrutaba de la demora. Tampoco Galila intentaba ahora acelerar el momento. Era de noche. La joven enrolló las telas que Matitiahu Damkov había recibido de su primo León y examinó los tubos de pintura. Eran productos de gran calidad, dignos de un auténtico artista. Hasta el momento había utilizado grasientos trozos de arpillera o telas baratas de unos grandes almacenes, y las pinturas se las proporcionaba una maestra de la guardería. Es pequeña, se dijo Matitiahu Damkov, es una niña pequeña, fina y mimada. La voy a romper en pedazos. Despacio. Estuvo a punto de decírselo de sopetón, como un martillazo, pero se arrepintió y lo pospuso. La noche transcurría despacio.
Con despreocupación, con alegría, con devoción, Galila cogió el delicado pincel, tocando apenas el color naranja, tocando apenas la tela con la punta de las cerdas, como una caricia involuntaria, como las yemas de los dedos en el vello de la nuca. La inocencia fluyó de su cuerpo hacia el de él, y el cuerpo de Matitiahu Damkov respondió con oleadas de nostalgia.
Después, Galila se tumbó y se quedó inmóvil, como adormecida, sobre las baldosas manchadas de pintura y de aceite, con las telas y los tubos de pintura dispersos a su alrededor. Matitiahu se tendió sobre su cama de soltero, cerró los ojos e invocó a la fantasía.
Cumpliendo sus deseos, las fantasías acudían a él, tanto las tranquilas como las tormentosas. Llegaban y actuaban ante él. En esa ocasión decidió invocar a la fantasía de la inundación, una de las más complejas de su repertorio.
Primero aparecían barrancos descendiendo por las laderas de las montañas. Decenas de barrancos enredados, tortuosos, que se dividían y se entrecruzaban.
De repente aparecía una multitud de hombrecillos bajando por los barrancos. Como diminutas hormigas negras surgían de sus escondrijos, de los desfiladeros de la montaña. Y se deslizaban como una cascada. Multitud de hombres negros, enjutos, fluyendo por las laderas, rodando como una avalancha de piedras y arrastrados por la corriente hacia las llanuras de la planicie. Ahí se dividían en mil cabezas y corrían enfurecidos hacia el oeste. Ya estaban tan cerca que podías distinguir su forma: una multitud mugrienta, oscura, esquelética, plagada de piojos y de pulgas, apestosa. El hambre y el odio deformaban sus rostros. La locura ardía en sus ojos. Su flujo inundaba todos los valles frondosos. Pasaban ante las ruinas de pueblos abandonados y no se detenían ni un instante. En su curso hacia el mar arrasaban todo lo que se encontraban a su paso, arrancaban postes, devastaban campos, destrozaban cercados, pisoteaban los jardines y agostaban los frutales, bullían por todas partes, se arrastraban por los patios, reptaban entre los cobertizos y los graneros, trepaban por las paredes como monos enloquecidos, adelante, hacia el oeste, hasta las arenas del mar.
Y de pronto, también tú estabas rodeado. Sitiado. Te quedabas como petrificado de miedo. Sus ojos ardían cerca con odio eterno, su respiración era acelerada, sus bocas estaban abiertas, tenían los dientes amarillos y podridos, y las dagas centelleaban entre sus dedos. Te insultaban con sílabas entrecortadas, ahogadas por la ira o por un oscuro deseo. Y sus manos ya hurgaban en tu carne, y la daga y el grito. Con tu última chispa de vida apagabas esa fantasía y casi respirabas aliviado.
—Venga —dijo Matitiahu Damkov, zarandeando a la joven con la mano derecha y acariciándole el cuello con la izquierda carente de dedos—. Venga. Vayámonos de aquí. Esta noche. Por la mañana. Yo te salvaré. Huiremos juntos a Sudamérica, adonde mi primo León. Yo me preocupo por ti y siempre lo haré.
—Déjame, no vuelvas a tocarme —dijo.
La apretó contra él, muy fuerte, en silencio.
—Mañana mi padre te va a matar. He dicho que me dejes.
—Tu padre se preocupa por ti ahora y siempre lo hará —repitió Matitiahu Damkov en voz baja. Se alejó de ella.
La joven se levantó, se colocó la falda y se arregló su cabello claro.
—Yo no quiero esto. Yo ni siquiera quería venir aquí. Tú me obligas y me haces cosas que yo no quiero y dices cosas raras porque estás loco y todos saben que estás loco, pregunta mañana a quien quieras.
Matitiahu Damkov separó los labios como sonriendo.
—No voy a venir aquí nunca más. No quiero tus pinturas. Eres peligroso. Eres feo como un mono. Y además estás loco.
—Puedo contarte algo sobre tu madre, si quieres oírlo. Y, si quieres odiar y maldecir, deberías odiarla a ella, no a mí.
La joven se dirigió rápidamente hacia la ventana, la abrió con un gesto desesperado, sacó la cabeza hacia la noche vacía. Ahora gritará, pensó Matitiahu Damkov aterrado, gritará y yo no tendré otra oportunidad. Sus ojos se inyectaron de sangre. Voló hacia ella, le tapó la boca con la mano, la arrastró hacia dentro, hundió los labios en sus cabellos, con los labios descubrió su oreja bajo su cabello, y lo dijo.
9
Fuertes olas de fresco aire otoñal se pegaban a las paredes de las casas y buscaban un modo de entrar. Desde la ladera de la colina llegaban mugidos y maldiciones de los encargados de los establos. Tal vez a una vaca primeriza le estaba costando parir, y la gran linterna arrojaba luz sobre la sangre y el barro. En su habitación, Matitiahu Damkov se agachó para recoger los utensilios de pintura que había desparramado la invitada. Galila volvió a asomarse a la ventana abierta, estaba de espaldas a la habitación y de cara a la oscuridad. Luego habló, todavía dándole la espalda al hombre.
—Es dudoso —dijo—, es casi imposible, es ilógico, es imposible de demostrar, y también es una locura. Absoluta.
Matitiahu Damkov clavó en la espalda de la joven sus ojos mongoloides. En ese momento su fealdad era total, una fealdad crispada, penetrante.
—Yo no te voy a obligar. No pasa nada. No hablaré. Puede que solo me ría en silencio. Por mí, puedes ser la hija de Sashka, incluso la hija de Ben Gurión. Yo me callo. Me callo como mi primo León, que amaba en silencio a un hijo cristiano que tenía y al que jamás le dijo te quiero, solo cuando ese hijo mató a once policías y a sí mismo, se acordó de decirle junto a su tumba, te quiero. No pasa nada.
De pronto, sin previo aviso, Galila se echó a reír.
—Estúpido, imbécil, mírame, yo soy rubia, ¡mírame!
Matitiahu guardó silencio.
—No soy tuya, estoy segura de que no lo soy porque soy rubia, no soy tuya ni de ningún León, ¡soy rubia y podemos hacerlo! ¡Ven!
El hombre saltó hacia ella, jadeando, gimiendo, tanteando a ciegas el camino, tirando la mesa de café, temblando de arriba abajo, y la joven temblaba también.
Entonces ella retrocedió hacia la alejada pared. Él apartó la mesa caída. De una patada. Sus ojos se inyectaron de sangre y una especie de rugido salió de su boca. Ella recordó de pronto la cara de su madre, el temblor de sus labios y el llanto, y empujó al hombre con mano soñadora. Se alejaron el uno del otro, con los ojos abiertos, como conmocionados.
—Papá —dijo Galila sorprendida, como si despertase la primera mañana de invierno tras un largo verano y, mirando hacia fuera, dijese: Llueve.
10
La salida del sol en nuestro lugar no es majestuosa. Con sensiblería barata despunta el sol por las cimas de las montañas del este y envía rayos escrutadores a nuestras tierras. Sin esplendor ni complejos juegos de luces. Una belleza puramente convencional, más como una postal que como un paisaje real.
Pero este es sin duda uno de los últimos ortos. El otoño avanza a toda velocidad. Dentro de unos días nos despertaremos por la mañana y estará lloviendo. Tal vez también granizando. El sol saldrá tras una pantalla de nubes grises y sucias. Los más madrugadores se envolverán en los abrigos y saldrán a enfrentarse a los cuchillos del viento.
Los cambios de estaciones son algo muy trivial. Otoño, invierno, primavera, verano, otoño. No hay nada nuevo. Aquel que quiera encontrar un asidero en el curso del tiempo y de las estaciones, debería escuchar los sonidos de la noche, que no cambian jamás. Esos sonidos nos llegan de allí.
1963
Nómadas y víbora
1
El hambre los trae.
Por miedo al hambre huyen hacia el norte, ellos y sus rebaños polvorientos. De octubre a marzo, en el desierto del Néguev no ha habido ni un día de lluvia para aliviar la maldición. La tierra arcillosa se ha pulverizado. El hambre se ha propagado por los campamentos y ha hecho estragos en los rebaños de los nómadas.
Las autoridades militares se han apresurado a analizar la situación. Pese a las numerosas dudas, han decidido abrir a los beduinos los caminos que conducen al norte: no se puede exponer a toda una población, hombres, mujeres y niños, a los horrores del hambre.
Oscuras, delgadas y musculosas avanzan las tribus del desierto a lo largo de los caminos de tierra arrastrando al ganado. Su ruta serpentea por barrancos ocultos a los ojos de los sedentarios. Un persistente flujo corre hacia el norte, rodeando los lugares habitados, mirando con los ojos abiertos de par en par las imágenes de la tierra poblada. El ganado negro se dispersa por los rastrojos amarillentos y los devora con dientes fuertes y vengativos. La marcha de los nómadas es secreta, contenida, oculta a las miradas. Se esfuerzan en no toparse contigo. Desean minimizar su presencia.
Tú te cruzas con ellos con un tractor ruidoso, les arrojas nubes de polvo, y ellos agrupan amablemente a los animales y te dejan un paso ancho, más ancho de lo necesario. Desde la distancia, te miran fijamente. Se quedan petrificados como estatuas. Y el aire asfixiante del desierto difumina sus rasgos y les da a todos el mismo aspecto, un pastor y su cayado, una mujer y su hijo, un anciano y sus ojos perdidos en las profundidades de las cuencas. Algunos están medio ciegos, o tal vez solo lo finjan con un vago propósito mendicante. Un propósito que alguien como tú jamás comprenderá.
Su pobre ganado no es como el nuestro: una maraña de animales de pelo ralo, apretados, cobijados unos en otros, apiñados en un amasijo oscuro y tembloroso. Un rebaño silencioso, humilde como sus mudos pastores.
Los camellos son los únicos que rechazan la sumisión. Desde lo alto de su cuello clavan en ti una mirada fatigada, triste y burlona. Hay como una vieja sabiduría en los ojos de los camellos, y cómo llamar a ese ligero y constante temblor que recorre la piel de esos camellos.
A veces consigues sorprenderlos. Cuando atraviesas a pie los campos, puedes toparte con un rebaño perezoso que permanece inmóvil, bajo el sol abrasador del mediodía, como si hubiese echado raíces en la árida tierra. Y en el centro duerme el pastor, oscuro como un bloque de basalto. Te acercas y arrojas una intensa sombra sobre él. Te sorprendes al comprobar que tiene los ojos abiertos. Enseña casi todos sus dientes en una sonrisa lisonjera. Unos brillan y otros están podridos. Su olor te golpea. Frunces la nariz y los labios. La mueca de tu cara actúa en él como un puñetazo. Se levanta con un movimiento suave, y se queda en pie con la espalda encorvada y los hombros caídos. Le clavas una mirada azulada, fría. Él amplía la sonrisa y suelta alguna sílaba gutural. Su vestimenta es una mezcla, una chaqueta europea, corta y de rayas, encima de una túnica blanca del desierto. Ladea la cabeza. Una luz aplacada cruza de vez en cuando por sus ojos. Si no le reprendes, de pronto alarga la mano izquierda y en un hebreo rápido pide un cigarro. Su voz tiene un tono sedoso, como el de una mujer tímida. Si ese día estás de buen humor, te pones un cigarro entre los labios y arrojas otro a su mano cuarteada. Tu sorpresa es mayúscula cuando, del fondo de su túnica, saca un mechero dorado y te ofrece una repentina llama. La sonrisa no se borra de sus labios. Una sonrisa demasiado prolongada, una sonrisa insulsa. Un rayo de sol se refleja en el grueso anillo de oro que corona su dedo y salta a tus ojos parpadeantes.
Al final das la espalda al nómada y sigues tu camino. Tras cien, tras doscientos pasos, vuelves la cabeza y lo ves ahí parado, tal y como estaba, atravesando tu espalda con la mirada. Puedes jurar que aún está sonriendo. Y que seguirá sonriendo durante un buen rato.
Y también, sus cánticos cada noche. Una especie de lamento triste y prolongado flota en el aire desde el anochecer hasta la madrugada. Las voces penetran por los caminos y los jardines del kibutz y enriquecen nuestras noches como con una indescriptible pesadez. En cuanto te vas a la cama por la noche, un tambor lejano marca el ritmo de tu sueño, como los latidos de un obstinado corazón. Las noches son cálidas y están cubiertas por un velo de neblina. Jirones de nubes besan la luna como caravanas de ligeros camellos, camellos sin cencerro.
Las tiendas de los nómadas están hechas de telas negras. Mujeres descalzas deambulan por allí de noche sin que se las oiga. Los perros de los nómadas, flacos y perversos, salen del campamento y provocan a la luna durante toda la noche. Sus ladridos desquician a los perros del kibutz. Uno de nuestros mejores perros enloqueció una noche, irrumpió en el gallinero y causó estragos entre los polluelos. Los vigilantes nocturnos no le dispararon por maldad. No les quedó más remedio. Cualquiera en su sano juicio justificaría lo que hicieron.
2
Tal vez pienses que las incursiones de los nómadas enriquecen nuestras noches asfixiantes con una dimensión poética. Tal vez lo vean así algunas jóvenes sin pareja. Pero nosotros no podemos pasar por alto la sucesión de incidentes prosaicos e incluso horrendos, como la enfermedad de la boca y de las pezuñas, como el destrozo de las parcelas y la plaga de pequeños hurtos.
La enfermedad llegó del desierto, la portaban en la saliva los animales abandonados a los que jamás se les había realizado una revisión veterinaria en condiciones. Aunque nos apresuramos a adoptar medidas de prevención, la epidemia contagió a nuestro rebaño y a nuestras vacas, afectó gravemente a la producción de leche y también mató a algunos animales.
Respecto a las parcelas destrozadas, debemos reconocer que jamás logramos atrapar a ningún nómada con las manos en la masa. Tan solo encontramos huellas de personas y de animales en los huertos, en los campos de forraje e incluso en lo más profundo de los campos de frutales bien vallados. Así como maliciosos desperfectos en los tubos de riego, en los banderines que señalan los linderos de las parcelas, en los aperos de labranza dejados en el campo y en otros utensilios.
La verdad es que nosotros no somos comedidos, no creemos en la moderación o en el vegetarianismo. Esto se refiere sobre todo a los jóvenes del kibutz, pues entre los fundadores hay algunos que se aferran a las ideas de Tolstói o a otras semejantes. Para no sobrepasar los límites del buen gusto no detallaré aquí los aislados actos de represalia que, de forma excepcional, cometieron algunos jóvenes a los que se les acabó la paciencia, robo de ganado, apedreamiento de un joven nómada sospechoso y aporreo de un pastor junto a los grifos en la parcela más oriental hasta dejarlo inconsciente. En defensa de los que perpetraron ese último acto de venganza diré sinceramente que el pastor en cuestión tenía una cara maquiavélica: tuerto, babeante, con la nariz partida y unas mandíbulas —eso lo juraron al unísono todos los que participaron en aquel acto— de las que salían unos dientes largos, afilados y curvados como los de un zorro. Alguien con ese aspecto es capaz de cualquier abominación. Y sin duda no olvidarán la lección.
El asunto de los hurtos es el que más nos preocupa. Cogen la fruta de los árboles antes de madurar, arrancan los grifos, merman los montones de sacos vacíos del campo, se cuelan en los gallineros y hasta sustraen los modestos objetos de valor que hay en nuestras pequeñas casas.
La propia oscuridad es cómplice de sus crímenes. Raudos como el viento entran los nómadas en el recinto, y de nada nos sirven los vigilantes que ya teníamos apostados, ni los refuerzos enviados después. Hay veces que, montado en un tractor o conduciendo un jeep destartalado, sales casi a medianoche a cerrar los grifos de riego en un campo alejado y las luces de tus faros atrapan de pronto unas sombras furtivas, de personas o de animales nocturnos. Un vigilante furioso decidió una noche usar su arma, y mató en la oscuridad a un chacal extraviado.
Evidentemente, la secretaría del kibutz no se quedó de brazos cruzados. En una o dos ocasiones, Etkin, el secretario, presionó a la policía para que actuara. Pero los sabuesos traicionaron o defraudaron a los policías: los condujeron unos pocos pasos fuera del recinto del kibutz y, después, levantaron los hocicos negros, lanzaron gemidos salvajes y se quedaron embobados con la mirada perdida.
Las incursiones por sorpresa que se realizaron en los andrajosos campamentos no sirvieron de nada, era como si la propia tierra hubiese decidido encubrir el pillaje y mostrarse insolente con las víctimas. Al final, el anciano jefe de la tribu fue capturado y conducido a la secretaría del kibutz flanqueado a derecha e izquierda por dos nómadas impasibles, mientras los impacientes policías los empujaban y les decían una y otra vez yallah, yallah, vamos.
Nosotros, los miembros de la secretaría, nos comportamos con educación y respeto con el anciano y sus hombres. Les pedimos que se sentasen en el banco, fuimos amables, les ofrecimos café humeante que había preparado Geulá por petición expresa de Etkin. El anciano, por su parte, nos respondió con grandes muestras de agradecimiento y buenos deseos, y también nos regaló una prolongada y constante sonrisa desde el principio hasta el final de la conversación. Se expresó en un hebreo esmerado y formal.
Era cierto, algunos jóvenes de la tribu se habían apropiado de nuestras pertenencias. Para qué engañarnos. Los jóvenes no tenían educación, y el mundo era cada vez más horrendo. Por tanto, quería pedir respetuosamente nuestro perdón y devolver las pertenencias robadas. Lo robado clava sus dientes en la carne del ladrón, como dice el proverbio. Así eran las cosas, no había nada que hacer contra la inconsciencia de los jóvenes. Sentía mucho las molestias y los sinsabores que nos habían causado.
Dicho lo cual metió la mano entre los pliegues de su manto y sacó de allí varios grifos, unos brillantes y otros oxidados, dos tijeras de podar, una hoja de cuchillo suelta, una linterna de bolsillo, un martillo roto y tres billetes mugrientos, en compensación por los daños y perjuicios.
Etkin alargó la mano perplejo. Por razones que solo él conoce, decidió prescindir del hebreo usado por el invitado y responderle en un árabe poco fluido, un vestigio de lo aprendido durante la época de los disturbios y del sitio de la ciudad. Etkin empezó a hablar con acierto y claridad sobre la hermandad entre los pueblos, que era la piedra angular de nuestra ideología, y sobre la buena vecindad, de la que los pueblos de Oriente se sentían orgullosos desde tiempos inmemoriales y de la que, con mayor motivo, debían hacer gala en días de derramamientos de sangre y de odio gratuito.
En justicia hay que decir que Etkin no dudó en detallar ante el invitado la lista exacta de hurtos, pérdidas y daños que el propio invitado —sin duda por descuido— había evitado mencionar y por los que no se había disculpado. Si se devolvía todo lo robado y cesaba de una vez por todas el vandalismo, nosotros estábamos dispuestos de corazón a pasar página y a entablar de nuevo unas buenas relaciones vecinales. Por supuesto sería provechoso e instructivo para nuestros hijos realizar una visita de cortesía al campamento beduino, de esas que ayudan a ampliar horizontes. Ni que decir tiene que, tras esa visita, habría otra de los niños de la tribu a nuestro kibutz, para profundizar así en el conocimiento mutuo.
El anciano, vigilando que su sonrisa no se ampliase ni disminuyese ni un milímetro, comentó con gran profusión de cumplidos que los señores del kibutz no podrían presentar ninguna prueba de otros robos, fuera de los que ya había reconocido y por los que había pedido perdón. Selló sus palabras con muestras de agradecimiento, nos deseó salud, larga vida, una gran descendencia y una tierra de abundancia, se despidió y salió con sus dos acompañantes descalzos y cubiertos por mantos oscuros, y nada más cruzar el cercado del kibutz fueron tragados por el wadi.
Como la policía no fue de ninguna utilidad e incluso abandonó la investigación, algunos jóvenes propusieron atacar a los salvajes por la noche y darles una buena lección en el idioma al que estaban acostumbrados y que mejor entendían.
Etkin rechazó la propuesta con indignación y también con argumentos razonables. Durante la discusión, los jóvenes le espetaron a Etkin varias cosas que no voy a detallar para no sobrepasar el límite del buen gusto. Es extraño que Etkin se contuviese ante tal ofensa y que incluso le pareciese conveniente complacerles y prometerles que la propuesta se debatiría en la secretaría del kibutz. Tal vez temía que se diese rienda suelta a los más bajos instintos.
Al atardecer, Etkin fue de casa en casa convocando a los miembros de la secretaría a una reunión urgente a las ocho y media. Cuando llegó a la habitación de Geulá, le habló de lo que pensaban los jóvenes y de la presión antidemocrática a la que le habían sometido, y le pidió que llevase a la reunión de la secretaría una jarra de café y mucha buena voluntad. Geulá respondió con una amarga sonrisa. Tenía los ojos lánguidos, porque, al llegar, Etkin la había despertado de un sueño turbulento. Mientras se cambiaba de ropa, cayó la tarde, húmeda, cerrada y ardiente.
3
Húmeda, cerrada y ardiente cayó la tarde sobre las casas del kibutz, se enredó en los cipreses polvorientos, oprimió las parcelas de césped y los arbustos. Los aspersores comenzaron a rociar agua sobre la hierba sedienta, pero el agua era absorbida al instante, o puede que se evaporase antes incluso de tocarla. En la secretaría cerrada, un teléfono nervioso sonaba y sonaba inútilmente. De las paredes de todas las casas emanaba un vapor húmedo. Y por la chimenea de la cocina se elevaba hacia el cielo un hilo de humo recto como una flecha, porque no soplaba ni una gota de viento. Desde los fregaderos grasientos llegó un grito. Se había roto un plato y alguien se había cortado. Un gato gordinflón mató una lagartija o una culebra, arrastró su presa hacia el ardiente camino de cemento y jugueteó perezosamente con ella bajo la espesa luz del atardecer. Un viejo tractor rugió en un cobertizo, se ahogó, soltó una fuerte peste a carburante, carraspeó, y al final logró moverse y llevar la cena a los que hacían el segundo turno en uno de los campos más alejados. Geulá vio junto al árbol del paraíso una botella manchada de restos de un líquido grasiento. Le dio una patada y luego otra, pero la botella, en vez de estallar, rodó lentamente hacia los rosales. Arrojó una piedra grande. Intentó darle a la botella. Deseaba romperla. La piedra no dio en el blanco. La joven empezó a silbar una melodía indefinida.
Geulá es una chica bajita, enérgica, de unos veintinueve años. Aunque aún no ha encontrado marido, no hay nadie en el kibutz que no aprecie sus grandes cualidades, como su absoluta dedicación a los problemas sociales y a las actividades culturales. Tiene la cara pálida y delgada. Es única preparando un café fuerte al que nosotros llamamos café que resucita a un muerto. Tiene dos permanentes surcos de amargura en las comisuras de los labios.
Las tardes de verano, mientras nosotros nos tumbamos en grupo sobre una manta colocada en el césped y lanzamos al cielo chistes y gorgoritos mezclados con humo de tabaco, Geulá se encierra en su habitación y no se une a nosotros hasta haber preparado una jarra llena de café fuerte y abrasador. Y también es ella la que siempre se preocupa de que no falten galletas.
Lo que hubo entre Geulá y yo no viene al caso, y tan solo voy a hacer alguna pequeña alusión a ello. Hace mucho tiempo, Geulá y yo paseábamos juntos hacia los campos de frutales al anochecer, y charlábamos. Eso fue hace tiempo, y hace tiempo que acabó. Solíamos exponer ideas poco convencionales sobre la sociedad o discutir sobre la joven literatura. Los juicios de Geulá eran severos, a veces incluso despiadados, y me dejaban muy desconcertado. No le gustaban mis relatos por la extrema polarización de las situaciones, los paisajes y los personajes: faltaban tonos intermedios entre la luz y la oscuridad. Yo me justificaba o me defendía, pero Geulá siempre tenía pruebas, y también solía pensar de una forma muy metódica. A veces yo me atrevía a posar una mano reconciliadora sobre su nuca a la espera de que se calmase. Pero ella no conocía el descanso. Si se apoyó una o dos veces en mí, siempre lo hizo echando la culpa a una sandalia rota o a un dolor de cabeza. Y así fue como lo dejamos. Todavía suele recortar mis relatos de las revistas y colocarlos en archivadores dentro de un cajón dedicado exclusivamente a ellos.
Y yo aún sigo comprándole para su cumpleaños el nuevo libro de alguno de los jóvenes poetas. Cuando ella no está, me cuelo en su habitación y dejo el libro sobre la mesa, sin dedicatoria, sin felicitación, sin nada. A veces coincidimos por casualidad en alguna mesa del comedor. Mis ojos huyen de su mirada, para no contagiarse de su tristeza burlona. Los días calurosos, cuando las caras se empapan de sudor, los granos de acné enrojecen en sus mejillas y ella parece haber perdido la esperanza. Con la llegada del otoño y del frescor, a veces, desde la distancia, la encuentro hermosa y atractiva. Esos días, Geulá suele salir al anochecer hacia los campos de frutales. Va sola y regresa sola. Algunos jóvenes, con una sonrisa maliciosa, me preguntan qué busca ella allí. Yo les respondo que no lo sé, y realmente no lo sé.
4