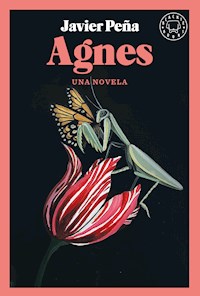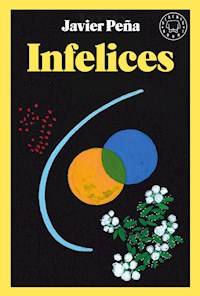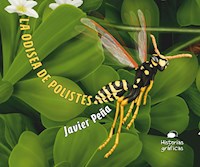Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Un mosaico fascinante de vidas de escritores, la crónica del duelo de un hijo. Puro placer para todas nosotras, criaturas letraheridas.» IRENE VALLEJO Del autor del exitoso podcast literario GRANDES INFELICES Mientras el padre de Javier Peña muere en una cama de hospital, en torno a ellos orbitan un millón de historias. Las historias de su familia, llenas de cargueros y casualidades, de enciclopedias, silencios y orgullo. Pero sobre todo las historias de los libros que atiborran sus estanterías y de los escritores que las inventaron en mitad del desamparo, como grietas por las que se cuela la luz. Matrioskas de historias compartidas abriendo sus tripas entre padre e hijo, como una última celebración de la vida, como un recordatorio de que el ser humano necesita narrarse para comprender quién es a través del sinuoso limbo entre el mundo real y la imaginación. A medio camino entre en el ensayo y el memoir, una historia de amor y pérdida entre un padre y un hijo y los libros que les unen. Secretos y silencios, angustias y esperanzas de los grandes escritores. Una odisea emocional que sumerge al lector en una indagación sobre la creación literaria y el poder transformador de las historias. Los grandes escritores son los compañeros de este viaje emocional que habla de todos nosotros: Kafka, Toni Morrison, Margaret Atwood, Tolstói, Sontag, Saramago, Dickens y muchos más.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La perrita Blackie no sabía leer, pero sabía leer entre líneas.
Índice
Portada
Tinta invisible
Créditos
1. Introducción
Primera visita a mi padre
2. Imaginación
3. Mentira
Segunda visita a mi padre
4. Ego
5. Envidia
Tercera visita a mi padre
6. Juego
7. Significado
Cuarta visita a mi padre
8. Experiencia
9. Personajes
Quinta visita a mi padre
10. Obsesión
11. Sufrimiento
Sexta visita a mi padre
12. Sufrimiento
13. Mercado
14. Suerte
La vida sin mi padre
Epílogo
Bibliografía
Javier Peña nació en A Coruña en 1979, aunque desde hace más de veinte años vive en Santiago de Compostela, adonde se mudó para estudiar periodismo. Licenciado en Ciencias de la Información por la USC en 2001, ejerció la profesión durante nueve años en la, ahora ya extinta, delegación de Diario AS en Galicia. En 2010 se unió al gabinete de la Consellería de Cultura de la Xunta. Durante los siete años siguientes redactó más de mil discursos para conselleiros del gobierno gallego. En 2015, aún en la Xunta, comenzó la escritura de Infelices, su primera novela, una obra sobre el fracaso y la tiranía de las expectativas que Blackie Books publicó en 2019. Fue seleccionada entre las mejores novelas del año por medios como la Cadena Ser, Zenda o La Voz de Galicia. Después llegaría Agnes, su segunda obra de ficción y la más oscura. Además de novelista, es profesor de escritura creativa. Creó y coordinó el Obradoiro de novela Cidade da Cultura, imparte talleres online de Casa Blackie, y recientemente ha puesto en marcha la Residencia literaria Cidade da Cultura, en la que participan algunos de los jóvenes escritores gallegos más prometedores. Peña regresa ahora con su proyecto más ambicioso y personal, a caballo entre el ensayo literario y las memorias. Un homenaje bellísimo y deslumbrante a las historias de las que estamos hechos y hacia aquellos que las escribieron. Y una carta de amor, honesta y desgarradora, a su padre.
© diseño e ilustraciones de cubierta: Luis Paadín
© de la fotografía del autor: Ana Carpintero
© del texto: Javier Peña, 2024
© de la edición: Blackie Books S.L.
Calle Església, 4-10
08024 Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: Acatia
Primera edición digital: octubre de 2024
ISBN: 978-84-10025-15-8
Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
A mi padre.
1
Introducción
El lector de etiquetas de champú
Cuenta Onetti que contaban que William Somerset Maugham, entonces el escritor mejor pagado del mundo, esperaba disgustado el tren en una estación perdida de la India a mediados de los años 30. La espera era más fastidiosa de lo acostumbrado porque Maugham había olvidado las maletas en un tren anterior. No eran la ropa y sus enseres los que preocupaban al escritor, sino los libros. ¿Cómo haría para soportar tantas horas de espera sin ninguna lectura que echarse a la boca? Rebuscó en sus bolsillos y encontró un viejo contrato. Lo leyó hasta aprendérselo de memoria, pero era del todo insuficiente, así que preguntó al jefe de estación si tenía en su despacho algún libro que prestarle. El hombre le señaló la guía telefónica y Somerset Maugham pasó las horas leyendo los nombres de los vecinos que poseían un teléfono en aquel pueblo perdido. Antes de subirse al vagón que debía llevarlo a su destino, alguien le acercó las maletas extraviadas y le preguntó cómo lo había pasado durante las horas muertas. ¡Horrible!, ¡fatal!, respondió Maugham señalando la guía de teléfonos, ¿cómo es posible que este pueblo tenga tan pocos habitantes?
Esa voracidad lectora, que hace que hasta una guía telefónica de la India parezca corta, me recuerda a mi padre. Una de las imágenes más nítidas que guardo de él en mi cabeza lo dibuja leyendo las etiquetas de los champús en los centros comerciales. Siempre lo perdíamos por los pasillos porque se quedaba leyendo la composición de cuantos productos caían en su mano. Tenía la manía de leer en alto —o al menos en semialto, no llegaba a ser propiamente en alto, sino un murmullo, como un pequeño rezo—; las letras parecían tener un poder de atracción invencible sobre él.
Resultaba difícil salir indemne de la visita a mi padre en el hospital en sus últimas semanas de vida. Aunque no lo hablásemos entre nosotros, sabíamos que la siguiente parada era el final, el momento en que la fibrosis limitaría tanto los pulmones que el corazón dejaría de dar abasto. A cada visita lo veía más consumido, parecía que sus brazos se fueran a deshacer como el papel de un libro muy antiguo, como si ya no quedase carne en ellos, solo piel envuelta. Para tratar de animarlo le llevé al hospital mi segunda novela días antes de que saliera a la venta, pero aunque intentó dos veces su lectura, le exigía un esfuerzo que ya no era capaz de hacer. Que el hombre que leía las etiquetas de champú abandonase el libro de su hijo sobre la mesilla indicaba que había llegado el final. Supongo que en su momento los hijos de Somerset Maugham, cuando su padre dejó de leer, concluirían algo semejante a lo que concluimos nosotros aquel día.
Lo más doloroso era que la cabeza de mi padre permanecía intacta, estaba tan lúcido que solo podíamos lamentar que su cuerpo fuera incapaz de seguir acarreando ya su mente. Como aún no habíamos superado la pandemia, las visitas debían hacerse con mascarilla y de uno en uno. En los ratos que pasé a solas con él, charlamos de libros y películas y escritores y personajes, y fue entonces cuando me di cuenta de que él y yo solo sabíamos comunicarnos a través de historias. En los cuarenta y dos años que compartimos, mi padre y yo apenas hablamos directamente sobre lo que sentíamos. Lo que hacíamos era contarnos historias.
En alguna ocasión lamenté no haber tenido una relación más cercana con mi padre —y me quejé en voz alta, o en semialto como hacía él leyendo la etiqueta de los champús—. En alguna ocasión creí ser Brick en La gata sobre el tejado de zinc, cuando habla con su padre, enfermo de cáncer terminal: Te has gastado un millón de dólares en trastos, ¿acaso te aman?, dice Brick. ¿Para quién crees que los compré?, responde el padre, son tuyos: la casa, el dinero, todo. La réplica del hijo me emociona: ¡Cosas, no quiero cosas!, grita rompiendo todo lo que se le pone por delante.
Mis padres nunca tuvieron un millón de dólares; por no tener, nunca tuvieron ni casa propia, pero siempre me compraron todo lo que les pedí. Me compraron cosas, pero yo no quería cosas. En uno de sus relatos, Lucia Berlin lo expresa con una belleza desgarradora: «A veces pensaba que si un tigre me arrancaba la mano a dentelladas y yo corría a buscar a mi madre, ella simplemente me soltaría un fajo de billetes en el muñón».
Durante años me convencí de que todo lo que había recibido de mis padres eran cosas. Hasta que en esos últimos días en el hospital entendí que mi padre me había entregado mucho más que billetes en un muñón. Me había dado las historias, la capacidad de escucharlas y disfrutarlas, la capacidad de crearlas. Entonces entendí que estoy hecho de historias. Entendí que si algún día alguien me quita las historias, me desharé como se deshacían los brazos de mi padre, como las páginas de un libro muy antiguo, como si hubiera que atar los pellejos que me envuelven para que no me convierta solo en aire.
Morir solo en el Gran Cañón
Los primeros brotes de este libro asomaron junto a la cama de hospital de mi padre. Diría, a riesgo de caer en la hipérbole, que asomaron en un momento de epifanía personal. Las visitas a un enfermo desahuciado suelen llenarse de palabras para espantar el terror que acompaña al silencio. En una situación así, el silencio recuerda demasiado a la muerte.
Las palabras de mi padre, empujadas por las piedras que tenía entonces por pulmones, se juntaron para narrarme la desaparición de Ambrose Bierce en 1913. Yo conocía bien la historia, Bierce era uno de sus escritores predilectos; un hombre irritante que había acumulado enemigos a base de críticas del tipo «lo único que puedo decir de este libro es que sus tapas están demasiado alejadas la una de la otra». Pasada la setentena, Bierce envió una carta a sus conocidos anunciándoles que viajaría a México para vivir en primera persona la revolución de Zapata. Está documentado que el escritor se desplazó hasta el sur de los Estados Unidos. Luego se desvaneció. Hubo quien juró haber visto a un gringo viejo combatir en las filas del ejército de Pancho Villa en la batalla de Ojinaga. Otros aseguraron que en realidad se había encaminado a algún lugar del Gran Cañón para morir solo. Mi padre me contó, con las costillas emergiendo de su pijama hospitalario, que Bierce había prometido que nadie encontraría sus huesos y cumplió su palabra.
Me pregunté por qué mi padre había elegido aquella historia en aquel preciso momento. ¿Acaso sentía, como Ambrose Bierce, que había llegado la hora de enfilar el camino solitario hacia el Gran Cañón? ¿O era únicamente que no sabía hablar de otra manera con su hijo? Recordé que yo siempre introduzco las dos mismas anécdotas en las charlas con personas a las que no conozco o en situaciones que me incomodan. ¿Le sucedía eso a mi padre? ¿Me contaba anécdotas preparadas de antemano porque se le hacía incómodo hablar conmigo? ¿Creía que no me conocía lo suficiente?
No, no era eso. He tardado en comprenderlo, pero creo que al fin lo he hecho. En mi juventud pensaba que las historias aportaban a mi vida únicamente entretenimiento; es decir, algo superfluo. Más tarde, cuando me convertí en escritor, las historias se transformaron en mi modo de vida, se hicieron funcionales y necesarias. Hube de esperar a la muerte de mi padre para percatarme de que son mucho más que eso. Son el torrente que conforma mis ideas, la esencia de lo que soy. No era que mi padre y yo nos relacionásemos con historias: las historias eran nuestra relación. Ellas lo eran todo, ellas eran el centro; nosotros solo las flanqueábamos.
Muchas de mis historias favoritas las oí por primera vez en la voz de mi padre, algunas aparecen en este libro. A menudo las protagonizaban los autores de las novelas, incluso en mayor proporción que los personajes de las mismas. Cojamos el caso de Bierce: de su obra yo apenas he leído un relato, El incidente del puente del Búho; conozco mejor, en cambio, su biografía, porque mi padre me habló de ella en multitud de ocasiones.
Las vidas de los grandes narradores siempre me han interesado, pero desde aquel día en el hospital el interés ha devenido obsesión. A la pregunta de por qué mi padre hablaba más de los autores que de las novelas, he acabado por responderme que, con frecuencia, las vidas de los escritores son más literarias que su propia literatura. Ser escritor, pienso ahora, no solo significa escribir historias, sino habitar un mundo de historias. Imagino que ser lector es lo más parecido.
Escribiendo con la nariz rota
Pienso también que habitar el mundo de las historias no es una elección personal, sino una forma de ser, a veces innata, a menudo inculcada desde la infancia, como hizo mi padre conmigo. En un famoso intercambio epistolar, Gorki le confesó a Chéjov que por mucho que tuviera éxito con sus libros se sentía estúpido como una locomotora. Gorki llevaba trabajando desde los diez años y no había tenido tiempo de estudiar. Decía en su carta que sentía que bajo sus pies de locomotora no había raíles, que escribía como una huida hacia delante, aunque un día se daría de bruces y acabaría con la nariz rota. ¡Pero no!, le contestó Chéjov, ¡eso no es así!, ¡uno no acaba con la nariz rota por escribir, uno escribe porque tiene la nariz rota y no tiene otro lugar a donde ir!
Existe una antigua leyenda sobre Homero que representa uno de los peligros que acechan a quien habita el mundo de las historias. Ante la tumba de Aquiles, Homero habría solicitado contemplar el escudo y la armadura que el dios Hefesto forjó para el héroe. Cuenta la leyenda que el brillo sobrenatural de la obra del herrero de los dioses cegó al aedo para siempre. Ese fue el precio que Homero hubo de pagar por su exceso de curiosidad, el castigo a su ansia por ver más de lo que debía. Pero Tetis se apiadó del pobre ciego y le concedió a cambio el don de la poesía. Como dicen unos versos de la Odisea: «Amándolo sobremodo, la musa le otorgó con un mal una gracia: lo privó de la vista, le dio dulce voz».
En mi opinión, los escritores se dedican a la profesión más hermosa del mundo: crear las historias que nos explican como seres humanos; infelizmente, esa gracia suele llegar acompañada de algún mal, como la ceguera de Homero. Pero si esto es así, ¿por qué aceptan los escritores ese mal? ¿No tendría más sentido huir de las historias, dejarlas atrás? La respuesta nos la ha dado Chéjov. Lo aceptan porque tienen la nariz rota y no tienen otro lugar a dónde ir. Porque quieren experimentar más de lo debido, quieren vivir varias vidas, una sola no es suficiente para ellos.
El mal que acompaña a los escritores tiene que ver con la curiosidad y la sensibilidad. Como cualquier artista, un escritor es, por definición, una persona excepcionalmente sensible; alguien que percibe el mundo de manera, digamos, amplificada; alguien, por tanto, más expuesto a sentir dolor y, quizás, también a provocarlo. Como veremos en las páginas que siguen, elementos como el ego, la envidia, la mentira, la obsesión, el sufrimiento, etcétera son los cuervos que acaban devorando los ojos de los escritores.
Hace unos meses, mientras terminaba de reunir la documentación para este libro, descubrí que una de las vidrieras de la iglesia episcopal de Dayton, en Ohio, contiene la efigie de C. S. Lewis, el autor de Las crónicas de Narnia. En el vitral el escritor británico aparece con chaqueta y corbata; el león de Narnia se acurruca a sus pies y un cohete espacial escupe fuego a su espalda. El conjunto es tan kitsch que resulta atractivo, pero lo que impacta no es tanto el retrato como el lugar en que está ubicado: un escritor entre imágenes de santos.
La investigación que he realizado no ha hecho sino corroborar mi impresión inicial de que los escritores encajarían en cualquier lugar salvo en un vitral entre santos. No ha hecho sino confirmar mi idea acerca de los grandes narradores: seres heridos, narcisistas incorregibles, incapaces de sobrellevar el éxito, inútiles para soportar el fracaso. ¿Cómo esas personas que han escrito páginas maravillosas pueden ser a menudo seres humanos tan sospechosos? ¿Qué sentido tiene dedicar una vidriera en una iglesia a un miembro del gremio menos santo del mundo?
Me dije que tal vez ese gremio tan poco santo, además de fascinarme con sus historias, podía concederme un postrer favor. ¿Era posible que, estudiando las vidas de los escritores, comprendiese mejor la relación que me había unido con mi padre? ¿Era posible que, profundizando en sus infelices biografías, entendiese mejor las razones de mi propia infelicidad? ¿Me ayudarían a conocer mi ego, mi envidia, mis mentiras, mis obsesiones, mi sufrimiento? Después de dos años de trabajo, creo que algo he aprendido. He aprendido a querer mejor a mi padre. He aprendido, si no a perdonarme, sí a ser más indulgente conmigo mismo. Al primero de esos aprendizajes he llegado tarde. Espero estar aún a tiempo de aprovechar el segundo. Ojalá estas páginas puedan ser de utilidad para algún otro lector.
Primera visita a mi padre
Un día, en un café de Lisboa, Fernando Pessoa escuchó a un hombre narrar las muertes y penas que había sufrido su familia en los meses anteriores. Al terminar el relato cargado de patetismo, el hombre levantó su taza y, resignado, dijo: En fin, la vida es así, pero yo no estoy de acuerdo. A Pessoa le fascinó la capacidad del parroquiano para resumir en un brindis la filosofía del escritor. Los escritores, pensaba Pessoa, son ante todo inadaptados. Un escritor asume que la vida es como es, pero eso no quiere decir que le guste; es más, se niega a que le guste.
Algo semejante pensé yo la primera vez que visité a mi padre en el hospital. Cuando abandonaba el edificio junto a mi mujer, un joven doctor nos trasladó sus condolencias y confirmó así nuestras peores sospechas: la muerte era ya inevitable, era solo cuestión de tiempo. ¿Qué puede uno responder cuando recibe el pésame por alguien que sigue vivo? Mi mujer le dijo al joven doctor algo como así es la vida. Yo quise añadir: pero yo no estoy de acuerdo. Un escritor se niega a que la vida le guste, un escritor se revuelve ante la vida. Sucede también que a menudo no protesta de viva voz, sino que lo escribe varios años más tarde. Eso he hecho yo.
Aquel día yo había estado a solas con mi padre por primera vez en cuatro años. Era el tiempo que llevábamos sin hablarnos. Siempre que me he dejado de hablar con alguien querido los motivos me parecían imperdonables. Hoy soy incapaz de recordar uno solo de esos motivos, hoy solo recuerdo a las personas que abandonaron mi vida. Supongo que en todos los casos esas razones insoslayables tenían que ver con el desgaste de la relación, el cambio en los intereses personales, los celos y el orgullo. Pero con un padre no existe el orgullo, con un padre te lo guardas donde te quepa. Esa y no otra, creo, es la causa de que los seres humanos solamos hablarnos con nuestros padres hasta el final.
Esa al menos fue la causa por la que yo decidí retomar el contacto con mi padre cuando mis hermanos me dijeron que sufría una enfermedad incurable. La primera vez en cuatro años que estuvimos a solas el olor a desinfectante nos atravesaba el alma y disfrazábamos la tristeza detrás de una de esas sonrisas que si te descuidas un segundo se convierten en puchero. La primera vez en cuatro años que estuve a solas con mi padre no quería que se fuera sin habernos despedido.
Él no hizo la más leve referencia al tiempo que habíamos pasado sin vernos y eso me hizo sentir incómodo, nunca he manejado bien que me rompan los esquemas. Yo llegaba preparado para una charla trascendente. Está bien no meter el dedo en la llaga, pero de ahí a hacer como si no pasase nada hay un trecho. Me sentía como el día que entrevisté a una tenista que había dado positivo por cocaína y ella me dijo: pregúntame por lo que quieras, menos por la cocaína. Ya, pensé yo, pero es que yo he venido aquí a hablar de cocaína. Quizás debería escribir una novela sobre unas personas cuyas vidas se rigen por un problema pero fingen que ese problema no existe.
El cuerpo decrépito de mi padre yacía en la cama. Había envejecido tanto durante esos cuatro años que mi sensación fue que mi juventud también se había esfumado de repente. Cuando llegó el cisma, mi padre tenía 72 años y era un hombre saludable; ahora tenía 76 y era un moribundo. Es difícil explicarle una transformación así a tu cerebro. Mi madre y mis hermanos podían comprenderlo mejor porque habían vivido con él todo el proceso. Yo solo había entrevisto a mi padre una vez a través de la cristalera de una cafetería; entonces me sorprendió lo encorvado que caminaba. La siguiente ocasión en que nos vimos fue cuando decidí enterrar el hacha de nuestra guerra imaginaria. El reencuentro se formalizó en un restaurante, como en una negociación de entrega de rehenes; de su nariz asomaban ya unas cánulas conectadas a una mochila de oxígeno. Eso sucedió un año antes de que lo ingresasen. Solo doce meses más tarde un joven doctor nos daba las condolencias a la salida del hospital.
Cuando estuve a solas con mi padre en la habitación le pregunté si veía algo la televisión que colgaba de la pared. Funcionaba con una tarjeta que tenías que recargar como el bono del transporte público.
Ayer tu madre la puso un rato, me dijo él, pero ahora no puedo porque... Hizo un gesto hacia el otro lado de la cortina, allí descansaba otro hombre al que habían conducido al cuarto pocas horas antes. Lo acompañaba su hija, sentada bajo la ventana con las rodillas muy juntas y las mejillas enrojecidas como si hubiese llorado. La televisión era compartida y mi padre entendía que debía alcanzar un acuerdo con su compañero de habitación sobre el canal que deseaban ver. Era una negociación que no le apetecía iniciar. De todas formas, dijo, la programación es malísima. Ayer vi un rato una película, añadió, pero ya la había visto y además se agotó la tarjeta e intenté dormir.
¿Qué película?, pregunté.
La carretera. ¿La has visto?
Asentí con la cabeza. La carretera, menuda elección para un moribundo. Pero mi padre era así, no iba a cambiar ahora. La carretera. El libro de Cormac McCarthy es uno de los que utilizo en los talleres de escritura creativa; hay fragmentos que me sé de memoria. Es la historia de un padre y un hijo en mitad de una situación apocalíptica que nunca sabemos por qué se produjo. Qué apropiado, pensé. Recordé frases sueltas, recordé que el padre nunca le dice a su hijo que lo quiere, pero cuando el niño tirita por la noche lo abraza y cuenta cada una de sus respiraciones.
Mentiría si dijera que mi padre no me decía que me quería. Lo decía con frecuencia, con una ligereza pasmosa, demasiada para mi gusto. Decía te quiero como quien dice pásame el bote de kétchup. Yo sentía como si me pidiese el kétchup y luego ni siquiera abriese el bote; solo lo colocaba a su lado de la mesa.
El oxígeno conectado a su nariz permitía a mi padre respirar con cierta fluidez, pero cuando hablaba le sucedía algo que me llamaba la atención. No era capaz de enlazar frases completas y hacía pausas que no correspondían. Su conversación, como nuestra relación, tenía hiatos incómodos. Me descubrí contando sus pausas como el padre cuenta respiraciones en La carretera.
Me pregunté si existían las relaciones narrativas entre personas reales. Los personajes, digo en las clases de escritura, funcionan con mayor coherencia que los seres humanos. Lo que dicen y hacen tiene siempre algún motivo. Son unos pequeños y perversos manipuladores. ¿Era La carretera algún mensaje oculto de mi padre?
Me dije que comprobaría si la noche anterior habían emitido La carretera o si mi padre trataba de decirme algo, pero nunca lo hice. Se lo comenté a mi mujer en el coche de vuelta a casa. Analizas todo demasiado, me dijo ella, deja de mirar las cosas con lupa.
Hoy sé que mi padre no quería mandarme ningún mensaje con La carretera, no me hablaba en morse, ni yo era fray Guillermo de Baskerville observando en la nieve las huellas de un monje muerto. Como ya he dicho, las historias no eran un código para entender nuestra relación, las historias eran la relación.
¿Códigos? ¿De qué hablas?, dijo mi mujer, no seas infantil, deja de mirarlo todo con lupa, deja de darle vueltas a todo.
Claro, pensé, como si fuese tan fácil. Analizarlo todo no es una elección consciente, tiene que ver con procesos cerebrales automáticos que no alcanzo a comprender. Diría que esos procesos involuntarios son la razón por la que yo he acabado siendo escritor. Porque cuando veo una hormiga caminando extraviada en la cocina de mi casa, no veo un insecto, veo una historia. Por eso he decidido empezar este pequeño libro deteniéndome un momento a hablar acerca de mirar la realidad con lupa.
2
Imaginación
Pintar paisajes con postales
Cuando en 1938 los alemanes entraron en Checoslovaquia y cerraron las universidades, el joven Bohumil Hrabal vio la oportunidad de abandonar los estudios de Derecho, que lo aburrían mortalmente, e inscribirse en un cursillo de ferroviario. Cuentan que el día que pasó el examen, el inspector le preguntó cómo sabría que un tren estaba a punto de llegar a la estación si no funcionasen los semáforos. Con los ojos, contestó Hrabal convencido. El inspector decidió entonces complicarle un poco más la prueba: Pero, ¿y si hubiera niebla? Bohumil se arrodilló junto a la vía, acercó el oído y permaneció inmóvil un instante. Luego se puso de pie y anunció que el tren aún tardaría un poco en llegar. El inspector asintió tan intrigado como complacido. ¿Qué manual te ha enseñado a hacer eso?, preguntó. Ninguno, respondió Hrabal, lo vi en una película de Gary Cooper.
Aunque el propio Hrabal debió de encargarse de embellecer la anécdota, en ella se encuentra mucho de la literatura del checo. Como veremos, el modus vivendi de los autores se refleja siempre en su obra. Cuando más adelante se convierta en escritor, la comicidad, el absurdo y la presencia de los trenes serán rasgos habituales de los libros de Hrabal; en especial, del más famoso de ellos, Trenes rigurosamente vigilados.
En uno de los pasajes de esa novela, un ferrocarril de mercancías entra en la estación en que sucede gran parte de la trama. El maquinista está furioso porque les han suministrado un carbón de mala calidad y su irritación crece al ver al estrafalario jefe de estación, que cría palomas que se posan sobre él como si fuese una estatua. Para distraerle de su enojo, el agente ferroviario al cargo le pide al maquinista que le ponga al día de su vida. ¿Qué me cuentas?, le dice, ¿sigues con tu afición a la pintura? Sigo, contesta el maquinista, estoy pintando un paisaje marino a partir de una postal. El agente ferroviario se queda perplejo y le pregunta por qué no sale a la naturaleza para dibujarla en vez de usar una postal como inspiración. El maquinista se echa a reír: Verás, le dice, si lo hiciese así, tendría que reducir la naturaleza para meterla toda en un cuadro; en cambio, pintando desde las postales lo que hago es ampliar la realidad.
Creo que los escritores, los artistas en general, comparten con ese pintor aficionado un afán: ampliar la realidad, observarla con una lente de aumento y poder apreciar y comprender mejor el lugar donde vivimos. Estoy seguro de que eso es lo que hizo Hrabal cuando contó la anécdota del examen como ferroviario.
Es imposible meter el mundo en una novela, pero es posible atrapar un pequeño pedazo, aplicarle una lente de aumento y crear un nuevo universo. No creo que los escritores, necesariamente, vean la imagen completa del mundo con mayor precisión que el resto. Lo que hacen es fragmentarlo y obsesionarse con alguno de los pedazos. Por eso cuando mi mujer, a la salida del hospital, me decía que no lo analizase todo con lupa estaba pidiéndome un imposible.
La pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente: ¿cómo adquieren los escritores esa lente de aumento?
Un fotograma por segundo más
La habitación del hospital en la que estaba ingresado mi padre tenía una ventana desde la que se podía ver el mar. Era un pequeño consuelo para los enfermos, no creo que muchos hospitales regalen esas vistas. En todos los días que estuvo allí, no vi a mi padre mirar una sola vez por la ventana. Resulta aún más curioso si tenemos en cuenta que mi padre era marino.
No existe otro paisaje que represente su vida como el mar, el mar abierto, el océano, la sensación de salir a cubierta y no ver a tu alrededor otra cosa que el más profundo de los azules. Durante cuarenta años mi padre tuvo la oportunidad de observar la naturaleza en su expresión más salvaje y hermosa. Supongo que encerrado en el hospital se negaba a relegarla a una ojeada por el ventanuco, a reducirla a un atisbo a través de un último resquicio, ¿acaso podía eso añadir algo a su memoria?
En esos días, mi padre prefería contarme historias sobre el mar que contemplarlo. Me hablaba del compañero que se había salvado de un naufragio huyendo por el hueco del ascensor. Me hablaba de sus viajes por el golfo Pérsico cuando Irán e Irak estaban en guerra. Ignoro si la mañana en que lo mandaron a casa para que muriese en un lugar más cálido se giró para mirar por la ventana, si echó un vistazo final a su inmenso compañero azul sabiendo que no volverían a verse. Lo único que sé es que en nuestras conversaciones en el hospital mi padre me habló del mar. El mar, en sus palabras, se volvía tan grande como lo había sido cuando estaba en mitad del océano, incluso más. Mi padre lo había observado tantas veces que lo había memorizado y lo había hecho suyo. Había completado el camino de la mirada del artista. Observación-memoria-imaginación. Los tres pasos de la lente de aumento.
Cuentan que cuando David Foster Wallace estaba inmerso en la gira de La broma infinita y viajó a Nueva York, se detenía a contemplarlo todo y todo lo maravillaba. Eh, fijaos en esto, echadle un ojo a aquello otro, qué increíble eso de más allá. Esa de Wallace era la mirada del escritor. Es cierto que su capacidad para observar y su velocidad para procesar lo que veía era muy superior a la media, Mary Karr dijo de él que parecía ver un fotograma por segundo más que el resto de los seres humanos. Pero no es necesario, en absoluto, ser un superdotado como Wallace para mirar de esa manera.
Lo fascinante de aquella gira de La broma infinita es que las personas que lo acompañaban durante el viaje se dieron cuenta de que, cuando estaban junto a Wallace, él conseguía que ellos vieran más de lo que sus ojos solían mostrarles.
Imagino que alguna vez habéis recibido en vuestra ciudad a gente que viene de fuera. Seguro que en más de una ocasión os han sorprendido preguntándoos, oye, qué es eso de ahí, y no habéis sabido contestarles. Tal vez hayan señalado un detalle escondido y sea lógico que lo desconozcáis. Pero no es disparatado pensar que hayan apuntado hacia algo que siempre ha estado delante de vuestras narices y hayáis tenido que reconocer que, en realidad, nunca os habíais parado a verlo. Cuando llega alguien de fuera, nos enseña que hay que mirar todo como si fuera nuevo, hay que mirar con la mirada de un niño.
Esta es una idea que en los últimos tiempos ha ido creciendo en mí. Cada vez estoy más convencido de que, en buena medida, los novelistas son niños que se resisten a crecer. Niños que tienen la curiosidad de preguntar por todo, a quienes no les ha vencido la rutina que hace a los adultos caminar con la cabeza baja sin darse cuenta de que a dos palmos de sus narices se abren escenarios cambiantes y maravillosos. Aún no son esos adultos a los que la rutina ha empujado a darlo todo por sentado.
Coetzee y un envoltorio de caramelo
Dar las cosas por sentado es el opuesto a pensar como un escritor. En Infancia, el primer tomo de su trilogía de memorias noveladas, el sudafricano John Maxwell Coetzee narra uno de sus primeros recuerdos. En él, John es un niño muy pequeño que lleva polainas y un gorro de lana con pompón, por lo que debe suceder en invierno. Viaja con su madre en un autobús que asciende una montaña por una carretera sobre un desfiladero.
Estamos en la Sudáfrica de los años 40 a muchos kilómetros de distancia de la población más cercana, así que podemos imaginar que el paisaje es salvaje y agreste, la carretera es poco más que un camino, y el autobús, viejo y destartalado, sufre en el ascenso. El niño Coetzee acaba de comerse un caramelo, pero no recuerda nada de él, de lo único que se acuerda es del envoltorio y de la ventanilla abierta del autobús. La abertura es apenas una rendija, el espacio suficiente para que el niño cuele por él sus deditos y haga asomar el envoltorio que el viento agita y retuerce. John se gira hacia su madre y le pregunta: ¿Lo suelto? Ella asiente con la cabeza. El papel vuela hacia el cielo y planea sobre el vacío del desfiladero durante unos segundos antes de que el autobús gire y él lo pierda de vista. ¿Qué le ocurrirá?, le pregunta John a su madre, pero ella ya tiene la cabeza en otra cosa y no le responde. El niño no puede dejar de pensar en el trozo de papel. Se dice que algún día volverá a por él, que no se morirá sin regresar a aquel desfiladero a buscar el envoltorio del caramelo y saber qué ha sido de él.
En este primer recuerdo del Coetzee niño ya habitaba, de alguna forma, el Coetzee escritor. Para John aquel no era un simple papel sin importancia, quería, necesitaba, saber qué había sido de él. Se cuestionaba el destino de las cosas, no daba nada por sentado. Aún más: no solo se hacía preguntas, sino que se prometía que, tarde o temprano, antes de morir, encontraría una respuesta.
Creo que cualquier niño es un novelista en potencia. No tengo más datos para constatarlo que mi intuición. Podría, eso sí, enumerar a una serie de científicos que consideran que el elemento que nos define como especie es la capacidad para la narración. Algunos afirman que más que homo sapiens nuestra especie debería llamarse homo narrans. Argumentan que la principal característica que permitió al sapiens destacar sobre el resto de animales fue su capacidad de organizarse en grupos colaborativos. Y no hay mejor vínculo para cualquier grupo que las historias compartidas. ¿No me creéis? Entonces cómo explicáis que las tres religiones más importantes en la historia de occidente se conozcan como las religiones del Libro. O que la Biblia y los mitos griegos sigan siendo, inconscientemente, la base de la inmensa mayoría de las narraciones que creamos en pleno siglo xxi. Nuestros héroes pueden ser narcisistas y vivir odiseas y suelen triunfar ante las adversidades como David ante Goliat, aunque a menudo quienes los rodean se laven las manos como Pilatos o tomen decisiones salomónicas. Aunque quizás no puedas escribir la historia de tu héroe porque tu ordenador ha sido infectado por un troyano.
No me resulta tan descabellado, pues, pensar que la capacidad de crear historias en un niño sea innata y que, al revés de lo que pueda parecer, lo que hacemos al pasar de la infancia a la madurez sea mutilar esa creatividad, en vez de fomentarla. Si esto es así, cuando mi mujer me decía: ¿Tu padre hablando en código? ¡No seas infantil!, estaba en lo cierto. Ella estaba siendo más madura, pero si yo no me hiciese esas preguntas algo absurdas, nunca habría escrito este libro; en realidad, nunca habría escrito nada. A menudo la mejor forma para conseguir la lente de aumento de la que hablábamos es despojarnos de los vicios adquiridos y permitir volar al niño que llevamos dentro como el papel del envoltorio de Coetzee sobre aquel desfiladero.
James Joyce el memorioso
Hablemos un momento de la memoria, que precede a la imaginación, puesto que para imaginar hemos de partir necesariamente de la realidad. Es imposible hacerlo de otro modo. Podéis hacer la prueba en casa y tratar de describirle a la persona que tenéis al lado algo imaginario sin utilizar elementos que en algún momento hayáis captado por uno de vuestros sentidos. Imposible, ¿verdad? Cuando un amigo va de viaje a un país exótico y te cuenta que ha comido un alimento del que nunca has oído hablar, lo normal es que le preguntes por su sabor. Si tu amigo desea describírtelo, la única respuesta lógica es que haga una comparación con elementos concretos —sabe como el pollo— o abstractos —pero con un punto más amargo—, cuyo conocimiento considera que ambos compartís. ¿Cómo va tu amigo a expresarte un nuevo sabor si no es usando conceptos que tú puedas entender porque antes los has experimentado?
Pongamos un ejemplo más literario. Suponed que sois Kurt Vonnegut y habéis creado el planeta Tralfamador y ahora tenéis que decidir cómo serán sus habitantes. Evidentemente, nadie ha visto nunca antes a un tralfamadoriano. ¿Cómo se los describiríais al lector? En Matadero Cinco Vonnegut nos dice que los tralfamadorianos son como un desatascador verde, cuyo mango acaba en una mano con un ojo en la palma. Desatascador, mano, ojo, color verde. Cuatro elementos, todos extraídos de la realidad. Estoy seguro de que cuando Vonnegut lo escribió no necesitó ir a la cocina, coger un desatascador y ponerlo al lado de la máquina de escribir, ni tampoco se miró la mano. Simplemente usó su memoria.
Muchos grandes escritores son personas muy memoriosas. James Joyce, por ejemplo, gozaba de una capacidad retentiva inhumana. Padecía una grave dolencia en la vista y, aunque no llegó a quedarse del todo ciego, tuvo que someterse a muchas operaciones. Sylvia Beach, la librera de Shakespeare and Co. y editora del Ulises, cuenta que después de una de esas operaciones visitó a Joyce en su casa de París. Encontró al escritor tumbado en la cama con una venda en los ojos y bastante aburrido. Joyce le pidió a la librera que le leyera La dama del lago. ¿Qué parte?, preguntó Beach. La que quieras, respondió Joyce. Sylvia abrió el poema épico de Walter Scott por una página al azar y leyó una línea. Entonces Joyce la interrumpió y recitó sin un solo error esa página entera y la siguiente.
Nos hallamos ante un caso parecido al de Foster Wallace, algo sobrehumano. No voy a decir que para ser escritor uno deba tener esa capacidad de archivarlo todo como si fuese Funes, el personaje del relato de Borges que recordaba cómo era la forma de todas las nubes de cualquier día que hubiese vivido.
Considero, de hecho, que sucede al contrario. El Funes borgeano recordaba tantas cosas que era incapaz de crear nada propio. Lo importante para un escritor es saber distinguir qué elementos uno va a poder utilizar en el futuro y, por tanto, es conveniente archivar. Esa es, creo, la memoria del escritor. A partir de esa memoria, nace la imaginación, que, como dijo Einstein es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, pero la imaginación circunda el mundo. La imaginación permite crear un universo a partir de una postal, como le sucede al maquinista pintor de Hrabal.
Un álbum de boda sin la novia
Cuando Margaret Atwood estudiaba en Harvard en los años 60, ya había alcanzado cierta repercusión como poeta. Una de las bibliotecas de referencia en poesía moderna, la Biblioteca Lamont, se hallaba en el propio campus; eso habría sido una gran ventaja de no ser porque Atwood tenía prohibida la entrada. La escritora canadiense podía pedir que le prestasen libros si sabía cuáles quería en concreto, pero no caminar por los pasillos y perderse entre las estanterías. El único motivo era que había nacido mujer. Hasta 1967 no se les permitió a las mujeres entrar en la Biblioteca Lamont y Atwood tuvo que ver cómo compañeros que carecían de su talento, y ni siquiera tenían demasiado interés en la poesía, recorrían la biblioteca mientras ella debía permanecer fuera. Por si fuera poco, el Departamento de Inglés de Harvard no contrataba a mujeres como profesoras, una estúpida costumbre que complicaba el futuro de Margaret. Es difícil olvidar que has pasado por algo así.
Unos años más tarde, en 1979, Atwood viajó a Afganistán. Allí le presentaron a un hombre llamado Abdul, que la invitó a tomar el té en su casa. Mientras caminaban hacia la vivienda de Abdul, a la escritora la impresionó ver tantas mujeres con el rostro cubierto; en aquella época un occidental no estaba acostumbrado a imágenes como esa. En su casa, Abdul la trató con amabilidad y cercanía y le enseñó las fotos de su boda. La sorpresa de Atwood fue enorme al comprobar que la mujer de Abdul no salía en el álbum. ¿Qué sentido tenía eso? Tampoco las hijas de Abdul aparecían en las fotos de familia que colgaban en el salón. Las mujeres habían sido borradas de la realidad.
Cinco años después, Atwood estaba en Berlín Oeste gracias a un programa del Gobierno alemán. Estaba desesperada porque había invertido siete meses en una novela que se le había atragantado y deseaba abandonarla. Necesitaba una idea que le permitiese salir de aquel atranco. En su memoria se había quedado a vivir el borrado de las mujeres que había visto en Afganistán. Delante de la pesada máquina de escribir alemana ante la que se sentaba cada día, Atwood comenzó a teclear una novela que titularía El cuento de la criada, una distopía ubicada en un mundo donde las mujeres son deshumanizadas y utilizadas únicamente con fines reproductivos.
¿Pero dónde ambientar aquel mundo distópico machista? Sabía que tendría mucha más fuerza si el escenario era familiar y no un lugar exótico como Kabul, así que utilizó sus recuerdos de Harvard. No necesitó viajar a Massachusetts. Desde su cuarto en Berlín tenía perfectamente claro lo que quería retratar. Atwood recreó de memoria los muros que rodeaban el campus e hizo que de ellos colgasen los cadáveres de los rebeldes contra la dictadura de Gilead en El cuento de la criada. Era su particular venganza por los días que la dejaron en la puerta de la Biblioteca Lamont como si fuese un animal salvaje.
De nuevo, la lente de aumento recorría el camino observación-memoria-imaginación.
La reinvención de la palabra topo
En determinadas ocasiones ese camino incluye un cuarto paso. Una cuarta etapa en la que los escritores son capaces, si no de transformar directamente la realidad, sí al menos nuestro concepto de ella. En un capítulo en el que hemos introducido la metáfora de la lente de aumento, se hace imposible no pensar en la lupa de Sherlock Holmes. Por culpa de Holmes, se ha extendido la creencia de que los detectives privados resuelven casi cualquier caso que les pongan delante, pero esta es una verdad únicamente literaria. La realidad, como dice el escritor de novela policiaca Ed McBain, es que «la última vez que un detective privado investigó un caso de homicidio fue... nunca».
Ahondemos en esta idea: antes de convertirse en el escritor John Le Carré, a David Cromwell —ese era su verdadero nombre— lo destinaron en la embajada británica de Bonn, entonces capital de la Alemania Federal. El encargo de Cromwell era establecer lazos que apoyasen la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea. Al menos eso era lo que todo el mundo creía. Solo el embajador y un par de altos cargos sabían la verdad: que Cromwell era un espía infiltrado por el MI6 para destapar las células nazis que comenzaban a revivir en Alemania. Aunque sus logros en el espionaje fueron poco brillantes, la experiencia resultó primordial para que, bajo el pseudónimo John Le Carré, David se convirtiese en uno de los escritores de novelas de espías más famosos de todos los tiempos. Y uno de los favoritos de mi padre: veremos más adelante que aquel antiguo espía jugó un papel simbólico en el final de nuestra relación.
Le Carré aportó la dosis de realismo y verosimilitud que necesitaba un género demasiado dado al exceso. El escritor reconocía que la disciplina que había adquirido a la hora de escribir informes de Inteligencia acabó por definir su prosa. Se había mentalizado de la importancia de un estilo sobrio, en el que los adjetivos eran tan sospechosos como un agente doble y los verbos debían hacer funcionar las frases. Pero no solo el espionaje dibujó a Le Carré; Le Carré también dibujó al espionaje. En primer lugar, hizo que los agentes del MI6 parecieran mucho más efectivos de lo que eran en realidad. En El espía que surgió del frío envió a su protagonista, Alec Leamas, al otro lado del muro de Berlín con el objetivo de infiltrarse entre los alemanes del Este como un agente británico caído en desgracia. ¡Creo que la única maldita operación con un agente doble que nos salió bien en toda la historia es la que se inventó Le Carré en El espía que surgió del frío!, llegó a exclamar uno de los directores del MI6.
En una de sus novelas más famosas, Tinker, tailor, soldier, spy, que en España se llamó sencillamente El topo