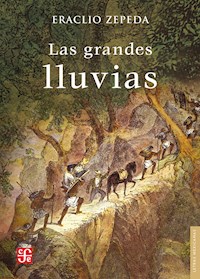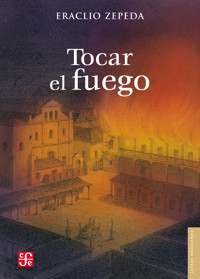
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En los turbulentos años de la Guerra de Reforma, el joven Ezequiel Urbina ingresa en el ejército liberal para vengar la muerte de su padre. Al frente de un grupo de coterráneos, Ezequiel vive los altibajos de la guerra y de la vida, con el sureste mexicano como escenario. Este libro es la segunda entrega de una tetralogía narrativa que el autor se propuso escribir sobre su natal estado, Chiapas: la aventura de retratar más de un siglo de historia en tramas que entrelazan la complejidad social, el clima, los paisajes; relatos inspirados en sucesos reales, recuerdos de familia y una profunda investigación, contados con la imaginación y habilidad de un escritor que se ha destacado como uno de los narradores más importantes de nuestro tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Tocar el fuego
Eraclio Zepeda
Primera edición, 2007 Primera edición electrónica, 2012
Este libro fue escrito con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores
Fotografía del autor: José Raúl Pérez
Ilustración de portada: “Incendio del Palacio de Gobierno en agosto de 1863”, litografía de Iriarte, en Una rosa y dos espinas, novela, 1874.
D. R. © 2007, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1090-4
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca del autor
Eraclio Zepeda (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1937) formó parte del grupo de poetas La Espiga Amotinada. Durante el comienzo de su vida política —que lo llevó a ser líder obrero, miembro activo del Partido Comunista Mexicano y corresponsal de prensa en Moscú— también dio inicio a su carrera literaria al publicar su primer libro de relatos, Benzulul. En él, como en la mayoría de su obra, se ve reflejada la historia y la vida social de Chiapas. Ha merecido el Premio Nacional de Cuento del INBA, el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Chiapas de Arte y la distinción de autor de IBBY (International Board on Books for Young People); además es miembro del Sistema Nacional de Creadores. En el FCE ha publicado los volúmenes colectivos de poesía La espiga amotinada y Ocupación de la palabra, así como Benzulul, Asalto nocturno y Las grandes lluvias.
Índice
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
A la memoria del joven coronelMANUEL ERACLIO ZEPEDA
I
—¡MATARON a don Mariano!
A galope tendido, reventando el caballo a punta de chicote y espuelas, el jinete entró a la plaza de la casa grande con la noticia.
—¡Ama! ¡El señor presbítero está muerto en la orilla del río!
Juana tejía un mantel en la sala cuando escuchó los gritos. Abrió la puerta para enfrentar la desgracia y su labor se derramó en el piso como un reguero de espuma. Nadie notó su angustia. Parecía serena, dispuesta a conocer la cuchillada. Apretó los puños, respiró profundo y ordenó con voz disminuida:
—Andá rápido al potrero de la ceiba y avisale al niño Ezequiel.
Se dirigió al oratorio, llegó hasta el crucifijo venerado por Mariano, se persignó y pudo reconstruir, hincada, oraciones que creyó perdidas en su memoria. En su noche interior pasaban escenas ocurridas desde el día en que ella y el presbítero fundaron esta finca Santa Fe La Zacualpa hacía más de veinte años.
Abrió los ojos y se vio rodeada por sus hijos, que también hincados oraban. Luz y Margarita a sus costados, Enrique y Gabriel en los extremos. Ezequiel, el hijo mayor, entró con el sombrero en la mano arrastrando las espuelas y sus escasos dieciocho años.
—Cheque —le dijo usando el nombre de cariño—, andá a recoger a tu padre. Yo me quedo aquí con tus hermanitos para preparar lo necesario.
Sin averiguar mayores informes, con los ojos húmedos, dio media vuelta en busca de su caballo.
—Llevate a Xun. Es gente útil, como bien sabés.
Al salir de la casa, Ezequiel se encontró con el viejo Xun, que traía dos caballos de las bridas, el de Ezequiel y el suyo. Venían aperados con sable y carabina en las monturas. Ezequiel montó en su tordillo y con el brazo ordenó avanzar. Además de Xun iban seis peones; al frente, el que trajo la noticia.
Vadearon el Robajícaras, arroyo de corriente rápida donde a menudo las lavanderas perdían sus calabazos. Avanzaron en silencio por la vereda que corre al margen del potrero. El joven temblaba. Su padre era omnipotente. Padre porque de él había nacido y padre por la Santa Iglesia, según oficiaba en la parroquia de Ixtacomitán. Poderoso en el trato de los hombres y reconocido por los santos a quienes invocaba en sus oraciones.
Llegaron al río de la sierra. El agua rebotaba en las piedras, hacía rugir la corriente con la fuerza despeñada a saltos desde los cerros. Siguieron el camino por la orilla izquierda. En el recodo que trazaba el río se asentaba el vado.
Ezequiel sintió que se le hundía el pecho. Su garganta cerrada lo ahogaba. Los ojos secos, justo ahora cuando quería llorar. Frente a él Mariano, sentado en una piedra con el pecho ensangrentado. Los asesinos respetaron su rostro, donde no lo ofendió ningún disparo aunque después de muerto profanaron su boca con un tabaco de los que fumaba.
El muchacho desmontó con lentitud. El viejo indio puso pie a tierra de un salto. Se acercaron al mismo tiempo. Xun cortó la cuerda que sujetaba el cuerpo a los arbustos. Ezequiel sintió la frialdad de la muerte en el rostro de su padre. Con los dedos cerró sus párpados; extendió el cadáver sobre la arena; aún no estaba rígido.
—Lo fusilaron, Xun. Mira, se abrió la ropa, les mostró el rumbo del corazón para que apuntaran —dijo en voz baja como si estuviera hablando para sí mismo.
Lavó las heridas. Lo vistió con su chaqueta. Cruzó las manos de su padre sobre el pecho, dobló la camisa ensangrentada y la guardó en las árguenas de la silla de montar.
Buscó huellas de hombres o bestias. Mostró a Xun señales de caballo de un casco muy ancho, herrado en forma distinta al uso de la región. Recogieron cartuchos percutidos de un calibre no común. Los peones armaron una camilla y colocaron el cuerpo para llevarlo a la casa grande. Ezequiel no quiso ir montado; se sumó a los peones para cargar en sus hombros la camilla. Xun hizo lo mismo.
Juana había dispuesto la sala para recibir el cuerpo. Una mesa enmarcada por cuatro cirios ocupaba el centro. La habitación repleta de flores silvestres y algunas de jardín, las velas encendidas y el piso cubierto de juncia de los pinos, exacerbaban los aromas de esa capilla ardiente improvisada. Sus hijos vieron entrar al hermano mayor cargando al padre muerto. Juana ordenó que llevaran la camilla a su recámara. Los peones colocaron a Mariano sobre el lecho encima de una vaqueta, badana de cuero curtido, y se retiraron. Enrique, Gabriel, Luz y Margarita entraron a la habitación.
Las hijas eligieron la ropa que Mariano habría de vestir en su camino a la eternidad. Un traje negro confeccionado por un sastre de Ciudad Real, la mejor camisa blanca, el lazo negro para el cuello, los zapatos nuevos y los calcetines altos con que controlaba sus várices, la ropa interior sin estrenar que ellas habían cortado y cosido. Las hijas trajeron un cubo de agua y una jofaina, Juana les indicó que esperaran en la sala. Desnudó a Mariano, recorrió su cuerpo con esponjas del Caribe, secó líquidos y aplicó lienzos en las heridas.
—En la espalda también, mama… —dijo Cheque y volteó el cuerpo.
El nudo del corbatín lo hizo Ezequiel sobre su propio cuello siguiendo las enseñanzas de Mariano. Sacó el lazo por encima de su cabeza y lo colocó en el cuello de su padre. En la misma camilla lo llevaron hasta la mesa dispuesta. La madre y las hijas de luto riguroso, los hijos con lazos negros en el brazo izquierdo. Xun pidió que le anudaran un listón de duelo.
De las fincas vecinas llegaron familias amigas con peones cargados de flores. De Ixhuatán vino Amadito, el primer amigo que Juana y Mariano tuvieron en ese pueblo que es la puerta de la selva; viudo reciente, apareció apoyado en un bastón.
Los amigos más cercanos de Mariano, Margarito Salvatierra, Felipe de Jesús Pastrana y Manuel Meza, quienes gozaron de su confianza y fueron depositarios de sus confidencias, fueron de los primeros en llegar. De la finca vecina, La Punta, llegó don Florencio López acompañado de su hija y su bella nieta, Amanda, viuda reciente a quien una banda de asesinos le mató al marido.
Conforme arribaban las familias criollas y mestizas, los indios desalojaban la sala y se instalaban en los corredores. De un lado los zoques y del otro los murciélagos. Allí permanecieron. Mientras los alabados en latín y en castellano venían de la sala, ellos alternaban oraciones en sus lenguas. Las cocineras y sus ayudantes trajinaban preparando las viandas. Se sacrificaron una novillona, tres cerdos, guajolotes y gallinas para atender a los acompañantes del duelo.
Como un rayo sobre La Zacualpa sintió Juana la muerte de Mariano Mejía, su compañero, su marido durante más de veinte años. Cura del pueblo de Ixtacomitán, comunidad de zoques, contribuyó de manera principal a la fundación y desarrollo de la finca sin abandonar sus funciones en el curato. Seis hijos nacieron de la pareja. Uno de ellos, Pedrito, apenas empezaba a caminar cuando un borrego semental lo embistió estallándole las vísceras. Los cinco restantes crecieron en La Zacualpa sabiendo que eran hijos del cura. Los respetaban y querían aunque llevaran el apellido de la madre. En el pueblo, las fincas y las riberas de la región conocían la situación de Juana. Era la mujer de Mariano. Para muchos el aprecio a ellos no sufrió mengua en todos estos años. Matrona reconocida por su generosidad e inteligencia, la ahora viuda por segunda vez logró construir su finca en el corazón de la selva, en el despoblado del norte de Chiapas. La casa de Mariano era, no el curato, sino La Zacualpa, llamada también Dolores Zacualpa o Santa Fe La Zacualpa. Ahí había reunido sus libros, el reloj familiar que recibió de su padre muerto en Cádiz, su ropa de civil, sus sueños. En el curato quedaban las sotanas, la ropa ceremonial, los textos eclesiásticos, con excepción de la Biblia, que siempre traía consigo. Cada dos años, en el mes de febrero, el día de la Candelaria, cuando las luces cambian, Juana le hacía llegar una sotana y una estola nuevas. Un mozo las llevaba a la parroquia y no se volvía a hablar del asunto.
Fue inolvidable el día que Mariano trajo el reloj de mesa. En la familia se conocía la historia de aquellas columnas de alabastro donde descansa la carátula en bronce con adornos de racimos de uvas y hojas de vid. Detrás los engranes, los tornillos, el áncora viva que ordena la sonería de su campana para anunciar la vida o callar ante la muerte.
Esa tarde tan triste la niña Luz volvió la cabeza para ver la hora y advirtió que el tiempo estaba fijo. Informó a su madre y sus hermanos. Mariano contaba que el reloj marcaba los duelos de la familia cancelando su marcha cada vez que moría algún miembro de la casa. Era la primera vez que ocurría en la finca. Cuando murió Pedrito, el niño topeteado por el borrego semental, Mariano comentó a su mujer que la maquinaria se detuvo. El reloj estaba en la parroquia de Ixtacomitán.
Margarito Salvatierra hizo una señal a Felipe de Jesús Pastrana para salir del salón. Manuel Meza, sentado en una butaca, advirtió el ademán, lo tomó como propio y se levantó para alcanzarlos. Lo mismo quiso hacer Amadito pero no se atrevió a reunirse con aquellos señores tan importantes en la selva.
Manuel Meza, al pasar al lado de Ezequiel, le tocó un hombro y le indicó que lo acompañara. El muchacho lo siguió. Los tres patriarcas y el joven caminaron al centro de la plaza, hacia la pila que Mariano construyó alimentada por un manantial en lo alto del cerro, junto al reloj de sol tallado en cantera con los números romanos resaltados con pintura negra.
Ahí, lejos de todos, Margarito Salvatierra dijo con serenidad:
—Ezequiel, Cheque tan querido, los amigos de tu padre estamos indignados. Un crimen cobarde nos lo ha arrebatado y no podemos permitir que esta ofensa quede impune. Cuenta con nuestro apoyo para vengar su muerte.
—Son también mis palabras —corroboró en voz baja Felipe de Jesús Pastrana.
—Lo mismo pienso yo —dijo Manuel Meza.
—Mi padre los quiso como hermanos, les agradezco su apoyo, queridos tíos, voy a necesitarlo.
—¿Sospechas de alguien? —preguntó Pastrana.
—La política está encendida. Mi padre celebró el surgimiento del gobierno que encabeza don Ángel Albino Corzo. Entusiasmado con las Leyes de Reforma del presidente Juárez, aplaudió a sus fuerzas armadas y señaló a los conservadores como un lastre para el país. En Pichucalco está el cuartel general de los conservadores de esta región; para mí éstos son los principales sospechosos. En el lugar del crimen encontré huellas y cartuchos quemados. Los casquillos son de un calibre que no conocemos. Aquí traigo uno, mírenlo. Y las huellas son de una bestia muy grande con herraduras diferentes a las que usamos.
—Cheque, los cartuchos son calibre treinta. Yo compré unos la semana pasada con un comerciante de armas que vino de Tabasco. La gente de Pichucalco puede tenerlos y la huella grande del caballo ha de ser de la montura de Dionisio Contreras. Acaba de comprar uno de gran alzada, percherón le dicen, para que mejor soporte su gran barriga. Está muy gordo el cabrón —dijo Manuel Meza.
—Nunca aprobó don Dionisio que mi padre hubiera formado un hogar. Mandaré a Xun a confirmar si son las huellas del caballo de Contreras.
Juana salió en busca de los caballeros para invitarlos a tomar sus alimentos. Antes de volver a la sala se dirigió a ellos:
—Señores, ustedes fueron los mejores amigos de Mariano. Sean testigos de la encomienda que hago a mi hijo: que el brazo de la justicia caiga sobre los asesinos. Ésa es mi petición.
—Será cumplida, mama.
A caballo o jineteando mulas llegaron matrimonios de Ixtacomitán, donde Mariano había oficiado misas por más de veinte años. Llegaron también de fincas vecinas de Solosuchiapa, Tapilula, Ixhuatán, Pichucalco y Teapa.
Durante el día se sirvieron vasos de refrescos de frutas y de pozol, la bebida hecha de maíz. Al atardecer las criadas ofrecieron la comida. Traían puchero de gallina o cocido de res acompañado de verduras. Y como novedad culinaria, un mole de guajolote recién llegado de Puebla. Servían las comidas en borcelanas, los tazones que vendían los comerciantes árabes de Manila. Venían de Andalucía o de China y eran usadas en las casas ricas de estas tierras.
Cuando la noche cerró en La Zacualpa, la plaza de la casa grande se salpicó de luciérnagas. Juana ordenó que ofrecieran aguardiente de caña de la finca y luego tamales con chocolate y atol agrio.
—Calculá que la gente beba a gusto para pelear con el frío de la madrugada. Pero no quiero bolos que peleen entre ellos —ordenó a Xun.
Juana había conservado el viejo idioma de Ciudad Real, con el uso del vos, del vení, del andá. Su marido, gaditano como era, no lo adoptó y los hijos nacidos lejos de Ciudad Real y crecidos cerca de Tabasco nunca lo hablaron.
Recordó el velorio que presidió tantos años atrás en Ciudad Real, la capital de Las Chiapas. El muerto era otro Mariano, Montes de Oca, su esposo en aquellas nupcias concertadas por la ambición de su padre y nunca consumadas con el anciano ex gobernador de la provincia. Recordaba el frío de aquella noche de invierno y la presencia de gente ajena pretendiendo relegarla de la ceremonia. Aunque muy joven, casi una niña, la viuda Juana Urbina asumió la autoridad esa noche. Recordó también otra muerte, la de Manuel Galindo, el teniente cuyo cadáver jamás recuperó. No pudo otorgarle la paz de una sepultura, ni el adiós de un velorio. Únicamente convocó a sus amigos en una de las tertulias de los miércoles en su casa de Ciudad Real. El teniente Manuel Galindo, su primer amor. Con él conoció la pasión y la celebración de los cuerpos y luego el asesinato y el desgarramiento cuando supo que su padre era el autor del crimen.
Ahora las exequias eran modestas. Estaban los amos, dueños de las fincas alrededor de La Zacualpa, y los señores visibles de los pueblos cercanos. No estaba el peso del Estado y la Iglesia como ocurrió en el velorio de su primer marido y volvió a reaparecer en el duelo sin velorio del teniente Galindo, que reunió a autoridades centralistas y del ejército mexicano aunque no cumplieron su obligación de investigar el crimen. Ahora en La Zacualpa velaba en medio de la selva donde sólo algunos eran sus iguales. Autoridad indiscutible de la finca en vida de Mariano, ahora la ejercía con mayor razón. Desde esa noche el jefe de la casa sería su hijo mayor, Cheque, como gustaba decirle desde niño.
Ezequiel atendía a las familias, las conducía a la capilla ardiente. Después del pésame llevaba a los señores a una habitación espaciosa que llamaban el despacho o la biblioteca, con la escribanía de don Mariano, los libros que Juana había traído de su antigua casa de Ciudad Real y las lecturas que el presbítero había conseguido con los años. Enrique y Gabrielito estaban pendientes de mantener encendidos los cirios y las veladoras. Luz y Margarita se hacían cargo de las flores.
Leonardo Solórzano, carpintero de la finca, se acercó a Ezequiel; el ataúd estaba listo. Hombre nacido en el pueblo de Bochil y avecindado en La Zacualpa desde los inicios de la finca, tenía papeles de acomodo pero Juana lo consideraba un trabajador libre en homenaje a su oficio.
—Procurá que las visitas pasen la noche lo mejor posible —le recomendó a su hijo—. Han venido desde lejos a acompañarnos.
Ezequiel indicó a Marcos Palomo, el caporal chamula, que colgara hamacas en los corredores para descanso de los caballeros. Juana invitó a las señoras a descansar en las habitaciones familiares. Del corredor llegaron los acordes de una guitarra y las voces de un grupo. Enrique repartió barajas españolas y se armaron los juegos de conquián; el aguardiente se siguió ofreciendo en procura de que su consumo fuera discreto. Era más de media noche. En la sala sólo unas señoras dormitaban. Juana permaneció sentada en una butaca de cuero frente al cuerpo.
Veinte años habían transcurrido desde que llegaron a estas tierras con el propósito de que Juana fundara una finca en la selva, lejos del mundo que tanto la había lastimado y del cruel padre que ella repudió por sus ofensas y crímenes: el asesinato del teniente Galindo, padre de su primer hijo; la reclusión de castigo en la huerta donde la hizo vivir en la miseria durante su embarazo, y el secuestro del niño el mismo día de su nacimiento para enviarlo a Guatemala, lejos de su madre.
Frente al féretro Juana volvió al diluvio de la primera noche en la selva cuando Mariano y ella buscaron refugio en una gruta. Aquel amanecer con un sol nuevo que la alumbró como la mujer del joven presbítero. Los rumores del mundo que renacía llegaban a la cueva. Era el primer día. Los pájaros se adueñaron del aire recién lavado por la tempestad de la noche anterior. Sus voces llenaron la penumbra de la caverna. La luz creció. Escucharon abrazados las señales que marcaban su nacimiento como pareja. Con los rostros muy cercanos sonrieron con timidez hablando en secreto, al oído, susurros en aquella soledad donde nadie podía escuchar. La plenitud los llevó a la risa, a las carcajadas. Todo fue motivo de festejo, el tálamo de piedra, la cobija que cubría sus cuerpos desnudos, las torpezas con que se ayudaron a vestirse.
Las únicas criaturas que permanecían con ellos eran caballos y mulas. Lamentaron la partida de tantos animales que durante la tormenta buscaron seguridad en la caverna que bautizaron como Cueva del Arca. Abrazados de la cintura caminaron hasta la gran boca que daba entrada al refugio. El viento cargado de humedad, las aguas habían corrido durante la noche y estaban nuevamente ajustadas al trazo del río. La tierra ayer cubierta por la corriente, puesta a pique por el diluvio, estaba recién lavada. Pájaros surcaban los aires en silencio, en vuelos solitarios o en parvadas se posaban en un árbol y construían el escándalo.
Los murciélagos regresaron sin orden. Revoloteaban bajo la cúpula del gran salón y escogían un sitio para colgarse cabeza abajo, aferrados a la roca. La selva intensificó sus colores, había árboles amarillos, rojos, azules, morados.
Mariano volvió cargando la madera que encontró más seca. En un rincón de la cueva Juana halló piedras que alguna vez formaron un fogón y leños. Mariano golpeó la yesca contra el metal, brotaron chispas, encendió la mecha, sopló la brasa hasta lograr la llama que pasó a los leños. Cocinaron su primera comida unidos y solos.
—Casar significa, entre otras cosas, unir o juntar dos de modo que hagan juego —arguyó Mariano.
—Casamos —dijo Juana.
—Casados somos —respondió el presbítero.
Juana recuperó la seguridad de sus pasos. No todo resolvió de golpe aquel amor madurado en el diluvio. No era ahora el brillo del acoplamiento que había encontrado con Manuel, el teniente. La celebración de los cuerpos recién empezaba con la sencillez que le ofreció Mariano, su recia compañía en aquellas soledades. Advirtió la fragilidad sobre la que construyeron su desafío en aquella noche de tormenta.
—Tu hijo, Juana. Sabemos dónde está. ¿Cuándo debemos rescatarlo?
—La casa, primero la casa. No puedo traerlo a la selva.
—La carta, Juana, tenemos ese comunicado de tu padre a la familia Everardo que lo cuida en Guatemala.
—Abre el sobre, Mariano, desconfío.
El presbítero buscó los bordes del sello con la punta de su navaja, rompió el lacre y leyó la muy dibujada caligrafía de Desiderio Urbina dirigida a la señora Victoria de Everardo en la ciudad de Guatemala:
A sus manos habrán de llegar estas letras. La única razón que portan es la de prevenir a usted y a su muy digna familia del mal uso que pudieran dar en mi nombre personas descalificadas para tratar en cualquier asunto relacionado con mi nieto.
Desde el momento en que pensé poner al niño bajo su cuidado para su educación cristiana decidí que era una acción para siempre.
Cumpla esta carta con mi deseo de que nadie trate de variarlo.
Su afectísimo, Desiderio Urbina
Ciudad Real de Las Chiapas hoy San Cristóbal.
Una rabia sorda bulló en la cabeza de Juana.
—¡Una trampa más de ese hombre! —explotó.
—No puedo entender a tu padre, bastaba con no haber escrito la carta.
—Ya no es mi padre, Mariano, lo sabés bien. La carta es otro instrumento de burla —exclamó moviéndose con pasos enérgicos—. ¡Bien!, el niño vendrá más adelante. Ahora nuestra tarea es hacer habitable el paraíso. ¿Dónde se construirá la casa, Mariano?
—En Isla Nueva, como decidimos durante el diluvio y ahora la bautizamos. En el nombre sea de Dios.
—A fincar, Mariano, vamos a fincar.
Sobre la loma que parecía una isla bajo la inundación localizaron un sitio cerca de un manantial. Mariano cortó estacas y marcó los límites de la futura casa, sus esquinas, su puerta y sus ventanas. Amarraron las púas con bejucos y la línea creció en su imaginación, edificando las paredes.
—Será nuestra casa, se llamará Santa Fe —extendió el brazo y lo movió lentamente para abarcar el extenso territorio que habían decidido tomar en posesión.
Levantaron primero una galera de carrizos y techo de palma que fue su refugio un par de semanas. Construyeron muebles elementales. Juana comparaba este afán con aquellas jornadas en la choza de castigo que pasó en la hortaliza por orden de su padre. Allá fueron de soledad, humillación y pobreza. Aquí, en la futura Santa Fe, no estaba sola, ni miserable, ni derrotada. Había elegido pareja así como ella fue escogida por el amado.
Una tarde hicieron un paseo a pie, dejaron brasas en el fogón para cocinar un pavo de monte que Juana había cazado. Un par de mapaches entraron corriendo a la choza. En medio de una pelea ambos fueron a dar al fuego, que dispersaron entre chillidos. Las llamas nacieron de los carrizos y bejucos de las paredes y alcanzaron la paja del techo. Cuando los amantes volvieron, encontraron sólo los restos del incendio y los cuerpos calcinados de los mapaches. Era el momento de regresar a Ixhuatán, reunir a las familias chamulas y zoques que habían contratado y organizar el tren de mulas con provisiones, materiales y herramientas que con ayuda de Amadito compraron en el pueblo. Xun estaría al frente de esas tareas. En tres días estuvieron de regreso.
Los indios levantaron la segunda casa también de piso de tierra con paredes de bajareque en el centro de un gran rectángulo en donde ellos levantaron sus propias casas. Santa Fe se fundó con la diversidad de sus familias, las ropas señalaban su origen, el pueblo de donde provenían, y con sus diversas lenguas nombraban su nueva casa. Los víveres y materiales se concentraron en la Cueva del Arca.
Una tarde, mientras los peones pescaban y el viento rugió en la montaña, una tromba avanzó derribando árboles y llevándose las casas ante los ojos de todos. Las vieron volar sobre los cerros y deshacerse en el aire como grandes flores de peonía.
Con las herramientas traídas de Ixhuatán construyeron la tercera casa. Sus paredes de madera repartían frescura por las noches. Por esos días apareció un joven carpintero, Leonardo Solórzano. Supo que en la finca estaban trabajando con tablones, pidió trabajo y fue contratado de inmediato. A la cabeza de los peones chamulas, el ajwalil dirigió la reposición de las chozas de bajareque. La finca renació. Las casas de Xun y de Leonardo Solórzano se construyeron con tablones.
Mariano, que pasaba días en Ixtacomitán atendiendo el curato, encontraba siempre una oportunidad para regresar a Santa Fe y ver cómo avanzaba en su fundación definitiva.
Llovió tanto ese año que las tempestades duraron primero días, luego semanas. El sol salía a ratos entre las nubes cargadas. La gente de Santa Fe veía subir las aguas del río. Con varas marcaba las orillas. Al poco tiempo las señales estaban rebasadas, hundidas. Era un diario retroceder hacia la loma donde estaban las casas de la finca. Algunos peones llevaron sus pertenencias a lo alto del cerro. Una noche las aguas subieron hasta inundar las casas y arrastrarlas en el torrente.
Cuando el río regresó a su cauce, Mariano localizó un plano más alto adonde no llegó la tragedia, ni la alcanzaría en el futuro. Se construyó la cuarta casa y las chozas de los indios. Recorrió el llano, lo midió a zancadas y buscó un manantial que surtiera a las nuevas construcciones. Encontró un nacimiento de agua y un arroyo. Del manantial se captaba el agua para beber y del arroyo para el aseo y el riego. Trazó los rumbos que las aguas habrían de recorrer hacia la finca. En el curato había copia de las instrucciones reales para fundar ciudades que Felipe Segundo dictó a todo el imperio; en ellas ordenaba marcar a cordel, orientado con los puntos cardinales, el esquema del futuro asentamiento. Con esa lectura ordenó la plaza, la casa grande, las de los caporales, ajwaliles y principales y la ubicación de las chozas de los peones, sus patios y huertos.
Lejos del río que discurría sus aguas en un remanso varias varas más abajo, la casa fue construida de piedra amarrada con mortero y yemas de huevo. El techo de tejas fabricadas en la finca y el piso de lajas. Bajo la dirección de Leonardo Solórzano y la ayuda de los murciélagos se armaron muebles pulidos a cepillo y barnizados.
Y sucedió un terremoto que echó a tierra esa casa ante el terror de todos. Contemplando las ruinas Juana preguntó:
—¿Será castigo de Dios? Nos han golpeado los cuatro elementos: fuego, viento, agua y tierra. ¿Ofendemos a Dios con nuestro amor, Mariano?
—Al contrario, Juana. En las cuatro desgracias hemos recibido muestras del amor que Dios nos guarda. Cuando el incendio, el fuego rompió la selva con una fuerza que habría requerido años hacerlo con nuestros brazos para cultivar las sementeras. Vino después la tromba que con su poder abrió el camino hacia Pichucalco, ahorrándonos muchos esfuerzos. Entonces recibimos la bendición de un hijo, nuestro Ezequiel. Cuando las aguas de la gran inundación se retiraron, nuestras tierras quedaron abonadas con el limo arrastrado de muy lejos. Luz y Enrique ahí nacieron. En el sitio que creímos seguro para la nueva casa, sobrevino el temblor. El terremoto abrió el cerro y apareció la veta de oro que guardamos para explotarla cuando seamos capaces. Eso nos llevó al nombre de La Zacualpa, como se conocía hace siglos esta región, según los archivos de la iglesia de Ixtacomitán. La selva devoró todo de nuevo. Zacualpa, en lengua mexicana, significa lo que está enterrado. Como ves, estas grandes pruebas son muestras de la misericordia de Dios hacia nosotros y nuestra unión.
—Vivimos en pecado, Mariano.
—Borra esas palabras de tu boca, Juana. Yo mismo te absuelvo. Lo que hice fue aplicar mi libre albedrío hacia el celibato, opcional, voluntario y no impuesto por la jerarquía. Un sacerdote debe tener el derecho a elegir si admite o no el celibato. Debe ser libre en esa elección. Un sacerdote no es más santo por célibe o por haber elegido pareja. Eso depende del individuo, no de la jerarquía. Contigo he aprendido que compartir un hogar me enriquece para entender al mundo.
—Pero el clero, la curia, las dignidades de la Iglesia no comparten tus argumentos, Mariano, y condenan al amor, nuestro amor.
—Nada hay en la Biblia que instale el celibato. Cristo nunca habló de eso. Por el contrario, fue siempre abierto a las formas del amor. Recuerda a María Magdalena. Esa idea que ahora gobierna la vida de los curas no tiene su origen ni en la tradición judía de la que arranca el cristianismo, ni en Jesús de Nazaret. En su idea del amor, el cristianismo actual es heredero de Platón, de Pablo de Tarso y de Agustín de Hipona. Son ellos los que inventaron la amputación de la vida que han impuesto a los sacerdotes.
—Conozco a Platón. ¿Cuál es su culpa?
—Su concepción dualista que parte al ser humano en dos dimensiones irreconciliables: el cuerpo y el alma. Cree que la esencia del ser humano es el alma, la esencia de la persona. El cuerpo es detestable, una carga terrible. Es la prisión del alma mientras vive en la tierra. El cuerpo y sus deseos provocan las guerras, todo el mal. El cuerpo es el responsable de que no se pueda conocer la verdad.
—Pero él era griego y nunca fue creyente cristiano.
—San Pablo había estudiado a Platón y creía en él. Carne y espíritu aparecen como dos principios opuestos. “Proceded según el espíritu, y no déis satisfacción a la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu, contrarias a la carne. Como son entre sí tan opuestos, no hacéis lo que queréis… Las obras de la carne significan fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias… Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias”, escribió san Pablo a los Gálatas.
—Nombraste a san Agustín…
—Sí. Él es el responsable de todo este enredo. Convertido al cristianismo, lector de los textos neoplatónicos y los paulinos, adoptó la concepción dualista al renunciar a los placeres del cuerpo, proponiendo como ideal cristiano la abstinencia sexual. Desde entonces es un dogma, parte fundamental de la Iglesia. ¡Y no tenía por qué serlo! Los sacerdotes no hacemos voto de castidad como los monjes. ¿Qué nos queda? Desembarazarnos del cuerpo y contemplar las cosas sólo con el alma. ¿Es esto posible? ¿Castigar la carne? ¿Contemplar las cosas sólo con el alma? ¡Tonterías, Juana! Cristo es infinitamente más generoso que su Iglesia, y a eso me atengo para el juicio final. No peco de soberbia. De joven en mi tierra, como te he platicado, me gustó mucho la danza y gozaba en Cádiz de buena fama como bailarín. La música me atrajo siempre y reunía amigas y amigos que llegaban a los salones familiares para cantar y bailar. Nunca fui ajeno a la belleza de las muchachas. Pero mi búsqueda de la fe era grande; mi entrega a Dios, tan paulatina como intensa, me llevó a la renuncia de los asuntos del mundo cuando decidí ser sacerdote. Así viví muchos años sin tentación alguna, feliz de poder divulgar los evangelios, la palabra del Señor a los que aún la ignoran. Por eso pedí venir a Las Chiapas a buscar almas que debían conocerla. Solicité y obtuve un curato de indios que me obliga a aprender su lengua para que la verdad sea comprendida por ellos. Así fue hasta que el destino me puso cerca de tu vida. El valor, la inteligencia, el estoicismo con que enfrentaste tu injusta penitencia me hizo reflexionar. Y así como renuncié a mi cuerpo lo volví a tomar. Y agradezco a Dios haberte encontrado.
La vida de años atrás cobraba ahora, en la hora de la muerte, una gran claridad. Juana se incorporó del sillón para evitar la tos que venía golpeándola desde días atrás, una disnea que le oprimía el pecho, un silbido del pulmón, gato le decía ella, que anunciaba asma. Los recuerdos de su juventud venían en oleadas. Cuando llegó a estas tierras se convirtió en la mujer del presbítero Mariano Mejía y se atrevió a lanzar el reto de ser la mujer del cura. Sin hacer escándalo ni ocultarlo. Cuando nació Ezequiel, el primogénito, lo llevó en un moisés, vestido de encajes que ella misma tejió, a que lo bautizara Mariano en la iglesia de Ixtacomitán. Lo mismo ocurrió con los nacimientos de los otros hijos: Luz, Enrique, Margarita, Gabriel y Pedrito, el niño difunto.
Juana salió al corredor en busca de aire fresco. Se encontró con las hamacas donde dormían los amigos. Recorrió aquel campamento en que se había convertido la casa grande. Fuera del corredor estaba Manuel Meza, quien acompañó a Mariano en la campaña contra los norteamericanos que invadieron Tabasco en 1846. Desde entonces había sido uno de sus más queridos amigos. Estaba rodeado de un pequeño grupo al que se dirigía con voz mesurada para no despertar a los durmientes.
—Don Manuel, disculpe la interrupción, ¿le apetece un chocolate?
—Mejor una copa de aguardiente, doña Juana, tengo frío…
—Siga, don Manuel.
—Don Mariano recibió noticias de curas de Tabasco. El de Jonuta informaba que barcos de vapor con bandera norteamericana remontaron el río Grijalva y sometieron cuarteles con disparos de artillería. Tuvimos una junta en su parroquia, nos informó que la armada enemiga puso sitio a Veracruz y los buques se dirigían a San Juan Bautista. Reunimos setenta y cuatro voluntarios bien armados y mejor montados. Don Mariano insistía en la gravedad del asunto en la política internacional, que muchos de nosotros no acabábamos de valorar. Se trata, decía, de impedir que Estados Unidos nos vea como una colonia. Y hablaba con pasión acerca de que ellos no eran católicos como nosotros.
—¿Insistió mucho en la religión? —preguntó el niño Enrique.
—Constantemente. Nos decía que no obedecían al papa, que eran cismáticos desde los tiempos de Martín Lutero.
Juana permaneció para escuchar el desenlace del relato.
—Nuestra fuerza salió a buscar al enemigo. Encontramos las columnas nacionales que venían de Veracruz y nos incorporamos a ellas. Don Mariano conservó el mando de la tropa chiapaneca. Los mexicanos le hicieron entrega de una espada toledana con el escudo nacional, con eso reconocían su autoridad. Él estaba muy gratificado. Español y cura, era admitido como cabeza de combatientes mexicanos, capitán le nombraron. Aunque no levantara la voz, se sabía cuando era una orden.
—¿Pelean fuerte los gringos, tío Manuel? —preguntó Enrique.
—Son soldados duros. Pero se les puede pegar. Le tienen mucho miedo al calor y a los mosquitos. Y a las mentadas de madre —agregó riéndose.
—¿Combatieron en Tabasco? —inquirió el niño Gabriel, con los ojos brillantes y el cuerpo empinado aparentando mayor estatura.
—Cuando llegamos a la capital de Tabasco, las cañoneras habían sitiado la ciudad. Un contraataque nuestro sería muy sangriento y sus resultados inciertos, consideraron los jefes de las fuerzas mexicanas. Vigilábamos con binoculares desde la orilla opuesta del río.
—Pero el combate, tío Manuel, ¿cómo fue? —volvió a preguntar con ansiedad Enrique.
—La pelea se dio en San Juan Bautista. Al amanecer del veintitrés de octubre del año 46 las cañoneras al mando del comodoro Mathew Perry tomaron posiciones. Traían varios buques de vapor: el Vixen, el Mississippi, el McLane, y tres goletas: Bonita, Reefer y la Nonata. En Frontera capturaron el vapor mexicano Petrita y la goleta Amado. Nosotros, bajo el mando del gobernador tabasqueño, don Juan Francisco Traconis, nos habíamos atrincherado en la orilla del río. Éramos fusileros, aunque al último momento nos mandaron, para mayor enjundia, un cañoncito ronco, muy ruidoso pero de poca muerte. Y fuimos artilleros. Los gringos descargaron su fuego naval sobre la ciudad. Una de las primeras bombas rompió el asta bandera en que ondeaba nuestro pabellón nacional. Corrimos a levantarla y la sostuvimos a mano durante el combate para no sufrir vergüenzas. El gobernador Traconis recibió un mensaje del comodoro Perry, quien preguntó, a través de un comisionado, si la bandera había sido arriada como señal de capitulación. Traconis respondió: “Diga usted al comodoro Perry que por azar la bandera se ha venido abajo, que la plaza no se rinde ni se rendirá jamás; que como no tengo otra asta la voy a fijar en la torre de la iglesia; queda avisado por si quiere mandar sus fuegos sobre ese blanco, pero que tenga la seguridad de que pongo la bandera o soy muerto en aquel sitio”. El cañoneo siguió todo el día, rompiendo casas, volando cuarteles, matando civiles. Para evitar mayores pérdidas, el gobernador ordenó evacuar San Juan Bautista y mantenernos unidos contra el invasor, como la fuerza nacional que éramos. Salimos juntos chiapanecos, tabasqueños y otros mexicanos. No derrotados, tan sólo fue una retirada táctica. Tomaron San Juan Bautista los gringos y luego no supieron qué hacer con ella. Nuestras fuerzas aliadas, las pulgas, los mosquitos y las garrapatas, nos ayudaron mucho. Ellos no resistieron y nosotros volvimos a ocupar nuestras trincheras. Así es la guerra, unos salen y otros entran, como los cartuchos de la carabina.
—¿Hubo muchos muertos? —preguntó Luz.
—Bastantes. Nos pasamos el día de la victoria buscando cadáveres para cubrirlos con cal y conjurar las pestes de la enfermedad y del olor. No se pueden imaginar cómo huele la gente muerta. Había amigos y parientes entre los caídos pero eran muertos y también apestaban. Al hoyo. Sóstenes Pineda era enterrador. Dicen que era tanto el trabajo que algunos los echaban moribundos a la tumba y él, apurado, cuando los veía parpadear, les advertía: “Cierra los ojos que ahi va la tierra”. La premura cambia mucho los protocolos de la guerra. Rematábamos gente agonizante…