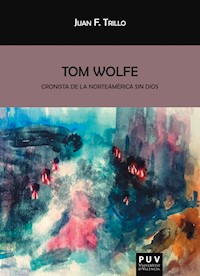
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans
- Sprache: Spanisch
Durante cincuenta años, el escritor Tom Wolfe ha diseccionado la sociedad norteamericana. Tanto como periodista, como narrador de no-ficción o como novelista, ha hecho de la literatura popular el vehículo idóneo tanto para el análisis sociológico, como para la reflexión filosófica. Su personal técnica de escritura, mezcla de recursos periodísticos y literarios, se ha convertido en un estilo tan reconocible, como su propia imagen de atildado caballero sudista, vestido siempre de blanco impecable. A lo largo de su carrera ha hecho de la provocación su caballo de batalla, a contracorriente de las últimas tendencias políticamente correctas. Como resultado, defensores y detractores coinciden en que su huella literaria es ya insoslayable. Este libro reposa la vida y la obra de un escritor cuyo legado está destinado a convertirle en icono cultural de un momento histórico irrepetible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TOM WOLFE
CRONISTA DE LA NORTEAMÉRICA SIN DIOS
Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americans
http://www.uv.es/bibjcoy
DirectoraCarme Manuel
TOM WOLFE
CRONISTA DE LA NORTEAMÉRICA SIN DIOS
Juan F. Trillo
Biblioteca Javier Coy d’estudis nord-americansUniversitat de València
Tom Wolfe: cronista de la Norteamérica sin Dios© Juan F. Trillo
1ª edición de 2016
Reservados todos los derechosProhibida su reproducción total o parcial
ISBN: 978-84-9134-182-6
Imagen de la portada: Sophia de Vera HöltzDiseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
A mi esposa Sagrario
Índice
Prólogo, Carmen M. Méndez García
Introducción
Una aproximación al concepto de poder
Tom Wolfe y el periodismo creativo
No-ficción, entre el reportaje y la novela
Ensayos: arte, sociedad y ciencia
La hoguera de las vanidades:dinámicas de poder en un mundo sin dios
Todo un hombre:estoicismo empoderador
Yo soy Charlotte Simmons:la duda existencial
Bloody Miami:la nostalgia del cronista
Conclusiones
Bibliografía
Prólogo
Carmen M. Méndez GarcíaUniversidad Complutense, Madrid
Resulta casi un cliché referirse a ciertos autores norteamericanos que comenzaron su carrera de los años sesenta como provocadores. Sin embargo, en el caso de Tom Wolfe, la intención polémica de sus textos, de ficción y no-ficción, permea de tal manera su escritura que es imposible pasar por alto la conjunción de intencionalidad y sus obras. Valgan como ejemplo de la indisoluble relación entre Wolfe y la polémica tan solo cuatro de los momentos (en la década de los sesenta, los setenta, los ochenta y los noventa) en que ha usado su sátira contra instituciones asentadas de la vida cultural del siglo XX en los Estados Unidos. En primer lugar, destaquemos su ataque a The New Yorker, una auténtica institución ya cuando Wolfe publica en 1963 los ensayos “Tiny Mummies! The True Story of The Ruler of 43d Street’s Land of The Walking Dead!” y “Lost in the Witchy Thickets”. En ellos, identifica al público de la revista como mujeres de clase acomodada a las que gusta comprar cosas caras con el dinero de sus maridos, pero también sentir el leve cosquilleo de intelectualidad domesticada que la revista representa para Wolfe, y califica de “embalsamador” al poderoso editor del New Yorker, William Shawn. Una década más tarde, en 1975, Wolfe embiste con su “The Painted Word” contra el expresionismo abstracto, considerado el primer movimiento característicamente norteamericano en las artes plásticas contemporáneas, aquel que coincidió temporal e intencionalmente con el desplazamiento del foco artístico desde París y Londres a los museos de arte contemporáneo neoyorquinos. En tercer lugar, en 1989, en la revista Harper’s, Wolfe ataca los cimientos de las instituciones (el llamado “establishment”) literarias con su pieza “Stalking the Billion-Footed Beast”. La afirmación por parte de Wolfe de que solo el naturalismo de Zola, la ficción social de Steinbeck o el sentimentalismo social de Dickens podían “salvar” la novela americana, y que era el momento de abandonar los “excesos” experimentales asociados con el postmodernismo, el realismo mágico, el minimalismo o la influencia de autores extranjeros, ocasionó respuestas airadas por parte no sólo de autores considerados parte de dicho establishment, sino también por otros aparentemente alejados del foco público como J. D. Salinger. Finalmente, en 1998 Wolfe publica una novela que le había tenido ocupado más de una década, A Man in Full, con la que es nominado para el National Book Award. En su crítica en The New Yorker, John Updike alaba la novela pero la califica como “entretenimiento, no literatura”, mientras que John Irving afirma que en una página cualquiera de cualquier novela de Tom Wolfe se puede contar con que haya al menos una frase que provoque arcadas. El también siempre polémico Norman Mailer compara, de nuevo en The New Yorker, la lectura de la (gruesa) novela de Wolfe con hacer el amor a una mujer de ciento treinta kilos (“una vez que se pone ella encima, se acabó: o te enamoras, o te asfixias”), para acabar afirmando con sorna que quizá sea Wolfe el autor de best-sellers más dotado desde Margaret Mitchell. Como respuesta a estas críticas, Wolfe publica un mordaz ensayo, “My Three Stooges”, en el que acusa a los “títeres” del título, Updike, Irving, y Mailer de intentar establecer una distinción artificial entre los adalides de la “tradición literaria”, pasada ya de moda como ellos mismos, y autores destacados (como se concibe a sí mismo Wolfe) que escriben ficción de extraordinaria calidad y relevancia que goza, además, de gran éxito de ventas. Irónicamente, y quizá en consonancia con la intención siempre provocadora de Wolfe, se le podría acusar también a él, en los otros ensayos citados, de crear distinciones entre tipos de arte o cultura y de sugerir de forma subjetiva y en ocasiones por el placer de la provocación en sí la preponderancia de un tipo sobre otro.
La percepción generalizada de Wolfe como polemista es casi indisociable de su importancia como figura cultural en la Norteamérica de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Desde su participación en (algunos dirían su “invención” del) en Nuevo Periodismo, un movimiento en sí controvertido al que Dwight Macdonald llamó “paraperiodismo” ya en 1963 por su falta de objetividad, pero que para Wolfe era una respuesta rompedora a las limitaciones del “viejo periodismo” y a la tendencia hacia el mito y la fabulación por parte de la “vieja ficción”, Wolfe ha hecho siempre bandera de sí mismo como “salvador” del mundo periodístico, literario, y cultural. Incluso su tesis doctoral sobre la influencia del comunismo en autores norteamericanos entre 1928 y 1942, defendida en la Universidad de Yale en 1956 (justo después de la caída del Senador McCarthy) ya daba cuenta de su intención polémica y contracorriente. La personalidad misma de Wolfe, su reconocible estilo, engloban no solo lo literario sino también lo personal. La excentricidad de su reconocible traje blanco, sus adhesiones políticas de corte conservador en un contexto cultural a menudo liberal - pese a su insistencia en que sus escritos carecen de intención política - y su crítica de los extraños compañeros de cama que se generan indiscriminadamente en la derecha e izquierda políticas no han resultado, sin embargo, en uno de esos casos en que el personaje creado acaba devorando a su autor, algo notable en otros autores de su generación como Hunter S. Thompson. El estilo de Tom Wolfe y su fuerte voz como autor se alzan perfectamente reconocibles, con su uso exagerado de la puntuación y la elipsis, sus obsesiones temáticas, y la convicción de que la novela es necesaria en tanto que crítica social anclada en la realidad, siempre desde una mirada satírica no necesariamente en consonancia con las costumbres literarias de su época.
Quizá algo alejado ya en el siglo XXI de estas polémicas que animaron la creación y recepción de su obra durante la segunda mitad del s. XX, la actualidad de Wolfe se mide en detalles que siguen afirmando su importancia en la escena literaria y cultural de Estados Unidos, como demuestra la adaptación como ópera de su novela de The Bonfire of Vanities, estrenada en el Upper East Side neoyorquino en octubre de 2015, o la compra por parte de la Biblioteca Pública de Nueva York (tras un desembolso no exento de polémica de más de dos millones de dólares) de su archivo personal, más de ciento noventa cajas de materiales (borradores, esquemas, una nutrida correspondencia de más de diez mil cartas, y materiales de investigación) de los que tan solo se ha expuesto hasta el momento una pequeña selección, en febrero del año 2015.
El volumen al que acompaña este prólogo, Tom Wolfe: cronista de la Norteamérica sin Dios, responde pues a la trascendencia cultural y literaria de Wolfe en la cultura contemporánea, centrándose en el aspecto temático más reconocible de la obra de ficción y ensayística de Wolfe: las cuestiones de poder y estatus, que vertebran su producción desde el mencionado estudio doctoral de la competición por parte de autores de los años 30 y 40 por mostrar convicciones de izquierda para afianzar su estatus en el politizado mundo literario. Fernández Trillo señala la preocupación de Wolfe por cómo el individuo (especialmente, aunque no exclusivamente, masculino) siempre se siente en competición con el otro, y por cómo la identidad se crea y moldea para ascender dentro de las estructuras sociales de poder, algo que parte del interés de Wolfe en la sociología de Weber y la neurociencia, en un contexto social de desaparición del sentimiento religioso que quizá enmascaraba o templaba el uso descarnado del poder en el pasado. Wolfe afirmó recientemente, en una entrevista con Vanity Fair en octubre de 2015, que “todo el mundo - a menos que estén en peligro de perder la vida - toma decisiones basadas en el estatus”. La tensión entre libre albedrío y determinismo en sus textos recuerda al cuestionamiento del sentido tradicional de tragedia que encontramos en escritores naturalistas de finales del XIX como Jack London, donde las acciones fallidas del ser humano, sin una guía divina superior, se pueden calificar más como “errores”, que como “culpa”, y donde la circunstancia limita al individuo sin que exista la negación absoluta de la voluntad individual.
Comienza el volumen con una reflexión sobre el significado del concepto de poder, con un amplio panorama de las implicaciones de este término en autores como Russell, Weber, Rousseau, Foucault, Wright Mills, o Spinoza. Tras una acertada reflexión sobre la influencia de autores naturalistas y las dinámicas de darwinismo/determinismo que animan la obra de Wolfe, Fernández Trillo pasa a tratar aspectos referentes al Nuevo Periodismo y su análisis de conflictos sociales y políticos en la convulsa época de transformación cultural y radicalismo de los 60, enfatizando las tendencias “realistas” que combinan lo documental con técnicas sacadas de la literatura, como promulgaba Wolfe en su antología de 1973 titulada, precisamente, The New Journalism. A continuación, el texto se encarga de obras de no-ficción como como The Electric Kool-Aid Acid Test o The Right Stuff, enfatizando en esta última la importancia de la sensación de control individual sobre el propio destino, frente al determinismo impuesto por lo imperfecto de la tecnología y por las estructuras militares dentro del programa espacial de los Estados Unidos.
El autor analiza también un buen número de los polémicos ensayos de Wolfe (como “The Painted Word”, sobre el mundo de la pintura, y “From Bauhaus to Our House”, sobre el de la arquitectura), estudiados como una crítica hacia el dominio cultural del modernismo y postmodernismo en las artes y el abandono de las técnicas realistas, para pasar luego a tratar otros ensayos de corte político como “Radical Chic: “That Party at Lenny’s” o “Mau-Mauing the Flak Catchers”, interesantes ejercicios de sátira social que analizan la izquierda intelectual liberal y la complicada relación de las ideas políticas del Nueva York de clase alta con el contrasentido de su lujoso estilo de vida, y cómo el estatus y poder cultural paradójicamente les hace vulnerables frente a grupos con menos peso social en términos de clase pero que consiguen dar la vuelta a las relaciones de poder preestablecidas.
El libro destaca también una serie de ensayos menos conocidos dentro de la producción de Wolfe acerca de investigaciones científicas (sobre el neurólogo español José Manuel Rodríguez Delgado y el biólogo Edward O. Wilson) que reflexionan sobre el papel de determinismo y libre albedrío en conexión a o en contraposición con la genética. Cómo algunas teorías científicas liberan al individuo de su responsabilidad, al enfatizar su naturaleza animal frente a lo racional y presentarle como carente de control sobre sus actos, fascina y preocupa a Wolfe, siempre debatiéndose entre el determinismo de origen naturalista que condena a sus personajes desde su nacimiento por su entorno geográfico y social, y la vitalidad personal de estos para intentar escapar de las limitaciones de su origen y adaptarse al medio con éxito, consiguiendo ascender en pirámides de poder y estatus. Así se analizan los ascensos, caídas y resurgimientos de los protagonistas de The Bonfire of Vanities (y la necesidad de adaptación al medio del individuo como estrategia de supervivencia en ausencia de un poder ordenador o constrictor de origen divino), A Man in Full (y las jerarquías de poder en instituciones penitenciarias), I Am Charlotte Simmons (y el efecto de la presión de grupo sobre la identidad), o una obra considerada menor, como la última novela hasta la fecha de Wolfe, Back To Blood, desconcertante dada la relativa poca tensión que en ella se aprecia entre la ley natural y el control individual, a beneficio de la primera.
En resumen, Tom Wolfe: cronista de la Norteamérica sin Dios destaca la actualidad cultural de los textos de Wolfe y su capacidad para iluminar, cual lámpara, el espejo enfocado a la sociedad que es la página y para presentar de forma satírica el papel fundamental del estatus, del poder, en las relaciones sociales de la Norteamérica contemporánea, una nación que cifra a menudo la importancia social e íntima del individuo en su lugar dentro de la “statusphere” (término acuñado por el propio Wolfe). Analizando la constante tensión entre el pesimismo naturalista en Wolfe, que permite a sus personajes desmoronarse, y su confianza en la voluntad, en la resistencia y la capacidad de adaptación del individuo para renacer de sus propias cenizas; en su desinterés por el amor romántico y su énfasis en los instintos, también sexuales; y en el uso de armas de carácter interpersonal, como lenguaje o atractivo físico como instrumentos de establecimiento de poder, este estudio de la narrativa de Tom Wolfe pone de manifiesto su completa actualidad y la capacidad de su prosa siempre polémica y provocadora para seguir generando debate y para hacer que el lector se cuestione el peso que en su propia vida pueda tener la mirada y el enjuiciamiento del otro y la percepción propia de nuestro poder y estatus dentro del orden social.
Introducción
Considerando la velocidad a la que transcurre la historia en los últimos tiempos, no tardaremos en distanciarnos lo suficiente de la segunda mitad del siglo XX como para apreciar la importancia relativa de la miríada de cambios y acontecimientos que saturaron esas décadas. Cuando esto suceda, sin duda el nombre de Tom Wolfe destacará por ser uno de los iconos culturales que marcaron una época irrepetible.
Wolfe ha sabido combinar con destreza un estilo de escritura característico, la defensa de unos planteamientos culturales y sociales polémicos y una imagen personal reconocible. Como resultado, su figura ha quedado registrada en los anales de la high culture, pero también en aquellos otros, más informales aunque igualmente relevantes, de la cultura popular. El mejor ejemplo lo encontramos en dos momentos del año 2006. El primero tuvo lugar el 10 de mayo, Wolfe tuvo el honor de impartir la 35ª Conferencia Jefferson para el National Endowment for the Humanities, un reconocimiento que el gobierno federal de los Estados Unidos otorga a los intelectuales más destacados, y entre quienes lo han recibido se encuentran escritores como Saul Bellow, Henry Louis Gates, Arthur Miller o Toni Morrison. Unos meses más tarde, el 19 de noviembre, Wolfe apareció encarnado en uno de los personajes del episodio 384, temporada 18, de The Simpsons, lo que de alguna manera le asignaba la etiqueta de culturalmente identificable por los destinatarios de la conocida serie.
No cabe duda de que la combinación de ambos acontecimientos hubo de resultar muy gratificante para alguien que se ha preocupado por alcanzar un lugar entre la élite cultural de su país, pero que lo ha hecho registrando sobre todo fenómenos y actitudes de las clases media y baja. Y es que, tal y como el propio escritor declara, la ansiedad derivada de la pertenencia a una determinada clase social y el deseo de acceder a un estrato superior ha centrado toda su obra de ficción. Sus personajes se sitúan a menudo en una franja intermedia del espectro social y Wolfe nos los muestra debatiéndose en su esfuerzo por ascender, por mantener su posición o, al menos, por no retroceder a los estratos más bajos de los que proceden. Se puede decir, por tanto, que Wolfe ha sido un periodista que ha escrito con pluma de sociólogo, pues a pesar de haber elaborado su obra con técnica de reportero, la influencia de Max Weber, Thorstein Veblen o Edward O. Wilson se percibe a lo largo de toda ella. Sin embargo, existe otro aspecto de sus novelas cuya importancia resulta tan importante como la cuestión del estatus y es aquel que describe las dinámicas que se establecen entre los personajes que el escritor retrata y el medio social en que estos se desenvuelven. Todos ellos intentan desesperadamente ejercer el control sobre su entorno, imponer su voluntad sobre unas circunstancias que parecen burlarse de sus esfuerzos y para ello utilizan cualquier herramienta que incremente su cuota de poder. El resultado es una reflexión sobre la naturaleza de la identidad del ser humano, sobre su capacidad para ejercer el libre albedrío y sobre los elementos sociales y biológicos que se confabulan para limitar dicho ejercicio. Sus novelas muestran, por tanto, la pugna por el control de los acontecimientos entre los personajes que las pueblan, el entorno que los envuelve y su propia naturaleza animal.
Por esta razón, al revisar la producción literaria de Wolfe, en especial de su obra de ficción, con las relaciones de poder como herramienta crítica, aparecen aspectos que hasta el momento habían pasado desapercibidos. Sus novelas encierran un subtexto en el que el autor reflexiona sobre aspectos trascendentes tales como las consecuencias de la desaparición del sentimiento religioso entre las clases altas norteamericanas, la existencia o no del libre albedrío en el ser humano, la capacidad de este para escapar al determinismo que le impone el medio ambiente y el funcionamiento autónomo de su naturaleza animal. Esta lectura profunda sale a la superficie cuando el lector filtra la narración mediante los conceptos de “poder” y “control”, desvelando las ideas subliminales que sus novelas contienen. Se trata de mensajes que han pasado desapercibidos para la mayoría de los lectores, atentos a aspectos más polémicos, como los conflictos raciales, la codicia financiera o la sexualidad adolescente.
La obra de Wolfe en conjunto ha disfrutado de una gran popularidad y a ello ha de haber contribuido el hecho de mantener los debates propios del alto intelectualismo en un discreto segundo plano, por detrás de estos otros temas que atraen a los consumidores de best-sellers. Esta habilidad para armonizar aspectos aparentemente contrapuestos está siempre presente en su carrera literaria y la forma en que la ha armonizado con su vida personal es un ejemplo más del eficaz control que el escritor ha ejercido en ambos terrenos. En las páginas que siguen mostraremos que obra y escritor están mucho más vinculados de lo que el propio Wolfe ha querido confesar, desmontando el pretendido distanciamiento autorial del que siempre ha hecho gala. Sin embargo y como paso previo parece conveniente examinar el ambiguo y polisémico concepto de poder y definir, aunque sea de manera provisional, qué es, de dónde procede, cuáles son los usos que los seres humanos le otogan y de qué manera afecta a la narración literaria.
Una aproximación al concepto de poder
Si existe una metáfora que revela hasta qué punto el poder es consustancial a las relaciones humanas es aquella que lo compara con el aire que cada individuo respira, pero cuya presencia pasa desapercibida la mayor parte del tiempo debido a la fuerza de la costumbre. El poder dirige los actos de las personas, regula su actitud hacia familiares, amigos y compañeros de trabajo y establece órdenes jerárquicos de acuerdo a la cantidad que cada uno posee. A pesar de ello, solo muy de cuando en cuando alguien se detiene a meditar sobre su naturaleza y sobre la forma en que afecta a su vida. Estas ocasiones ocurren, por lo general, cuando se percibe una situación que podría calificarse como “injusta” y que revela un acusado desequilibrio en el conflicto que enfrenta a dos o más actores. Es entonces cuando las circunstancias mueven a la reflexión sobre su origen y sobre su desigual distribución en las estructuras sociales.
La literatura, por su parte, en su esfuerzo por convertir la realidad en narraciones inteligibles, reproduce una y otra vez estas dinámicas, equilibrando por un lado la necesaria verosimilitud y por otro una distribución de fuerzas que permita desarrollar un conflicto atractivo para el lector. La particular forma en que cada escritor articula este equilibrio muestra no solo su destreza en la tarea creativa, sino la base ideológica que sustenta su particular visión del mundo y, en ocasiones, sus propuestas de nuevas realidades posibles. El desigual reparto de poder que el autor hace entre los personajes de sus historias condiciona de forma dramática la estructura narrativa y el final de las historias. El estudio de una obra literaria bajo este prisma tiene por tanto un doble valor: por un lado contribuye al aprecio de nuevas e interesantes perspectivas sobre dicha obra, sobre su autor y sobre las circunstancias bajo las que fue creada y, por otro, proporciona una mejor comprensión de un fenómeno social que nos afecta a todos los seres humanos.
En la obra de Tom Wolfe, en particular, la importancia de las relaciones de poder que se establecen entre los personajes de sus novelas es incluso más relevante, si cabe, que entre otros escritores de su generación. Sus cuatro trabajos de ficción retratan la sociedad norteamericana y las preocupaciones del autor, estableciendo contradicciones y conflictos que rara vez han sido puestos de manifiesto en anteriores revisiones críticas.
Sin embargo, el uso del poder, como herramienta de análisis literario presenta algunas dificultades. La primera de ellas el hecho de que se trata de un concepto ambiguo e inasible y esto a pesar de su continuo empleo en el lenguaje cotidiano. Pocos términos son utilizados con tanta frecuencia por los medios de comunicación a la hora de discutir cuestiones de actualidad, ya sea en el campo de la economía, la política o los conflictos bélicos. El poder, como idea, se revela omnipresente en los asuntos humanos. No resulta, por tanto, difícil encontrar multitud de ejemplos en los que el término aparece situado en contextos muy diversos. Sin duda, cada utilización del término incluye una idea muy concreta. El problema surge al intentar encontrar unos rasgos conceptuales comunes a todos los usos a que es sometido a diario por quienes lo emplean. El Diccionario de la RAE en su primera acepción de este vocablo lo define como “tener expedita la facultad o potencia de hacer algo”; en la segunda, “tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo” y en la tercera y cuarta, hace referencia a la posesión de una mayor fuerza que alguien, lo que permite vencerle en un enfrentamiento. Estas definiciones establecen de manera inmediata dos aspectos relevantes del poder: la capacidad de actuar que otorga a quien lo posee y su importancia en la resolución de conflictos.
Por otro lado, como sustantivo, el carácter polisémico del término y la naturaleza abstracta e intangible de la realidad que designa dificultan en sobremanera la tarea de su definición, lo que sin duda ha de haber desalentado a quienes en alguna ocasión se han planteado su estudio. Esto no significa en absoluto que escaseen los tratados sobre el origen del poder en las relaciones humanas, sobre su distribución y sobre sus efectos. Los pensadores, desde Baruch Espinoza a Michel Foucault y desde Thomas Hobbes a Max Weber, han dedicado su atención a intentar desentrañar su naturaleza, la forma en que los seres humanos se ven afectados por él y los mecanismos que lo regulan y, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, las ciencias sociales se han volcado en un esfuerzo por someterlo a su examen científico.
Sin embargo, las dificultades metodológicas que encuentran los estudiosos para llevar a cabo esta tarea son siempre las mismas: ¿cómo examinar algo que carece de sustancia? ¿Cómo investigar su naturaleza si esta es siempre cambiante? El poder, por muy real que resulte1, no tiene existencia física, a pesar de que las fuentes de las que se obtiene sí la tengan y no es infrecuente caer en el error de identificar el poder con el dinero, con el conocimiento o con la fuerza física. Ahora bien, una superior acumulación de alguno de estos elementos no equivale necesariamente a un poder superior ni garantiza, en determinados contextos, la victoria en un conflicto – o la obtención de los resultados deseados por el actor – como demuestra, por ejemplo, el resultado de la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam o de la Unión Soviética en Afganistán.
Por esta razón, a menudo y para responder a estas preguntas, los analistas se han fijado en los resultados, han acudido a los efectos antes que a las causas y han apelado al estudio de las consecuencias que el ejercicio del poder por parte de las superestructuras sociales ha tenido sobre aquellos sectores de la sociedad con menor capacidad de decisión. C. Wright Mills analiza, en La élite del poder (The Power Elite, 1956), la distribución del poder entre el selecto y minoritario grupo de personas que ocupan posiciones desde las que pueden tomar decisiones que afectan al resto de la población: “A medida que los medios de información y poder se centralizan, algunas personas llegan a ocupar en la sociedad americana posiciones desde las que pueden mirar hacia abajo, por así decirlo, e influir con sus decisiones sobre el mundo cotidiano de los hombres y mujeres comunes… están en situación de tomar decisiones de las más grandes consecuencias” (3).2 Para Mills, el poder se acumula en los más altos estratos de las jerarquías de las tres organizaciones – o superestructuras – que en las sociedades modernas dirigen la vida de los ciudadanos; esto es, la maquinaria administrativa del estado, las grandes corporaciones económicas, y el conglomerado militar. Estos tres estamentos tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan ineludiblemente a quienes se sitúan más abajo, en la pirámide social. Mills, además, considera que una vez que los individuos alcanzan estas posiciones tanto sus actos, como su inacción cobran la mayor importancia: “Su inacción, su dejación en la toma de decisiones es en sí mismo un acto que tiene, con frecuencia, consecuencias mayores que las decisiones que sí toman” (4). Esta visión de una élite que acumula una enorme cantidad de poder fue muy contestada por los analistas políticos del momento, para quienes el sistema democrático en vigor se apoyaba en un equilibrio de fuerzas que se neutralizaban unas a otras. Robert Dahl (1958) respondió a lo que consideraba una concepción del poder inspirada por la ideología marxista asegurando que la existencia de esa supuesta ‘elite’ no estaba en absoluto demostrada y proponía un estudio de casos concretos3. Para Dahl, al contrario de lo que sucedía con Mills, el poder se identifica con su ejercicio (Lukes 2005). Las conclusiones de su propuesta señalan la existencia de diferentes actores, cada uno con diferentes intereses, que imponen sus criterios en diferentes áreas de la sociedad y sin una relación directa entre sí, por lo que no puede afirmarse que exista tal ‘elite’ de poder. En esencia, Dahl reafirma la validez del sistema pluralista democrático norteamericano.
En cuanto a la naturaleza misma del poder, Mills y Dahl lo contemplan también desde presupuestos diferentes; como una capacidad, el primero y como un ejercicio, el segundo. Dahl aporta una definición basada en la dominación: “A tiene poder sobre B en la medida en que puede obligar a B a hacer cosas que no haría en cualquier otra circunstancia” (Lukes 2005: 16). Esta definición del poder ha sido considerada reduccionista por analistas posteriores, como Taylor (1984: 171), quienes han sido más ambiciosos en sus estudios y han intentado determinar dónde se ubica, cómo se obtiene y se distribuye y cómo es posible oponerle una resistencia eficaz. Peter Morris (2002) aporta varios motivos para perseverar en el intento de comprender lo mejor posible la mecánica de su funcionamiento.
En el aspecto práctico, Morris considera que, si se desea prosperar en una sociedad en conflicto permanente, es preciso saber de cuánto poder se dispone, cuánto se halla en manos de los posibles adversarios y qué podrían hacer con él, si se dieran determinadas circunstancias. El poder aparece aquí como un elemento clave desde un planteamiento estratégico de las relaciones a todos los niveles, tanto interpersonales como de alta política de estado. Michel Foucault coincide hasta cierto punto con este planteamiento, si bien en su personal visión del poder este se encuentra estrechamente vinculado al dominio ejercido sobre otros, como se verá más adelante. Según Foucault, “debemos considerar las relaciones de poder como juegos estratégicos – juegos estratégicos que tienen como consecuencia que algunas personas intenten determinar la conducta de otras – entre las libertades y los estados de dominio, que son lo que habitualmente denominamos poder” (Foucault 1987: 19).
En lo relativo al aspecto moral, Morris establece una relación directa entre poder y responsabilidad, por cuanto la carencia del primero exime de la segunda (2002: 39). Recoge al hacerlo la afirmación de Mills, cuando este asegura que quienes tienen el poder de actuar, tienen también el deber de hacerlo para evitar daños o males en aquellos otros desfavorecidos o desempoderados, cuyo bienestar depende de las decisiones de la élite4. Morris añade que existen, además, razones evaluativas para establecer la distribución del poder en una sociedad determinada y examinar de la forma más precisa posible hasta qué punto los ciudadanos disponen de los medios necesarios para cubrir sus necesidades y la fuerza suficiente como para resistir las imposiciones o los abusos de las corporaciones y el estado, aspectos que, incidentalmente, tal y como Morris señala, no tienen por qué ir juntos (2002: 40-42).
La relación de poder entre el individuo y las grandes estructuras – la más evidente de las cuales la constituye el estado – siempre ha preocupado a los pensadores y John Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil (Second Treatise of Government, 1662), considera que el individuo debe conservar el suficiente poder como para oponerse a la tiranía de todo gobierno que pretenda esclavizarle. Para el filósofo inglés, todo ser humano nace libre y es con su consentimiento que cede parte de su autoridad sobre sí mismo a una estructura estatal: “La libertad natural del hombre consiste en no estar sujeto a ningún poder superior sobre la Tierra, y no estar bajo la voluntad o la autoridad legislativa de ningún otro hombre, sino tener tan solo como regla la ley de la naturaleza. La libertad en sociedad consiste en no estar bajo ningún poder legislativo, salvo el establecido por su consentimiento” (Locke, 1662, Chap. II, Sec.4).
Esta idea inspira la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en donde se recoge, de forma literal, que el estado asume la responsabilidad de garantizar la vida, la libertad y el derecho a la felicidad de los ciudadanos y que su legitimidad emana del consentimiento de los gobernados:
Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres fueron creados iguales, que fueron dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables y que entre estos Derechos está la Vida, la Libertad y la consecución de la Felicidad. – Para asegurar estos derechos se instituyeron entre los Hombres los Gobiernos, cuyos poderes derivan del consentimiento de los gobernados. (The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America, 1776)
Es evidente, pues, que existe una relación directa entre empoderamiento ciudadano y libertad; cuanto mayor sea aquel, mayor será también esta. Tom Wolfe defendió, ya desde sus primeros escritos en los años sesenta, que nunca como entonces el hombre de a pie, la clase trabajadora, había dispuesto de una cuota de poder personal tan elevada. Sin embargo, lejos de provenir de un incremento de los derechos constitucionales de los ciudadanos, el escritor atribuía este fenómeno a la inesperada bonanza económica experimentada por los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, que inyectó dinero y tiempo libre en las clases media y baja, permitiendo que los individuos expresaran su identidad en formas inéditas. Este fenómeno se tradujo en la aparición de todo tipo de culturas alternativas y en lo que él llamó una “explosión de felicidad” que se extendió por todo el país (Wolfe 1968b: 13-14).
En cualquier caso, el desacuerdo entre los estudiosos del poder a la hora de definirlo no da señales de que vaya a desaparecer en breve plazo, pues los distintos puntos de vista con que es contemplado dificultan la adopción de un criterio único. Ya se ha visto que para autores como Dahl o como Foucault, el poder equivale a su ejercicio con la finalidad de dominar a otros, mientras que para Mills su esencia reside en la capacidad de actuar. Locke lo había visto también como una capacidad, que permitía a una persona actuar, hacer, “o asimilar cualquier cambio” (Locke, 1662: 11). En efecto, si se observa el ejercicio del poder, será posible dar por cierto que quien lo ejerce lo posee, pero equiparar a ambos conduce a lo que algunos autores, como Steve Lukes (2005: 70), han dado en llamar la falacia del ejercicio5. Lukes considera que esta falacia ha llevado, a su vez y en ocasiones, al error de equiparar el poder con las fuentes – o los vehículos – del poder, mencionado más arriba, aunque esto es algo que resulta tan frecuente que cabe preguntarse si distinguir entre uno y otros tiene alguna relevancia. Para Francis Bacon, por ejemplo, poder y conocimiento van tan unidos que, en su obra, los considera sinónimos: “Y así, conocimiento y poder van de la mano; de ahí que la forma para incrementar el poder sea incrementar el conocimiento” (Bacon, 1620 [2012]: Aforismo II, 1).
Nadie parece haber tenido nunca problemas para captar la relación que vincula poder e información: “El conocimiento y el poder de un hombre son coincidentes, pues quien ignora las causas no puede producir efectos” (Aforismo II, 1). Alvin Toffler, en El cambio del poder (Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century, 1991) establece tres tipos de poder y los identifica con el conocimiento, la riqueza y la violencia, y si bien los considera al mismo tiempo como fuentes del poder, lo cierto es que, en su exploración de los cambios experimentados en la segunda mitad del siglo XX en la sociedad occidental, esta ambigüedad o doble función no supone ningún obstáculo.
Bertrand Russell, por su parte, considera el poder como la producción de los efectos deseados (Russell 2004 [1938]: 25), una definición que resulta tan amplia y genérica como la de Alvin Goldman, para quien el poder conlleva la consecución de lo que uno quiere (Goldman 1972, 1974a, b). Max Weber define el poder, en Teoría de la organización social y económica (The Theory of Social and Economic Organization, 1947), como la capacidad de imponer la propia voluntad a la de otros dentro de la interacción social, un concepto directamente ligado al dominio coercitivo. En cambio la autoridad, según Weber, proviene del uso legítimo del poder y cuenta con la aquiescencia del sometido. Esta idea ya fue desarrollada en su momento por Jean-Jacques Rousseau (2008 [1762]: 13) en El contrato social, donde si bien reconoce el poder que le otorga la fuerza a quien la posee, también le niega legitimidad si carece del consentimiento de quien se somete a la autoridad de otro. Para Steven Lukes, por otro lado, la idea de poder lleva implícita en sí misma la de capacidad: “El poder es un concepto que conlleva una disposición. Identifica una capacidad: el poder es potencial, no efectivo – de hecho se trata de una potencialidad que puede no llegar a materializarse nunca” (Lukes 2005: 69). Sin duda, es siguiendo sus propios propósitos como los estudiosos de los fenómenos políticos y sociales han dirigido a menudo su mirada hacia aquellos lugares donde mayor es la acumulación de poder, como se mencionaba antes. Esto resulta lógico si se tiene en cuenta la necesidad de observar los efectos para poder determinar las causas, ya que estas serán más apreciables, cuanto mayores sean aquellos.
Para nuestros fines será igualmente interesante observar las pequeñas cuotas de poder de que disponen los individuos, esto es, los personajes de ficción que pueblan las novelas de Wolfe. Se trata de cantidades limitadas, escasas, pero que son utilizadas de forma eficaz para resistir las fuerzas del entorno y sobrevivir, aun a costa de introducir cambios profundos en su forma de vida. En cualquier caso, de entre las numerosas y variadas ideas que sobre el poder es posible encontrar en la bibliografía filosófica, política y social, parece especialmente útil la que Thomas Hobbes proporciona en Leviatán (Leviathan, 1651) por cuanto abarca tanto aquellos recursos inherentes al ser humano, y que él llama poderes naturales, como aquellos otros tomados del entorno, a los que da el nombre de instrumentales:
Poder Natural es la eminencia en ciertas Facultades del Cuerpo o de la Mente: la extraordinaria Fortaleza, Forma, Prudencia, Arte, Elocuencia, Liberalidad o Nobleza. Instrumentales son aquellos otros Poderes que, adquiridos por estos o mediante la fortuna, son medios e Instrumentos para adquirir todavía más: Riqueza, Reputación, Amigos y el Secreto hacer de Dios al que los hombres llaman Buena Suerte. (Hobbes 2012 [1651]: Part I. Chap. X.)
Ahora bien, aparecerán en este análisis de la obra de ficción de Wolfe situaciones en las que los protagonistas hagan uso de diferentes vehículos – o fuentes – a la hora de ejercer el poder. Mientras que estos emplearán el dinero para situarse socialmente, aquellos recurrirán al carisma para influir sobre quienes les rodean; si ciertos personajes extraen de su físico portentoso el poder necesario para triunfar en los negocios, otros sobresalen gracias a sus dotes intelectuales. Donde unos hacen uso de sus poderes naturales, otros manejan con destreza los poderes instrumentales, por mantener la terminología propuesta por Hobbes.
No está claro, sin embargo, que todas las habilidades puedan considerarse poderes. Anthony Kenny (1975: 53) distingue entre poderes que funcionan en dos sentidos y otros que solo funcionan en uno, dependiendo de si pueden ‘activarse’ o no mediante la voluntad. Se trataría de poderes pasivos y activos, e incluye en el apartado de pasivos aquellas habilidades o facultades de las que resulta imposible prescindir a voluntad: si alguien me habla en un idioma que yo conozco no está dentro de mí la capacidad de no entender lo que dice.
Por otro lado, ciertas habilidades, difícilmente pueden ser consideradas poderes, pues por más que dependan de la voluntad y produzcan resultados, estos se pueden calificar de irrelevantes. Cualquier persona de constitución normal puede, agitando los brazos, producir ligeras corrientes de aires, un efecto que rara vez será de utilidad alguna. Así, a la hora de determinar la importancia o el valor de un poder determinado es preciso tener en cuenta cuáles son resultados que produce y, sobre todo, los objetivos o las necesidades del individuo que hace uso de dicho poder. Sherman McCoy, el protagonista de La hoguera de las vanidades (The Bonfire of the Vanities, 1987), es capaz de obtener rendimientos fabulosos en el mercado de bonos gracias a sus conocimientos y su capacidad intelectual, pero, en cambio, esas facultades y destrezas no le ayudan en lo más mínimo a poner su vida privada en orden cuando los acontecimientos comienzan a descontrolarse. En este sentido se puede afirmar que carece de poder, ya que por mucho que en determinados aspectos de su existencia sea capaz de generar resultados admirables –beneficios económicos, bienes y comodidades materiales – en otros que se revelan cruciales aparece absolutamente impotente, inerme ante el torbellino de fuerzas que le arrastra hacia la base de la pirámide social. Sus despistes, errores de juicio y su incapacidad para responder a las agresiones del entorno revelan que la efectividad de la cuota de poder de que dispone se circunscribe a un campo muy limitado. Así pues, las necesidades del individuo y sus objetivos son criterios relevantes a la hora de considerar el valor de una determinada capacidad, como también lo es el contexto: “Un diestro conductor de Soldados es de gran Valor en tiempos de Guerra, presentes o inminentes, pero no así en la Paz. Un sabio e incorruptible Juez es Valioso en tiempo de Paz, pero no tanto en la Guerra” (Hobbes 2012 [1651]: Part I. Chap. X).
En cuanto a los poderes instrumentales, estos pueden ser muy diversos, empezando por los tres a los que Alvin Toffler hace referencia – riqueza, información y violencia – y siguiendo por otros más sutiles y asociados al uso del lenguaje, como la elocuencia, el carisma y el liderazgo ideológico o religioso. De estos elementos quizá aquel que con mayor frecuencia se asocia al ejercicio del poder, de forma instintiva o por experiencia, sean las riquezas.
Hobbes recomienda usar la riqueza para ganar amigos y forjar alianzas, asegurando que el mayor poder es el que proviene de la unión de varios hombres “unidos por el consentimiento en una persona natural o civil”. En cualquier caso, el papel de la riqueza como fuente de poder en la sociedad moderna parece incuestionable, hasta el punto de que se establece un proceso circular que se retroalimenta: quienes más dinero tienen poseen al mismo tiempo más poder, lo que les sirve para incrementar su fortuna y así sucesivamente. En Todo un hombre (A Man in Full, 1998), tercera novela de Wolfe, aparece el personaje de Wesley Jordan, alcalde de la ciudad de Atlanta quien, durante la campaña electoral, logró, por diversos medios, recaudar los fondos necesarios para comprar los votos que permitieron su elección. Una vez en la alcaldía, su puesto como máxima autoridad municipal hace que las aportaciones económicas fluyan con mayor facilidad, posibilitando así su reelección. En su estudio “Wealth, Income, and Power” (2012), William G. Domhoff establece cuatro aspectos que relacionan riqueza con poder6: En primer lugar, el dinero en grandes cantidades sirve a quien lo posee para influir – a través de donaciones y financiación – en partidos políticos que impulsan leyes que favorecen a la élite económica. En segundo lugar, facilita el control de las grandes corporaciones, aquellas que a su vez regulan en buena medida el funcionamiento de la sociedad. Tercero, el sistema de retroalimentación mencionado anteriormente; una vez en una posición de poder es más fácil acceder a una mayor porción de la riqueza de una sociedad. Por último y en cuarto lugar, Domhoff deduce que quien más riqueza acumula ha de ser también, necesariamente, quien más poder tiene, dado que son precisamente los ricos quienes disfrutan de aquellos bienes que la población, en general, ansía. Es decir, si han sido capaces de conseguir lo que todos quieren, es porque tienen más poder que la mayoría, porque van ganando en la competición por obtener las cosas buenas de la vida. Esta última conclusión, sin embargo, puede resultar engañosa precisamente por su relatividad, como se verá. Por ejemplo, es cierto que Charlie Croker, protagonista de Todo un hombre (A Man in Full, 1998), dispone de más poder que la mayoría de la población de su entorno y a la vista está que ha obtenido bienes que la mayoría desea, tales como ropas de marca, viviendas espaciosas y vehículos lujosos. Pero el poder de que dispone resulta irrelevante a la hora de hacer frente a los conflictos que originan la trama de la novela y que amenazan su modo de vida. Además, está envejeciendo, lo que le resulta insoportable, pero, como le sucede al resto de los humanos, es incapaz de hacer nada para detener el deterioro propio de la edad. Se podría decir que si bien en términos absolutos es dueño de un poder considerable, en términos relativos dispone de muy poco.
La riqueza es sin duda la casuística más fácil de cuantificar, como también podrían serlo los recursos militares que van asociados al uso de la fuerza física o la violencia. Sin embargo, identificar dichos recursos materiales con la cantidad de poder de que se dispone puede llevar a conclusiones equivocadas. En principio, alguien que posea un millón de euros dispone también de más poder que alguien que tan solo posee mil, pero un hombre (un solo hombre) que posea diez armas de fuego no es, necesariamente, más poderoso que otro que tan solo posea una, ya que difícilmente podrá manejarlas todas a la vez, en caso de conflicto. Intervendrían, además, en la ecuación factores como la destreza en el manejo de estas armas o la sensatez en la inversión de los superiores recursos económicos. La cuestión se complica si se intenta comparar el poder de individuos que disponen de fuentes de poder diferentes, pues, ¿hasta qué punto las riquezas materiales le proporcionan a un individuo mayor poder que el carisma a un líder ideológico capaz de movilizar a las masas? ¿Es superior el poder que proporciona la elocuencia al que proporciona la fuerza física o el ejercicio de la violencia?
En el análisis de las novelas de Wolfe se verá que la respuesta a estas preguntas depende una vez más de las circunstancias. Ken Kesey, escritor y líder del grupo hippie The Pranksters a principios de los años 60, disfrutó durante un breve período de tiempo de una considerable cuota de poder, que le permitía ejercer el control sobre su propia vida y la de quienes le rodeaban. Sin embargo, ese poder y el control asociado se evaporaron con rapidez una vez que su carisma comenzó a menguar. En Todo un hombre se puede ver a Conrad Hensley, personaje secundario, neutralizar una amenaza de agresión física mediante el uso de un intimidante discurso, en el que emplea la jerga carcelaria. En cambio, no mucho tiempo antes, cuando todavía era un interno de la Prisión de Santa Rita, su recién adquirida destreza retórica no hubiese sido suficiente para librarle de las iras de la Hermandad Aria.
En principio, el criterio más fiable para determinar cuánto poder tiene alguien sería la evaluación de los resultados de su ejercicio. Cuanto más amplios sean estos resultados en el campo de los intereses que afectan al bienestar del individuo, mayor sería el poder que este detenta. El aspecto clave que regula la aplicación de los adjetivos ‘mucho’ o ‘poco’ son los intereses de cada individuo, convirtiéndose él mismo y su capacidad para lograr sus objetivos en la vida, en la medida del poder que posee. Así, en el análisis de las novelas de Wolfe, se pondrá de manifiesto que la cuota de poder de que disponen los diferentes personajes difiere sensiblemente dependiendo de si se mide de acuerdo a los resultados que cada uno intenta conseguir o de si se hace comparándolos entre sí. De ser verdad lo que Morris afirma, esto es, que “las personas son más poderosas cuanto más importantes son los resultados que son capaces de obtener” (Morris 2002: 89), también lo es que la consideración de qué es ‘importante’ o no lo es varía sensiblemente de una persona a otra, por lo que la evaluación del poder de que disponen los individuos – empleando como vara de medir el grado de satisfacción o felicidad que consiguen con él – se convierte en algo relativo7.
Los intereses de unos y otros, sin embargo, a menudo entran en conflicto, lo que de forma directa lleva al uso que los actores, individuales o colectivos, dan al poder y es este un aspecto en el que la mayoría de los estudiosos parece estar de acuerdo: disponer de poder implica, habitualmente, la capacidad de actuar en contra de los intereses de otros (Lukes 2005: 83). Al fin y al cabo, poder y sometimiento son conceptos que han estado históricamente relacionados y el afán de dominación parece tan arraigado en el ser humano, que incluso produce extrañeza cuando alguien, por su propia voluntad, rechaza un puesto que conlleva tal prerrogativa.
Por otro lado, los efectos del dominio de un actor individual o colectivo sobre otros no han de ser necesariamente negativos, a pesar de las connotaciones del término. Thomas Wartenberg (1990), señala que son frecuentes y relevantes los casos en los que el sometimiento trae consecuencias positivas para los sometidos, como es el caso del ejercicio de la autoridad de los padres sobre los hijos, de los profesores sobre sus alumnos o del terapeuta sobre el enfermo. En todas estas ocasiones el bien último que obtiene quien debe obedecer las órdenes que se le imponen, compensa la pérdida de libertad que estas le suponen. En las empresas colectivas en las que varios individuos deben trabajar coordinados de cara a la obtención de un objetivo o bien común – ejércitos, orquestas, equipos deportivos – es necesario que todos ellos se sometan al dominio de quien ostenta el poder en cada caso. Por desgracia, en ocasiones este dominio, aun orientado a la consecución de un fin loable, se materializa en abusos que parecen difíciles de tolerar. Este es el caso del ejercicio despótico del mando militar o del entrenador deportivo, por ejemplo. En la tercera novela de Wolfe, Yo soy Charlotte Simmons (I Am Charlotte Simmons, 2004) el entrenador de baloncesto del equipo universitario somete a sus deportistas a un trato degradante con el fin de obtener de ellos un rendimiento superior. Este episodio, casualmente, encontró un cierto reflejo en la noticia que durante algunas semanas, en el mes de septiembre de 2012, ocupó la sección deportiva de numerosos periódicos. Un grupo de las antiguas componentes del equipo olímpico de natación sincronizada acusaron a su antigua entrenadora de abusos de poder y vejaciones (El País; La Vanguardia; ABC; El Mundo, 27-08-2012). Durante la polémica que siguió, las opiniones estuvieron divididas entre quienes reprobaban este tipo de comportamientos por parte de un entrenador deportivo y quienes los justificaban alegando la necesidad de obtener de los deportistas el máximo rendimiento de cara a una competición de alto nivel.
Otros autores, en cambio, como es el caso de Ian Shapiro, entienden el dominio como el resultado de un ejercicio ilegítimo del poder (Shapiro 2003: 53). Este ‘ejercicio ilegítimo’ conlleva en numerosas ocasiones “advertencias, amenazas, intimidación y, en casos extremos, el empleo de la violencia” (Hunter 1953: 247). El uso del poder para someter a otras personas ha sido muy estudiado por los filósofos sociales y políticos, pero ya Spinoza proporcionaba, casi cuatro siglos atrás, una precisa disección de los métodos por medio de los cuales los quienes tienen poder someten a quienes no lo tienen:
Un hombre tiene a otro en su poder cuando lo tiene sometido, cuando lo ha desarmado y privado de los medios necesarios para defenderse o escapar, cuando provoca temor en él o cuando ha conseguido ponerlo a su servicio de tal manera que prefiere complacer a su benefactor antes que a sí mismo y prefiere guiarse por el juicio de su benefactor antes que por el suyo propio. Quien tiene a otro en su poder por medio de la primera o segunda vía, controla su cuerpo tan solo, pero no su mente; mientras que quien emplea las vías tercera o cuarta ha puesto bajo su dominio tanto su cuerpo, como su mente, pero solo mientras se mantenga el temor o la esperanza. Una vez que uno u otro han desaparecido, el segundo hombre toma posesión se sí mismo. (Spinoza 2007 [1677]: 273-5)
Spinoza añade, además, que una persona puede verse sometida a otra cuando la segunda influye en las opiniones y preferencias de la primera, hasta el punto de impedirle razonar correctamente. Esta idea, la de que los actores sujetos a sumisión pueden no solo no ser conscientes de su situación, sino llegar incluso a considerarla como el estado natural de las cosas, fue desarrollada por la ideología marxista y en especial por Antonio Gramsci, dando forma al concepto de hegemonía (Gramsci 1971). Gramsci explicaba de esta manera el hecho de que la revolución no hubiese arraigado en Occidente como lo había hecho en los países del Este: la clase trabajadora había interiorizado hasta tal punto los valores burgueses, que había llegado a considerar que beneficiaban sus propios intereses. La clase dirigente había logrado la ‘complicidad’ o aquiescencia de los sujetos dominados mediante una serie de ‘aparatos ideológicos’ que abarcaban e influían en todas las instituciones, familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, artes…
Esta capacidad insidiosa del poder para imbuir en las personas determinadas ideas, preferencias o deseos constituiría el ejercicio último de control. Los individuos no solo estarían actuando de acuerdo a los deseos de agentes ajenos a ellos mismos, sino que además lo harían de forma inadvertida y en el convencimiento de que siguen sus propios impulsos. Ya a mediados del siglo XIX, el pensador inglés John Stuart Mill daba cuenta, en su libro La esclavitud femenina (The Subjection of Women, 1989 [1869]), de las formas en que la personalidad y el carácter de las mujeres es condicionado desde la infancia para que asuman como natural un papel subordinado con respecto al hombre. También Pierre Bourdieu, en La dominación masculina (Masculine Domination, 2001 [1998]), destaca el efecto que una ‘socialización adecuada’ tiene en la percepción de las mujeres de sí mismas y en el código de valores que llegan a internalizar:
El sometido aplica categorías elaboradas a partir del punto de vista del dominante a las relaciones de dominio, lo que las hace parecer naturales. Esto puede llevar al auto-desprecio sistemático, visible en particular . . . en la representación que las mujeres Kabyle tienen de sus genitales como algo deficiente, feo e incluso repulsivo (o, en las sociedades modernas, en la percepción que algunas mujeres tienen de que sus cuerpos no se ajustan a los cánones estéticos impuestos por la moda) y de forma más general en su adhesion a una imagen que menosprecia a la mujer. (Bourdieu 2001[1998]: 35)
Wolfe dedica en sus novelas buena parte de sus dardos satíricos a burlarse de la forma en que las mujeres de las clases altas, durante los años ochenta y noventa, han sucumbido a una sumisión interiorizada que las impulsa a buscar cánones de belleza arbitrarios y a mantener una delgadez extrema y antinatural. En sus descripciones de las esposas de los altos ejecutivos que asisten a las fiestas, cenas o celebraciones donde se da cita la alta sociedad, es posible observar el efecto que estos cánones han tenido sobre su apariencia física. Sin embargo, para estas mujeres, no existe otra alternativa que la de aceptar la imposición del entorno social, si desean ser admitidas en este. Renuncian voluntariamente a todo ejercicio de poder personal que implique la más mínima rebelión contra unas normas que ni comparten, ni les proporcionan otro beneficio que no sea el de su reconocimiento como miembros del “grupo”. Su exclusión sería el mayor castigo al que podrían verse sometidas, tal y como le sucede a Martha Croker, la ex esposa del protagonista de Todo un hombre, y harán lo que sea preciso para volver a integrarse. Esta internalización de las normas de conducta que el poderoso imbuye en el carácter de los sometidos constituye una forma sumamente eficaz de desempoderar a un colectivo concreto.
Otro ejemplo palpable de la manipulación del comportamiento se halla en la asociación entre la psicología social y las técnicas de ventas. Los publicistas hace ya tiempo que descubrieron la rentabilidad de aplicar las teorías conductistas para inducir a los potenciales clientes a consumir determinados productos. Tal y como Spinoza aseguraba, el poder actúa de forma más efectiva cuando impide a los sometidos razonar correctamente.
La idea de que el poder actúa en la sociedad a gran escala mediante vehículos no coercitivos para obtener el dominio a la vez que el consentimiento de los dominados prendió en buena parte de los intelectuales y pensadores a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Michel Foucault, con Vigilar y castigar (Discipline and Punish: The Birth of Prison, 1995 [1975]) e Historia de la sexualidad (The History of Sexuality





























