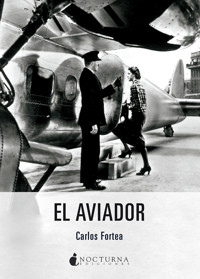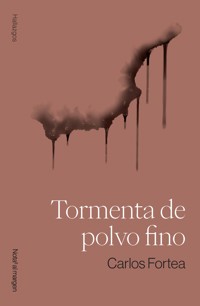
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nota al margen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hallazgos
- Sprache: Spanisch
«Hablo con mucha gente que ha sido arrancada del lugar asignado por la vida, y todos quieren volver alguna vez; los primeros recuerdos se graban y se esculpen en la memoria, y los pasadizos por los que nos movemos están tapizados con las imágenes de esa primera época, cuando permanecíamos, cuando aún no sabíamos que íbamos a irnos». A través de recuerdos personales y memorias ajenas rescatadas de archivos polvorientos, los personajes de Tormenta de polvo fino transitan dos siglos de la historia de España, desde la guerra de la Independencia hasta nuestros días. Entre la expectativa, la incertidumbre y el desencanto, un afrancesado entiende que el progreso solo puede provenir de las fuerzas extranjeras, una familia española llega de las colonias de ultramar, una actriz es traicionada por su época y un profesor lucha en la Guerra Civil en el bando que termina coartando su destino. Historias que revelan los vaivenes de un país convulso. Con una mirada crítica hacia la política y el poder, un estilo depurado y un lenguaje preciso, Carlos Fortea reflexiona sobre el modo en que elpasado condiciona el presente y si recordar es, acaso, una forma de comprender. «Carlos Fortea es un auténtico hombre de letras. Ha recorrido todos los ámbitos y en todos ha tenido éxito y reconocimiento crítico». Nueva Tribuna «Fortea es escritor, traductor y profesor, […] estas actividades se alimentan las unas de las otras hasta crear, tal vez, una única realidad». Zenda
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lo que somos hoy es consecuencia de lo que fuimos en aquel siglo xix. Por eso, esta niña representa la intrahistoria, la vida, en apariencia insignificante, de un personaje anónimo consecuencia de los avatares de nuestro país y a todos los perdedores de los doscientos años que recorre esta novela.
Tormenta de polvo fino
Tormenta de polvo fino
Carlos Fortea
Primera edición, septiembre de 2025
© Nota al margen, S. L., 2025
Plaza de las Salesas, 7
28004 Madrid
© del texto, de Carlos Fortea, 2025
© de la edición, Nota al margen
© del diseño de cubierta y composición, Comba Studio
© de la ilustración, Estefanía Córdoba
© de la fotografía, Archivo familiar
ISBN. 979-13-990755-3-3
Depósito legal. M-16312-2025
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro —incluyendo fotocopias y la difusión a través de Internet—, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamos públicos.
Índice
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
Todos los personajes de esta novela son imaginarios, salvo España y Fernando VII.
Todo lo que se cuenta de ellos dos es cierto.
Los pensamientos y acciones de todos los demás personajes son producto de la imaginación del autor.
A los héroes de mi infancia, in memoriam
I
Los recuerdos ajenos también son míos. Me pierdo en medio de los legajos, se me cubren las manos de un polvo fino que rellena las grietas de la piel y me las deja parecidas a guantes, guantes blancos, de bibliotecario o de taxidermista, de anatomopatólogo o de mimo. Pero tiene que haber formas de vida dentro de ese polvo, presencias microscópicas pero voraces, porque se me irrita la epidermis y me salen manchas que me hacen pensar en esos hongos amarillentos que cubren las esquinas de los libros viejos.
Tal vez el pasado sea un espacio contaminante, lleno de alguna clase de xenovirus. Los funcionarios del archivo me miran con una forma de desconfianza que parece resultarles connatural, heredera de la idea de que quien trata de encontrar la verdad es el que se hace sospechoso. Aquí no viene nadie, parecen pensar, qué andas buscando aquí, en la casa del olvido. O peor, en el reducto de la memoria. Papeles. Papeles quebradizos que tienen las respuestas. Tengo fe en que tienen las respuestas.
No quiero distraerme… No sé lo que busco. La cabeza me hierve de imágenes, vienen de todas partes, pelean entre ellas, se desplazan y suceden unas a otras.
Veo cosas confusas: un niño rubio que corre por mi casa encendiendo todas las lamparitas de las mesillas de noche; no sé nada de él, excepto que desde entonces cuando aparece un querubín rubio en las películas siento una inquietud que me atraviesa el alma. Una chica tendida boca abajo en un sofá, somnolienta, con el brazo caído sobre la alfombra y el pelo caído sobre la cara mientras el niño que soy yo la mira, mi primera experiencia de la belleza. La rodilla ensangrentada de mi hermano mayor después de una carga policial, mi primera experiencia de la violencia. Las medias palabras con las que disculpó delante de mis padres su presencia en aquella manifestación, mi primera experiencia de la política.
Veo a Paco. Lo veo sacar un bloc y un lápiz del bolsillo interior de la chaqueta y, en una hoja blanca de diez centímetros, dibujar mi retrato de memoria, sin levantar los ojos del papel. Veo la ceremonia: lo primero que hace es sacar del bolsillo derecho de la americana, de un bolsillo abultado y deforme, una pipa Peterson de cazoleta marrón, y del izquierdo un paquete plateado de tabaco Cibeles, nacional, barato, llenarla con gestos metódicos, comprimir el tabaco con un minúsculo atacador dorado que es parte de un llavero con otros utensilios, como si se tratara de una navaja suiza para fumadores. La enciende, se guarda el mechero, y solamente entonces echa mano al bolsillo interior de aquella especie de americana de Mary Poppins para sacar el bloc. Me fijo enseguida en que está muy usado, y en que el lápiz es de punta blanda y está desgastado, lo que hace su trazo más similar al del carboncillo que al de un lápiz propiamente dicho. Lo empuña casi con ternura, lo aplica con total decisión al papel, y de su punta salen unas líneas vibrantes, carentes de duda, que muy pronto dan como resultado mi propio rostro.
Mientras lo dibuja, expulsa breves nubecillas de humo por una de las comisuras de la boca, una boca ancha que sonríe débilmente, complacida sin duda por mi atención, tal vez por mi sorpresa.
Veo a Paco dibujándome, pero veo también a los personajes de los muchos relatos que me cuenta, historias de una guerra
que están lejos de ser hazañas bélicas: un soldado cruza con dos platos de sopa una zona batida por ametralladoras, que empiezan en ese momento a disparar, y en lugar de tirar por el aire los platos y echar a correr se queda paralizado por el miedo, camina lentamente como alguien con vértigo que avanza por el borde de un precipicio, y cuando llega al otro lado, entre la admiración de sus compañeros, recibe palmadas y parabienes por el valor que jamás ha tenido.
Los recuerdos ajenos son míos. Fermentan, y los gases que producen alimentan mi mente como si se tratara de una gran turbina. Entro en casas vacías y desde los rincones me mira gente que las ha habitado, un día visité un templo egipcio y en un rincón había un escriba sentado en el suelo, y levantó la vista de su tarea y me sonrió. Y no me dijo nada porque su templo había sido arrancado del lugar asignado por la vida, y trasladado desde las arenas de Asuán a las calles ruidosas de Madrid.
Hablo con mucha gente que ha sido arrancada del lugar asignado por la vida, y todos quieren volver alguna vez; los primeros recuerdos se graban y se esculpen en la memoria, y los pasadizos por los que nos movemos están tapizados con las imágenes de esa primera época, cuando permanecíamos, cuando aún no sabíamos que íbamos a irnos.
Trato de imaginarme a ese escriba en Madrid, vendiendo su oficio como mercadería en una esterilla tendida en la acera, entre la indiferencia y la curiosidad de los compradores de objetos exóticos, al lado de un rey inca que toca la ocarina y un cazador masái al que un agente trata de fichar enseguida para un equipo de baloncesto. Trato de perderme por las calles que fueron de la movida, en las que tal vez logre encontrarme a mí mismo, o descubra que ni ella ni yo existimos nunca.
Mi amigo se enamora de una poeta que le abre la puerta de su casa con unas gafas gruesas y un chal de ganchillo por los hombros, porque la ha visto antes con lentillas y gran presentación y el descubrimiento de su debilidad lo mata, y yo emprendo una vida de hormiga sin hambre ni banquetes, ni épica ni lírica ni dramática.
Entre los papeles del archivo aparece el relato de un hombre que pide justicia: su hija trabaja como criada en palacio, y ha sido violentada en un pasillo por el nuevo rey Fernando VII, que en marzo de 1808 acaba de destronar a su padre después de un extraño motín popular y recorre la sede de la monarquía con ínfulas de amo. El reclamante no es más que un pequeño servidor, un chupatintas en una de las covachuelas de la administración palaciega. Se ha casado muy joven, de resultas de un embarazo apresurado, y su mujer ha muerto el año anterior, de unas fiebres de origen incierto. Aun así, ha creído toda su vida que el mundo está bien hecho, que todo es como las matemáticas, un sistema ordenado en el que la realidad es una cifra que cuadra. De repente las cifras se han descuadrado, y el responsable es un representante de dios en la tierra, el mismo dios que según sus creencias se ha llevado a su mujer, como si se tratara de un traspaso de fondos a otra cuenta.
Pero él aún no está listo para pensar que el desbarajuste obedece a causas que no le son visibles, piensa que el daño puede ser reparado, aunque no sabe cómo. Eso lo deja en brazos de las autoridades, y confía en ellas, se coloca en sus manos.
El relato guardado en el archivo, probablemente por algún secretario horrorizado por las cosas que llegan a su conocimiento, no deja espacio para la esperanza: el ofendido padre es objeto de burla cuando presenta su memorándum, le dicen en la cara que podrá darse por satisfecho si no le toca criar a un real bastardo, más que nada porque el niño tiene todas las probabilidades de ser feo y malo, de tal casta tal galgo.
El chupatintas monta en cólera, pregunta dónde tiene que llevar su querella, y al aluvión de nuevas carcajadas que recibe a cambio contesta concibiendo la arriesgada idea de obligar por las malas al bellaco a responder de lo hecho. Va a un armero y se gasta parte de sus ahorros en un par de pistolas de duelo, las más baratas que consigue encontrar, que se ciñe con una cartuchera y con las que pretende interceptar al sátrapa en cualquier pasillo del real palacio, ponerle las pistolas ante los belfos y decirle que elija entre que se le salga el vino por los dos lados de la cara o dar respuesta a su demanda. Al fin y al cabo, papeles bajo el brazo, él tiene libertad de movimientos en las estancias regias, está muy acostumbrado a llevar documentos de un despacho a otro.
Cuando ya va a poner su plan en práctica, le llega la noticia de que el rey ha partido hacia Bayona para entrevistarse con Napoleón. No se sabe cuándo va a volver. Luego todos se enteran de que no va a volver, porque Napoleón ha decidido que se va a quedar con el trono de España y Fernando ha aceptado que lo recluyan en un palacio del sur de Francia, y el covachuelista comprende que no va a poder plantear al sustituto su reclamación, puesto que se trata de una ofensa personalísima. Y la necesidad lo hace legitimista, y cuando el 2 de mayo los madrileños se echan a la calle para plantar cara a los invasores franceses, él se echa a la calle con ellos, porque necesita que el rey cobarde vuelva para poder plantearle su reclamación. Y pasa de insultar en su cabeza al rey canalla a gritar: Viva Fernando VII.
Mi amigo se enamora de una poeta y él y yo recorremos las noches de Madrid, y no nos damos cuenta de que su brillo llega por la televisión desde las calles de nuestra ciudad hasta el mundo entero, pero que además sobrevuela sin tocarlo casi todo el resto de mi país, convertido en un pálido reflejo de cervezas y tapas. Mi amigo se enamora de una poeta y yo de todas las mujeres que encuentro sin encontrar ninguna, y todas son pintoras, cineastas, cantantes o poetas mientras yo hago dibujos adolescentes que tiraré un día a la basura sin ceremonia alguna, sin concederles siquiera el mérito de una hoguera decente.
Ya entonces empiezo a vivir la vida de otros: no sé decir que no, es verdad que muchas veces no quiero, pero otras muchas no tengo más que miedo. Descubro entonces que las generaciones, cuanto más modernas, más temen a eso que yo creía que era tan antiguo: el qué dirán.
En los felices veinte nadie tiene miedo al qué dirán, o al menos eso es lo que nos cuentan. Me dicen los papeles que Amelia Ríos se ha presentado al primer concurso Señorita de España, en 1929, y no ha superado la primera fase, que le habría permitido representar a su región en el certamen, pero se ha fijado en ella un productor de cine, en un momento en el que las películas se adornan con rostros hermosos y expresivos que miran a la cámara con languidez. En la familia y el círculo de Amelia piensan que las intenciones del productor tienen poco que ver con el cine, pero ella desdeña sus opiniones y emprende una carrera cinematográfica que la llevará a participar como figurante en una docena de títulos del final del mudo y el principio del sonoro. Con el tiempo se demuestra que, en efecto, el productor persigue otros fines, pero a Amelia le gustan esos fines, e inicia una alegre relación con él que escandaliza a su sociedad.
Hemos dicho que son tiempos felices. Amelia posa para anuncios de galletas, con una galleta entre los dientes que no llega a apretar y un estratégico vestido de tirantes, la invitan a las fiestas patronales de varios lugares, pero sobre todo prepara y ejecuta concienzudamente sus pequeños papeles para la pantalla, en la que empieza a ser un rostro familiar en el segundo plano. Pasados unos meses, cambia al productor por un empresario de la construcción que participa en las obras de la exposición internacional que va a tener lugar en Barcelona. Está casado, pero a ella no le importa, y cuando su familia le reprocha lo que hace les contesta que en todo caso el inmoral es él, que engaña a su mujer; ella no está engañando a nadie.
La exposición internacional de Barcelona es uno de los puntos culminantes de su vida. Durante los festejos, a los que su pareja acude del brazo de su legítima y ella con una invitación conseguida por otros canales, asiste a una recepción ofrecida por Alemania en el llamativo pabellón construido por un arquitecto famoso, que lleva el nombre impronunciable de Mies van der Rohe. Es un edificio de formas futuristas que no gusta a nadie pero nadie se atreve a criticar, pero en él hay espacio suficiente para el puñado de autoridades de varios países e invitados locales que consumen champán intimidados por las formas rotundas de la estancia.
Mientras está parada frente a la estatua de La Mañana, en el estanque que hay en la parte trasera del edificio, un joven alto y rubio se detiene a su lado, y le pregunta si le gusta. Mucho, contesta. Es que la he visto a usted —continúa el rubio en un español tan correcto como gutural— prestarle atención, y he pensado en qué estaría pensando.
Amelia alza los brazos remedando la pose de la estatua, una mujer desnuda que parece protegerse de la luz con ellos. Me imaginaba en su lugar, dice, y ve que la tez pálida del joven rubio se tiñe de un rojo incontrolable. Y se echa a reír.
Soy actriz, le dice, como si eso le fuera a quitar la vergüenza de la imaginación, y el joven alto y rubio entrechoca los tacones con ruido de charol y se presenta como Reiner Fall, segundo secretario de la embajada. No sé si he visto alguna película suya, dice, en febrero estrené Los claveles de la virgen, tengo que verla, y ella ríe, me tendrá que avisar para que le acompañe, porque le tengo que decir en qué escena salgo o no me va a encontrar, y esta vez el que se echa a reír es él, más por la frescura de la joven actriz que porque entienda el chiste, pero no tarda en recoger el guante, desde luego que quiero que me acompañe, y de pronto se hace a su alrededor una de esas burbujas que se forman a veces en torno a dos personas, y el rey pasa a su lado sin que ninguno de los dos lo mire —luego le costará a Reiner una reprimenda en la embajada—, y para cuando se acaba el champán y la sala comienza a vaciarse los dos saben que van a seguir juntos, aunque en otro lugar, y empiezan a intuir dónde van a ir después.
Yo visiono las cintas de Amelia, una por una, en el cine Doré, y se me cae una lágrima ante aquel rostro joven en blanco y negro, con todo el futuro por delante.
II
Paco tenía aptitudes para el arte. Cuando lo conocí, llamaron mi atención aquellos trazos limpios de lápiz grueso, de pulso exacto, aquellos trazos que no tenía que rectificar, y que levantaban ante mis ojos realidades precisas sobre el papel. Me contó historias de sus tiempos salvajes, antes de la guerra, cuando empleaba sus habilidades en dibujar casullas para que las bordaran aquellas mujeres a las que todo el mundo llamaba beatas, y muy poco después dedicaba su mano a empuñar un revólver y a llevarlo atado con cintas de seda al armazón de un paso procesional, precariamente sujeto con el botón de la funda de cuero, listo para salir y encañonar a quien intentara cortar el paso a una procesión convertida en símbolo de oposición política. Y en ese momento aún no se dio cuenta del respingo que di, y siguió contando. Me enseñó una foto en la que aparecía en primer plano, mirando al cielo, con una gorra cuartelera con la correspondiente borla sobre la frente y unas patillas de bandolero que, con su boca de hacha, recordaban la estampa de los salteadores de Sierra Morena. Cuando me llamó la atención el encuadre, ese primer plano tan cercano, me dijo que la foto se la había hecho él mismo, sujetando una cámara de fabricación propia tan lejos como le daba de sí el brazo. Una cámara hecha en madera, con un objetivo comprado a un óptico que lo había desmontado de otra averiada. Le dije que parecía un legionario salido de una película franquista, y aún no me entendió y se echó a reír. Me dijo que había hecho toda la guerra con ropa de paisano y alpargatas, la única parte del equipo que iba reponiendo conforme se rompía. Sus únicas prendas de uniforme eran el gorro cuartelero y el correaje con las cartucheras. Y un galón en el brazo, un galón de cabo, cosido a la chaqueta.
No había ninguna foto que confirmara sus palabras, por lo que nunca estuve del todo seguro de si me estaba tomando el pelo. Cuando le pregunté por la iconografía que nos había llegado en los libros de historia, me respondió que si creía que la propaganda se había inventado ayer. No se hacía pública ninguna foto en la que no se tuviera aspecto limpio y marcial. Los desharrapados siempre eran los otros.
Lo que está claro, me añadió, es que por eso se habían hecho tan pocas películas de la Guerra de España. Nosotros no podíamos competir con los uniformes tan estupendos de los americanos y de los nazis.
Y porque ellos ganaron y nosotros perdimos, dije yo, y entonces me di cuenta de que se le ensombrecía el rostro, y se ensombreció el mío.
Pero no he contado cómo conocí a Paco. Fue en los años ochenta, cuando yo aún era joven y él ya no. Se había perdido por una de las tristes galerías de arte en la que yo estaba exponiendo mis cuadros, había entrado, él mismo me lo dijo, cautivado por una marina que adornaba el pequeño escaparate que había junto a la puerta principal, y cuando respondí que probablemente era un cuadro clásico y sin valor él movió la cabeza y me dijo: «Muchacho, más vale que no vivas de vender cuadros, porque así no vas a vender muchos».
Es verdad que no vivo de vender cuadros. Acepté muy pronto —ya lo había aceptado para cuando conocí a Paco— que tenía destreza para el dibujo, sabía manejar los pinceles y no se me daba mal la espátula, pero no tenía ni el sentido de la invención ni la visión profunda que diferencian al artesano competente del artista.
Pero aun así expones, me dijo Paco cuando le solté aquella retahíla autodestructiva. Y me encogí de hombros. No lo puedo evitar. Es como un vicio. Me gusta que de vez en cuando alguien me diga que le gustan mis cuadros.
Pues conmigo ya lo has conseguido, contestó, y solo entonces le pedí que pasara —todavía seguíamos junto a la puerta— y le enseñé el resto de mis cosas. Recorrió las paredes con atención, haciendo algunas observaciones que denotaban conocimiento de lo que veía. Me enteré de que pintaba («Solamente soy un aficionado»), me extrañó ver su corte de persona clásica, con un traje gris de apariencia gastada y una corbata discreta cuyo color no alcanzo a recordar, una corbata cualquiera. Se detuvo delante del Retrato de Sandra y de El soñador, que yo había marcado con un círculo rojo porque en realidad no quería venderlos, y estuvo contemplándolos largo rato sin decir palabra. Y pensé: tú no vas a decírmelo, pero sabes muy bien distinguir lo bueno de lo malo.
Fernando de Borbón, que entre el motín que lo elevó al trono y su destitución por parte de Napoleón ha sido brevemente Fernando VII, y volverá más tarde a serlo durante interminables años, también lleva patillas de boca de hacha y también parece un bandolero de Sierra Morena cuando cruza en 1808 las puertas del palacio de Valençay, donde va a pasar un destierro dorado. No lleva gran cosa en su equipaje, porque a diferencia de su tío, el viejo infante don Antonio Pascual, que lleva en la maleta un cargamento de dibujos pornográficos, es hombre carente de otras aficiones que la carne fresca de sexo femenino, y de ella espera tener abundante provisión en las inmediaciones de su retiro, aunque tenga que privarse del sabor castizo que le brindaban las juergas en las fondas y figones de Madrid. Habrá, de todos modos, guitarras en los carros de su séquito. Ya se improvisará.
Lo poco que sabe de política en aquel momento, y que sabrá después, es que hay que estar a buenas con el que manda, y por eso casi lo primero que hace cuando los ministros napoleónicos Talleyrand y Fouché lo abandonan en sus nuevos aposentos es reclamar a su secretario que escriba una extensa carta de agradecimiento a Napoleón, el amo, el que le ha arrebatado la corona. A esas alturas ya sabe que el pueblo de su país se ha sublevado en su nombre, pero sigue pensando que el que manda, manda, y felicita calurosamente a José I por su advenimiento al trono de sus antepasados —los de Fernando— y le recuerda al amo la vaga promesa que el francés le ha hecho de casarlo con la hija del nuevo rey, la bella Zénaïde (a la que no ha visto nunca ni en retrato), convertida por arte de magia en infanta de España. Imagina, cree que no sin razón, que, si emparenta con el dueño del mundo, sus oportunidades en esta vida serán mucho mejores, aunque no sea capaz de concretar qué piensa cuando piensa eso.
Los espías que le ha puesto el emperador envían informes más bien aburridos a sus superiores: el rey cautivo parece satisfecho con su cautiverio, aunque reclama siempre su ración de carne como un león enjaulado. Entre eso y las juergas que el servicio organiza para él, ni siquiera parece aburrirse mucho. Está claro que es hombre de escasas necesidades.
Entre los papeles conservados en el archivo se pueden encontrar toda clase de cosas. Bandos de pueblos infinitesimales, perdidos en las breñas que dan acceso a la meseta, declarando la guerra a Napoleón en nombre de ese rey de pacotilla que entretiene sus ocios en el destierro. Cartas de ciudadanos de cierta formación que, en el mayor secreto, narran a sus amigos el dilema moral en que se encuentran, conscientes de que el progreso no puede venir de mano de una ocupación militar extranjera, pero sin duda tampoco vendrá del regreso del zafio.
En una de esas casas de Madrid, uno de aquellos corresponsales vive ese dilema en primera persona, porque se le ha pedido que colabore con la administración del rey intruso José I, ocupando un puesto de responsabilidad. Se lo pide un amigo de total confianza, con el que ha compartido tertulias y debates en torno a lo que esperan del futuro. Sabe que es persona comprometida, miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País, ferviente partidario de la Ilustración y de la apertura a las nuevas ideas.
Por su parte, él ha sido abierto defensor de todas esas causas. Pero lo sucedido en Madrid el 2 de mayo lo retiene y detiene. Por una parte, ha sido el espectáculo de degradación más obvio que cabía esperar: mientras la gente era masacrada en las calles, el ejército se había quedado en sus cuarteles y la aristocracia en sus palacios, dando prueba evidente de que nada se podía esperar de ellos. Por otra, Javier Mena es consciente de que toda esa gente se ha batido por una causa errada, porque creía luchar en nombre de su libertad mientras al hacerlo invocaba el nombre de su opresor. Sabe que se han batido de buena fe, y eso le duele. Pero cree que están equivocados, y eso le duele aún más.
Trata de acudir a la Razón, la luz que invoca en todos sus conflictos, pero en esta ocasión lo deja huérfano, porque el razonamiento, seguido con prudencia cartesiana, conduce a la aporía: o apoya a la nueva monarquía que viene sostenida por las bayonetas o a la vieja que sigue apoyada en ellas.
Metódico, Mena intenta avanzar y busca nuevas contradicciones: de un lado está un Gobierno que apoyará indefectiblemente a un país extranjero, y muy posiblemente se verá arrastrado a las guerras y a los intereses de un país ajeno; del otro, el mantenimiento junto con la soberanía del poder oscuro de la Inquisición, de la élite ociosa, de las prohibiciones y las censuras que ha venido sufriendo toda su corta vida.
Odia el principio del mal menor. Si la nueva monarquía hubiera venido sostenida en brazos de la voz popular, él se habría puesto a su servicio con armas y bagajes; pero se sostiene tan solo en sus promesas. Que son, por otra parte, prometedoras. La abolición de la Inquisición, el Gobierno de las cortes con el rey, la apertura al comercio, la libertad de prensa.
Pero ¿acaso las juntas que han surgido por todo el territorio, como respuesta espontánea al vacío de poder, para organizarse contra el invasor, no resultan también prometedoras? En ellas se reúnen la vieja aristocracia y la burguesía urbana, los pensadores y los nuevos guerreros surgidos de la nada.
En los momentos de mayor optimismo, Mena intenta decirse que los dos Gobiernos, el de las juntas y el del rey venido de Francia, confluyen en uno, y que, en realidad, del entendimiento entre esas dos verdades surgiría una única verdad. Pero no tarda en darse cuenta de que se trata de un pensamiento falso, como tantas ideas nacidas de un análisis frío pero que es ajeno a la realidad.
La realidad es un mundo en el que se tienen que tomar decisiones.
En un momento dado empecé a pintar, y si lo recuerdo como un punto en el tiempo es porque no se lo conté a nadie. En aquella época vivíamos todos obsesionados por contar proyectos, porque todo el mundo se enterase de todo lo que íbamos a hacer. Si escribías un poema en una servilleta tenía que leerlo todo el que estuviera cerca, y todos tenían que enterarse de que lo habías escrito en una servilleta como los grandes en las entrevistas, aunque la servilleta terminara más tarde sirviendo a sus funciones habituales, a cuál más miserable.
El primer cuadro fue el Retrato de Sandra que Paco estuvo viendo aquella tarde. No lo motivó ni intervino en él aquella parafernalia divulgadora, y por eso recuerdo cada trazo sobre el lienzo blanco. Recuerdo la textura de su superficie cuando apoyé el pincel, dispuesto a hacer un primer esbozo que solo reflejara lo que en aquellos días me quemaba el alma, y cómo entre las manchas de distinto color fue emergiendo, como desde un abismo, el rostro de Sandra, que era lo que en aquellos días me quemaba el alma, y sin duda en el hecho de no sumarlo a lo que iba enseñando por ahí influyó mucho el dudoso sentido de intimidad que rodea siempre a los primeros amores, y que es indistinguible de la manera con la que un niño esconde un juguete querido.
Sandra había llegado a mi vida con la naturalidad de un cambio de tiempo, una de aquellas noches interminables en las que hacíamos cosas extrañas, como tumbarnos en la ladera de un parque a mirar las estrellas tan solo porque a alguien se le había ocurrido. Aquella noche estábamos en un lugar del parque del Oeste, puede que fuéramos diez o doce locos que volvíamos de una de aquellas celebraciones al aire libre, y de pronto se hizo un silencio mágico y todos nos pusimos a escudriñar el cielo. Es posible que alguno se hiciera preguntas respecto a las estrellas, pero la mayoría estábamos perdidos en nuestras propias astronomías. Yo volví la cabeza hacia la izquierda y me encontré con el rostro de Sandra vuelto hacia la derecha, y me quedé mirando la expresión de sus ojos y después el dibujo de su boca y lo siguiente fueron sus párpados muy cerca y sus labios cosidos a los míos mientras nos explorábamos por primera vez.
En mi cuadro estaba la cabeza de Sandra tendida en el suelo, su pelo rubio desparramado por un césped de lienzo todavía pendiente de pintar, y aquellos ojos fueron lo primero a lo que fui capaz de dotar de vida con los pinceles.
Tal vez eran lo único que se veía al mirar el cuadro, pero se veían mucho porque habían entrado hasta el fondo de mi cerebro y lo habían taladrado de forma perdurable. Durante los años que han venido después, he vuelto a enamorarme de muchas miradas, de muchos labios y de muchos movimientos, pero en todos mis cuadros aparecen, de forma más o menos encubierta, más o menos transformada, más o menos cambiada de color, los ojos de Sandra. Porque son los únicos de los que me enamoré hasta la muerte.
Un crujido en las manos me recuerda que sigo en el archivo, y que probablemente mi cara de tonto se haya acentuado hasta las lágrimas. Miro a mi alrededor, y veo las grandes naves llenas de archivadores de distintos formatos, grandes bandejas planas que contienen ilustraciones y mapas, interminables pasillos llenos de estanterías móviles que se desplazan con una enorme rueda, un volante de uso peligroso, como indican carteles pegados en cada lateral, advirtiendo del riesgo de que haya personas entre los huecos, recomendando lentitud y prudencia al ejecutar el giro. Doy vueltas al volante y muevo siglos, personas que vivieron en el tiempo de Isabel II experimentan o creen experimentar mi súbito desprecio cuando sienten que ahogo su voz para dar preferencia a la de otros. Presto oídos y trato de escuchar, entre la silenciosa maraña de sus voces, la que conecte con mis preocupaciones, que no sé cuáles son. No soy más que un hijo de mi tiempo. Aquel tiempo repleto de esperanzas que, de hecho, se hicieron realidad. Y vuelvo a recordarme deambulando por la noche de Madrid, que ha terminado siendo el escenario único de mi memoria.
Los archivos me cuentan que, en enero de 1900, desembarcó junto a su familia en el puerto de Cádiz una joven llamada Mariana Fernández, la hija menor de una familia que había recorrido casi medio mundo para llegar allí.
A la patria, decían, pero Mariana no había nacido en la península, sino en una isla remota del Pacífico en la que ondeaba la misma bandera que en la península y en la que su familia hablaba el mismo idioma, con algunos añadidos léxicos. Una isla que hacía pocos meses había sido vendida, como el conjunto del archipiélago, al Imperio alemán por la suma de veinticinco millones de pesetas.
Mariana no venía bien dispuesta hacia el país que había vendido su casa para contribuir a rellenar las vacías arcas públicas. Ni ella ni sus padres habían nacido en él, sino en unas islas que llevaban el nombre de Carolinas en homenaje a un emperador perdido en las nieblas del pasado, y aunque sí lo habían hecho sus abuelos, al llegar a Cádiz le extrañaba el acento de todo el mundo y la manera en que miraban su piel morena, mucho más morena de lo normal incluso al sur de Despeñaperros, y no digamos su extrañísimo apellido materno: Yapi. Porque, a diferencia de los de su padre, los padres y abuelos y bisabuelos de su madre ya estaban allí cuando llegaron los españoles.
El día en que desembarcaron en Cádiz hacía frío, por mucho que les dijeran en todas partes que el invierno estaba siendo suave; Mariana no dejaba de tiritar y no alcanzaba a entender que la gente no fuera tapada hasta las cejas. Las ventanas de la fonda en la que se alojaban cerraban mal, tan solo la humedad aportaba algún toque familiar, aunque también lejano. En el aire no había el olor dulzón que habían dejado en casa, todo era nuevo y desconocido.
El padre de Mariana había sido en casa un pequeño funcionario de la administración colonial, y el Gobierno les había prometido, dado que el número de aquellos burócratas no era tan grande, un empleo en Madrid, así que días después llegaron a la corte, donde Mariana supo de verdad lo que era el frío.
Habían arreglado desde el Pacífico un alquiler en la antigua Carretera de Francia, que ahora llevaba el nombre de Bravo Murillo, y cuando entraron al edificio Mariana pensó que se le caía el mundo encima. Ella había nacido y crecido en una casita rodeada de vegetación, y la llevaban a un lugar angosto y con olor a humedad, con una escalera de peldaños nudosos encajonada entre paredes mal revocadas, por la que era preciso subir hasta una segunda planta que daba por delante a una calle estrecha y por detrás a un oscuro patio interior. Allí sintió por primera vez el olor a repollo que luego supo que era característico de los barrios llamados populares.
Madrid era una ciudad de medio millón de almas, y Mariana tenía la impresión de que todas vivían en su barrio. Su padre salía temprano y se encaminaba a su trabajo en una oficina de las calles más céntricas de la ciudad, su hermano menor se iba al colegio, y su madre y ella se ocupaban de organizar la nueva casa, con la sensación de que donde antes estaban cabía todo y ahora había que aprovechar rincones diminutos, traseras de puertas, altillos. Y no era porque fueran muchas sus posesiones, sino por lo menguado del espacio útil.