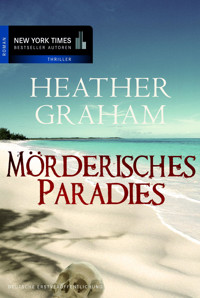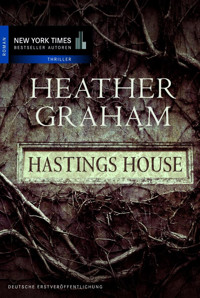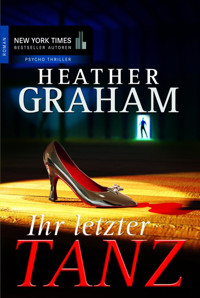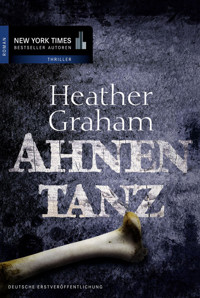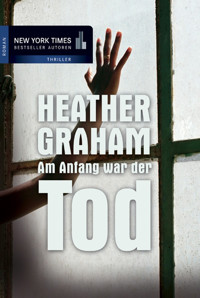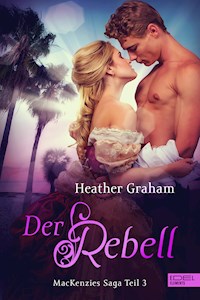4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
En cualquier momento podía estallar la tormenta en Hurricane Bay, y no se sabía si sería la furia de un asesino... o la pasión más desenfrenada. Dan Whitelaw encontró bajo su puerta una fotografía en la que Sheila aparecía en una playa, estrangulada con su corbata. Aquel asesinato parecía obra del asesino en serie que tenía aterrorizada a la población de Miami. Entonces Dane se dio cuenta de que alguien le había tendido una trampa y no entendía por qué. Tras la desaparición de su mejor amiga, Kelsey Cunningham decidió recurrir a la única persona que creía podría darle alguna información: Dane, el ex amante de Sheila. La pista de Sheila llevó a Kelsey y a Dane a un mundo lleno de sexo, drogas y violencia. Ella solo podía confiar en Dane... hasta que descubrieron el cuerpo de Sheila y reconoció la corbata de Dane en su cuello. Ya no se atrevía ni a confiar en el hombre al que siempre había amado en secreto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Heather Graham Pozzessere. Todos los derechos reservados.
TORMENTA EN EL PARAÍSO, Nº 91 - diciembre 2013
Título original: Hurricane Bay
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin Mira es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd. y Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3914-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Kelsey Cunningham entró en el Sea Shanty como un diminuto torbellino.
Dane Whitelaw estaba descansando en una de las tumbonas, bajo el techo de palma de la terraza posterior, cuando la vio acercarse entre las hileras de mesas de madera. Estaba allí tumbado, bebiendo Budweiser de barril como si fuera agua, sin que el alcohol hubiese templado aún el brutal dilema que hervía en su cabeza como un oleaje tormentoso.
Tenía la costumbre de ir a aquel local alejado de la carretera principal a disfrutar de la brisa y ver los barcos que surcaban el Golfo, aunque, normalmente, no se ponía tibio de cerveza. Lo último que habría esperado tras su reciente descubrimiento era que ella apareciera.
En cuanto la vio, supo que le causaría más problemas. Llevaba gafas de sol caras, sombrero de paja, sandalias, y un vestido blanco corto abierto por la espalda. Estaba bronceada, y tenía el pelo de un suave color miel que no era fruto de una prolongada exposición al sol, sino natural. Iba vestida en consonancia con el lugar... hasta llevaba una bebida de frutas con adorno de sombrilla en un vaso de plástico. Parecía una turista, y tal vez lo fuera en aquellos momentos.
Lo reconoció enseguida. Bueno, era lógico; él no había cambiado mucho. Ella, por el contrario, sí. No obstante, Dane la había reconocido en cuanto había entrado en su radio de visión, y solo se le había venido a la cabeza una palabra.
«Joder».
¿Qué diablos hacía Kelsey allí?
Echó a andar en línea recta hacia él con pasos largos y decididos y se detuvo junto a su tumbona.
A pesar del calor, olía a perfume caro. Tenía una figura envidiable y, por encima del corpiño del vestido blanco informal que, en ella, resultaba elegante, su piel aparecía tersa y suave. Había adquirido un aire sofisticado durante los años discurridos desde su último encuentro. Y no parecía recordarlo con afecto, aunque, tiempo atrás, habían sido amigos. Aun así, Kelsey era una belleza. Siempre lo había sido, siempre lo sería. Y un torpedo de pura determinación.
Entonces, ¿qué diablos hacía allí? ¿Y precisamente aquel día?
No le dio tiempo a preguntárselo; Kelsey lo abordó sin ni siquiera decir «hola».
—¿Dónde está Sheila? —preguntó, exigente.
El corazón empezó a aporrearle las costillas. El nombre le produjo un estallido en la cabeza.
—¿Sheila? —dijo, forzando una mueca de incomprensión.
—Sí, Dane, ¿dónde está Sheila?
La observó durante un largo momento.
—Mmm... Nada de «Hola, Dane, ¿cómo estás?» Ni «Cuánto tiempo sin verte. ¿Qué tal?»
—No te hagas el gracioso. Y no finjas no saber de qué te hablo.
—Niña, yo no finjo nada.
—No me llames «niña», Dane.
—Lo siento. Sigues siendo la hermana pequeña de Joe, ¿no?
—Dane, ¿dónde está Sheila? Y no me digas que no la has visto. Hay testigos, ¿sabes?
—¿Testigos de qué?
—Hace una semana que nadie ve a Sheila por ninguna parte. La última vez que la han visto estaba aquí, contigo. Así que dime ahora mismo dónde está.
Se alegraba de llevar también él gafas de sol. Y aunque, últimamente, no solía enorgullecerse de su trabajo, en aquellos momentos, lo agradecía. Mantuvo el semblante impasible.
Porque sabía lo que le había pasado a Sheila Warren, aunque no supiera exactamente dónde estaba. Y, desde hacía solo unas horas, su principal propósito en la vida era descubrir su paradero.
Pero lo último que necesitaba era que Kelsey Cunningham se presentara allí y lo acosara. Que él supiera, hacía años que Sheila y ella no se veían.
—Lo siento, niña. Sí, estuvo aquí conmigo. Viene a menudo, con distintas personas. A saber dónde está ahora... cariño —dijo con voz lenta y deliberadamente sensual. ¿Por qué no? Ya no eran críos. Y hacía siglos que no estaban unidos por el dolor. La última vez que se habían visto, ella se mostró fría y punzante como el hielo.
Kelsey la compasiva. Sincera, entusiasta, alocada algunas veces. De risa rápida, amiga de los desafíos. Solidaria con los desvalidos, una tigresa contra cualquier mal, real o imaginario. Tiempo atrás, la dulce hermana pequeña de Joe.
Los tiempos cambiaban.
—Dane, maldita sea, habló contigo. Estabas saliendo otra vez con ella.
Distraídamente, advirtió que Kelsey había adquirido una elegancia fluida, y la habilidad de aparecer tan fría y distante como una diosa. Estuvo a punto de incorporarse, pero no lo hizo. Se obligó a encogerse de hombros con naturalidad.
—¿Que si salía con Sheila? Pues, sí, cariño, salía con ella. Yo y la mitad de los hombres de la parte sur del estado, por no hablar de casi todos los turistas que ponen el pie en esta isla.
—Capullo —dijo Kelsey. No elevó la voz, pero su tono logró transmitir la intensidad de su desdén.
—Sí, cariño, soy un capullo. Pero antes de que te subleves, debes aceptar que Sheila ha cambiado con los años. Es lo más parecido que hay a una prostituta.
Kelsey guardó silencio un momento. No se movió, pero emanaba ira en oleadas, como ondas de calor un piso de asfalto.
—Sheila era... un espíritu libre. Pero sé que estabais otra vez juntos y, ahora, ha desaparecido. Alguien sabe algo, y ese alguien tienes que ser tú. Estuvisteis hablando.
—Sí, Sheila habló conmigo. Y yo con ella.
—Entonces, háblame tú a mí.
Él se bajó las gafas un momento para observarla.
—Ella me habló con dulzura —dijo.
—Esto no es una visita de cortesía.
—Por eso. Déjame en paz.
—Ya que no quieres hablar conmigo, tendrás que hacerlo con la policía.
—Perfecto. La policía suele ser educada y gentil —volvió a ajustarse las gafas de sol y cruzó los brazos. Ella seguía mirándolo con fijeza. Dane suspiró y la miró con impaciencia—. ¿Qué pasa ahora? No puedo ayudarte. ¿Quieres dejarme en paz de una vez? ¿Qué pasa, te gusta lo que ves? Eh, niña, ¿es que tú también has cambiado? ¿Igual que Sheila? ¿Quieres... recordar viejos tiempos?
La compostura de Kelsey era increíble. Se tomó su tiempo para contestar.
—¿Que si me gusta lo que veo? No, para nada. Hasta me sorprende lo mucho que me desagrada.
—Entonces, has cambiado, cielo. ¿Qué pasa? ¿Ya no te gustan los morenos forzudos?
—No me gustan los capullos como tú.
Dane la miró con afabilidad.
—¿Algo más?
—Pues sí.
Habló con suavidad y, con un sencillo movimiento, giró la muñeca. La bebida afrutada cayó sobre su pecho como lluvia de limo. Dane estuvo a punto de incorporarse para agarrarla, pero logró permanecer en la tumbona. Era importante que siguiera considerándolo un capullo.
Hacía siglos que no la veía y, aun así... seguía siendo una niña de los cayos. La hermana pequeña de Joe.
No, Kelsey era mucho más que eso, se dijo. Pero cualquier recuerdo fugaz de lo que podría haber sido un vínculo ineludible en el pasado quedaba rápidamente ensombrecido por el trauma letal del presente.
Sabía que Kelsey le traería problemas, grandes problemas. Y, desde luego, no quería que apareciera... Santo Dios, no quería que acabara como Sheila.
Ella seguía mirándolo, y movió la cabeza con revulsión.
—Eres un capullo y un borracho. Estás chorreando alcohol y ni siquiera te mueves.
—Imagino que será licor del bueno. Me lameré —dijo—. ¿Quieres ayudarme?
Con una última mirada de desagrado, giró sobre los tacones perfectos y pequeños de sus sandalias y empezó a alejarse.
—¡Kelsey!
A pesar suyo, se puso en pie. Tenía todos los músculos crispados.
—Habla con la policía, Kelsey, y, después, vete como alma que lleva el diablo de los cayos. Vuelve a tu trabajo chic y a tu apartamento de lujo de Miami. ¿Me has oído?
Ella se detuvo un momento; después le dijo lo que podía hacer con su consejo.
—Lo que tú digas, Kelsey. Pero hablo en serio. Habla con la policía y después vuelve a tu casa.
—Esta es mi casa... tanto como la tuya.
—Y un cuerno. Tu casa es un bonito apartamento de un complejo residencial de Miami, con verja y guardia de seguridad. Ahora, márchate de aquí.
—¿Quién diablos te crees que eres? —preguntó. Kelsey no esperaba una respuesta, pero Dane se la dio de todas formas.
—Soy el hombre que te está diciendo que ya no eres de aquí —dijo. «Sobre todo, si vas por ahí haciendo preguntas sobre Sheila».
—Ya te lo he dicho, Dane. Soy de esta isla tanto como tú. Y encontraré a Sheila.
Empezó a alejarse otra vez, sorteando las mesas. Se sintió tentado a ir tras ella, a zarandearla, a decirle que no metiera las narices en aquel asunto. A enviarla por mensajero de vuelta a Miami.
Salvo que acabaría en la cárcel si lo intentaba. Estaba convencido de que, si le ponía un solo dedo encima, Kelsey llamaría a la policía.
De modo que observó cómo salía por la puerta de atrás del Sea Shanty. Debía convencerla de que regresara a Miami y se olvidara de todo aquello. Pero ¿cómo? Aún no lo sabía.
Pero lo haría. Se juró a sí mismo que la sacaría de allí aunque fuera lo último que hiciera.
Cuando la perdió de vista, apretó los dientes y movió la cabeza, alegrándose por primera vez de que la cerveza no hubiera surtido efecto. Recorrió el sendero de arena y hierba hasta la pequeña franja de playa privada del Sea Shanty y siguió caminando hasta sumergirse. Era la manera más rápida que se le ocurría de limpiarse la camisa. Y el agua fresca lo ayudaba a aclarar las ideas.
Había querido comportarse con total normalidad después de lo ocurrido, pero la repentina aparición de Kelsey se lo había impedido. Ella se disponía a alertar a la policía y, tarde o temprano, encontrarían a Sheila Warren.
Dios. Él tenía que encontrarla primero.
Kelsey entró en el chalet pareado que se encontraba en una de las salidas de la US1, la autovía que recorría los cayos. Una vez dentro del pequeño salón, arrojó el bolso y vio cómo aterrizaba en una silla de mimbre. Disfrutó de un momento delicioso de alivio al sentir la caricia del aire acondicionado. Al cuerno con la brisa marina; en la calle, hacía un calor de mil demonios.
Se detuvo un momento junto a la puerta y exhaló un suspiro de rabia.
—Vaya, qué bien lo has hecho —dijo, murmurando con ironía para sí. Había sido culpa suya. Sí, toda suya. Podría haber empezado con un: «Hola, Dane, ¿cómo estás? Caramba, hacía siglos que no te veía...»
Pero tenía tal aspecto de holgazán de playa repantigado en la tumbona... Y Nate, el dueño del Sea Shanty, con quien había estado casada brevemente cuando apenas eran unos adolescentes, le había dicho que llevaba toda la tarde bebiendo. Y que había visto a Sheila. Que habían discutido. Y que había notado a Dane muy raro desde que había vuelto a la isla. Que en Saint Augustine, más al norte, donde había estado viviendo, había aceptado un caso por el que una persona había muerto en circunstancias extrañas y... Nate no conocía los detalles porque Dane no había querido contárselos. De modo que había ocurrido algo un poco desagradable y había vuelto a casa para atiborrarse de alcohol. Sheila también le había dicho a Kelsey que Dane estaba raro. Como si hubiera tirado la toalla en la vida y se hubiera resignado a vegetar.
Cuando eran críos, Dane había sido el puntal del grupo. Su hermano Joe y él eran los líderes de la pandilla. Incluso cuando ella quiso huir de la vida y, más que nada en el mundo, de Dane, deseaba lo mejor para él. La había disgustado enterarse de que se había convertido en poco más que un vividor de playa, sin responsabilidad alguna, ni ambición, ni preocupación por nadie... ni siquiera por los viejos amigos.
Sheila estaba preocupada por él.
Pero daba la impresión de que, a Dane, ella le importaba un comino.
Se descalzó y entró en la cocina. Abrió la nevera dando gracias por haberse entretenido aquella mañana haciendo la compra. Zumo, refrescos, cerveza y vino. Podía elegir.
El bochorno del que había escapado la hizo optar por la cerveza. Vaciló tras cerrar los dedos en torno a un botellín, acordándose de la peste a alcohol que emanaba Dane. Desplazó la mano y escogió una botella de zumo de arándanos y frambuesas. No. Quería una cerveza, y el que Dane se hubiera convertido en un borracho de tumbona no significaba que ella iba a dejar de beber lo que le apeteciera.
¿Por qué diablos la había puesto tan furiosa? Desde el primer momento. De acuerdo, se había indignado al hablar con Nate, quizá hubiera estado irracionalmente furiosa con Dane antes de acercarse a hablar con él. Pero ¿por qué?
No, no, se dijo. No iba a realizar un análisis psicológico de su reacción. Hacía años que no lo veía y, aun así... Maldición, lo había echado todo a perder. Su intención había sido hablar con él, sacarle información. Todo el mundo sabía que había estado saliendo otra vez con Sheila. Quizá no fueran pareja, como habían sido de jóvenes, pero seguían estando unidos. Hasta Larry Miller, otro amigo de la infancia, con quien Kelsey trabajaba en Miami y que había estado casado con Sheila, al enterarse de que iba a ir a Cayo Largo de vacaciones para ver a Sheila, le había mencionado que, según le había oído decir a Sheila, Dane y ella estaban juntos otra vez.
Nate le había dicho que Dane y Sheila habían discutido la última vez que la había visto. Cindy Greeley, otra amiga de la infancia, le había dicho lo mismo.
Sacó el botellín de Michelob, le quitó el tapón, tomó un buen sorbo y paseó la mirada por la cocina.
—Sheila... ¿Estoy loca? ¿Acaso no eres más que una arpía despreocupada y desconsiderada, como todo el mundo parece pensar? ¿Dónde diablos te has metido?
El aire acondicionado zumbó a modo de respuesta. En el silencio del atardecer, el sonido resultaba absurdamente estrepitoso.
Se dirigió al fondo del salón y abrió las puertas de cristal que daban a la terraza de la parte posterior del pareado, separada por un murete de la terraza del pareado contiguo. Más allá, se extendía la piscina de dimensiones estándar que correspondía a los dos chalés, y que estaba rodeada de flores y arbustos. El jardín estaba resguardado por una valla rústica de madera; era hermoso y apacible, la atracción principal del pareado. De hecho, en la terraza, corría una brisa dulce con un leve rastro de sal. Kelsey se sorprendía de sentirse bien en la isla. Porque seguía siendo su casa, al margen de lo que dijera cualquiera, sobre todo, Dane.
Claro que ella tampoco se había alejado mucho. Su barrio de Miami estaba a solo una hora u hora y media de camino, en función del tráfico. Pero la vida en el continente era completamente distinta, aunque las temperaturas fueran casi idénticas y florecieran las mismas plantas. En Cayo Largo, un corto paseo desde el pareado podía acercarla al Atlántico; en Miami, podía salir a la terraza y contemplar las aguas de la bahía de Biscayne, también del Atlántico. Aun así, la isla y la gran ciudad eran como el día y la noche. Kelsey se había dado cuenta aquella tarde, en el Sea Shanty, al percibir la acogida calurosa de los isleños y su actitud relajada, aunque el local estuviera atestado de turistas y el principal objetivo de gran parte de la población fuera sacar dinero a esos turistas. También vivían en la isla otro tipo de residentes: jubilados, norteños hartos de la nieve, y turistas de fin de semana que se habían enamorado de Cayo Largo y lo habían convertido en su hogar. Kelsey siempre había querido conocer mundo, y había viajado en los últimos años. Tal vez por eso le agradaba tanto sentirse otra vez en casa.
Tiempo atrás, su hogar había sido la bonita construcción de madera pintada de blanco situada al sur de la US1, en la vertiente meridional de la isla, la que daba al océano. Ya no. Sus padres la habían vendido hacía años. Ya no iban a la isla. De hecho, la casa ya no existía; la habían derribado para construir pistas de tenis para uno de los nuevos hoteles de lujo. A Kelsey la había irritado mucho no ver su hogar de la infancia aquella mañana, tanto así que lamentaba no haberse quedado con la casa cuando sus padres se la ofrecieron, antes de mudarse a Orlando.
Ya era demasiado tarde.
Como ellos, en su día, lo único que Kelsey deseaba era marcharse de Cayo Largo.
Incluso entonces supo que estaba huyendo. Todo la recordaba a Joe, y necesitaba un nuevo entorno. El tiempo era un buen aliado. La paradoja era que, en aquellos momentos, la isla le gustaba porque todavía le recordaba mucho a Joe. También había disfrutado viendo a Nate en el Sea Shanty, sintiendo el sol y la brisa en la terraza de atrás del local, sabiendo que un corto paseo descalza podría llevarla a la pequeña franja de playa privada.
El Sea Shanty era como un bastión de la memoria. Años atrás, era el padre de Nate quien regentaba el local. En aquellos momentos, era de Nate. Y, al entrar, había sentido que estaba volviendo a casa, y la habían asaltado los buenos recuerdos. Pero, después, había hablado con Nate y le había contado lo preocupada que estaba por Sheila. Nate se había puesto a hablar y, entonces, había visto a Dane Whitelaw vegetando en la tumbona, con las gafas de sol puestas y la cerveza a un lado, la personificación de la inercia absoluta.
Date Whitelaw malgastando su vida, quién lo iba a decir.
Kelsey había presenciado aquel fenómeno muchas veces. La gente acudía a aquel pequeño rincón del Edén para huir de las responsabilidades, para ahogar las preocupaciones en cerveza y dejarse morir en una tumbona.
Y, para colmo, Dane estaba mintiendo. Había visto a Sheila, había hablado con ella... había hecho mucho más que hablar, según él mismo había reconocido. ¿Por qué no? Habían estado saliendo y cortando durante años. Lo peor de todo era que se había mostrado indiferente. Incluso Larry, a quien Sheila había roto el corazón, le había dicho que lo llamara si necesitaba algo, si Sheila necesitaba algo. Sheila ni siquiera tendría por qué verlo. Si necesitaba dinero, él siempre estaba dispuesto a ayudarla. Nate también estaba consternado; le había dicho, moviendo la cabeza, que todos estaban preocupados por Sheila pero, diablos, ¿qué podían hacer? Ya era mayorcita.
Nate también le había dicho que Sheila solía quedar con sus amigos a almorzar, a cenar, a tomar una copa, un café, o a desayunar, y que olvidaba acudir a la cita. Siempre tenía una disculpa, por supuesto. Aun así, hacía una semana que no se pasaba por el Sea Shanty y nunca había estado tanto tiempo sin aparecer por allí.
Solo Dane se mostraba indiferente. Grosero. Daba la impresión de haber vuelto a la isla para beber y olvidar, como si le importaran un comino Sheila y los demás.
Y, por supuesto, no podía olvidar la última página del diario de Sheila, que había encontrado debajo de la almohada de la cama de su amiga. Al principio, lo había guardado otra vez en su sitio, sorprendida de que Sheila escribiera un diario, pero respetando que era algo muy personal y que no tenía derecho a leerlo. Pero al ver que Sheila no aparecía, había buscado la última página.
Tengo que ver a Dane esta noche. Decirle que tengo miedo.
Personal o no, iba a leer todas y cada una de las páginas de ese diario. Quizá debería habérselo mencionado a la policía.
No. Al menos, hasta que no supiera lo que decía. No iba a airear la vida de Sheila, a no ser que fuera estrictamente necesario.
Oyó que llamaban a la puerta. En un primer momento, apretó los dientes, preguntándose si Dane habría decidido seguirla desde el Sea Shanty. Aunque no fuera detective privado, no le costaría trabajo averiguar dónde se alojaba.
Y, sin duda, sabía cómo ir a la casa de Sheila.
Avanzó descalza hacia la puerta principal, dando gracias por que los dueños del pareado se hubieran deshecho de la vieja celosía y hubieran instalado puertas de madera maciza. Echó un vistazo por la mirilla. Cindy Greeley, su vecina oficial del pareado contiguo al de Sheila, en el que ella era una invitada oficiosa, estaba de pie en el porche, con una bandeja en la mano. Kelsey abrió la puerta.
—¿Has averiguado algo? —le preguntó Cindy.
Kelsey retrocedió para dejarla pasar. Incluso descalza, prácticamente le sacaba veinte centímetros de altura. Cindy medía un metro cincuenta y cinco, tenía el pelo aclarado por el sol, enormes ojos azules y figura minúscula. Aunque parecía una chiquilla, siempre había tenido cabeza para los estudios, había ido a la universidad y era propietaria de una cadena de dieciocho tiendas de camisetas y souvenirs de caracolas que estaban repartidas por todos los cayos y que, algún día, la harían rica.
—¿Que si he averiguado algo? —dijo Kelsey en un tono al tiempo reflexivo y amargo—. No, nada.
—Te lo dije.
—Eh, espera un momento. He averiguado que todo el mundo vio a Sheila discutiendo con Dane, pero que nadie sabe dónde se ha metido. Claro que alguien está mintiendo. ¿Quieres tomarte una copa conmigo?
Cindy le lanzó una mirada inquisitiva.
—¿No es un poco pronto para ti? Nunca tomabas nada durante el día. Y acabas de volver del Sea Shanty.
—Son más de las cinco. ¿No es la hora del cóctel?
—Sí, supongo que sí. Perdona, no me había dado cuenta de lo tarde que es. Ahora los días son larguísimos. Pero, oye, te dije que probaras uno de esos Wind Runners. ¿No lo hiciste?
—Pedí uno, pero no me lo tomé.
—¿Por qué no? Están deliciosos.
—Se me derramó —dijo Kelsey—. ¿Vas a pasar?
—Claro. Acabo de hacer una quiche. Pensé que te gustaría probarla.
—Estupendo. Tú pones la comida, yo la cerveza.
Entraron juntas en la cocina.
—He ido a la oficina del sheriff. El sargento Hansen me ha dejado denunciar la desaparición, aunque no le hizo mucha gracia. No parecía extrañarle que Sheila llevara una semana sin dar señales de vida. En circunstancias normales, solo tienen que pasar cuarenta y ocho horas para poder formular la denuncia. Aquí, uno puede estar momificado que todo el mundo piensa que aparecerás cuando te apetezca.
—No es eso, Kelsey. Es que...
—¿Qué?
—Que Sheila llevaba... cierto estilo de vida.
—Aun así, es importante poder denunciar la desaparición de una persona —insistió, lanzando una mirada significativa a su amiga—. Y a nadie se le había ocurrido.
—Kelsey —dijo Cindy, tomando asiento en una de las tres banquetas de la barra de la cocina—. No sé qué decir para consolarte. Tienes que comprender que Sheila siempre se iba sin decirle nada a nadie.
—Pero me preocupa, porque había quedado conmigo. Aquí. Teníamos planes. Yo estoy de vacaciones.
Cindy se encogió de hombros y aceptó un botellín de Michelob.
—Kelsey, no has visto mucho a Sheila últimamente.
—No la he visto desde hace al menos dos años —dijo Kelsey. Cindy habló despacio.
—Así que debes aceptar... que ya no la conoces.
Kelsey se encogió de hombros, atenazada por los remordimientos que la habían estado atormentando precisamente por esa razón.
Todos los miembros de la pandilla habían sido amigos en la adolescencia. Aunque con pequeñas diferencias de edad, habían trabado amistad porque eran isleños, y Cayo Largo no era una zona muy visitada por aquel entonces. Ella era la más joven, Cindy le sacaba un año, Sheila y Nate tenían la misma edad, es decir, dos años más que Cindy. De su pequeño grupo, el hermano de Kelsey, Joe, había sido el mayor... aunque solo por un mes de diferencia con Dane Whitelaw. Después, estaba Larry, que tenía más o menos la misma edad que Dane y que Joe, pero que solo pasaba los fines de semana en la isla, así que no había formado parte del corazón del grupo. A veces, habían salido con otros chicos, como Jorge Marti e incluso Izzy García.
Con los años, se habían distanciado.
Bueno, salvo que ella trabajaba para Larry, que había sido decisivo para su ingreso en Sherman y Cutty, la empresa de publicidad en la que trabajaba, dentro del departamento de diseño. Cindy y Nate, por otro lado, seguían siendo buenos amigos. Y quizá ella no se hubiera distanciado tanto, ya que había mantenido el contacto con Cindy. Y con Nate. A pesar de que Nate y ella se habían casado y divorciado en un abrir y cerrar de ojos. Cuando evocaba su fugaz matrimonio, se enfadaba consigo misma por haberse casado con él. Claro que por aquel entonces se había sentido vacía, dolida y muy sola, y solo pensaba en huir. Nate, en cambio... Nate nunca se había ido a ninguna parte. Le encantaba Cayo Largo y desde niño había sabido que se quedaría allí. Quizá el matrimonio le hubiera parecido una vía de escape. Fuera cual fuera la razón, se había equivocado, y lo único que había conseguido era causarle dolor a Nate. Aun así, parecía haberla perdonado. Y era feliz en su Sea Shanty. Le encantaba pescar, nadar, navegar y tostarse al sol. Siempre había soñado con quedarse a vivir en la isla.
Tanto como Sheila y Dane habían soñado con marcharse de allí. Kelsey entendía que Sheila hubiera querido, pero Dane... Quizá a él también lo comprendía.
Pero los dos habían vuelto. Y, de pronto, ella también estaba allí, expresamente para ver a Sheila. Salvo que Sheila la había invitado a su pareado, le había enviado la llave y no se había presentado.
—¿Has ido a ver al padrastro de Sheila? —preguntó Cindy con cautela.
Kelsey experimentó un leve estremecimiento involuntario.
—No —dijo con pesar.
—Pues yo tampoco —murmuró Cindy—. Y es la persona a la que deberíamos preguntar por ella.
—Me sorprende que Sheila se mantenga en contacto con él.
—No le queda más remedio, por la herencia de su madre.
—¿Sabes qué? —dijo Kelsey, repentinamente resuelta—. Iré a verlo ahora mismo.
—¡Espera un momento! ¿Por qué? —preguntó Cindy—. Íbamos a tomar la quiche y una cerveza. Kelsey, tienes que comer, ¿sabes? Puedes ir a ver a Andy Latham en cualquier otro momento. Mañana, a la luz del día.
—Todavía hay luz —repuso Kelsey. Ya estaba en la puerta, poniéndose las sandalias—. Debería haber hablado con él antes que con cualquier otro.
—¿Por qué? Sheila lo odiaba, ya lo sabes. Si tenía planes, a él no se los habrá contado. Claro que nunca hacía planes a largo plazo. Yo vivo en el pareado contiguo y nunca sé lo que hace.
—Acabas de decir que debe mantenerse en contacto con él por la herencia de su madre. Puede que sepa algo —dijo Kelsey.
Cindy suspiró.
—Kelsey, Sheila se ha llevado el coche, así que se ha ido de viaje a alguna parte. En lugar de ir a ver al padrastro, deberías empezar a buscar el coche de Sheila. Aunque sigo creyendo que estás haciendo una montaña de un grano de arena.
—Cindy, sabía que había pedido unas vacaciones. Y quería verme. Estaba preocupada por algo.
Cindy guardó silencio, lo cual acrecentó la irritación de Kelsey... consigo misma y con todo el mundo. Quizá tuvieran razón. Hacía siglos que no veía a Sheila. Aunque los remordimientos la hubieran incitado a organizar aquel viaje, eso no significaba que Sheila se hubiera vuelto responsable de la noche a la mañana, ni que no se olvidara de los planes que había hecho con Kelsey como olvidaba los que hacía con los demás.
—¿Quieres acompañarme? —le preguntó a Cindy.
—No —Cindy se estremeció—. Y no creo que debas ir. Espera un poco más. Pídele a Nate o a otro que te acompañe. Dane iría. Dane ha montado una agencia de seguridad. Se gana la vida como detective. Si alguien puede encontrar a Sheila, es él. Dile que vaya a ver a Andy Latham contigo.
Kelsey lo negó con la cabeza, todavía dolida por su encuentro con Dane.
—¿Contratar a un borracho para ir a ver a otro?
—No entiendes lo de Dane —dijo Cindy.
—Cindy, defenderías a Dane aunque acabara de robar un banco.
—Eso no es cierto. Es que... No conozco la historia, pero una persona que era cliente suyo murió asesinada en Saint Augustine.
—¿Asesinada?
—Bueno, no exactamente. Según la policía fue un homicidio involuntario, o algo así.
—Está bien, ocurrió algo terrible —dijo Kelsey—. En el mundo pasan cosas terribles todos los días. Dane no tendría por qué haberse convertido en un vegetal. De todas formas, no necesito su ayuda. Andy Latham es repulsivo, pero no peligroso. No tardaré. Déjame un poco de quiche en la nevera y me la calentaré en el microondas cuando vuelva —se volvió hacia la puerta.
—Vaya compañera de cena me he buscado —se lamentó Cindy.
—Lo siento.
Kelsey, dando gracias por sentir que podía hacer algo en lugar de permanecer de brazos cruzados esperando a Sheila, dejó que la puerta se cerrara detrás de ella y echó a andar hacia su coche. Se sobresaltó cuando la puerta se abrió de improviso y Cindy salió de la casa.
—¡Oye!
Kelsey se detuvo.
—¿Sí?
—Kelsey... Puede que Dane estuviera bebiendo esta tarde donde Nate, pero... ¿Por qué lo has llamado borracho?
—Déjame ver... Nate dice que va todas las tardes. Ya se había tomado media docena de cervezas cuando yo llegué. Estaba arrellanado en una tumbona, como si llevara años sin usar las neuronas. Nate dice que lleva aquí varios meses y que ha montado un negocio para parecer un ciudadano respetable, pero que no tiene el alma puesta en la tarea.
—Eso no lo convierte en un borracho.
—Hoy, desde luego, lo parecía.
—Va al Sea Shanty y bebe refrescos casi todas las tardes.
—Créeme, apestaba a cerveza.
Cindy se encogió de hombros.
—Está bien, puede que hoy estuviera bebiendo. Yo también tengo fama de haber empinado el codo algunas veces. Pero sigo pensando que harías bien en ir acompañada de un borracho con adiestramiento militar para ver a un vicioso como Latham.
—No me pasará nada. Mantendré las distancias.
—Sinceramente, Kelsey, deberías esperar.
Pero Kelsey ya se había puesto en camino.
«Ayúdame, Dane».
Recordaba las palabras de Sheila con total claridad y, en aquellos momentos, con el sol poniéndose en el horizonte, se sorprendía oyendo su eco una y otra vez.
Había cosas que debería estar haciendo. Pero había buscado en la playa una y otra vez, y había encontrado justo lo que esperaba: nada. La tormenta tropical, el término con que se designaba al mal tiempo de vientos racheados y fuertes lluvias que no llegaba a desembocar en huracán, había atravesado la isla hacía una semana antes de trasladarse al noroeste, hacia Homestead y la marisma de los Everglades, al sur de Florida. La casa no había sufrido daños, pero las palmeras se habían inclinado vertiginosamente y la playa había permanecido inundada durante veinticuatro horas, antes de que el agua bajara.
Su primera reacción al examinar la fotografía que le habían deslizado por la rendija de la puerta, había sido buscar, reorganizarse, volver a buscar, analizar con detalle la situación y buscar por tercera vez.
No, su primera reacción había sido la conmoción. Después, el dolor. Un dolor profundo y desgarrador.
A continuación, comprendió que querían atribuirle un homicidio que no había cometido y que, por mucho que buscara, no encontraría huellas ni pruebas de ningún tipo de que otra persona que no era él había estado en su playa privada... con Sheila.
El tiempo para las emociones había pasado. No, tal vez nunca pasaría. Pero no podía permitirse el lujo de compadecerse de sí mismo ni de nadie más. Tampoco podía salir corriendo, dominado por la rabia.
Era el momento de abarcar más, de averiguar qué diablos estaba pasando y quién había aborrecido tanto a Sheila que la había matado. Debía ser una persona lo bastante astuta, cruel y psicópata para hacerlo y que, además, albergaba una sed honda y maníaca de venganza contra él.
Con Kelsey en la isla comportándose como si fuera el FBI, iba a tener que moverse más deprisa de lo que había imaginado. Gracias a Dios tenía amigos en la policía pero, como estaba ocultando pruebas, le convenía andarse con mucho ojo. Claro que ya...
La situación ya no era la misma.
No debería estar perdiendo el tiempo, pero estar allí sentado nunca lo había sido. La paz que encontraba en el embarcadero de una pequeña isla llamada Bahía del Huracán lo ayudaba a razonar.
Y a recordar.
El largo día de verano tocaba a su fin; por fin empezaba a ponerse el sol. Era el momento en que el mundo aparecía más hermoso. Recordaba haber pensado de niño que su padre estaba loco. No tenían aire acondicionado, pero su padre decía que allí siempre soplaba la brisa. La casa le había parecido una choza, pero su padre decía que no necesitaban pinturas en las paredes porque tenían las vistas más hermosas que cualquier hombre podía desear todas las noches. Lo único que tenían que hacer era sentarse en el porche rústico y ver ponerse el sol, contemplar cómo el Atlántico se teñía de tonos rosados, rojos, dorados, amarillos. A veces, los cielos estaban despejados, y el azul se mudaba en insólitos colores pastel, después en añil, y la noche caía. Otras, las nubes adquirían un tono cobalto antes de convertirse en sombras danzantes alrededor de la luna. En noches de tormenta, era igual de hermoso, aunque diferente. Los relámpagos caían sobre el agua como latigazos de un dios airado, y los árboles se inclinaban con el viento.
Todo lo que su padre había dicho era cierto. Por fin lo sabía. Lo mismo que sabía que ninguna comida en el mundo era comparable al pescado fresco recién sacado del mar y cocinado a la parrilla. ¡Qué extraño que hubiera llegado a amar aquel lugar, Bahía del Huracán, cuando de niño, había estado ciego a su encanto! Por aquel entonces, no había comprendido lo maravilloso que era tener una isla privada.
Se alegraba de haber tenido tiempo de expresarle a su padre lo mucho que valoraba la isla y lo mucho que la amaba.
Sentado en el desvencijado embarcadero de madera, contemplando el agua, cerró los ojos y volvió a oír la voz de Sheila.
1
A Ero le encantaban los cayos de Florida.
De hecho, su antiguo apodo, Ero, había nacido allí. Muy pocas personas conocían ese nombre. Era especial y exclusivo de una época y un lugar, como las propias islas.
Como perlas arrojadas sobre el océano, los cayos se iban ensartando hacia el sudoeste de Miami, formando una ristra de belleza deslumbrante y opalescente. El agua bañaba las dos vertientes de las islas, centelleando con tonos turquesa, azul, verde, variando según las distintas profundidades. Había dos maneras de dejar atrás el continente, por el Card Sound Bridge o la US1, y una vez que se entraba en Cayo Largo, la magia comenzaba. No había nada en el mundo semejante al alba en los cayos, al sol irguiéndose en el cielo en tonos de éxtasis púrpura, con los cielos llameando con la repentina luz, con sus luminosas vetas rojas y doradas, y los tonos pastel de suave belleza que parecían acariciar el alma. Los ocasos eran aún más celestiales, cuando el fiero sol empezaba a caer con lenta majestuosidad, creando una paleta de colores que, poco a poco, se reducía a hilos rosados, amarillos y violáceos, hasta que el gris y la plata los absorbían y el astro desaparecía con un último aliento de oro centelleante para sumergirse en la oscuridad.
En pocos rincones del mundo podía la oscuridad ser tan completa.
En los lugares de ambiente no, por supuesto. Allí donde los clubes permanecían abiertos, donde los hoteles ofrecían luz a raudales para sus clientes, o donde los relajados bares de decoración hawaiana lanzaban suaves señales de bienvenida, como faros seductores, no. Pero lejos de la civilización, donde prevalecía la naturaleza, la oscuridad podía ser tan completa como un agujero negro, tan temible como el infierno repleto de minúsculos demonios, dispuesto a devorar la carne y a ahondar lo bastante para consumir el alma humana.
Ah, la oscuridad. Podía ofrecer tantas cosas... Dulces secretos y pecados, un lugar en el que esconderse.
Y así, de noche, en la oscuridad, Ero esperaba, reflexionando en el misterio, la belleza y el romanticismo de la soledad de la noche y la naturaleza. Y de la tarea que tenía entre manos.
Existía un riesgo, por supuesto. Pequeño... pero suficiente para dar un poco de emoción a la tarea.
Había quienes consideraban Cayo Hueso la principal atracción, pero Ero prefería los cayos del norte, más acogedores y naturales. Más cercanos a la turbulenta civilización de Miami, sin dejar de ofrecer riscos, amaneceres y ocasos.
Por no hablar de las sombras y de la oscuridad. Un aura de misterio en el que reunirse con ella aquella noche. Una sorpresa, por supuesto, ya que ella no se lo esperaba. Como no esperaba la noche, la brisa, la fragancia dulce y salada del aire, la playa...
La eternidad.
Ella era tan hermosa... Aún más a la luz vibrante del sol... y de la noche.
Ero había planeado con todo detalle la cita de aquella noche. El atardecer había sido perfecto pero, con la espera, el momento empezaba a echarse a perder. La magia se destruiría si ella no aparecía pronto. Porque aquella sería la noche en que se resolverían muchas injusticias, el día del juicio definitivo.
El reloj de Ero marcaba el paso del tiempo. Discurrían los minutos. Empezó a invadirlo la frustración, el nerviosismo. ¡Qué típico de Sheila llegar tarde!
Entonces... oyó un ruido. El coche de Sheila. Ero encendió el foco portátil. El haz de luz la cegó. Era como la ira de Dios. Su coche viró y se detuvo con brusquedad. Ero se acercó con calma a la puerta del conductor.
Sheila se estaba resguardando los ojos con la mano.
El plan podría haberse echado a perder. Sheila podría haber tenido la ventanilla cerrada y el aire acondicionado encendido; por las noches, refrescaba, pero estaban en pleno verano.
Por fortuna, conducía con las ventanillas bajadas. Era una noche agradable. El aire tenía un toque de frescor, un presagio de la tormenta que estallaría al cabo de un par de días. La tormenta, por supuesto, formaba parte de aquel plan perfecto.
—¿Quién...? ¿Qué diablos?
Había visto a Ero, por supuesto.
—¿Se puede saber qué haces?
—Prometiste verme —le recordó con educación.
—Un minuto, solo un minuto. Y no te dije que te vería aquí, en mitad de ninguna parte.
Estaba furiosa e impaciente, porque la estaba entreteniendo. De hecho, Sheila solía impacientarse con cualquiera que no disfrutara de su favor en un momento dado.
—Este lugar es precioso. Quería que lo vieras conmigo y que apreciáramos juntos lo hermoso que es. Quería darte la noche —Ero suspiró—. Deduzco que no te alegras de verme.
—Oye, te he visto hoy mismo. Y te he dicho que te volvería a ver, así que ya hablaremos en otro momento. Brevemente —su voz había adquirido un tono ronco que indicaba que estaba enfadándose de verdad—. Pero no esperaba que me cegaras en esta carretera olvidada de Dios. Y eres un idiota. Podría haberte atropellado.
—Pero no lo has hecho.
—Podría haberte matado.
—Una idea interesante. Pero, por verte sola, merecía la pena correr el riesgo.
De pronto, Sheila dio la impresión de verlo por primera vez.
—¿Llevas guantes? —preguntó con incredulidad—. Estamos en verano.
—Esta noche no hace tanto calor; se avecina una tormenta. Todavía no le han puesto nombre. No es un huracán, sino una tormenta tropical, o quizá solo una depresión. Pero se nota. No tardará en romper a llover. Los relámpagos cruzarán el cielo. Los truenos resonarán como tambores.
—Genial —dijo, aburrida—. Poesía. Eso explica que lleves guantes.
—Ah... Son guantes de buceo.
—¿Guantes de buceo? ¿Vas a bucear cuando está a punto de estallar una tormenta? ¿Vas a bucear ahora?
Ero hizo caso omiso de la pregunta.
—Ya te dije que quería verte. Sola.
—Estupendo —agitó su melena sedosa y clavó la mirada en la carretera—. Ya me has visto. Pero no vamos a estar solos. No te dije que me prestaría a esta situación tan ridícula. Tengo que irme. No tengo tiempo para jueguecitos.
—Te equivocas. Me dedicarás tiempo; pasaremos la noche en la playa, veremos salir el sol. No tienes prisa.
—¡Sí que la tengo! —frunció el ceño, recelosa.
—No.
El ceño de Sheila se intensificó.
—Llevas una cámara.
—Para sacar fotos en la playa.
—No vamos a sacar fotos en la playa. Mira, hablo en serio, tengo que irme. No quiero aplastarte los pies, así que, apártate.
—No lo entiendes. Hay tantas cosas que merece la pena experimentar, sobre todo, antes de una tormenta... Los colores... tienes que verlos. Nunca te fijas en lo que tienes delante. Nunca te has fijado en mí.
Lo miraba con intensidad, confundida y desdeñosa.
—Oye...
—Sheila, vas a ver el amanecer.
Ero arrojó el faro dentro del coche y la agarró. La alarma relampagueó en los ojos de Sheila al ver su expresión decidida. No iba a andarse con niñerías.
Sheila intentó pulsar el elevalunas eléctrico, pero ya era tarde.
—¡Suéltame! Me voy.
La sorprendió la fuerza con que le agarraba las muñecas. Pisó el acelerador, pero había echado el freno de mano.
—Maldita sea, ¿qué te pasa? No puedes obligarme...
—Claro que puedo. Y ¿sabes qué, Sheila? Voy a hacerlo.
Ero abrió la puerta y la empujó para poder entrar. Ella empezó a chillar, pero nadie la oía.
Nadie salvo los mosquitos que zumbaban en la oscuridad, la lechuza nocturna, los mangles, las estrellas que tachonaban el cielo de terciopelo negro y la brisa marina que acariciaba la isla.
Y Ero. Pero a él no le importaba. Se limitó a sonreír y, en cuestión de segundos, la hizo callar.
Se había propuesto compartir con ella el amanecer.
Por fin, el sol se elevó en el cielo matutino con colores vibrantes, a pesar de las nubes que anunciaban el vendaval. Pronto, muy pronto, empezaría a llover.
—¿Ves lo hermoso que es? —preguntó Ero. Ella tenía los ojos clavados en el horizonte—. Realmente glorioso.
Por primera vez, ella no replicó. Seguía mirando.
—Eres tan hermosa como el amanecer, Sheila —le dijo Ero—. Y no tardaré mucho. Solo quiero sacar un par de fotos.
Mirar por el visor, enfocar, pulsar el disparador... La cámara era una polaroid; gratificación instantánea. Solo disponía de unos minutos más para demorarse... para ver la luz, las sombras, los colores de aquel mundo.
Había llegado la hora. El escenario estaba preparado, el plan, meticulosamente trazado.
Pero tenía más cosas que hacer, y debía proceder con cautela. Debía completar la tarea, no dejar nada a medias.
Así que se puso manos a la obra.
Tiempo después, el sol se había elevado por el cielo y Sheila... había seguido su camino. Ero estaba dominado por la expectación, por el deleite de que cada detalle de la noche y del amanecer hubiera encajado a la perfección.
Ya solo quedaba esperar... y ver cómo el plan se desenvolvía solo.
2
«Ayúdame, Dane».
La voz de Sheila era un eco en su cabeza. Un reproche fantasmal. No le hacía falta seguir oyéndolo, él mismo se había maldecido cientos de veces.
La última vez que había visto a Sheila llegar a Bahía del Huracán también había estado sentado allí, en el embarcadero. Pero, antes de que ella apareciera...
¿Habría sido lo mismo si no la hubiera visto en acción aquella misma tarde?
Dane estaba en el Sea Shanty, bebiendo agua mineral con lima, hablando de cámaras de vigilancia con Nate. Nada del otro mundo. Nate sospechaba que uno de sus camareros se estaba ganando un sobresueldo robando dinero de la caja. Dane no pretendía trabajar para Nate, y no tenía intención de cobrarle por el consejo que le estaba dando. Sheila también estaba en el bar. Se presentaba casi todas las tardes a eso de las cinco.
Nunca se pagaba ella las bebidas.
Tal vez no se había percatado de su presencia. O sí, y no le había importado. Tiempo atrás, habían sido pareja, pero Dane debía reconocer que nunca había estado enamorado de Sheila. Desde niño se había marcado un rumbo en la vida. En parte, se debía al señor Cunningham y a Joe pero, fuera cual fuera la razón, su futuro había sido su máxima preocupación. No quería acabar trabajando de pescador en Cayo Largo, confiando en hacer una buena pesca, regateando con los turistas, timándolos, viendo ir y venir a los encargados de los restaurantes. En todo caso, se había propuesto ser «dueño» de los restaurantes.
Y Sheila... Bueno, en algún momento, ella lo había querido a su manera. Pero también se había marcado un rumbo. Quería marcharse de la isla más que atarse a un hombre sin un proyecto claro, aunque con ambición. Se había pasado los años de instituto calibrando a los veraneantes y a los turistas de fin de semana, es decir, a los habitantes de Florida que tenían su segunda residencia en Cayo Largo y que todos los viernes, cuando salían de su prestigioso trabajo en la gran ciudad, se refugiaban en la isla para descansar el sábado y el domingo.
Pero Dane siempre se había considerado amigo de Sheila. Habían tenido sus reencuentros puntuales, incluso después de su ruptura apasionada de la juventud. Aunque no en los últimos años. No desde que él había dejado el ejército, se había asentado en la zona de Saint Augustine, más al norte de Florida, había abierto la agencia de seguridad Whitelaw... y se había enamorado de Kathy Malkovich.
Había visto a Sheila en varias ocasiones desde su regreso a Cayo Largo. Con otros amigos, casi siempre, o sentada en la barra. Hasta se había presentado en su casa una vez, acompañada de Nate, para hacer una barbacoa con las doradas que habían pescado. Debido a su pasado en común, la gente estaba dando más trascendencia de la debida a aquellos encuentros.
Nate le había hablado de la actividad actual de Sheila, pero se había interrumpido al recordar que habían sido más que amigos.
Dane debería haberlo imaginado. Sheila siempre había sido una coqueta. Y mantenía la opinión de que la mayoría de las personas más que enamorarse, se desenamoraban, y de que algunos hombres eran buenos en la cama y otros, no; así que acostarse con un hombre porque pudiera ofrecerle algo no era ningún pecado. Y, si no, solo había que pensar en los idiotas con los que se acostaban casi todas las mujeres porque pensaban que estaban enamoradas, o porque eran unos tipos decentes.
Sheila daba un nuevo sentido a la expresión «estar de vuelta».
Sin embargo, aquella tarde, hacía justo una semana, la había visto en acción por primera vez. La había visto desplegando su magia en la barra.
Sí, él también estaba un poco de vuelta. No se había hundido en la desesperación pero tampoco estaba dispuesto a afrontar el mundo. Y al ver a Sheila, experimentó sensaciones extrañas. Alivio, para empezar. Dio gracias por no haber acabado casándose con ella. También sintió pena al recordar la niña que había sido. Y un poco de desagrado e indignación. Allí estaba ella, una mujer hermosa haciendo cosas que no tenía por qué hacer. Era joven, tenía el mundo a sus pies y estaba decidida a recorrer la senda de la autodestrucción.
Su único propósito se hacía evidente en cuanto se sentaba en una banqueta junto a un hombre. Primero había sido el hispano de mediana edad con gruesas cadenas de oro en el cuello y sortijas de oro y diamantes en las manos. Sheila se había encaramado a una banqueta con un cigarrillo y le había pedido fuego. Se habían puesto a hablar, y él la había invitado a una copa, pero no se había quedado mucho rato. Había una mujer esperándolo en la terraza. Sin embargo, antes de irse, Sheila había anotado algo en un trozo de papel y se lo había dado.
Después, había visto al tipo más joven de unos veinticinco años. Los vaqueros rotos eran de marca, y las sandalias parecían sacadas de una revista de moda masculina. La camiseta también lucía una etiqueta de prestigio. Aunque estuviera podrido de dinero, a Dane nunca se le ocurriría gastarse tanto en una camiseta.
Sheila estaba observando su copa cuando el tipo joven entró en el bar. Debía de tener un radar natural, porque se dio la vuelta de inmediato, vio su nueva presa, aplastó el cigarrillo y sacó otro de la cajetilla que tenía delante.
Habían pasado un buen rato hablando. Y, una vez más, Sheila le había dado su número de teléfono.
Después, nadie más le había llamado la atención. Para entonces ya había reparado en Dane, que se encontraba al final de la barra. Quizá se hubiera sonrojado un poco al verlo. Después, sacudió su larga melena oscura y se acercó.
—Vaya... El hijo pródigo ha vuelto a casa y ahoga sus penas en el Shanty Bar, ¿eh?
—Hola, Sheila.
Se había encendido su propio cigarrillo y tamborileaba con las cerillas sobre la barra.
—¿Ves, antiguo amor? Los hombres todavía me encuentran atractiva —dijo en voz baja.
—Sheila, eres hermosa, y lo sabes.
Aquello le arrancó una sonrisa.
—Pero no basta, ¿verdad?
Dane recordaba haber elevado las manos con cierta irritación.
—Eso depende de lo que busques en la vida. ¿Se puede saber qué diablos pretendes demostrar?
Sheila lo miró.
—¿Te acuerdas de cuando te gustaba, Dane?
—Sí, y todavía me gustas. Eres mi amiga.
Aquello la hizo sonreír de nuevo.
—Nunca me quisiste.
Aquello no venía a cuento.
—Ni tú a mí.
Ella miró hacia el frente.
—Los dos queríamos irnos de la isla, y aquí estamos otra vez. A ella sí que la querías, ¿eh? A esa mujer de Saint Augustine.
Dane no contestó porque ella no le dio tiempo.
—¿Qué hay de malo en mí, Dane?
—Nada. Simplemente nos faltaba compromiso, intereses comunes y yo qué sé qué más.
Ella movió la cabeza, mirando al frente.
—Tampoco pude seguir con Larry. ¿Por qué no? Debería haberme quedado con él. Es como si siempre estuviera buscando... No sé —se lo quedó mirando—. Eh, ¿quieres acostarte conmigo?
—Sheila...
—Sí, ya me he enterado. Todavía estás de luto. Ojalá no lo estuvieras. Me sentiría... protegida si estuviera contigo.