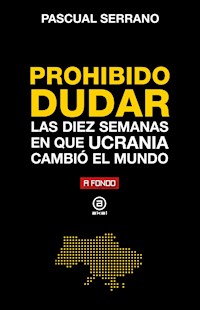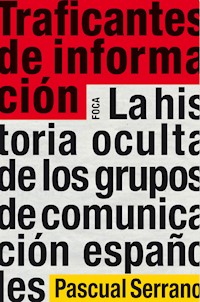
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Si hay algo de lo que los medios de comunicación informan poco es precisamente de ellos: de quiénes son sus dueños, en qué otras industrias participan, qué bancos les prestan el dinero, cuánto cobran sus directivos, cómo explotan a sus trabajadores, a qué se dedicaron hace años.... Traficantes de información es una historia de finanzas, manejos de Bolsa, fraudes fiscales, especulaciones urbanísticas, violaciones de las medidas contra la concentración, atropellos laborales mientras altos directivos disfrutan de sueldos millonarios y contratos blindados, ejecutivos con sentencias judiciales que les implican con la mafia, fortunas nacidas a la sombra del nazismo, empresas que comercializan armas para dictaduras... No cabe duda de que, tras este repaso a los grupos de comunicación, el término "traficantes" es el que mejor los identifica. A lo largo de estos capítulos el autor levanta la alfombra de los lujosos despachos de las empresas de comunicación y encuentra lo que ellas nunca incluirán en sus medios: los secretos y las miserias de quienes se han apropiado de la información para convertirla en materia de traficantes y mercaderes, que la utilizan, bien para conseguir dinero, bien para conseguir poder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FOCA INVESTIGACIÓN
113
Composición ePub: Jaume Balmes i Sierra
Diseño cubierta: Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
© Pascual Serrano, 2010
© Ediciones Akal, S. A., 2010
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-96797-54-3
Pascual Serrano
Traficantes de información
PRÓLOGO
Los amos de la información, de ayer a hoy
La lectura del manuscrito titulado Traficantes de información, realizada como consecuencia de la petición para realizar este Prólogo, me trae sentimientos diversos y encontrados. Quizá, como cita el autor en la introducción, porque hace justamente treinta años de la publicación, también gracias al apoyo de Ramón Akal, de mi primer libro Los amos de la información en España (1981), que a su vez sucedía porque nadie comienza caminos radicalmente nuevos sin guías previos, gracias a la intuición pionera de Manuel Vázquez Montalbán con su Informe sobre la información. Mi otra fuente de inspiración, junto con el añorado autor citado, fue la de otro amigo audaz e insigne, Juan Muñoz, también desgraciadamente desaparecido, que años antes se había atrevido a desnudar El poder de la banca en España.
Pero hay más coincidencias: como el libro de Pascual Serrano, aquel texto –a pesar de componer parte de mi tesis doctoral en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense– nacía más de las frustraciones profesionales de diez años como periodista, especialmente de la constatación de los terribles corsés que aherrojaban la libertad de expresión periodística en los últimos años del franquismo y principios de la transición, que del afán de ascender un peldaño académico. Y sin embargo, ambas obras, políticamente incorrectas en sus respectivos momentos, tienen un valor importante para el mundo universitario, que entonces, como ahora, tiende demasiado a menudo a seleccionar como objeto de investigación campos y problemas académicamente «respetables», aceptables y aceptados por autoridades públicas y privadas.
La perspectiva y estructura de este libro último es ciertamente distinta a la aproximación sectorial que yo decidí entonces (prensa, radio, televisión, publicidad, agencias,…), pero el objetivo de este análisis histórico por grupos de comunicación guarda un punto en común: clarificar ante los usuarios el universo de intereses que median y mediatizan su información, su agenda pública, prestando las bases imprescindibles para la participación democrática de los ciudadanos. Una transparencia vital para la democracia que si hace treinta años era un sueño, todavía está lejos de haberse conseguido.
Ciertamente, el escenario de la comunicación social masiva se ha transformado profundamente en estas tres décadas en muchos sentidos. A un estrecho abanico de medios bien caracterizados por su especificidad mediática le ha sucedido una explosión de soportes, redes y terminales de información, cada vez más imbricados en una convergencia digital que desdibuja sus fronteras y sus lenguajes y los articula crecientemente en ofertas y usos sociales. Pero la combinación de medios analógicos y digitales, en versiones de coexistencia no siempre pacífica, no ha garantizado ni mucho menos ni el pluralismo ideológico ni la diversidad cultural. La actual impresión de abundancia, celebrada por múltiples gurús y predicadores integrados, oculta así que se trata muchas veces de voces ventrílocuas, diferentes por el medio de transporte y por el formato, pero idénticos en su base ideológica. Y que la interactividad no es muchas veces más que un simulacro de elección entre esas ofertas homogéneas. Basta recordar la reacción mediática en España ante la actual crisis económica, y sus recetas neoliberales comunes, para comprender los estragos que esta situación trae consigo sobre la libertad de expresión y los destinos de nuestra comunidad.
En primer lugar, como demuestra este libro, el universo mediático se ha ido agrupando en una muy limitada gama de grandes grupos multimedia que dominan todos los terrenos de la comunicación y la cultura en España: los nueve que analiza el autor, más esos satélites que caracteriza como «otros», concentran la inmensa mayoría de las audiencias y los beneficios; y la carrera de fusiones y absorciones no ha terminado, como muestran los últimos acontecimientos televisivos. En segundo lugar, la vía del crecimiento a toda costa, de la talla máxima posible, mediante la búsqueda ansiosa de capitales, homogeneiza sus estrategias y sus comportamientos, multiplicando sus intereses. Ambos procesos, que en diversos países hemos caracterizado como procesos de financiarización (endeudamiento masivo, apelación a los mercados de capitales), suponen que –más allá de cualquier visión conspirativa, aunque sin excluirla en ocasiones- los grandes grupos se parecen cada vez más en sus estrategias y en su visión ideológica del mundo, por fuerza de su integración en el gran capital. En la etapa última, todavía inacabada pero cada vez más visible, la internacionalización financiera consumada, por medio de grandes grupos mediáticos internacionales pero también, y cada vez más, de fondos de inversión y sociedades de capital riesgo, sin patria ni credo, completan la red tupida de alianzas y complicidades que ejercen hoy una amplia hegemonía sobre la comunicación social masiva.
Todos esos fenómenos se han caracterizado por su «espontaneidad» de mercado, al margen de una legislación que se ha ido acomodando a ellos en lugar de controlarlos u orientarlos. Y todos también se han ido desarrollando sin que los usuarios -lectores o espectadores- pudieran controlar ni sus caminos ni su realidad presente. Es decir, se han hecho doblemente en perjuicio de la calidad de la democracia de nuestra sociedad.
El presente libro acierta pues cuando obvia el análisis ideológico para dejar que éste se desprenda de las telarañas complejas de intereses económicos puestos en juego. Lo cual no elimina los matices ideológicos, muchas veces fruto del marketing y de la diferenciación competitiva en una sociedad en la que las ideologías siguen felizmente contando. Pero explica la frecuencia y naturalidad con que se producen en ese mundo oligárquico las alianzas aparentemente contra natura.
Al contrario que la mayoría de los textos periodísticos al uso en los últimos años, cocinados generalmente a la contra de algún grupo o directivo periodístico y al servicio de otros, hay que resaltar la «neutralidad» y distancia equitativa del autor a la hora de describir la historia y el presente de cada uno de los grupos contemplados; también su sobriedad al relatar los conflictos periodísticos de cada grupo en los últimos años, que adquieren un valor de metáfora elocuente: los profesionales de la información, ya notablemente sometidos desde el final de la transición democrática, han visto en los últimos años cómo la precariedad laboral les iba despojando progresivamente de todas sus armas de autonomía e independencia, en tanto defensores del pluralismo de la sociedad española, para conformarles como obreros de «cuello blanco» al servicio exclusivo de la verdad particular de sus grupos empresariales.
Aunque explícitamente este libro no se ocupa de los medios públicos, habría que señalar que también ahí se encuentran «traficantes de información», aunque sean minoritarios y en retirada: Los poderes públicos como reguladores de los «mercados informativos», que sistemáticamente, bajo todos los gobiernos, han favorecido la concentración a cambio de dádivas políticas, especialmente en la concesión clientelar de licencias de radio y televisión (de TDT en los tiempos más recientes); también lo han sido con los medios públicos que durante años han sido manipulados por los sucesivos partidos en el poder, tergiversando su papel diferenciador de servicio público y su papel genuino de contrapeso de las peores desviaciones del gran mercado. Aunque la reforma de RTVE ha conseguido desde 2006 un salto cualitativo de la independencia y pluralismo de sus programas informativos y su programación, no puede dejar de señalarse que las reformas legales de 2009 y 2010 buscan claramente su debilitamiento, en beneficio del polo privado. Y aún quedan muchos gobiernos regionales que siguen manipulando sistemáticamente a sus radiotelevisiones autonómicas, con los picos extremos y brutales de Valencia, Madrid o Murcia, mientras despilfarran importantes cantidades del erario público en «ayudas» discrecionales o en publicidad institucional incontrolable.
A cambio de tal ausencia, Pascual Serrano evidencia claramente los resultados de este proceso de pérdida de peso específico de los medios públicos en la otra cara de la moneda: cómo, aprovechando la decadencia pública que ellos mismos tienden a acelerar, los grandes grupos privados han ido arropándose de una ideología de «campeones nacionales» de nuestro pluralismo y de nuestra cultura, asumiendo ostentosamente un liderazgo de su función comunicativa sobre la sociedad española entera que tan mal casa con sus propias aventuras empresariales y profesionales. De ahí a la pretensión de que el Estado, o sea todos nosotros, les reconozcan y mimen, subvencionen, y desregulen en su función sublime, no hay más que un pequeño paso que muchas asociaciones empresariales no han dudado en sobrepasar so pretexto de la crisis económica.
Una vez más se constata, en un campo vital, que la llamada Era de la Información se traduce en la práctica social en una inmensa desinformación masiva. Esperemos que, como expresa el autor en sus conclusiones, este libro sirva para colmarla en parte, que contribuya a generar unos ciudadanos más activos y exigentes.
Enrique Bustamante
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad
Universidad Complutense de Madrid
AGRADECIMIENTOS
Aunque sea mi nombre el que aparezca como autor del libro, éste no habría podido existir sin la ayuda de numerosas personas. Entre ellas, todas las que tuvieron la amabilidad de responder a mis preguntas y que con sus comentarios han enriquecido el texto: el profesor Vicenç Navarro, los periodistas Ignacio Escolar, Marco Travaglio, Alberto Quian y Roberto Montoya, el crítico literario Ignacio Echevarría y los sindicalistas José Rubio y Dardo Gómez. También al economista Armando Gallar, que atendió mi goteo de consultas financieras. Gracias a Juan Vivanco, que me tradujo al instante numerosos textos en italiano. Imprescindible ha sido la participación de Micòl Savia, que me ha animado cada día y guiado en la búsqueda de información en Italia. También quiero agradecer a Santiago Alba y Carlos Fernández Liria por revisar borradores. Y por supuesto, al profesor Enrique Bustamante por su prólogo, que sitúa esta obra en su contexto histórico. Una vez más debo mostrar toda mi gratitud a Caty R., mi fiel revisora y pulidora de textos. Sin olvidar a mi editor, Ramón Akal, quien me ha mostrado su confianza y valentía para apoyarme sin intimidarse ante los poderosos a los que este libro pueda molestar.
Pascual Serrano
CAPÍTULO I
El mercado de la palabra
Todos los que hemos ejercido el periodismo de opinión en la prensa comercial hemos sufrido los condicionamientos de accionistas, anunciantes u otros grupos empresariales que, de una manera u otra, tienen presencia en la empresa a la que pertenece el grupo de comunicación. Javier Ortiz contaba en 20011 cómo silenciaron los medios en Murcia la presencia en las torres de refrigeración de El Corte Inglés de la legionela responsable de una epidemia en la ciudad: «Nadie ha subrayado cuán inaudito es que un establecimiento de esas características no cuente con un sistema permanente de inspección de su sistema de aire acondicionado, ni se ha preguntado por las eventuales responsabilidades –incluso penales– que podrían derivarse de esa gravísima negligencia. Nadie se ha extrañado de que las autoridades –incluida esa ministra que dice que los españoles pueden estar tranquilos, porque ella vela por su salud– no hayan ordenado el inmediato cierre del centro comercial». Y el propio Ortiz daba la explicación: «¿Por qué? Sencillo: porque El Corte Inglés es uno de los principales anunciantes de España. [...] Ocupa un lugar de honor en las cuentas de resultados de todos los periódicos, de todas las radios comerciales y de todas las televisiones. Nadie quiere enfadarlo. Pues así, todo. Todo. Afrontar lo que aparece publicado en los periódicos sin tener en cuenta lo que se oculta en esa nutridísima trastienda es engañarse uno mismo y engañar a los demás».
Pocos días antes, este mismo periodista detallaba en su blog2 cómo no pudo contar en su columna de opinión del diario El Mundo algunas «cosas sobre Emilio Botín, gran patrón del BSCH». En realidad, Ortiz sólo pretendía escribir sobre un libro que abordaba la reciente historia del sector financiero español y, en especial, los métodos de Emilio Botín. El propietario y directivo bancario había montado un gabinete de crisis para asegurarse de que ni un solo medio de comunicación llamase la atención sobre la existencia de la obra. Ortiz recordaba la influencia del Banco Santander Central Hispano (BSCH) en el mundo de los medios de comunicación, vía cartera de publicidad, patrocinios, accionariado, etc. De modo que ese día le tocó a él sufrir la acción del operativo, y recibió la llamada de alguien del periódico que le comunicaba que más le valía desistir de la idea de hablar de ese libro porque, si lo hacía, su artículo jamás vería la luz. «Mi primer impulso –escribía el periodista en el blog– fue seguir adelante pese a la amenaza y montar la zapatiesta. Pero ¿qué zapatiesta iba a montar? Ningún medio de comunicación medianamente importante se haría eco de lo ocurrido, porque Botín los tiene cogidos a todos por sus partes más íntimas.»
Hasta octubre de 2009 yo solía publicar una columna quincenal en un periódico regional del grupo Vocento. No había recibido ninguna objeción a mis textos hasta que comenté la jubilación, con cincuenta y cinco años, del consejero delegado del BBVA José Ignacio Goirigolzarri3, que ascendía a tres millones de euros anuales. La noticia era de sobra conocida, yo sólo me atreví a comentarla. Mi columna no apareció publicada, llamé al periódico y un responsable de la redacción, en un alarde de sinceridad que agradezco, me aclaró que el motivo era la presencia en el artículo de la crítica a esa astronómica jubilación. «Qué te voy a contar que tú no sepas», añadió mi interlocutor. Me indicó que tres días más tarde me informaría de la decisión tomada a alto nivel sobre mi artículo. Nunca más se dirigieron a mí y el artículo no se publicó. No he vuelto a tener relación con ellos. En este libro se observará la estrecha relación entre el grupo Vocento y el BBVA. Hasta ese día yo había criticado en mis columnas al Gobierno español, al Partido Popular, a la monarquía, al Gobierno de Estados Unidos, a los políticos locales de diferente signo..., sin que encontrase ninguna objeción en el periódico. Pero es evidente que criticar al BBVA en las páginas de un diario del grupo Vocento era una pretensión imposible. Alguien dijo, en referencia a la prensa estadounidense, que en aquel país se podría escribir contra el presidente demócrata, o contra el presidente republicano; pero lo que nunca se podía publicar es la noticia de que se hubiese descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. Algo similar me pasó a mí en Vocento. Lo de la libertad de expresión acaba cuando aparece el dinero y los nombres propios.
Si este tipo de ejemplos le suceden al columnista regular del medio, podemos imaginar las posibilidades que tienen el colaborador esporádico, el ciudadano o el colectivo social de que su denuncia sobre «los intocables» pueda ser recogida en el medio de comunicación.
En su libro Gomorra, el periodista italiano Roberto Saviano cuenta con todo detalle el funcionamiento de la Camorra napolitana. Se han escrito muchos libros sobre el crimen organizado en Italia, y no digamos películas, pero no eran muy exhaustivos en dar nombres con precisión, lo que sí hace Saviano en su obra. El 23 de septiembre de 2006 el autor participó en un acto público en la ciudad Casal Di Principe4, en la región de La Campania, bajo control de la Camorra; entre el público había numerosos jóvenes y estudiantes de la comarca, sobre los que era fácil imaginar su destino como víctimas o verdugos del crimen organizado. En ese momento les retó: «Iovine, Zagaria, Schiavone [nombres de los capos de la organización criminal], no valéis nada, marchaos, esta tierra no os pertenece. Y digo a los chicos: pronunciad sus nombres, veis, se puede hacer. Pronunciar el nombre de un boss no te pone en peligro, es una tontería. Pero es el miedo a no decir su nombre lo que nos lleva a utilizar términos y expresiones como “aquél”, “él” o “has visto quién pasó” sin pronunciar el nombre propio jamás. Se trata de una especie de código con el cual creces, según el cual es mucho mejor no pronunciar algunos nombres».
Como en la región controlada por la Camorra, en nuestros medios de comunicación no se pueden decir muchos nombres, no se puede citar el poder que tienen en ellos algunas empresas. Los que se supone que tienen la función social de informar de lo que menos informan es precisamente de ellos, de quiénes son los dueños de las empresas de comunicación, en qué otras empresas participan, qué bancos les prestan el dinero, cuánto cobran sus directivos, cómo explotan a sus trabajadores, a qué se dedican esas mismas empresas en otros países, a qué se dedicaron hace años... Para todo esto decidí escribir este libro.
Traficantes de información es una historia de finanzas, despidos laborales, manejos de Bolsa, especulaciones financieras, chantajes, sobornos y, por supuesto, delitos. Nada fuera de lo habitual si no fuese porque quieren hacernos creer que la historia de los medios de comunicación es la historia de la libertad de expresión y de la pluralidad informativa.
Es verdad que entre los propietarios de los medios y los receptores intervienen otros actores que condicionan el resultado del producto informativo: anunciantes, políticos, lobbys... Abordarlos todos sería un proyecto inabarcable para este trabajo, de ahí que me centre en la identificación de los propietarios y los métodos con los que operan en el mercado. En mi libro anterior, Desinformación (Península, 2009), presentaba la distancia entre la realidad y la información que nos llega a través de los medios. Es hora de saber quiénes son ésos que no nos informan, sería un error pensar que el origen de la desinformación sólo obedece a incompetencia profesional, dinámicas laborales o formatos inapropiados. El catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Bustamante, afirmaba en 1980 que «resulta innegable el derecho de los receptores a saber quién les informa, quién está ahí, al otro lado de las ondas o de las páginas impresas, actuando como juez de la realidad al decidir las noticias y la orientación ideológica que éstas llevan consigo ineludiblemente»5. Afirmaba que cualquier investigación sobre los medios de comunicación de masas, antes de analizar los contenidos y los efectos, tendría que partir de la identificación del emisor, es decir, saber con exactitud quién está detrás de cada medio. Yo mismo he señalado en decenas de ocasiones que, antes de comenzar a leer un periódico, sintonizar una emisora de radio o sentarse frente a un televisor, debemos de saber quiénes son los dueños del medio. Por su parte, Vicente Romano ya señalaba en 1977 que «la investigación de los medios es, en sí, inseparable de la investigación en torno a los emisores, a quienes comunican a través de ellos y, sobre todo, a quienes los poseen, manejan y controlan, que son los que, en última instancia, les asignan el rol que deben desempeñar en la sociedad»6.
Desde hace decenios, activistas sociales e intelectuales no han dejado de denunciar que los grandes medios están bajo el control de multinacionales y grupos económicos poderosos. Para la derecha los medios suelen ser proyectos liderados por empresarios honestos y emprendedores o ejecutivos eficientes y laboriosos. La izquierda, más acertada en su diagnóstico, suele despachar el asunto afirmando genéricamente que los medios de comunicación están controlados por los bancos, las multinacionales y la Iglesia, algo que, sin ser falso, no debe bastar para el ciudadano que quiere conocer con precisión los poderes y dueños que hay detrás de los medios. Ya es hora de conocer los detalles de esas afirmaciones que se daban por supuestas, pero que no se detallaban con rigor y profundidad.
El secreto mejor guardado
Hace treinta años, igual que yo ahora, Enrique Bustamante abordó el proyecto de descifrar quiénes estaban detrás de la propiedad de los medios de comunicación, el resultado fue su libro Los amos de la información en España (Akal, 1980). Señalaba entonces que «el trabajo más arduo y penoso consistió sin duda en la obtención de los materiales de base de los capítulos que identifican y analizan a los propietarios de los medios informativos». Hoy, en plena era de la información, podemos decir que conseguir esa información, precisamente sobre los medios encargados de informar, es un proyecto agotador. Los medios que tanto alardean de destapar los asuntos oscuros de empresas y políticos se convierten en los mayores censores y ocultadores de las cuestiones económicas que les afectan a ellos. Resulta paradójico que quienes se supone que tienen el objetivo de facilitar información a la ciudadanía adopten la postura contraria, la opacidad, a la hora de desvelar quiénes son sus propietarios. Bustamante hablaba ya de «la oscuridad, la desinformación y la falta de posibilidades de conocimiento que el público sufre cotidianamente sobre los propietarios y controladores de los medios de información». Según señalaba, este oscurantismo obedecía a que nos encontrábamos ante «la búsqueda de un secreto sobre nombres y vinculaciones cuya ruptura repercutiría desfavorablemente en la propia credibilidad de la información ofrecida». Ahora Bustamante afirma que
en aquella época, finales de los años 70 y principios de los 80, el sistema comunicativo español aún estaba hipotecado en buena medida por la herencia del franquismo. De forma que la mayor parte de las conexiones de poder entre las empresas de comunicación y el poder político y económico se desarrollaba a través de consejeros interpuestos y conexiones con el mundo financiero. La falta de transparencia era abrumadora. Y era precisa una tarea de detective ante cada empresa.
Hoy, el sistema comunicativo ha cambiado profundamente, fruto de las evoluciones del mercado pero también, y en mucha mayor medida, de las decisiones políticas y regulatorias. Los grupos de comunicación se han hecho multimedia, en buena parte de carácter nacional y sólo en pequeña medida, internacional. La salida a Bolsa de muchos de estos grupos ha dado una apariencia mayor de transparencia, pero el usuario sigue desconociendo en general la personalidad y los intereses de quien le informa. Argucias como las sociedades joint ventures7 o las empresas y accionistas fantasmas, siguen enredando ese conocimiento fundamental para el ciudadano en una democracia. A ello hay que añadir la internacionalización del capital, con irrupción en España de las sociedades de capital riesgo y fondos de inversión globales que complican aún más esa situación. En internet, hemos asistido a un retroceso de la transparencia, de forma que portales y blogs oscuros nos informan sin desnudar sus verdaderas fuentes de financiación e intereses8.
Una vez puestos a buscar qué hay detrás de cada grupo de comunicación, lo primero era dirigirse a su página web. Es habitual encontrar en ellas el apartado «Quiénes somos». Pero allí lo que aparece es el staff del medio, no los nombres de los dueños y empresas propietarias, es decir, nombran quiénes lo hacen, pero no quiénes son. Como señaló Enrique Bustamante, es frecuente que los medios fomenten el protagonismo del periodista, el locutor, el comentarista o el presentador, es decir, de los actores secundarios frente a los verdaderos dueños del guión y del entramado. Resultó curioso el caso de la veterana periodista Rosa María Mateo, primero de TVE y luego de Antena 3. Para el público su imagen era reverencial al tratarse de una presentadora televisiva que llevaba apareciendo en la pantalla contándonos la actualidad desde 1966 hasta 2003. Sin embargo, ese año Antena 3 canceló su contrato y se fue al paro como un conserje o un administrativo más de la empresa. Así nos dimos cuenta de que quien se suponía era la imagen pública de una televisión, era sólo una trabajadora más, carne de despido como cualquier otro. Los que mandaban, la despidieron y los que representaban a la empresa nunca salieron en la pantalla ni nos dijeron quiénes eran.
Cuando uno se acerca a conocer un grupo de comunicación, lo más habitual es que ni su web oficial ni los analistas planteen algo tan obvio como quién es el dueño. Una empresa no es la media docena de ejecutivos que cobran un sueldo para que sea rentable, la verdadera empresa son los propietarios y quienes la financian (que no son precisamente la audiencia ni los lectores), y eso no lo muestran fácilmente. En algunos casos, si la empresa cotiza en Bolsa, ante la obligación de hacer público su accionariado, te redirigen a las fotocopias escaneadas de un informe anual de gobierno corporativo de 100 páginas alojado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En otros casos nos perdemos en una cadena de empresas pantalla sin que nunca sepamos los nombres y apellidos de los accionistas. Así, las empresas que se dedican a la información no informan de lo que tienen más cerca, sus dueños. Como curiosidad, basta citar que entre las notas de prensa corporativas disponibles en la web de Telecinco no hay ninguna que hiciese referencia al acuerdo de diciembre de 2009 con Prisa para la compra de Cuatro y la entrada en Digital+, una noticia portada en todos los medios, protagonizada por Telecinco –y supuestamente positiva– que no consta en el servicio de prensa de su web oficial. Varias llamadas y correos a la jefa de Prensa de Asuntos Corporativos de Telecinco y Publiespaña no sirvieron para que me respondiera a unas sencillas dudas sobre ese acuerdo.
A lo largo de los capítulos que tratan de cada grupo empresarial se encontrarán conflictos laborales, escándalos empresariales y denuncias de diferentes tipos. Algunas de ellas se han difundido en los medios de comunicación, pero lo que coincide en todas es que los medios de comunicación afectados siempre las silenciaron. Muchos podrán decir que es normal, pero no debería serlo; si los medios nos ocultan las cuestiones negativas sobre su propia empresa, eso quiere decir que tienen asumido el hecho de ponerse al servicio de criterios no profesionales, que harán lo mismo con noticias o informaciones negativas referentes a los Gobiernos o políticos de su confianza y que magnificarán los escándalos de sus enemigos. En conclusión, que tendremos un resultado totalmente distorsionado de la realidad.
Las posibilidades que les brinda la ingeniería financiera actual les facilita cada vez más el oscurantismo. Véase por ejemplo el caso del grupo Mediapro (capítulo VI), con un entramado de más de 40 empresas que salió a la luz sólo porque tuvieron la obligación de entregar al juzgado parte de su documentación con objeto de solicitar el concurso de acreedores. Aun así, hubiera seguido estando oculto si no fuese porque en la causa estaba enfrentado al Grupo Prisa, quien tuvo acceso a los documentos y los publicó en el periódico económico del grupo bajo el titulo «La enrevesada trama empresarial de Imagina, al descubierto».
José Rubio, presidente del comité de empresa de Antena 3 TV durante casi veinte años, señala que «la tendencia actual de los grupos de comunicación es a ramificar su estructura mediante todo un entramado de empresas». «De esta forma –añade Rubio– se persiguen dos objetivos. Por un lado, que las condiciones laborales de los empleados se rompan, se reviente su homogeneidad y se dificulte la organización laboral y su representación. Pero fundamentalmente esto se hace para que el dinero se lo puedan distribuir mejor las personas que gestionan la empresa sometiéndose a menos controles de las autoridades y de los accionistas»9. A todo ello se añade la utilización de los paraísos fiscales, el recurso de fondos de inversión con sede en países menos transparentes, la fragmentación del accionariado en decenas de empresas pantalla o cadenas interminables de empresas accionistas que nunca se acaban y no permiten llegar a la identificación del propietario último. Todo ello sale a la luz de forma elocuente a lo largo de las páginas de este libro.
Concentración
No he hecho un estudio académico en el que se recurre a estadísticas de audiencia para mostrar el grado de concentración de la información en pocos grupos como hicieron magníficamente en su día Martín Becerra y Guillermo Mastrini sobre los medios en América Latina10. Tampoco ofrezco con cada medio o grupo de comunicación datos de ventas o audiencia. Considero que no tendría sentido hacerlo en un libro, sólo aportaría datos con meses de retraso que están actualizados y disponibles en el Estudio General de Medios (EGM) o en la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Creo que cuando el lector observe todos los medios que están bajo el control de cada grupo analizado se hará una idea clara de su potencialidad sin necesitad de ningún otro estudio o análisis. Por otro lado, lo preocupante es que hoy la concentración es mayor que antes y, por tanto, la pluralidad es menor. En 1975 se expresaba la preocupación de que 20 diarios concentraban el 55 por 100 de la difusión total de la prensa en España11. Viendo el panorama actual, no hace falta indagar mucho para deducir que aquél era un escenario de mayor pluralidad que el que vivimos ahora. La evolución en el panorama audiovisual ha sido igual de inquietante, atrás quedó la legislación que, con la legalización de las televisiones privadas, establecía un límite del 25 por 100 del accionariado de una televisión e impedía a un propietario superar el 5 por 100 de presencia en más de una. En 2009, con la excusa de fortalecer financieramente a las empresas de televisión, se aprobó un real decreto que suprimió el límite del 5 por 100 en las participaciones cruzadas entre compañías y sólo impone que la audiencia media acumulada de los operadores no supere el 27 por 100 de audiencia total.
Incluso el aumento de la oferta mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha venido acompañado de la concentración de licencias en los mismos propietarios, puesto que se ha hecho un reparto salomónico de licencias de canales para todos los grupos privados ya existentes12. Bustamante señala que la concentración «no encuentra justificación económica alguna en lo que a optimización de beneficios contables se refiere. Y remite exclusivamente en la inmensa mayoría de los casos a una búsqueda de concentración de poder, de poder informativo que cimenta, sostiene y potencia incluso a los poderes económicos y políticos dominantes»13.
Este libro no insiste en desarrollar exposiciones que muestren el ideario o la línea editorial de cada grupo o de los medios más significados. No hace falta. Basta con observar quiénes están detrás para llegar a una conclusión evidente, sólo puede haber una línea ideológica: la de la defensa del mercado y el silenciamiento o ataque a cualquier ideología que defienda cambios en las estructuras económicas dominantes. Estoy firmemente convencido de que cada vez que se termine de leer un capítulo se verá claramente cuál será la línea informativa de los medios del grupo. Se trata, precisamente, del ejercicio contrario al que hacemos todos los días. Ellos pretenden que partamos de la idea de que no tienen ideología, sólo vocación informativa. Mi objetivo es que, conociendo quiénes son, cuáles son sus entramados financieros o sus políticas laborales, podamos ya concluir cuál es la ideología de sus contenidos. Lo habitual es que esos medios nos insuflen su línea editorial sin que sepamos los entretelones de la empresa ni el modo en que pueden influir los intereses empresariales y económicos en el resultado. Ya va siendo hora de que hagamos el ejercicio inverso, es decir, que conozcamos esos entramados ocultos para ya adivinar cuál será su posición editorial e informativa.
Pluralidad
Se argumenta reiteradamente que la existencia de varios canales de televisión y radio, así como diferentes cabeceras de prensa, son claras muestras de la pluralidad existente. Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra, exiliado durante decenios, ejerció la docencia en diversas universidades estadounidenses y hoy es columnista en diferentes medios españoles. En su opinión,
existe amplia evidencia de que el abanico de opiniones en los mayores medios de información y persuasión del país es muy limitado. Los puntos de vista críticos de sensibilidad de izquierdas están claramente discriminados en aquellos medios, y las posturas progresistas tienen grandes dificultades en poder alcanzar a la población. Ejemplos hay miles. El blindaje mediático del rey, en el que sistemáticamente se promueve su figura y la de la Familia Real, con veto de voces críticas al jefe del Estado y a la monarquía. La enorme densidad de mensajes promoviendo políticas liberales que se presentan como las únicas posibles, sin permitir voces alternativas que presenten soluciones más cercanas a los puntos de vista progresistas, y muchos otros ejemplos. He vivido durante mi largo exilio en varios países, y en ninguno he encontrado tanta limitación en el abanico mediático como en el nuestro. Sólo muy pocos diarios, por desgracia pequeños, presentan una realidad distinta14.
Viendo la situación económica de las empresas que hay detrás de los medios y de sus ejecutivos, es fácil deducir que sólo puede haber una línea editorial. Si los periódicos están aplicando Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) no editorializarán en contra del abaratamiento del despido. Si sus consejeros delegados son titulares de fondos SICAV15 (a lo largo de la obra veremos quiénes), es lógico que los medios apoyen un buen trato fiscal para esos fondos. Si muchos de sus accionistas participan en empresas con sedes en paraísos fiscales, tampoco pondrán mucho énfasis en denunciar su existencia y la lucha contra ellos. Si pertenecen a grupos empresariales que logran beneficios en el mercado editorial latinoamericano, en el financiero o en el de telefonía, es normal que desde los medios españoles critiquen a Gobiernos de ese continente que creen imprentas y editoriales del Estado, desarrollen una banca estatal o adquieran una participación pública en el mercado de la telefonía. No es necesario investigar la ideología en los medios, como decía el informante del caso Watergate16, basta con seguir el rastro del dinero y las conclusiones son evidentes.
Lobby social
La pretensión de un grupo empresarial de intervenir como agente de opinión en la sociedad no sólo se observa en el hecho de que desarrollen una red de medios de comunicación, sino que, como apreciamos en cada capítulo, tejen una estructura de lobby que incorpora fundaciones, premios, centros culturales, etc. Todo ello les aporta muchas ventajas: fiscales, salida de productos informativos de poca rentabilidad, mejora de su imagen mediante participación en campañas sociales, publicidad de sus firmas y periodistas habitualmente ganadores de los premios convocados por sus empresas, divulgación de su ideario en foros públicos organizados por su estructura de fundaciones, utilización privada o por la empresa comercial de infraestructuras de la fundación, etcétera.
Competencia
Veremos que no solamente no hay pluralidad, sino que el sacrosanto principio neoliberal de la competitividad como garantía del buen hacer profesional, no se cumple en los grupos de comunicación. Descubriremos que corporaciones, supuestamente competidoras, tienen proyectos empresariales comunes, así la productora de un grupo que tiene una televisión, por ejemplo Mediapro, produce programas para otra cadena rival. A través de accionistas de tercera generación o más observamos que una misma entidad está presente en varios grupos mediáticos. O el caso de Mediaset, que participa en diferentes televisiones que se supone que compiten entre ellas, como Telecinco, Cuatro y hasta Veo TV, de Unidad Editorial. Pero además hay dinero de Berlusconi (Mediaset) en el diario El País y en su competidor El Mundo, y representantes suyos sentados en los consejos de administración de ambas empresas. Grupos que tienen medios escritos en competencia, como Godó (La Vanguardia) o Prisa (El País) resulta que son socios accionistas en radio (Unión Radio). También está el caso de la italiana DeAgostini, socia de Mediabanca en el organismo que gestiona las loterías en Italia (Lottomatica), y al mismo tiempo es socia al 50 por 100 de Planeta DeAgostini. Pero Mediabanca a su vez es accionista del grupo propietario de Unidad Editorial (El Mundo) y DeAgostini es socia de Planeta, propietaria del periódico competidor La Razón.
Los ejemplos son innumerables. La mexicana Televisa es socia de Mediapro en laSexta, pero en su país lo es de Prisa en Radiópolis. De modo que con Prisa, mediante Cuatro, es competencia de laSexta y en México son socias. La promiscuidad empresarial es sorprendente. El Grupo Prisa y sus socios del fondo de inversiones Liberty contrataron a la empresa de imagen Hill&Knowton para explicar su acuerdo empresarial. Pero Hill&Knowton pertenece al grupo británico WPP, socio de Mediapro en el grupo audiovisual Imagina. De forma que quienes deben explicar de forma convincente los negocios de Prisa son los socios de su competidor Mediapro. Igualmente la empresa de publicidad de Antena 3, Atres Advertising, comercializa la publicidad de Veo7 –propiedad de Unidad Editorial– y de Disney Channel –participada por Vocento.
Algunas de estas perversiones mercantiles han llegado a provocar la intervención de las autoridades; en mayo de 2010 la Comisión Nacional de la Competencia abrió expedientes sancionadores a Prisa, Vocento, Godó y Zeta por pactos publicitarios debido a que comparten las mismas empresas para comerciar su publicidad. Esta circunstancia convierte en absurdas e inútiles algunas de las medidas legales establecidas para evitar la concentración, por ejemplo se establece que no puede haber fusiones televisivas que supongan concentrar más del 27 por 100 de la audiencia, pero este límite lo puede conseguir una misma empresa de publicidad que gestione más de una cadena de televisión. De esta forma, la medida gubernamental establecida para evitar el control de un amplio sector de la audiencia por un mismo propietario, se convierte en papel mojado porque sí lo conseguirá una empresa de publicidad, cuyo potencial de influencia en los contenidos puede ser igual o mayor que el del dueño. En opinión de Ramón Zallo, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, los procesos de fusión y concentración que se están desarrollando confirman que
no es la sociedad la que está en el punto de mira como beneficiaria de la socialización del conocimiento (en la demanda y usos) y ni siquiera las PYMES (en la política de la oferta) sino algunos pocos grupos a los que se les reserva una plaza de honor en el olimpo del capital mediático español... e italiano (Berlusconi). Las potencialidades de la TDT se sacrifican en el proceso de acumulación natural en el capitalismo cognitivo17.
A lo anterior hay que añadir la connivencia con el poder político como elemento distorsionador de la libre competencia entre los grupos empresariales. Al contrario de lo que se suele creer, los medios privados pueden ser más permeables al poder gobernante que los medios públicos. No olvidemos que parte de los ingresos económicos de los medios privados procede de decisiones gubernamentales: publicidad institucional, medidas fiscales beneficiosas, subvenciones, ayudas a I+D, etc. Y sin embargo, no existen los mecanismos de control que se pueden establecer para los públicos: consejo editorial, representantes de la oposición o comisión parlamentaria, consejos ciudadanos... El resultado es que, en democracia, los grupos de comunicación privados y sus medios incorporan más sesgo político en sus contenidos que los públicos y disfrutan –o sufren, según el caso– más injusticia a la hora de la libre competencia empresarial que otros sectores de la economía18.
Consejos de administración
Intentan inculcarnos la idea de que los medios actúan con absoluta autonomía, que sus propietarios no establecen condicionantes ni exigencias sobre los contenidos, de modo que las decisiones corresponden a una dirección profesional de veteranos periodistas que ostentan los cargos de director, subdirector, jefes de sección, etc. E incluso se habla de consejos editoriales donde confluyen figuras destacadas de la vida intelectual y cultural del país. A lo largo de esta obra veremos numerosos casos que demuestran lo contrario: vetos de las críticas a los grupos accionariales, directrices editoriales para todos los medios del grupo de comunicación, silencios informativos sobre los conflictos laborales que afecten a la imagen de la empresa y purgas de profesionales que no acataron las órdenes. No es verdad que los consejos de administración se limiten a controlar la marcha económica de la empresa, las políticas de inversiones y el reparto de beneficios. Estos consejos vigilan y supervisan las líneas editoriales y de opinión, las temáticas a cubrir, los enfoques y los principios ideológicos a través de los cuales tamizarán toda la información y opinión que se difunda. Para ello seleccionarán a los directivos periodísticos con el perfil más acorde con ellos y los presentarán como los «profesionales independientes» que desde su experiencia y cualificación darán la imagen de ofrecer un producto netamente periodístico.
Según Dardo Gómez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), «hace años que los directores han resignado su poder de decisión y lo han dejado en manos de los gerentes y directores de marketing; de esta forma se confía la fortuna del medio no a la mejor información sino a la calidad del marketing o a las “promociones”. En este panorama, el staff periodístico vive más preocupado por la política interna y por preservar sus puestos que por la calidad de la información. Así, se acepta todo tipo de recortes de la plantilla o arbitrariedades en la gestión de la información sin oposición alguna»19. A lo largo de Traficantes de información, el lector no encontrará muchos nombres de periodistas, no debería ser lógico, pero es el resultado de unas estructuras informativas que sólo son apéndices de estructuras empresariales y a ellas sirven. Observaremos con detalle que detrás de los medios no hay profesionales de la comunicación, ni siquiera empresarios preocupados por la información, sólo dinero de grandes emporios económicos, algo que ya advertía Manuel Vázquez Montalbán nada menos que en 1971: «De un tiempo a esta parte, es ostensible el fenómeno creciente de participación en los medios de comunicación por parte de grandes firmas bancarias y sociedades financieras»20. Ya no podemos hablar de participación creciente porque ya la tienen toda.
Lo escribía Margarita Rivière en 2003: «El ágora pública de los medios de comunicación actuales, hoy está conducida por unos superejecutivos que han hecho de lo que podía haber sido el arte de la comunicación un territorio regido por la cultura del mánager: competición, beneficios y dinero como prioridades»21. Basta señalar como ejemplo el debatido asunto de los anuncios de prostitución en prensa. Mientras podemos leer en cualquier periódico la denuncia de las tristes condiciones de las trabajadoras del sexo y la explotación a la que se ven sometidas miles de mujeres procedentes de países empobrecidos, son pocos los diarios que han renunciado a estos anuncios que les aportan pingües beneficios. Algunos, como La Razón, dejaron de publicarlos cuando comenzaron a distribuir el diario junto a L’Osservatore Romano, el rotativo del Vaticano, y se dedicaron a criticar a quienes los seguían reproduciendo. Hasta entonces, según el diario La Gaceta, La Razón se embolsaba más de 1.700 euros al día con estos anuncios22. El Gobierno español elaboró un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual que entró en vigor el 1 de enero de 2009, además de definir a las prostitutas como «víctimas», instaba a los diarios a que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con la prostitución. Sólo lo hicieron Público, 20minutos, Avui y el citado La Razón. Según una comisión parlamentaria que abordó el asunto en 2007 y elaboró un informe sobre la situación de la prostitución23, en un día laboral, los periódicos españoles recogían este número de anuncios de prostitución: 702 El País, 672 El Mundo, 225 ABC y 91 La Razón. Así, periódicos como El País y El Mundo, ingresaban en torno a seis millones de euros anuales. Otros, como el Grupo Vocento, llegaban hasta los 10 millones. Si la condena social a la difusión de una prostitución, que en su gran mayoría está protagonizada por mujeres en situación de semiesclavitud, no despierta la sensibilidad ni los escrúpulos de las empresas periodísticas que ganan cifras millonarias con ella, menos todavía van a permitir el predominio de valores como la pluralidad o el rigor periodísticos, si éstos van a afectar a sus beneficios empresariales o al marco político e ideológico ideal para seguir teniéndolos.
El periodista Enric González, en el acto de entrega del Premio Cerecedo con el que fue galardonado en noviembre de 2009, expresaba la incompatibilidad entre empresa y periodismo: «Ya no hay que fiarse de las grandes empresas, tienen otros intereses. Habrán de ser los periodistas los que se organicen, en cooperativas, en sociedades, como sea, para seguir haciendo información. Las empresas ya no son la prensa».
Se observa que, ante todo, prima un proyecto empresarial y comercial. Veremos a lo largo de este libro muchos ejemplos: el grupo Prensa Ibérica cerrando y abriendo periódicos en función de intereses inmobiliarios, ejecutivos puestos al frente del Grupo Zeta por la banca acreedora. También, por supuesto, la presencia en el accionario de empresas que no tienen relación con la información: BBVA en Vocento, Telefónica en Prisa, etcétera.
La banca
En el relato de los accionistas y sus movimientos podría parecer que la presencia de la gran banca no es tan predominante, pero sí existe su influencia. Si observamos la situación financiera de los grupos, comprobamos que éstos requieren apoyos bancarios impresionantes, en muchos casos deben cientos de millones cuyas fechas de devolución a los bancos que les prestaron ya han vencido y que, por tanto, les imponen condiciones y exigencias de todo tipo. Las necesidades constantes de financiación y liquidez de las empresas de comunicación las convierten en rehenes constantes de la gran banca.
Las vinculaciones de los medios informativos de masas con la banca adquieren así una mayor significación aún, en la medida en que, de una parte, multiplican las dependencias y subordinaciones de la información ante variados y complejos intereses; de otra, porque no sólo implican vías privilegiadas de crédito y liquidez, sino que también garantizan en buena medida una abundante facturación publicitaria, reforzando así por esta doble vía tanto la dinámica hacia la concentración como el grado de control sobre la información24.
Es curioso, pero las dos entidades con actividad bancaria que Enrique Bustamante destacaba en 1981 con más presencia en los medios –Banesto y Rumasa– acabaron intervenidos por el Gobierno o los jueces por corrupción, lo que muestra que no son precisamente los más honorables los que ponen su mirada –y sus manos– en los métodos de operar con la opinión pública. El papel de la banca en los medios y el hecho de que se trate de productos que van más allá de su posible beneficio empresarial –puesto que llevan asociado el poder de intervenir en la opinión pública– provocan que se desborden los principios clásicos del funcionamiento del mercado. Veamos un ejemplo. ¿Qué futuro económico le auguraríamos a un panadero que debiese a los bancos cinco veces el precio de su panadería? Es el caso del Grupo Prisa, y sin embargo consiguió que le comprasen parte de la empresa y, encima, blindando el sueldo de sus ejecutivos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué una empresa con una deuda cinco veces mayor que su patrimonio no entra en quiebra y encima sus gestores terminan manteniendo su contratos multimillonarios con unos nuevos propietarios? Porque tienen algo más valioso que el dinero, la capacidad de crear opinión, su propiedad son los millones o cientos de miles de audiencias o lectores a quienes se puede transmitir lo que quiera el dueño del grupo. Es una buena razón para pagar en vez de buscar beneficios económicos directos.
Publicidad
También se observa que, durante los últimos años, los grupos de comunicación han ido desarrollando sus propias agencias de publicidad. Eso no sólo supone que el factor publicidad sea un grupo de presión en los contenidos, sino que además, ahora, los anunciantes se sientan en el consejo de administración del grupo. Se podría decir que el grupo posee una agencia de publicidad, pero dada la importancia de la publicidad en la viabilidad económica de la empresa, quizá sería más acertado afirmar que ahora una agencia de publicidad posee un grupo de medios.
Es importante aclarar que la influencia del sector publicitario no se limita a las noticias concretas que afectan a sus intereses inmediatos, sino a todo lo que atañe a la ideología política y al modelo político y social en el que las empresas que se publicitan se desenvuelven más cómodamente y con más beneficios. En la historia han sido muchos los casos de boicoteos a los medios de comunicación por la vía de la publicidad. Bustamante recuerda que en 1961 un boicot llevó a la quiebra al periódico venezolano El Nacional por no haber tomado una postura claramente anticastrista. Su venta posterior a un equipo de la oligarquía nacional bastó para que los anunciantes volvieran a fluir masivamente. En España, en 2008, la empresa de seguros Ocaso y la cervecera Heineken retiraron su publicidad de la cadena de televisión laSexta en protesta por el tratamiento informativo que recibía la Iglesia en ese canal. A principios de la década de los noventa El Corte Inglés retiró su publicidad habitual del periódico del Partido Comunista de España (PCE), Mundo Obrero, por la cobertura que esta publicación dio a un libro muy crítico con la empresa –Biografía de El Corte Inglés, de Javier Cuartas–. Nunca más volvieron a contratar publicidad. Por cierto, la única vez que volví a oír una referencia a ese libro fue en TVE en enero de 2010 en un reportaje sobre las rebajas y el duelo entre Galerías Preciados y El Corte Inglés en los años cuarenta25. Curiosamente eso sucedía cuando la televisión pública española dejaba de emitir publicidad en aplicación de la nueva legislación. O dicho de otra manera, cuando ya no le importaban los ingresos publicitarios de los grandes almacenes.
La piovra italiana
Otra de las cosas que podemos observar es que el panorama de los medios de comunicación españoles se ha convertido en arena de combate internacional. Los ciudadanos creen que se trata de empresas españolas que compiten pero no es verdad, con Mediapro están los británicos de WPP, con Prisa los estadounidenses de Liberty (y Berlusconi), Telecinco es de Berlusconi y los dueños de Unidad Editorial son los italianos de RCS. Todo eso supone que, cuando se aborden temáticas internacionales los intereses españoles quedarán en un segundo plano puesto que el dinero que hay detrás de los medios procede de empresas extranjeras.
En Italia, piovra significa «pulpo», pero en sentido figurado es una estructura de poder que, por medio de sus ramificaciones, abarca, controla y explota un amplio espacio social. Y algo así es lo que hemos descubierto analizando la propiedad de los medios de comunicación españoles. El silencio sepulcral que caracteriza a los movimientos accionariales relacionados con la comunicación ha impedido que la sociedad española percibiera la progresiva y masiva entrada de capital italiano en el panorama mediático español. De los nueve grandes grupos aquí analizados, cuatro son de propiedad total o mayoritaria italiana. En el caso de la televisión, el control italiano es abrumador porque incluye Telecinco, Antena 3 y Cuatro, además de sus secundarias en TDT. Si observamos los datos de audiencia de abril de 2010 podemos afirmar que más del 60 por 100 de los espectadores españoles de un canal privado de televisión lo eran de uno de capital mayoritario italiano. En opinión de Ignacio Escolar, primer director del diario Público y actualmente columnista de ese periódico, «la presencia de italianos está en expansión, creo que es escandalosa. Aunque supongo que RCS estará arrepentido por la crisis de Unidad Editorial, en Antena 3 y en Telecinco han ganado mucho dinero. El caso de Cuatro es diferente, está muy ligado a la crisis de Prisa»26.
El dominio de Berlusconi en el panorama televisivo español es especialmente preocupante, veremos que ahora es propietario mayoritario de Telecinco y Cuatro en abierto y minoritario en Digital+. El periodista italiano Marco Travaglio es autor del libro L’odore dei soldi (El olor del dinero)27, sobre las finanzas, corrupción y procesos judiciales de Silvio Berlusconi, es también fundador de uno de los periódicos más críticos con el Gobierno, Il Falto Quotidiano. Travaglio señala que
España es el único país donde las empresas de Berlusconi han conseguido penetrar. De Francia le echó Chirac en 1990, en Alemania ni siquiera le han dejado entrar, porque su modelo televisivo es tan horrible, tan vulgar, tan embrutecedor, que cualquiera que aprecie un poco la cultura y la educación lo mantiene a distancia. España le ha dejado entrar y, naturalmente, él lo usa también para exportar su modelo, antes que político, cultural –o más bien anticultural–. Une lo útil con lo agradable, el dinero con la propaganda28.
Pero hay más, como se podrá comprobar a lo largo de estas páginas después de estudiar la trayectoria de esos accionistas, hay muchas posibilidades de que si tecleamos el nombre de esos capitalistas italianos en Google, el buscador nos dirija a una información relativa a su procesamiento judicial y condena por delitos financieros. Lo que no quiere decir, por supuesto, que vayan a pisar la cárcel.
Casuística
En este repaso a los diferentes grupos de comunicación hemos tropezado con varias casuísticas. Veremos al empresario que comienza con una propuesta original e independiente, pero termina creciendo gracias a sus relaciones con la gran banca y el poder político, y acaba preso de ellos y arruinado hasta el punto de que el banco acreedor pone a uno de sus directivos al frente del grupo. Descubriremos el periódico que comienza con vocación de participación empresarial colectiva y termina traicionado por su directivos y vendido al capital financiero y asegurador italiano. También existe el gran empresario extranjero que logra introducirse en España gracias a connivencias políticas y termina acaparando cada vez más señales de televisión. Existe el caso del grupo que quiso gobernar en los países latinoamericanos y terminó vendiéndose a Wall Street. Y, por supuesto, el rancio poder económico y político franquista que se mantiene inalterable con la transición y la llegada de la democracia, sin ni siquiera tener que cambiar el nombre de sus cabeceras.
Sin embargo todos tienen algo en común: la utilización del periodismo y la información al servicio del mercado y de la búsqueda del lucro. Ese servicio público o esa libertad de expresión, como ingenuamente suelen llamar los poderes públicos a los medios de comunicación, se convierte en mera materia de traficantes y mercaderes que la utilizan bien para conseguir dinero o bien para conseguir poder.
Medios públicos
Algún lector podría plantear que falta un gran grupo de medios: los que pertenecen al Estado. No los hemos analizado porque, en primer lugar, su estructura de propiedad está muy clara: son de todos nosotros de forma alícuota. Es verdad que no todos tenemos la misma capacidad de influir en su contenido y que, en muchas ocasiones, se alinean al servicio de determinados Gobiernos o partidos políticos, pero si eso sucede no es un fallo del medio de comunicación, sino de las instituciones, que deberán modificarse para que no suceda. En cualquier caso, el poder de un medio de comunicación público nunca es mayor que el del Gobierno o el Parlamento, y a éstos los votamos. El medio privado sí puede ser más poderoso que las instituciones, y con el agravante de que nunca lo podemos elegir. Por otro lado, la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual establece un control mayor del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en las cadenas públicas que en las privadas, lo que, una vez más, muestra que la participación democrática y el servicio público son mayores en los medios de titularidad estatal.
Un libro que molesta
Como no podía ser de otra manera, la historia de este libro ha vuelto a confirmar el estilo y poder de quienes, mientras dicen ser baluartes de la libertad de expresión, son los primeros en intentar evitar que las verdades que les molestan salgan a la luz. Traficantes de información me fue encargado por el responsable de la editorial Península, convencido de la necesidad de contar el entramado económico y financiero que sostiene a los grupos de comunicación españoles, poniendo en mí una confianza que agradezco. Sin embargo, y a pesar de que el resultado final contó con su total aprobación e incluso el libro se anunció entre sus novedades de otoño, los altos directivos de la editorial y accionistas vetaron la publicación al comprobar que muchas de las informaciones y datos que aparecían en la obra no resultaban de su agrado para la imagen de accionistas, financieros y algunos socios empresariales, accionistas a su vez de grupos de comunicación que aparecían en el libro. Hubo de buscarse una nueva editorial que no temiera a estos poderes tan poco partidarios de que las verdades se pusieran a disposición de la opinión pública. Ramón Akal, responsable de la editorial que lleva su apellido y del sello Foca, no dudó un momento en cuanto se lo propuse, y es gracias a su confianza que este libro sale a la luz. Este incidente no es más que otro de los reflejos de que los grupos de comunicación que se presentan como desveladores de tramas, corrupciones y verdades, pueden ser los más celosos cómplices de los silencios cuando sus intereses andan en juego.
Notas
1. J. Ortiz, «Enseñar periodismo», Javierortiz.net, 13 de julio de 2001.
2. J. Ortiz, «Historia de una columna», Javierortiz.net, 11 de julio de 2001 [http://www.javierortiz.net/jor/jamaica/historia-de-una-columna].
3. Véase noticia en http://www.adn.es/economia/20090929/NWS-3042-Goirigolzarri-jubilacion-millones-cobrara-anuales.html.
4. Se puede acceder al vídeo en http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a53c6e04-8f57-4668-9556-9dd5f583fe9e.html.
5. E. Bustamante, Los amos de la información en España, Madrid, Akal, 1982.
6. V. Romano, Los intermediarios de la cultura, Madrid, Editorial Pablo del Río, 1977.
7