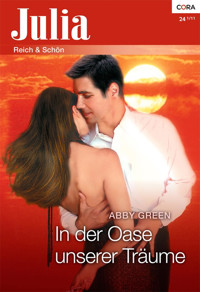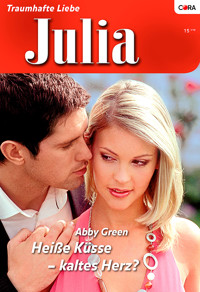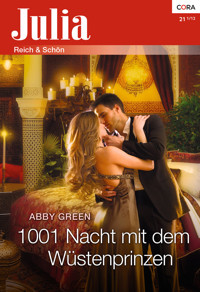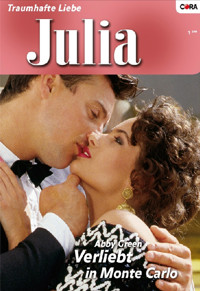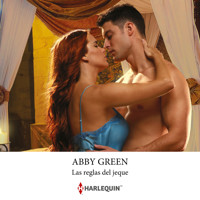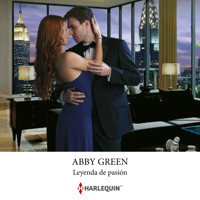2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Lucy Proctor observa a las mujeres que entran y salen de la vida de Aristóteles Levakis. No tiene deseos de imitarlas, a pesar de lo arrebatadoramente guapo que es. Está contenta siendo su secretaria, ¡o al menos es lo que se dice a sí misma una y otra vez! Ari no debería encontrar atractiva a su regordeta y mojigata secretaria, pero algo en ella le llama la atención. Sabe que sólo existe una manera de superar su deseo: saciarlo.¡Tres semanas en Atenas debería ser tiempo suficiente para conocer mejor a su prudente secretaria!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2009 Abby Green
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Tres semanas en Atenas, n.º 2017 - septiembre 2022
Título original: Ruthless Greek Boss, Secretary Mistress
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-123-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ERES el hombre más frío que he conocido. Si tienes corazón, es de piedra. Eres cruel y despreciable. ¡Te odio!
La estridente voz de la mujer atravesó la puerta maciza de roble con facilidad.
Hubo un silencio y a continuación el rumor de una voz masculina cortante. Lucy podía imaginarse la mirada glacial que seguramente acompañaría a esas palabras. La mujer farfulló algo indignada y elevó la voz de nuevo. Lucy suspiró. Era la primera vez que asistía a una de esas escenas, confirmación de los rumores que llevaba dos años oyendo.
La voz femenina atrajo su atención de nuevo.
–¡No creas que, después de tratarme así, podrás acostarte conmigo de nuevo!
Ella esbozó una sonrisa cínica: en cuanto su nuevo jefe enarcara una ceja, tendría a aquella mujer a sus pies.
De pronto se abrió la puerta. Lucy clavó la mirada en su ordenador y ni se movió, intentando ser lo más discreta posible. Era una experta en eso: gracias a su discreción, además de sus impecables credenciales y referencias, había conseguido aquel empleo.
Se produjo una aparente calma en mitad de la tormenta. Ella no levantó la vista pero se imaginó a la mujer, de pie con actitud dramática, en la puerta del ampuloso despacho. Alta, delgada, rubia y despampanante. Una de las mujeres más seductoras del mundo. Aunque todo indicaba que no había logrado mantener vivo el interés del jefe más allá de unas semanas.
–Sobra decir que no volverás a tener noticias mías –sentenció y cerró la puerta con tal violencia que Lucy hizo una mueca.
A pesar de que sólo llevaba dos meses trabajando allí, sabía que a su jefe no le gustaría aquello, detestaba las escenas.
La mujer pasó por delante de ella sin ni siquiera mirarla y se marchó dejando una estela de perfume a su paso.
Lucy suspiró aliviada. Entonces oyó un golpe sordo, como de un puño contra una superficie dura. Contó hasta diez y justo al terminar se abrió la puerta. Elevó la vista y adoptó una expresión impasible. Su jefe ocupaba todo el quicio de la puerta con facilidad. Y echaba chispas.
Aristóteles Levakis era el director ejecutivo de Levakis Enterprises, un exitoso negocio de importación y exportación a nivel mundial. Alto, de hombros anchos y caderas estrechas. Su cuerpo musculoso y su piel cetrina aumentaban la potente virilidad de aquel magnate griego.
Sus llamativos ojos verdes fulminaron a Lucy, como si los diez últimos minutos hubieran sido culpa suya. Ella contuvo el aliento con el corazón disparado. Odiaba reaccionar así ante él. Y el hecho de haber pasado dos años idolatrándole a lo lejos, igual que las demás empleadas de la empresa, no había ayudado a disminuir el impacto de trabajar tan próxima a él. Le asaltó un recuerdo y un ardor familiar le invadió. Si hubiera mantenido la distancia, él no tendría aquel efecto sobre ella. Pero aquel instante en el ascensor hacía casi un año… Apartó ese recuerdo, no era el momento de pensar en ello.
Sin embargo, para su vergüenza, reaccionó sin poder evitarlo. Tenía que ver con la manera en que él acababa de pasarse la mano por su alborotado cabello negro, dejándolo más despeinado aún; y con su mandíbula tan definida que parecía esculpida. Sus mejillas y sus carnosos labios suavizaban las aristas, dándole el aspecto de un maestro de la sensualidad, algo que sin duda era. Aunque en aquel momento su ceño fruncido empañaba cualquier rasgo más dulce.
–Lucy, entra. Ahora mismo –le ordenó, evidentemente molesto por la reciente escena.
Ella aterrizó de golpe en la realidad. ¿Qué hacía recapitulando los atributos de su jefe mientras él la miraba con ganas de estrangular a alguien? Se levantó rápidamente de su asiento y justo entonces, para empeorar la situación, se le cayó al suelo el cuaderno y el bolígrafo. Se agachó para recogerlos maldiciendo su torpeza y el hecho de que la falda le quedara demasiado ajustada. Se había equivocado al lavarla y la prenda había encogido dos tallas por lo menos. Sin tiempo para comprar otra, había tenido que ponérsela tal cual y le aterraba que se abriera por las costuras. Sólo de pensarlo se ponía nerviosa.
Si Aristóteles Levakis intuyera por un segundo que le atraía lo más mínimo, ella habría perdido el puesto antes de darse cuenta. Era lo que les había sucedido a las dos anteriores secretarias.
Los cazatalentos de la empresa habían buscado una sustituta rápidamente. Y, dado que Levakis Enterprises se encontraba en mitad de un proceso secreto de fusión, como había descubierto ella después, la búsqueda se había limitado a alguien que ya perteneciera a la empresa.
Por fortuna, su entonces jefe, abogado senior de Levakis, se había jubilado el mismo día en que la anterior secretaria había sido despedida. En veinticuatro horas, ella había sido investigada y ascendida al puesto más aterrador y emocionante de su carrera hasta el momento: asistente personal del propio Levakis, coordinando un equipo de cinco auxiliares administrativas y también personal en Atenas y Nueva York.
Mientras se erguía, cuidándose de contener la respiración para no estallar la falda, todos aquellos pensamientos aumentaron su nerviosismo. Comprobó que sus gafas estaban bien altas en su nariz y sintió que se le encendían las mejillas. Aristóteles se hizo a un lado para que entrara a su despacho.
–¿Qué te ocurre hoy? –le oyó preguntar exasperado.
Estaba avergonzada de su falta de control sobre sí misma. Ella no era mejor que la legión de empleadas que se reunían en las salas de descanso de la impresionante oficina londinense para ensalzar las proezas sexuales y la inestimable riqueza del jefe.
–Nada –murmuró, recurriendo a todo su entrenamiento para recuperar la compostura.
Le oyó cerrar la puerta y dirigirse a su escritorio y cerró los ojos un momento al tiempo que inspiraba hondo. Se reprendió duramente. Aquel empleo era crucial: el aumento en el salario había supuesto poder cuidar a su madre adecuadamente por fin.
No podía arriesgar todo aquello convirtiéndose en una balbuceante y torpe idiota, por más atractivo que fuera su jefe. Ni siquiera quería que un hombre como él se fijara en ella. Debía controlar aquellos pensamientos, le afectaban más de lo que deseaba admitir, al recordarle escenas de su niñez que prefería olvidar.
Debería de ser fácil hacerlo después de haber sido testigo de la reciente escena. Obviamente, a Aristóteles Levakis le gustaban las mujeres con pedigrí, delgadas y despampanantes, como yeguas purasangre. Ella era más bien una plácida yegua de tiro y de sangre muy poco azul.
Vio que él se colocaba tras su escritorio y gesticulaba impaciente que comenzara a tomar notas sin ni siquiera mirarla. Y se sentó con las piernas recogidas bajo la silla, deseando que el corazón dejara de galoparle en el pecho y rogando que no se le rajara la falda.
Aristóteles Levakis se quedó de pie tras su escritorio, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, y contempló la cabeza recatadamente inclinada de su nueva asistente. Era de lo más irritante que Augustine Archer le hubiera obligado a rechazarla al exigir un compromiso mayor de lo que él podía ofrecer en aquel momento, a cualquier mujer.
Su asistente se movió levemente en su asiento. La observó entornando los ojos. De nuevo la misma sensación, leve y escurridiza pero insistente, que le rondaba desde que ella había entrado en su despacho, con su inmaculado traje de chaqueta, hacía dos meses.
Le asaltó una incómoda sospecha: ¿tenía esa sensación algo que ver con la aniquilación de su deseo por Augustine Archer? La voz desquiciada de ella todavía vibraba en el aire, pero en aquel momento le costaba recordar su rostro.
Rechazó la idea por absurda. Lucy Proctor, su relativamente nueva secretaria, era lo más opuesto al tipo de amantes que él solía tener. Pero casi contra su voluntad su mirada descendió de aquel cabello castaño a las rodillas juntas y las piernas castamente recogidas bajo la silla.
Su desdén desapareció un momento mientras contemplaba aquellos voluptuosos muslos aprisionados en una falda de tubo demasiado ajustada. Su irritación aumentó. Tendría que pedirle a la jefa de Recursos Humanos que le explicara el código de vestimenta que él esperaba de su asistente. Con todo, su ojo experto no había ignorado la cintura sorprendentemente estrecha, adornada con un cinturón. Eso le conmocionó, pero apeló a su autocontrol.
Ella era grande… toda ella. Sus ojos se posaron en los generosos senos bajo la camisa de seda. A pesar de todo, parecía firme y suculenta como un melocotón. En cuanto a su rostro… nunca se había detenido en él al considerarla tan sólo una empleada, pero en aquel momento, para su desesperación, quiso observarla detenidamente, recrearse en la grácil curva de su mejilla.
Sintió que se le disparaban las hormonas. Para apaciguarlas, se recordó que ella llevaba gafas, pero no funcionó. Su libido parecía decidida a confundirlo.
¿Qué demonios había desencadenado esa reacción, cuando ella llevaba dos años trabajando en su empresa y, las pocas veces que se habían cruzado, ella nunca había tenido ningún efecto sobre él?
Excepto que aquélla no era la primera vez: recordó con incomodidad una mañana en la que había usado el ascensor de los empleados en lugar del suyo privado, que se hallaba en reparación. Estaban cerrándose las puertas cuando algunos rezagados habían entrado con tal ímpetu que, por un segundo, él había sentido cada curva de un cuerpo femenino muy voluptuoso apretado contra el suyo. El cuerpo de Lucy.
El recuerdo le hizo arder por dentro. Ella le había parecido sacada de un cuadro de Rubens. Y al verla en la entrevista para el puesto de asistente, él había recordado aquel instante vívidamente. Y sólo había podido pensar en la sensación de tenerla apretada contra él. Sobre todo, comparada con las esqueléticas Augustine Archers con las que él solía relacionarse.
Ella no había dado muestras de recordar el episodio del ascensor y él no pensaba admitir esa mella en su legendario autocontrol. Pero al verla sentada frente a él entonces, con sus carnosos muslos confinados en aquella falda demasiado estrecha, sintió que su cuerpo respondía con una fuerza casi incontrolable.
El objeto de su poco habitual deseo lo miró extrañada, claramente preguntándose por qué no decía nada. Una rabia irracional le invadió. Él no solía quedarse sin habla. Y entonces advirtió que ella tenía unos ojos de un gris casi azulado, enmarcados por largas pestañas. La vio abrir la boca para decir algo y, en contra de su voluntad, movió su mirada y descubrió que ella tenía un hueco considerable entre los dientes frontales. Algo inocente e increíblemente erótico al mismo tiempo.
De pronto, se imaginó aquellos labios alrededor de una parte de su anatomía, aquellos ojos almendrados mirándole mientras… La lujuria explotó en su cerebro, tiñéndolo todo de rojo.
Lucy miró a su jefe y se quedó sin aliento. El pulso, que por fin había logrado apaciguar, volvió a acelerársele. Él estaba mirándola con tal intensidad que, por un instante, creyó… Al momento desechó esos vanidosos pensamientos y le pareció que él tensaba el rostro y, en realidad, la fulminaba con la mirada. Se estremeció por dentro aunque por fuera se mantuvo impasible.
–¿Señor? –dijo ella, aliviada de que su voz sonara tranquila.
Le pareció que él libraba una batalla de voluntades en su interior.
–Puedes llamarme Aristóteles –masculló por fin.
Tenía la voz ronca. Ella supuso que se debía a la discusión previa, pero a pesar de todo se estremeció. La idea de tutear a aquel hombre era de lo más excitante.
–Muy bien –logró articular.
Y entonces, él se sentó y comenzó a dictarle a tal velocidad que necesitó toda su concentración para seguirle. En el fondo agradeció la distracción, pero acabó exhausta. Al terminar, la mandó salir con un brusco gesto de la mano sin apartar la vista de unos papeles en su escritorio. Lucy estaba a punto de traspasar la puerta cuando oyó un seco:
–Y, por favor, encárgate de que Augustine Archer reciba algo… apropiado.
Lucy se giró y la expresión de cinismo en el rostro de su jefe la dejó sin aliento. ¿Se refería a que…? Como si leyera su mente, él añadió mordaz:
–Me refiero exactamente a eso. Lo que sea menos un anillo. Me da igual dónde lo compras, tan sólo asegúrate de que es caro, y envíaselo con una nota. Ahora te doy la dirección.
¿Por qué sentía aquella decepción?, se preguntó Lucy apretando el pomo de la puerta. Así funcionaba un hombre como él. ¿Y acaso no confirmaba eso otro rumor acerca de lo generoso que era con sus amantes? Aun así… ¡Ni siquiera iba a tomarse el tiempo de redactar la nota él mismo!
–¿Qué pongo en la nota? –inquirió intentando sonar serena.
Él encogió un hombro y sonrió sardónico.
–Invéntatelo tú. ¿Qué tópicos te gustaría oír de un hombre que acaba de dejarte? No dudo de que alguien como la señorita Archer tirará la tarjeta y se concentrará en el premio, así que yo no me preocuparía mucho. Tan sólo que resulte tan impersonal como sea posible.
A Lucy se le encogió el estómago ante aquellas gélidas palabras. Su rostro debió de traicionarla porque aquellos fascinantes ojos verdes la miraron con un brillo peligroso.
–¿No apruebas mis métodos?
Sintió una ola de calor subiéndole por el pecho.
–En absoluto…
Fue consciente de lo que acababa de decir cuando vio ensombrecerse el rostro de él. No podía permitir que su opinión personal acabara con aquel empleo. Demasiadas cosas dependían de aquel salario. Gesticuló torpemente.
–Quiero decir, no tengo ningún problema en hacer lo que sugieres. Tus métodos son… tuyos. Yo no soy quién para juzgarlos.
Vio que él enarcaba una ceja. ¿Cómo demonios habían llegado a aquel punto? Deseaba verse fuera de allí, con una pared y una puerta entre ambos, recuperando el aliento y el equilibrio interno, en lugar de comentando la mejor manera de despedirse de una amante.
–¿Entonces, admites que hay algo que juzgar?
Lucy negó con la cabeza, ruborizada a más no poder.
–No… Lo siento, no estoy expresándome bien. Haré lo que me pides y me aseguraré de que la nota es apropiada –añadió apresuradamente–. ¿Te la enseño antes de enviarla?
Él negó con la cabeza.
–No hará falta –respondió con rostro inexpresivo.
Herida, Lucy murmuró algo incoherente y salió apresuradamente, cerrando la puerta tras ella. De entre la vergüenza le brotó ira. ¿De qué se sorprendía o, peor aún, qué le decepcionaba tanto? Llevaba toda la vida viendo ese tipo de comportamiento masculino.
«Aun así, menudo hijo de… ». Detuvo sus pensamientos cada vez más disparados sentándose en su silla y trató de calmar su acelerada respiración. Los últimos cinco minutos habían sido lo más cercano a una discusión con su nuevo jefe. Debería haber asentido y salido del despacho. Maldijo su rostro tan expresivo, que su madre ya le había dicho que le metería en problemas. Lo cierto era que la fría despedida de la amante le había destapado un dolor hondamente guardado y demasiado familiar. Una vez tras otra, ella había sido testigo de la parte que recibía ese tratamiento: su propia madre.
Se estremeció al tiempo que activaba su ordenador y se esforzaba por concentrarse en el trabajo. El cinismo de Aristóteles de cómo recibiría el regalo su ex amante había sido totalmente acertado. Aunque Augustine Archer no parecía el tipo de mujer que necesitara ayudas para sobrevivir. Con un «premio» como el que proponía Aristóteles, su madre le habría pagado el uniforme del colegio un año más, recordó mientras le subía la bilis. Cosas así habían financiado las vidas de ambas.
Aplacó su rabia. Su jefe no tenía por qué gustarle, tan sólo trabajaba para él.
Afortunadamente, ella se había forjado un camino diferente. Nunca dependería de ningún hombre y menos aún se vería esclava de su poder sexual o financiero. Se había esforzado demasiado, y su madre había sacrificado demasiadas cosas, para asegurarse de que evitaba seguir sus pasos. Ella nunca temería quedarse sin la atención que su madre y mujeres como Augustine Archer buscaban.
Estaba a salvo de todo eso.
Aristóteles se quedó mirando la puerta cerrada durante un buen rato. Aún ardía por dentro, cosa que le turbaba. Lo único que lograba recordar eran aquellos hermosos glúteos conforme ella se había detenido junto a la puerta y cómo, para retenerla, había dicho lo primero que se le había pasado por la cabeza.
Desacostumbradamente distraído de su trabajo, maldijo el hecho de haber tenido que dejar marchar a Augustine en aquel momento de las negociaciones. Consideró brevemente seducirla para que regresara, pero desechó la idea. Él no se rebajaría ante una mujer por nada del mundo.
En cuanto al encargo que acababa de hacerle a Lucy, él siempre se había ocupado de llamar a la joyería, pidiéndoles que escribieran ellos la nota. O tan sólo su nombre. Una indicación muy clara de que lo que hubieran compartido él y la mujer en cuestión se había terminado y no debían intentar regresar con él. Sonrió con sarcasmo: a medida que pasaban los años y seguía soltero, se convertía en un irresistible desafío para ciertas mujeres.
Sus pensamientos se adentraron en terreno peliagudo: el hecho inevitable de que algún día debería renunciar a su libertad. Tendría que encontrar una esposa apropiada y engendrar un heredero aunque fuera para proteger todo lo que estaba conservando alejado de las garras de otros.
La perspectiva no le atraía nada, sabía en qué consistía un matrimonio. Tenía cinco años cuando su padre le había presentado a Helen Savakis como su nueva madrastra, quien enseguida le había profesado odio sólo por no ser hijo suyo. Cualesquiera recuerdos que él pudiera tener de su madre, fallecida cuando él contaba cuatro años, y de una infancia paradisíaca que tal vez sólo había existido en su imaginación, habían sido largamente aplastados y enterrados.
El hecho de que aquellos vagos recuerdos le acosaran en sueños tan vívidos que a veces se despertaba llorando era una debilidad vergonzosa que estaba decidido a ignorar. Por eso nunca pasaba la noche entera con una mujer.
Como atraídos por un imán, sus pensamientos regresaron de nuevo a su secretaria, quien estaba haciéndose un lugar en su imaginación que él no deseaba. ¿Por qué se había sentido obligado a decir todo lo que había dicho? ¿Y por qué le había sorprendido e incluso molestado el evidente desagrado de ella? Para colmo, había propiciado un diálogo al respecto, ¡como si le importara la opinión que ella tuviera de él! En el fondo, había querido ponerla nerviosa. Lucy Proctor siempre parecía situarse en un segundo plano para que nadie reparara en ella.
Pero él sí que había reparado en ella y ella había reaccionado: se había ruborizado de forma encantadora. Ari frunció el ceño. ¿Desde cuándo le parecía encantadora? ¿Y desde cuándo se interesaba él por alguien encantador? Y no sólo eso: ¿Qué demonios le había llevado a pedirle que le tuteara en lugar de llamarle señor Levakis, como siempre había preferido que hicieran sus secretarias? Había sido por algo en la manera en que ella le había mirado y había dicho «señor».
En un intento por restaurar el orden en su vida, encargó a Lucy que le concertara una cita para esa misma noche con una mujer que se había interesado por él recientemente. E ignoró el hecho de que se encendió incluso con su voz.
Terminado eso, le invadió cierta calma. Todo volvería a la normalidad. Olvidaría aquella obsesión por su secretaria y se concentraría en la recién llegada.
A la mañana siguiente, Lucy caminaba de la parada del autobús al trabajo, todavía avergonzada. Llevaba una pequeña maleta con una muda y un cambio de ropa. El día anterior le habían comentado de Recursos Humanos que debía replantearse su manera de vestir y tener siempre en la oficina ropa para cambiarse si surgía una emergencia. «Como faldas demasiado ajustadas, por ejemplo», pensó ella irritada. El hecho de que su jefe hubiera encargado a alguien que se lo dijera le hacía encogerse de humillación, por no mencionar que eso suponía que había reparado en que ella casi hacía explotar la falda.
Al haber estado pendiente de que su madre se instalara en su nuevo hogar, poco tiempo después de entrar a trabajar para él, no había tenido tiempo de proveerse de un nuevo vestuario a pesar de haber recibido una generosa cantidad para ello.
Afortunadamente, la tarde anterior Levakis se había marchado relativamente temprano a su cita. Se le encogió el corazón al recordarlo: la mujer a la que ella había telefoneado no se había inmutado de que no fuera el propio Aristóteles quien la llamara y, por supuesto, estaba libre esa noche. Lucy sintió de nuevo un hondo desagrado y lo arrinconó junto con sus amargos recuerdos. ¿Quién era ella para juzgar?, se repitió.
Y de pronto, el plomizo cielo se abrió y una lluvia torrencial la empapó.
–¡No! –gritó, corriendo hacia el edificio Levakis.
¡En menos de una hora tenían una reunión importante al otro extremo de Londres!
Aristóteles atravesó el vestíbulo maldiciendo mentalmente el clima inglés. Entró en su ascensor privado, sin posibilidades de que algún cuerpo lleno de curvas se apretujara contra el suyo, y apretó el botón para subir a lo más alto del edificio, irritado a más no poder por estar pensando en «aquello» de nuevo. ¿Acaso deseaba que volviera a suceder?, se burló de sí mismo.
La noche anterior había tenido una cita con una mujer hermosa y disponible y no había sucedido nada. Y no porque ella no quisiera, ni tampoco él, lo cual había sido una experiencia nueva. Pero no se le había activado nada de cintura para abajo y había tenido que recurrir a toda su diplomacia para marcharse de allí.
Contrariado, salió del ascensor, atravesó la antesala donde trabajaban las asistentes de Lucy y abrió la puerta de su despacho dispuesto a soltarle una serie de órdenes a la mujer causante de su mala noche. Pero su puesto estaba desierto. Curiosamente, se le encogió el estómago.
Oyó movimiento proveniente del pequeño vestuario que usaba cuando tenía que asistir a algún acto social después del trabajo y se aproximó sin ser realmente consciente de lo que estaba haciendo. Oyó una maldición apagada y algo cayó al suelo.
Sintiéndose como un voyeur, y despreciándose por ello, se detuvo junto a la puerta levemente entreabierta. Y cuando sus ojos captaron la escena, todo el cuerpo se le puso en tensión.
El cabello mojado de Lucy caía en largos mechones sobre sus pálidos hombros. Estaba poniéndose unos pantalones sobre sus sorprendentemente largas y delgadas piernas. Y sus torneados glúteos estaban cubiertos por una deliciosa braga de seda y encaje negros.
Meneó las caderas para terminar de ponerse el pantalón y se giró hacia él mientras se lo abrochaba en un lateral. Aristóteles se inflamó por dentro: frente a él, con las dos manos a un lado, sus abultados senos se unían y elevaban de una forma increíblemente erótica. El sujetador apenas podía contenerlos. Quién hubiera dicho que ella tendría un gusto tan exquisito para la ropa interior bajo aquel exterior tan recatado… La excitación se apoderó de él.
Ella soltó otro apagado improperio cuando un largo mechón de su cabello rebasó el hombro y aterrizó en la curva de su voluptuoso seno. Aristóteles elevó la vista haciendo un gran esfuerzo y vio el hueco entre sus dientes frontales conforme ella, ruborizada, se mordía el labio inferior.