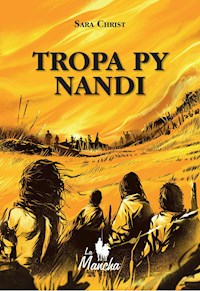
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Editorial Atlas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tocan violentamente a su puerta, y Ana Valiente se ve forzada a dejar su hogar, cuando una coalición formada por el Imperio de Brasil, Argentina y Uruguay amenaza con exterminar a su país, el pequeño Corazón de América, mucho menor en territorio y población. Cuando ya no hay hombres y los niños se convierten en soldados, Ana, que entra en la adolescencia, nos revela las batallas que vive en su interior a la par de las militares. El mundo necesita saber la verdad sobre lo que ocurrió en este lapso de tiempo que la historia prefirió guardar en secreto; hasta hoy. ¿Podrá sobrevivir Ana y salvar, por lo menos del olvido, a lo que fue su país antes y después de la gran masacre?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sara Christ
TROPA PYNANDI
Copyright © 2022
Autora: Sara Christ
Edición y Corrección: Marcos Sánchez
Diagramación: Jorge A. Leguizamón R.
Diseño de portada: Jorge A. Leguizamón R.
Ilustración de tapa: Marcos Cubas
ISBN: xxx-xxxxx-xxx-x-x
Derechos Reservados®. Es propiedad de la autora. Esta publicación no puede ser reproducida total y/o parcialmente ni archivada o transmitida por ningún medio electrónico, mecánico, de grabación, de fotocopia, de microfilmación o en otra forma, sin permiso previo de la autora.
A mis hijos
Desgraciado el país que necesita héroes.
Bertolt Brecht
Índice de contenido
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Sara Christ
Agradecimientos
Capítulo i
Los estridentes disparos nos sobresaltaron. Violentos golpes en la puerta reverberaban en toda la casa. Mi madre corrió desde el patio trasero hacia el frente para tratar de acallar a mis hermanos que despertaron llorando. Pasmada de miedo, me asomé a la ventana y corrí un poquito la cortina.
—¡Doña Isabel Martínez de Valiente! —gritaba un soldado varias veces golpeando la puerta con la culata del fusil.
Mi madre se acercó a la puerta, la entreabrió y yo me quedé detrás de su falda. Abrió con sigilo.
—Sargento Gómez se presenta, señora. Tiene que acompañarme.
El soldado le alcanzó un papel a mi madre. Ella lo leyó, mientras el mensaje temblaba al ritmo de sus dedos. Su expresión de angustia me dio ganas de llorar, pero una sensación de asfixia, de opresión estomacal, me lo impidió. Mi madre dio un giro rápido dejando caer el papel y me ordenó vestir a mis dos hermanos pequeños y tomar algunas de sus ropitas.
—Buscame también las frazaditas y colocá todo dentro del paño. ¡Más rápido, Ana!
Tomó un manojo de cosas que, desordenadamente, acomodó en un baúl. Se sacó del anular la alianza y el rosario del cuello, se arrancó los zarcillos de filigrana, también a mí me sacó los míos, y a mis hermanos, las cadenas de oro que les habían regalado los padrinos. De su cómoda sacó más joyas y las envolvió todas en una servilleta. Derramó el agua de la pava de hierro de la que estaba tomando mate, en ella colocó el envoltorio, y fue al patio trasero. Frente al tatakua humeante cavó tenaz un pocito con las manos, colocó en él la pava y lo tapó pisoteando la tierra. Sacó de entre los ladrillos calientes algunos chipás todavía crudos y los colocó en los bolsillos del delantal. Mamá envolvió a José, mi hermano más pequeño, en una colcha, y lo cargó a horcajadas sobre la prominencia de su vientre. Yo envolví a Rafaela en un chal y la tomé de la mano tirando un poco de ella, obligándola a dejar la muñequita Lilou que aprisionaba, para que pudiera ayudarme con uno de los bultitos. Tomé el papel del suelo y, arrugado, lo guardé en el escote del typói. Gómez colocó nuestro baúl en una carreta, mientras salíamos detrás de él. Mi madre, Isabel, cerró la puerta con un candado y, aterrorizada, pero con una firmeza imperturbable, empezó a caminar detrás del sargento Gómez.
Por delante de nosotros había una larga fila de mujeres, niños y ancianos, carretas llenas de enseres, que caminaban detrás de una pequeña tropa de militares que disparaban al aire para despertar a los vecinos e incorporarlos a las filas.
Tomé el papel que había recogido y lo alisé. El telegrama se había remitido desde Humaitá. Tenía fecha de martes 2 de enero de 1866, un día después de mi undécimo cumpleaños. No sé cuándo llegó a Ribera Poty, el telégrafo era rápido, pero a nosotros nos llegó noticia de él recién esa madrugada del 12 de abril del mismo año, llegó a nuestra casa para desarraigarnos. El remitente era el coronel Pedro José Valiente, mi padre:
Dirigir urgente familia a Ñeembucú. Encontrarnos allá. Guerra en curso. Peligro invasión.
Me sentí, por un lado, tranquila, porque cuando Isabel leyó tan trémula, yo pensé lo peor. Mi padre, Pedro, se fue aquella mañana de octubre de 1865 con su fusil y su bandera. Su amigo y camarada, el coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, Lacú, se había ido meses antes al Mato Grosso, Brasil, con el ejército paraguayo. Lacú había enviado varias cartas a mi padre, pero yo recordaba la última. Al leerla, mi padre Pedro se enteró de que, inevitablemente, había estallado la guerra. Y esa misma mañana se fue. Con una sonrisa forzada entre sus hoyuelos morenos, vestido con elegante uniforme, el coronel Pedro José Valiente se despidió de nosotros, hizo una señal de la cruz ante nuestras palmas yuxtapuestas, primero José, que tenía cinco años; luego Rafaela, que tenía seis, quien también solicitó una bendición para la Lilou, y, por último, yo, que me desmoronaba por dentro porque me dejaba mi deidad personal, mi protector, el amor de mi vida. Y sentí la soledad más triste que puede sentir una hija: sentí orfandad. Besó a su esposa, dio un giro y, galopando sobre su caballo lobuno, desapareció. Desde aquel día Isabel no hacía más que temer la llegada de malas noticias.
Isabel nunca volvió a ser la misma mujer. Dejó de sonreír y canturrear por la casa. De día estaba demasiado distraída y cansada, de noche daba paseos dentro y fuera de la casa, su llanto interrumpía mi sueño, dejó de cuidar de Rafaela y José con el ahínco de siempre, al punto de dejar a mi casi completo cargo la maternidad, obligándome a madurar. Hasta se dejó ella misma. Ya no le importaba alzarse la trenza en un elegante rodete, ya no se ponía los perfumes franceses. Hasta que unas semanas después, cuando el typói le apretaba los pechos y la falda las caderas, confirmó que se había quedado embarazada. Entonces recuperó el instinto maternal y volvió a ilusionarse. Se aferró a la esperanza y empezó a adornar la cuna blanca que había sido mía, y luego de mis hermanos. Escribía cartas, me hacía escribir algunas frases en ellas y hacía dibujar a mis hermanos para papá. No siempre enviaba lo que escribía, pero cuando los soldaditos pasaban a dejar o a buscar cartas, ella entregaba las nuestras.
Para mí también había cambiado todo desde que se fue mi papá. Solía sentarme en la escalinata del frente de mi casa para ver pasar a los soldados marchando con una coordinación pulcra. Los fusiles al hombro, los rostros inexpresivos y la perfección de los movimientos de la tropa me inspiraban una sensación de orgullo y temor a la vez. A diferencia de José y Rafaela, que solían corretear en el patio delantero, yo, aunque siempre fui más reflexiva y poco inquieta, me había vuelto muy abstraída. O miedosa. Dejé de jugar al médico con la Lilou de porcelana, y las tacitas de té, juguetes que mi papá nos había traído de París. Me aferré a los libros que trajo cuando fue becado a Francia por el gobierno anterior, cuando fue presidente don Carlos Antonio López, cuyo hijo, Francisco Solano López, si bien no era amigo de mi padre, compartió algunas tertulias en Europa con él, mucho tiempo antes de ser el presidente de esa guerra, cuando todavía eran estudiantes. Yo leía aquellos libros una y otra vez, en español y un poco en francés, y recordaba cómo me había enseñado mi papá a leer cuando era muy pequeñita, aun antes de que la esposa del presidente hiciera permitir que las niñas fueran a la escuela. Esperaba a Pedro, ahora reclutado en el ejército paraguayo, pensando que en poco tiempo volvería con más regalos, como cuando era más pequeña. Por eso me apasionaba ver la marcha de soldados, porque tal vez en una de esas marchas, como en el espectro mental que dirigía mi imaginación, pasaría papá con el torso hinchado de orgullo, llevando la bandera flameante, imponente escarapela al viento del cielo paraguayo, giraría la cabeza rompiendo la rigidez del paso de parada y me saludaría con la mano derecha en la sien, mientras que yo respondería con el mismo saludo. Por eso, cuando pasaban los soldados, yo siempre saludaba con la mano en la sien, aunque ellos no me vieran.
La tarde anterior a nuestro éxodo, como casi todas las tardecitas, Isabel dejó sus tareas y salió a buscarnos para darnos un baño, cenar y descansar. El cielo se estaba tornando plomizo. Obedecí al instante. José y Rafaela rezongaron un poco, pero, correteándose, entraron a la casa y, en menos tiempo del que pudieran rendirse al cansancio, se apagó el sol. La noche no duró nada. Cuando desperté, Isabel ya estaba dando vueltas por la casa. Escuché, como cada madrugada cuando todavía era oscuro, los runrunes de su trabajo, y la seguí, y desde la puerta trasera de la casa la observé. Isabel presionaba entre suspiros el crucifijo del rosario de oro que llevaba al cuello, legado de la abuela. Sacó del fuego la pava de hierro, derramó un poco de agua sobre la yerba adornada con cascaritas de naranja tostadas y con cuidado sorbió un trago de la bombilla de plata. Yo solía presentir un éter de angustia que irradiaba la expresión de Isabel, pero no comprendía con exactitud qué oscura emoción sintonizaba con ella. La gracia con la que Isabel movía sus manos dando forma a unas argollas de masa muy blanca me hipnotizaba siempre que la veía desde atrás. Desde temprano el fuego estaba hecho en el tatakua. Sentada, como siempre, en uno de los escalones observándolo todo, bostecé y me delaté. Isabel percibió mi presencia. De atrás tenía una hermosa figura de cintura pequeña y nalgas anchas, y al darse la vuelta quedaba en evidencia la redondez de unos seis meses de embarazo. Me lo decía todo en ese idioma maternal compuesto por una mezcla de guaraní con español:
—Ejúke, che memby. Vení, hija. Ayudame acá. Vamos a colocar juntas en el tatakua estas hojas de banano llenas de chipá.
Me acerqué, rodeé con mis brazos sus caderas y después obedecí. Mi madre secó sus manos con su delantal y me trenzó la cabellera morena. El tatakua, un gran horno de ladrillos de forma semiesférica, estaba en medio del patio y de él, cada madrugada, un humo tentador se elevaba como ánima al cielo, entre la misma rutina de todos los días: de tarde se traía leña, de madrugada, casi todavía de noche, se prendía el fuego y se preparaba el almidón de mandioca en una masa y la mejor parte era la última, preparar las múltiples formas que comeríamos en el desayuno: yacarés, palomitas, argollas, esferitas y ovalitos, todos como juguetitos sobre una gran hoja de banano que hacía de bandeja; entraban para tentar con su aroma al vecindario. Cada patio tenía su propio ritual y todos los humos y los aromas se entrelazaban en el aire hasta formar una sola ánima, como una especie de ofrenda rumbo al cielo del pueblito. Pero esa mañana fue aterradora, cuando los repentinos disparos nos sobresaltaron sin que todavía haya salido el sol y los golpes en la puerta vibraron en todas las paredes de nuestra casita, obligándonos a empezar la luctuosa caminata.
Miré hacia atrás. Todavía podía ver mi casa que se iba perdiendo en la lejanía del norte. También podía ver la que fuera mi escuela por dos años, con la bandera izada, que se iba haciendo pequeña entre las otras casitas blancas y rosadas, entre las hamacas colgadas de los horcones, algunas puertas que quedaban entreabiertas fluctuando en una atmósfera cada vez más asolada, y entre el polvo que levantaban los caminantes que iban en un éxodo hacia el umbral entre la vida y la muerte. Ribera Poty iba quedándose atrás en su melancolía. Miré a las mujeres transportando grandes canastos en la cabeza y cargando niños de a dos. Miré a los niños cargando otros niños. Miré a las viejitas encorvadas con el rostro quebrado de arrugas acelerando el paso sin quejarse. Miré a las personas que nos veían pasar desde sus ventanas y decidieron quedarse. Miré las carretas llenas de bártulos que nosotros ya no teníamos. Miré a los soldados caminando erguidos, vociferando órdenes en guaraní. Miré el abdomen de Isabel y me imaginé al pequeño feto. Miré cómo caminaban encogidos Rafaela y José, y me dieron pena. Hace algunas, para mí, lejanas noches, en el regazo de papá, rezaban bajo un techo de tejas, en un hogar rosado con olor a azúcar quemada, con mamá sonriendo, y ahora caminaban con rumbo incierto, protegiéndose sin techo y rezando obstinados a Dios, sin papá. Mientras el sol iba naciendo, veía con miedo el camino por delante. Bajé la cabeza y vi cómo mis zapatitos blancos se iban ensuciando. Vi pasar el suelo con polvareda tal que pareciera que se desenterraran demonios de entre mis arrastrados pasos hasta subir a ahogar mi respiración entrecortada y rápida. Entonces recibí de mi madre un golpecito en el mentón.
—¡Levante la vista! ¡Una señorita no baja la cabeza!
Capítulo ii
Esperaba que Pedro, galopando en su caballo, nos encontrara en el camino y nos librara de aquella pasión. Caminamos de día y de noche. El suelo me provocó llagas en los pies; los zapatitos agujereados se habían quedado en el camino.
Tras unos kilómetros, pedimos comida. Entonces Gómez encendió una fogata. Otras madres e Isabel trajeron algunas ramas gruesas, ella sacó los chipás de los bolsillos, los colocó en las puntas de las ramas y los asó al fuego. Los marchantes habían llevado víveres, pero en tan poca cantidad que la ración se acabó en menos de un día. La segunda noche se detuvo la peregrinación; había llovido y estábamos en una zona de esteros. Los soldados armaban sus tiendas de campaña, y si alcanzábamos a tener lugar en una, nos hacinábamos con repugnancia. Me había sentido sofocada por la humedad y por el calor del contacto con las pieles malolientes, y salí. Un muchacho que venía con nosotros y se había ofrecido a ser soldadito en el camino, Hilario Cristaldo, fue el designado para montar guardia. Hilario me vio y me ignoró. Yo me alejé del campamento, un poco con intención de escapar. Me retiraba dando pasos pesados, demorada por los asquerosos lodazales que envolvían a mis pies. Deambulando en la noche encontré un tesoro: una granjita en medio de mucho campo desconocido. Sin importarme si moría pillada, entré al corral y tomé una gallina, alborotando a las otras. Me parecía mucho alimento, pensé en que Rafaela y José no tendrían más hambre. Salí huyendo. Escuché amenazas de un hombre detrás de mí, y después, disparos, pero no me importó. Corrí tan rápido como podía, encharcándome. A medida que me acercaba al campamento, encontré que varios soldados me esperaban apuntándome con armas.
—¡Soy Ana! ¡Ana Valiente! —les grité desde lejos para que no dispararan—. ¡Traigo comida!
Entonces escuché el sonido metálico de las armas que se bajaban. El sargento Gómez se acercó hasta mí y me tomó del brazo. Me arrancó la gallina de la falda. A medida que me acercaba, vi que uno de los soldados apuntaba a la cabeza de Hilario Cristaldo con un fusil. Cristaldo me miraba con pánico:
—Yo no la dejé escapar —dijo rogando por su vida.
—Era un plan para alimentar a la tropa —interpelé mintiendo para salvarnos—. Él iba a irse, pero como su trabajo era proteger a todos, me mandó a mí.
No tuve mejor idea que inventar una rápida mentira. Gómez nos miró incrédulo.
—Valiente soldado el que manda a una nena.
—Él me prohibió que diera un paso, me amenazó, me iba a fusilar, pero como un soldado no mata a una mujer, me ordenó que me fuera.
Las mentiras son una bola de nieve. Y Gómez, dentro de sí, lo sabía. Cristaldo, muerto de miedo, asintió todo. Entonces Gómez ordenó que bajaran las armas.
—La próxima vez ordene que traigan más gallinas.
Tiros desde donde yo había robado la gallina se escuchaban cada vez más cerca. Varios soldados se acercaron hacia el hombre que disparaba y lo encañonaron.
—¡No dé ni un paso más y preséntese!
—Abelardo Pérez —contestó un pobre viejo asustado.
—¡Somos el ejército paraguayo y tenemos hambre; disculpe la molestia!
—¡En ese caso —dijo el abuelo envalentonándose—, hay cinco gallinas más!
Un par de adolescentes acompañó al granjero. Liberaron a Cristaldo, que se quedó en el suelo llorando. Mientras mi gallina se iba en manos de Gómez, tendí la mano al muchacho.
—Levantate, Cristaldo. Dejá de llorar así porque te van a castigar.
—Por tu culpa casi me muero.
—¡Pasame tu mano y parate!
—¡Cristaldo! —se escuchó de pronto el mando de Gómez desde lejos.
Cristaldo tomó mi mano, se levantó de un salto, tropezó, se levantó otra vez y alcanzó a Gómez. Yo corrí detrás de Cristaldo pensando que sería castigado. Un grupo de curiosos se reunió alrededor de nosotros. Me daba mucha pena, me sentía culpable por el viejo, y también por Cristaldo. Pero la orden fue más atroz que un castigo.
—¡Faene la gallina, Cristaldo!
—¡Señor! ¡Yo no sé faenar gallina!
—¡Pues, tome la gallina, le da una vuelta al cuello, un poco así, y listo!
Cristaldo tomó la gallina entre sus manos, reprimió su aleteo, puso sus dedos alrededor del cuello y empezó a temblar. Estuvo a punto de quebrarlo varias veces.
—No puedo, señor —gimoteó.
—¡Degüelle ese animal!
Cristaldo intentó tirar del cuello del ave, pero su movimiento fue casi una caricia. Isabel, desde el grupo de personas que nos miraba, se acercó.
—Yo voy a preparar la gallina —se ofreció tranquila, inspirando una especie de autoridad, a lo que Gómez, de forma inmediata, sacó la comida viviente de las manos del tembloroso muchacho y se la entregó.
Isabel descabezó a la gallina y la desangró frente a mí con frivolidad, lo que me dio mucha angustia. De noche era imposible hacer fogatas, estábamos a pocos kilómetros del fuerte donde se concentraba nuestro ejército, y eso significaba que el enemigo también podía estar en cualquier lugar. Nos delataríamos. Había que aguantar hasta el amanecer.
Me recosté en el mismo tronco en que se dispuso a dormir Hilario Cristaldo.
—Perdoname, Cristaldo.
—Al final me salvaste.
—Te gusta arriesgarte a vos. Primero, cuando me escapé, no me detuviste. Después, desacataste la orden del sargento Gómez.
—Pensé que hoy mismo me iba a fusilar.
—¿Por qué no faenaste la gallina?
—Pobrecita. Estaba temblando de miedo.
—¿Y así pensás ser soldado?
—En la guerra se mata hombres, no animales.
Esa noche nos quedamos dormidos de espaldas. Hilario se convirtió en un hermano para mí; mayor, por su edad, y menor, por su inocencia. Parecía feroz, por sus hombros anchos y llenos de pelo, pero tenía dieciséis años tan llenos de testosterona como de dulzura.
A la mañana siguiente, cuando se cocinó el caldo, los niños se concentraron alrededor de la olla en que Isabel revolvía. El viejo, cuando supo que nos íbamos en busca del ejército, se había sumado a nuestra caravana con una carreta y además había desmantelado su granja, sumando las pocas provisiones que tenía. Cristaldo se comió el caldo, pero no la carne.
En la misma fogata, por orden de Isabel, coloqué otra olla para entibiar agua, con unas hojitas secas de tapekue que me había dado el abuelo Abelardo. Por mucho que quisiera encontrar esa especie en nuestro camino, crecía solo en tierras arenosas. Rompí una parte de mi falda en pequeños trozos de tela, los embebí y empecé a lavar las lesiones de los pies y las picaduras de insecto de mis hermanos. Al vernos aliviados, muchos soldados y madres de pequeños niños se acercaron a Isabel para solicitar el mismo servicio. Nos acomodamos en una carpita y empezamos a limpiar, turno por turno, las escaras malolientes, drenando puses. Cristaldo, después de retirarle unos miligramos de tungiasis, se acercó a ayudar, así como también muchas mujeres y soldados. Me hacía sentir una especie de endiosamiento ver cómo las personas que apañaba renacían. Se sentían hermosas otra vez.
—¿No te da asco?
—Cuando sea grande, quiero irme a estudiar a Francia, como mi papá, para servir en un hospital.
—No seas tonta, Ana. Eso no se puede. Eso es para hombres.
Me sentí insultada.
—¿Te fuiste a la escuela, Cristaldo?
—¡Claro! ¡Es obligatorio!
—Pues, yo también me fui a la escuela, y sé muchas cosas. Antes, las mujeres no se iban a la escuela, solo los hombres, y ahora...
—Es muy distinto. ¿Te vas a poner pantalón y dejarle a tu marido para salir de la casa? Para hacer esas cosas hay que no nacer mujer.
—Y para ser soldado hay que no nacer cobarde.
Al amanecer siguiente, cuando ya había olvidado lo irritada que estaba con Cristaldo, hastiados del camino, divisamos un hermoso río a la distancia.
—¡Estamos llegando! —anunció Gómez, y aceleramos el paso, con la ilusión de encontrar hogar.
Divisé una colina e imaginé ver del otro lado a mi papá. Isabel caminaba lerda con las manos sosteniendo sus mamas. Me adelanté a todas las carretas. Alcancé a Gómez que, al frente de todos nosotros, elevaba la bandera paraguaya que flameaba con la brisa del río. José y Rafaela, un poco cojos, pudieron seguirme el ritmo, y los tomé de las manos.





























