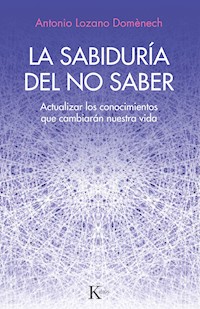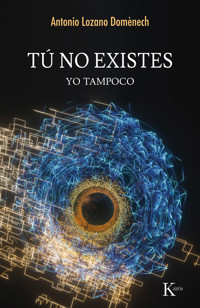
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Este libro es el antídoto que necesitas para liberarte del espejismo del «yo» personal. Con una visión interdisciplinaria y profundamente actualizada, descubrirás cómo físicos, biólogos, neurocientíficos, filósofos y especialistas de las ciencias sociales desentrañan la ilusión que nos hace percibirnos como seres aislados, desconectados de los demás. La vida humana es un viaje de desocultación de nuestra naturaleza esencial, más allá de la identidad superficial que tejemos entre todos. Al soltar el personaje que creemos ser, nos abrimos a descubrirnos como parte inseparable del universo, en unión profunda con la Vida. Hace ya tiempo que habitamos en una mente que se desconectó de su cuerpo, que dejó de mirar al cielo y a la inmensa inteligencia colectiva que vive en nosotros. Este ensayo es un tributo a la belleza y complejidad de nuestra existencia; una invitación sincera y sabia a reconectar con el misterio de lo que realmente somos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Lozano Domènech
Tú no existes, yo tampoco
© 2024 Antonio Lozano Domènech
© de la edición en castellano:
2025 Editorial Kairós, S. A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Editorial Kairós
Primera edición en papel: Febrero 2025
Primera edición en digital: Febrero 2025
ISBN papel: 978-84-1121-341-7
ISBN epub: 978-84-1121-364-6
ISBN kindle: 978-84-1121-365-3
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
La ciencia no puede resolver el último misterio del universo.
Y eso es porque nosotros mismos,
somos parte del misterio que queremos resolver.
Max Planck
El pie se siente a sí mismo,
cuando siente el suelo
Buda
Sumario
Prólogo: La vida no tiene dueño ni buzón de sugerencias
Nota sobre el autor: La alquimia de mi personaje
1. Primer espejismo: creer que la personalidad y las creencias son una construcción propia
Su antídoto: somos una construcción social, un «nosotros personalizado», que vive en la ficción de ser una persona con entidad separada del resto
Los cuatro pasos para que aceptemos el espejismo de «nuestra persona»: «Me piensan, me narran, lo integro, luego existo»
Nos narran antes y después de nacer, y nos narramos durante toda nuestra vida: somos una ficción construida a muchas manos
El delirio de creernos una persona individual con un destino individual y sus daños colaterales
El sufrimiento de sentirte uno. El éxtasis de sentirte unidad
El «yo personal»: muro de frontera que dificulta el salto de individuos a humanidad
El «yo personal» de un humano y un robot con IA. Más similitudes que diferencias
Claves que te aportará el antídoto al primer espejismo
2. Segundo espejismo: creer que la inteligencia y los sentidos permiten que conozcas la realidad
Su antídoto: carecemos de capacidades intelectuales y sensoriales para conocer la realidad, pero podemos aprender a habitar nuestro cuerpo físico
El cuerpo: vehículo físico y puerta de entrada a la consciencia
La respiración consciente es la clave para habitar el cuerpo y la consciencia: vive consciente, vive en la inspiración
La postura corporal es un mensaje para tu cerebro y tu entorno
Educación en el sentir, una vía hacia el autoconocimiento
El eje intestinos-corazón-cerebro
¿Cómo mantener saludable tu cuerpo? Medicina alopática y otras medicinas
El agua que bebes y usas para cocinar: en ella se construye tu cuerpo
Claves que te aportará el antídoto al segundo espejismo
3. Tercer espejismo: creer que soy el escultor autónomo de mi destino personal
Su antídoto: acompañamos a nuestra vida. No tenemos el control, pero podemos aprender a habitar nuestro cuerpo emocional
El agradecimiento por ser
Más allá de retos y expectativas
Amar sin esperar retorno
Entregarte a la vida
En presencia consciente
Transhumanismo e inteligencia artificial: la última frontera del
Homo sapiens
Claves que te aportará el antídoto al tercer espejismo
4. Cuarto espejismo: creer que la búsqueda espiritual tiene como objetivo aumentar nuestro bienestar personal
Su antídoto: la búsqueda espiritual es un viaje hacia la consciencia, que podemos aprender a habitar y que descubriremos que no tiene personaje protagonista
La irrelevancia del cerebro y del pensamiento para acceder o conocer la consciencia
Consciencia y educación. La pedagogía del no saber
Cinco contracciones significativas de la consciencia
Etapas del viaje de la consciencia
La meditación en silencio como vía hacia la consciencia plena
Claves que te aportará el antídoto al cuarto espejismo
5. Modelo cognitivo abierto a la complejidad y al no saber
El viaje circular del conocimiento humano: del «no saber» al «saber que no sabemos»
Los tres niveles de complejidad y las dos plataformas de sabiduría que la abordan
Las dos plataformas de sabiduría
Los tres niveles de complejidad
Epílogo
Agradecimientos
Encuentros
online
con l@s lector@s
Bibliografía recomendada
Webgrafía recomendada
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Epígrafe
Sumario
Comenzar a leer
Agradecimientos
Bibliografía recomendada
Prólogo: La vida no tiene dueño ni buzón de sugerencias
He extraviado mi frontera, ya no hay forma que me crea que este o aquel razonamiento o sentimiento son originalmente míos. No digo que pretenda ser el único al que se le ocurra un determinado pensamiento, o que anhele sentir lo que nadie ha sentido.
No es eso. Me refiero a que tengo la casi total certeza de que lo que siento y lo que pienso es aprendido o heredado, es decir, originado en otros, que también lo han tomado prestado de otros, que también lo tomaron en préstamo… Y así paso a paso llegaríamos al primer humano al que le pareció bien tener certezas, porque tal vez le ayudaban a convencer a otros, o a sí mismo, y así no sentir tanto miedo al haber descubierto la imposibilidad de controlar la vida.
No sé cómo mejorarme, porque ni sé si lo que intento mejorar es o no mío, y tampoco sé si la idea de mejorar mi vida se me ha ocurrido a mí, o es resultado de este cóctel que un buen día acepté que era «mi yo», influido por los demás, que, en el inicio de esta fantasía, no paraban de llamarme usando un nombre supuestamente también mío, pero que es el mismo que tienen varios millones de personas más, y que no cesaban de decirme que me parecía a este o aquel familiar, y que yo era así o asá.
Mi formación académica y mi experiencia vital han acabado por complicar las cosas, porque el filtro por el que veo la vida me informa de que la autonomía de un individuo humano es aún menor que la de alguno de los órganos de su cuerpo, que tampoco pueden sobrevivir sin el resto de su ser humano y del exterior. A su vez, este exterior necesita a su exterior, y así hasta el infinito y más allá.
En mi juventud y en mi edad adulta, aumentaba mi desconcierto ver a mis congéneres y sentir que eran zombis como yo, pero que la gran mayoría de ellos creían no serlo; pensaban que su vida la diseñaban y la decidían ellos mismos. Yo, sin embargo, tenía serias dudas al respecto.
Para mayor complicación, me desesperaba un día a día sin sentido. Si por lo menos solo les hubiera buscado sentido a algunos fines de semana y otro poco al mes de vacaciones… ¡Pero no!, yo dale que te pego con que a los días de entre semana también había que encontrarles sentido. La parte buena de todo esto es que, pasados los años, ya no le llevo la contraria a la vida. He aprendido que yo la acompaño en su viaje conmigo, pero no soy su dueño.
De hecho, ninguno de nosotros es dueño de su vida, porque esta nos atraviesa y no cuenta con un buzón de sugerencias donde puedas decir quién quieres que la gobierne.
Así pues, en este ensayo no presento ideas exclusivamente mías; al contrario, las he aprendido de personas que considero sabias, y espero que te sean útiles para introducir algún matiz en la forma en que acompañas tu vida. En los diferentes capítulos, encontrarás conclusiones tan antiguas como nuestra civilización y recomendaciones tan actuales como los artículos recientes de las revistas científicas o universidades más prestigiosas. Son guías que en su uso puedes ajustar a tu experiencia vital concreta y a tu intuición.
Si has leído mi ensayo La sabiduría del no saber, comprobarás que este nuevo libro es su continuación natural. En el anterior establecí un marco de partida y una brújula, que no era otra que presentar el «no saber» como la condición atemporal posible para el ser humano. Como reconocen las ciencias naturales y sociales, carecemos de las capacidades intelectuales y sensoriales necesarias para encontrar las respuestas a las grandes preguntas sobre la existencia o para desvelar los misterios del universo físico en el que transcurre nuestra vida.
En este nuevo libro podrás descubrir los cuatro espejismos sobre los que fundamentamos nuestra vida, cuando no somos conscientes de nuestra verdadera naturaleza de profesionales del «no saber» y constatarás cómo estos espejismos, que en un principio disminuyen nuestra incertidumbre, en realidad son una plataforma que nos dirige al desastre vital.
Como el anterior, este tiene la finalidad de ser una herramienta de destrucción y olvido de presupuestos teóricos no sostenibles, ya por las ciencias naturales, ya por las sociales. Entre sus contenidos aparecen propuestas concretas acerca de cómo intentar diluir nuestra ilusión de independencia, que ha tomado cuerpo a través del error de suponer que existimos como individuos y somos escultores autónomos de nuestro destino.
Este libro es una invitación formal a que te vivas como el universo que eres y que somos todos, y no como la reducción al vinagre que figura en tu carnet de identidad. Sin importar la marca de ese vinagre, es decir, la cantidad de dones o bienes materiales que hayas heredado.
Identificarnos con nuestro origen familiar o social implica aceptar una minimización de las grandezas de nuestra naturaleza real, la que nos trae a esta vida y, pasados unos años, nos vuelve a llevar de paseo.
Te deseo una vibrante navegación por las páginas que siguen. Me hará muy feliz recibir tus comentarios. Gracias por confiar en mí para ser tu anfitrión en este viaje.
Nota sobre el autor: La alquimia de mi personaje
Se construyó a partir de una serie de ingredientes básicos. El primero fue ser un hijo no deseado, por lo que, durante gran parte de mi vida, he dedicado una cantidad ingente de esfuerzo a buscar en otros el reconocimiento del que carecí en origen. Han pasado muchas décadas hasta que he podido sentir que el reconocimiento significativo nacía a partir de aceptar e integrar al ser que soy y somos todos desde el minuto cero de nuestra existencia, más allá del personaje en el que nos encarnamos.
He sido el segundo hijo de una madre vitalista, que nunca dejó atrás su adolescencia o su interés extremo por cuidar su apariencia, y de un padre honesto, con un gran corazón y mucha desconfianza ante lo que le podía deparar el mundo. Tuvieron una relación tan duradera como poco satisfactoria para ambos, por lo que mi interés en replicar el modelo de familia con hijos ha sido nulo. Siempre les agradeceré que, aunque no estuvieron casi nunca de acuerdo con mi forma de pensar, me ayudaron a conseguir mis metas, por locas que les parecieran.
Otro ingrediente es que nací y pasé mi primera infancia en un pequeño pueblo ubicado en un altiplano de la provincia de Granada, a mil cien metros de altitud, a merced de un sol de justicia en verano y de un frío de respeto en invierno. Un lugar con una poderosa energía, pero cultural y socioeconómicamente deprimido, en el que en las casas carecían, entre otras cosas, de luz eléctrica o grifos.
Crecí en un entorno con fuertes creencias católicas, por lo que me costó un triunfo superar culpas y no merecimientos acerca de la felicidad terrenal o el bienestar material.
Luego viví mi adolescencia, mi juventud y parte de mi vida adulta en Barcelona, una ciudad que significó un desafío, de la que estoy profundamente enamorado y que ha puesto a mi disposición más oportunidades que las que he sabido aprovechar o incluso llegar a ser consciente.
He vivido en otras ciudades y países, cosa que me ha ayudado a darme cuenta de la importancia del lugar y entorno cultural en el que vives para formar el personaje que llevamos incrustado cada uno de nosotros.
Mi innata curiosidad por indagar sobre la condición humana y el sentido o sinsentido de la vida ha servido de catalizador que ha guiado mi recorrido intelectual y espiritual.
Después de un largo periplo formativo que incluyó licenciatura, doctorado, máster, etcétera, pude constatar que el intelecto no bastaba para encontrar las respuestas que buscaba. A partir de ese momento, volví la mirada de fuera a dentro e inicié el recorrido espiritual, que en mi caso vino de la mano de la práctica de la vía del zen.
Otro ingrediente es haber tenido buena salud y mucha energía vital, por lo que he podido llevar una vida muy activa. Mi cuerpo ha asumido esa carga y también mis excesos, sin hacerme pagar un alto precio por ambos.
La vida me ha presentado algunos momentos difíciles, pero en muchas más ocasiones me ha ofrecido otros que han sido oportunidades de aprendizaje, disfrute e intercambio. Me considero muy afortunado por ello, así como también por las personas que he conocido y con las que he compartido mi vida. Estoy muy agradecido y soy consciente de mi buena suerte. Otros dirán que la merecemos, yo no me atrevo a semejante presunción y cada día doy las gracias.
También me ha influido nacer el último día de un mes de julio, enmarcado dentro del signo de Leo, con tres planetas en este signo, ascendente en Géminis y luna en Sagitario.
Siento que nací para hacer lo que la vida está haciendo a través de mí: dedicarme por entero a ser un aprendiz de humano y compartirlo con otros que también tengan interés y suficiente desapego como para abrazar su personaje como eso, como un guion de salida que interpretamos con los recursos que la vida va manifestando en cada uno de nosotros, sin más méritos ni culpas que desempeñar un papel que va más allá del cuerpo y la historia del guion en el que nos encarnamos.
1. Primer espejismo: creer que la personalidad y las creencias son una construcción propia
Una mayoría de los humanos se perciben a sí mismos como individuos autónomos y separados del resto, piensan que su personalidad y sus creencias son propias y fruto de su esfuerzo como escultores de su persona, por encima de cualquier otro condicionamiento previo, interno o externo.
Esta percepción de separación es la primera fantasía porque rompe desde la raíz nuestra naturaleza de universo interconectado e interdependiente con el resto de los seres vivos y con el entorno natural. Esta perspectiva de entidad separada condena a una soledad existencial, que afecta desde nuestras células a nuestro equilibrio emocional.
Tal y como explica Joan Quintana en su libro Relaciones poderosas: «El poder personal no se puede desarrollar ni sostener si la persona no logra ver a los otros y sentirse vista por los demás, ser reconocida y reconocer, ser aceptada y aceptar, valorada y valorar, querida y querer a los otros, sentirse cuidada y cuidar; esta es la dinámica relacional central, la fuente que permite vivir plenamente la vida y articular relaciones poderosas». Los humanos somos seres relacionales.
Como veremos en el siguiente capítulo, nuestro cuerpo físico no puede aceptar este enfoque de separación por el funcionamiento interconectado de cada uno de los billones de microorganismos que lo componen, de los órganos y de su dependencia con el exterior, con «lo otro y los otros». La separación como axioma tampoco la puede aceptar nuestro cuerpo emocional, necesitado desde el nacimiento de que los otros lo vean y lo reconozcan de formar parte de una comunidad que le otorgue un lugar de relación e integración.
Por último, nuestro cuerpo de consciencia no puede aceptar esta concepción de entes separados, porque choca de pleno con nuestra génesis y trascendencia como manifestaciones de una unidad que prevalece en nosotros, más allá del personaje en el que enmarcamos nuestra experiencia vital, que sabemos temporal desde que tenemos uso de razón.
El sostén teórico de la concepción del ser humano como una hoja en blanco al nacer y que adquirirá, con la experiencia facilitada por sus sentidos e inteligencia, los conocimientos que le permitirán configurar su personalidad y comportamiento tiene su origen en Aristóteles. Dos mil años después, siguió su estela John Locke, padre de la corriente empirista. Esos postulados ya no tienen sostén científico, porque han sido rebatidos en numerosos estudios empíricos, cuyo detalle veremos más adelante. Del mismo modo, nos detendremos en los postulados de las ciencias físicas actuales, que argumentan la naturaleza interconectada e interdependiente del ser humano.
Su antídoto: somos una construcción social, un «nosotros personalizado», que vive en la ficción de ser una persona con entidad separada del resto
La neurociencia ya plantea que incluso nuestra percepción visual como individuos físicamente separados es una alucinación controlada, que nos provee nuestro sentido de la vista debido a su incapacidad de percibir tal y como es la realidad física.
En concreto, debido a que nuestros ojos no son capaces de ver que, en la realidad del mundo exterior, las fronteras físicas del individuo quedan difuminadas en una materia que es en un 99,9999999 % vacío, energía y campos electromagnéticos, que está interconectada con todos los seres, objetos y espacios, formando un conglomerado no separable.
Hasta la aparición de los primeros microscopios, hace menos de trescientos años, hablar de vida orgánica no visible a nuestros ojos era esoterismo. Hoy en día, hablar del entrelazamiento energético y, por tanto, material que une a todos los seres vivos es esoterismo. Como en el caso de los microorganismos, que lo deje de ser es solo cuestión del tiempo que necesitemos para descubrir las tecnologías necesarias.
La visión de la vida como un conjunto formado por componentes aislados es útil para explicarla o para trocear la dificultad de investigarla, pero como propuesta parte de un error sistémico, ya que, por su naturaleza, todo está interconectado, todo surgió en el mismo instante y de la misma gran explosión.
Hemos confundido nuestras dificultades cognitivas e investigadoras con la naturaleza de la vida. En ella no hay nada separado, todo es (y era) circular y está (y estaba) interconectado desde su inicio, muchos miles de millones de años antes de que existiera el primer homínido. Lo único que podemos afirmar que es individual es el nacimiento y la muerte de los cuerpos físicos de todo lo que está o estuvo vivo.
Claro que somos también nuestro cuerpo físico, pero somos mucho más que eso. Por naturaleza y necesidad, somos un ser que construye incluso su identidad dentro de una familia, un clan, una tribu, una nación, etcétera.
Para Anil Seth, reconocido investigador de neurociencia cognitiva en la Universidad de Sussex (Reino Unido), la consciencia carece de las capacidades necesarias para ver la realidad tal como es. A pesar de que el exterior es real, los objetos son reales; lo único que puede hacer la consciencia es percibir la realidad tal y como somos nosotros. Es decir, interpretarla, pero no conocerla de forma objetiva.
Para Seth, la principal utilidad de la consciencia es facilitarnos una alucinación controlada de nosotros mismos y de la realidad exterior que permita que dispongamos de suficientes parámetros como para guiar nuestra conducta e intentar asegurar nuestra supervivencia. Para ello, la consciencia se basa en la información que le facilitan los sentidos y la memoria, por lo que la consciencia es ante todo una experiencia subjetiva, es fenomenología.
A diferencia de Kant o Descartes, que conectaban la consciencia con la mente racional, la inteligencia o la memoria, para Seth, al igual que para el filósofo y matemático alemán Edmund Husserl, la consciencia de ser un individuo está directamente relacionada con la experiencia física de la realidad interior y exterior que permite nuestro cuerpo, más allá de otras vías de conocimiento, como pueden ser la mente o el alma inmaterial. La experiencia de ser un yo específico es consecuencia de la experiencia corporal de estar vivo, de las acciones de control y regulación de todos nuestros órganos para procurar seguir vivos.
La sensación de ser un individuo está también en conexión directa con la consciencia de identidad, de sentirnos el mismo individuo, a pesar del paso del tiempo y de que aproximadamente cada siete años cambiemos todas las células de nuestro cuerpo. En conclusión, nuestro cuerpo es el origen de la sensación consciente de ser un individuo, de tener un «yo personal».
Las ciencias sociales, en su explicación de la socialización primaria y secundaria, indican que la formación de nuestras creencias y nuestra personalidad es un proceso colectivo no consciente, y no el fruto de una construcción propia y consciente. Podemos afirmar que existe un cerebro individual, pero la mente es colectiva, porque cada uno de nosotros somos recolectores de ideas y creencias de otros seres humanos.
Cada uno de nosotros somos consecuencias de multitud de factores externos que confeccionan el imaginario mental en el que se construirán nuestras creencias y nuestra personalidad.
A pesar de que el filósofo Jean-Jacques Rousseau ya hablará del concepto de voluntad general o el sociólogo Auguste Comte resaltará la importancia del consenso social, se considera que fue Émile Durkheim el primer pensador que formuló explícitamente el concepto de consciencia colectiva como un conjunto de ideas y creencias que actúan unificando el comportamiento de los miembros de una sociedad.
La consciencia colectiva, además, permite dotar de sentido de pertenencia e identidad a los miembros de esa sociedad. Hasta la Revolución Industrial, las religiones fueron las principales proveedoras de los patrones generadores de consciencia colectiva. En las sociedades modernas se forma a partir de muchas fuentes y depende más de la distribución de roles que establezca el modelo de organización social que de las creencias religiosas.
Vale la pena hacer referencia a la influencia de esa consciencia colectiva cuando actuamos como masa. Gustave Le Bon fue el primer psicólogo social que desarrolló una teoría al respecto. Para él, lo relevante es la capacidad hipnotizadora de la masa sobre los individuos; cómo los libera de sentido de responsabilidad individual sobre lo que suceda o hace desaparecer en ellos la necesidad de tener una justificación racional a sus acciones.
Al igual que existe una consciencia colectiva, existe un inconsciente colectivo. No me extenderé, pero es interesante dar una mínima pincelada. El psiquiatra y psicoanalista Carl Gustav Jung fue el padre de este concepto, que hace referencia a que los individuos de cualquier sociedad comparten una serie de mitos y arquetipos no conscientes que influyen en su comportamiento.
Los seres humanos tenemos una antigüedad estimada de cuatro millones y medio de años, pero no nacimos por generación espontánea. Somos la acumulación de un largo proceso tan antiguo como el universo y compartimos origen con todo lo que ha existido, existe o existirá en este planeta y en este universo.
Si le asignamos veinte años de duración a una generación, podemos decir que desde el primer homínido ha habido veintidós millones de generaciones. Es decir, que el linaje de cada humano contiene veintidós millones de apellidos. Solo a través de todos ellos, y si se suman las condiciones físicas, históricas y sociales en las que vivieron cada uno de los veintidós millones de antepasados, podemos explicarnos a cada uno de nosotros con cierto grado de rigor.
Sin embargo, nos explicamos a través de un nombre y dos apellidos (en los países de habla hispana) o de un nombre y un solo apellido (en prácticamente el resto de lo que llamamos primer mundo). Eso es tan absurdo como dar solo significado, utilidad y valor a la primera capa de una cebolla.
No es necesario que construyamos interpretaciones de la realidad, pero, si lo hacemos, es conveniente que se sostengan en una base suficientemente amplia que permita establecer deducciones o inducciones de una mínima consistencia y que, por lo menos, tengan la secuencia histórica que utilizamos para poder predecir si hoy lloverá o hará sol.
Los seres humanos somos un continuo, somos consecuencia y no sustancia. Aunque, cuando nos venimos arriba, nos guste fantasear con ser tan poderosos y capaces de modificar nuestro presente y futuro como la vida, que nos dio forma y lugar para participar en este juego.
En conclusión: somos parte de un continuo, no entidades aisladas de él. Y, por supuesto, somos fruto de ese continuo, no sus escultores. Ni siquiera nuestros pensamientos son propios, aunque sí podemos añadir nuestro matiz a lo que hemos aprendido de otros. Somos un «nosotros personalizado».
En un artículo publicado en Frontiers in Systems Neuroscience