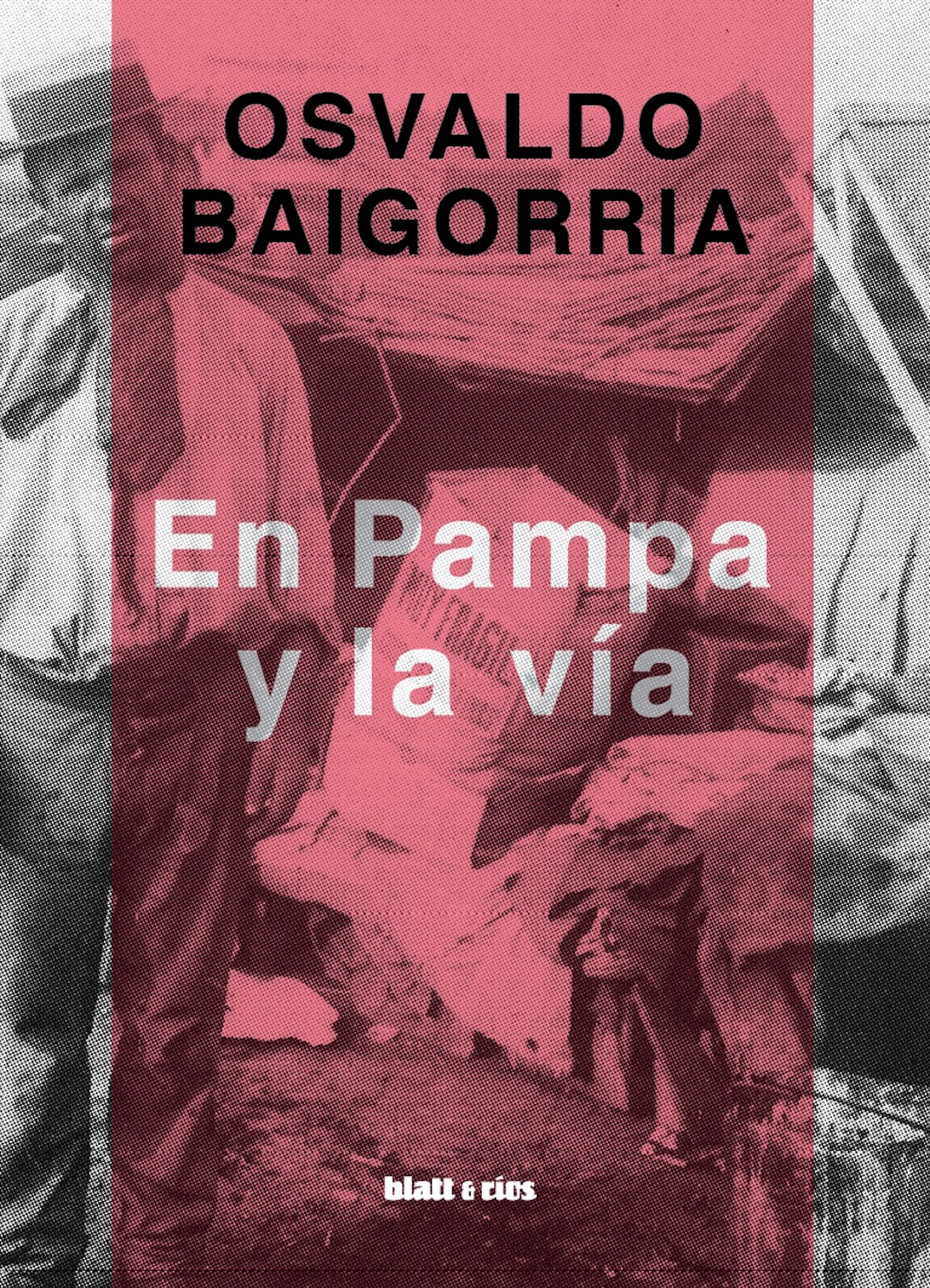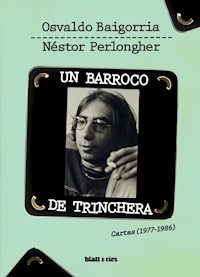
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Un barroco de trinchera es el fiel y amoroso testimonio de una amistad proyectada entre los extremos norte y sur del continente americano. Estas veintiocho cartas reponen el humor y la ternura de Perlongher, sus primeras inquietudes literarias, su vida sentimental y académica, su juego constante con el lenguaje y la belleza de una potencia poética sin par. Pero este libro es además el reflejo de los vaivenes políticos de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Encuadrado por el prólogo y las notas de Baigorria –que reponen su rol de interlocutor y los detalles de la coyuntura– Un barroco de trinchera permite reconstruir la realidad del turbulento período que se extiende entre el comienzo de las dictaduras en Latinoamérica y la recuperación de la democracia en la región. Una amistad desde el exilio, la represión militar, los proyectos culturales y la persistencia de una lucha inagotable por los derechos LGTB, todo refractado por el prisma de la trinchera literaria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Osvaldo Baigorria
Néstor Perlongher
Un barroco de trinchera
Cartas (1977-1986)
Índice
CubiertaPortadaIntroducciónNota a las cartasCartas (1977-1986)Tablada, 14-2-77Le Tableau, Parti du la Massacre, Pascua de Resurrección1Le Tableau, Parti du la Massacre, 5/7/77Tablada, 31-12-77Tablada, 22-2-78Tablada, 21 de agosto de 1978Baires, 31-12-789 de enero 1979 – bairesBuenos Aires, 1 de abril de 1979Baires, 12 de junio de 1979Bs. As., 9-8-79Bs. As., 24 de setiembre de 1979Baires, 1 de octubre de 1980Buenos Aires, 26-11-80San Benito de Palermo, 15-1-81Serranilla Chiquilla, 20 de mayo de 19811São Paulo, 22 de septiembre de 1981S. Paulo, 24 de junio de 1982sp, 2-8-82s.p. 8.8.83 (día del 8)SP. 9.11.839 de feb., 1984 -año int. de la rata (orwelliana)Sampa, 7 de mayo de 1984S. Paulo, 19 de septiembre de 1984SP - 10.6.84S. Paulo, 17 de diciembre de 1985S. Paulo 1 de marzo de 1986S. Paulo, 23.5.86Apéndice: Curriculum Vitae de Néstor PerlongherSobre los autoresCréditosIntroducción
Quiero presentar algunos ejemplares de una especie que ya estaba en peligro de extinción en la década de 1980. Aún no conocíamos la palabra e-mail: esta correspondencia atravesó la ruta Panamericana por el sur, el centro y el norte, con varias misivas y postales que durmieron, se extraviaron o fueron rescatadas de oficinas de correos desde los Andes hasta las playas de Río, de Bahía de San Salvador a la Bahía de San Francisco, de las montañas de Argenta a los barros argentinos. Estas cartas1 son las únicas sobrevivientes de aquel periplo, pero habrían de viajar aún más antes de ingresar al reino de acotado porvenir que promete la imprenta. Primero acumularon humedad en una cabaña entre bosques nevados de la Columbia Británica del Canadá. Después volaron en mi equipaje de mano de Vancouver hasta Buenos Aires. Luego fueron despachadas en una encomienda por barco a Barcelona y por vía terrestre a Madrid, en una última etapa de residencia hasta el regreso a su primer suelo de origen o despegue.
No se encontrarán aquí mis respuestas, que imagino se habrán perdido sin remedio en algún departamento paulista habitado por Perlongher en los ochenta. Tampoco todas sus cartas, sino algunas de las que él me enviara entre 1977 y 1986, firmadas a veces como n., otras como Néstor y otras como Rosa, en alusión a Rosa Luxemburgo o Rosa L. de Grossman, apellido de casada de la líder espartaquista alemana que Perlongher utilizaba como seudónimo en sus primeros textos políticos. “Delias de rimmel descorrido, Etheles, rosas a la caza de un Grossman perdido en Luxemburgo” diría más tarde al escribir acerca de su libro Alambres.2
El rumbo de estas esquelas fue el de mis viajes, peregrinajes, exilios y desexilios. Las llevé de un país a otro, las atesoré sin pensar en que serían publicables, tal como se guardan los mensajes de antiguos afectos, por apego, por terca resistencia al olvido; sólo en estos últimos años, alentado por amigos a quienes leí en voz alta algunos fragmentos, comencé a pensar en que tenían derecho a abandonar el cajón donde se pliegan y amarillean los recuerdos que no llegaron a tiempo para conocer un disco rígido. Por varias razones, tuve mis dudas antes de darlas a publicación. Me parecía ineludible un extenso trabajo de anotación para que su fuerte carácter literario pudiera destacarse dentro de un marco documental y para que la lectura se abriese paso no sólo en lo que Perlongher describía como su “maraña tipográfica” (guiones dilatados, paréntesis, puntuación arbitraria, excesiva o inexistente, erratas de tipeo) sino a través de las numerosas referencias personales que apenas son inteligibles para quienes conocieron al autor de cerca.
Se observará que el destinatario a veces aparece en plural y otras en singular. El nombre de “Osvaldo” u “Osw” en las primeras misivas va agregado al de “Milu” (con o sin mayúscula, y alguna vez compuesto como “miluos”) y al de “sus majestades” le sigue “tus”, aludiendo a cierta ambivalencia en torno al receptor. Milu es el nombre de quien fue mi pareja en aquellos años, a quien Perlongher dirigirá dos cartas a su solo nombre durante una ausencia mía por viaje de trabajo (a sembrar árboles) y a la que también llamará “Concha de los Milagros” (a causa de un sorpresivo llamado telefónico efectuado desde San Francisco, evento que Néstor calificó de “milagroso”), o simplemente “la Concha”. Dado que como pareja habíamos conocido a Perlongher casi simultáneamente, bien justificadas estaban aquellas cartas dirigidas a las dos, al menos al principio. Con el tiempo, el plural dejó de ser habitual y empezó a imponerse la relación singular que habíamos sostenido él y yo cuando nos conocimos. Ese primer trato con dos personas que parecen una y luego terminan dividiéndose y singularizándose es expresión de un proceso que se daría paso a paso: Néstor (Rosa) primero nos escribe y luego me escribe.
Problemas de pertinencia y pertenencia: ¿puedo decir que son mías? ¿Y hacer con ellas lo que quiero? ¿Qué diría el remitente vivo acerca de la idea de publicarlas? ¿Hubiese querido o imaginado que salieran de la intimidad para entrar en la esfera pública? ¿Las hubiera escrito entonces de otra forma, corregido un poco, con algún editing de más o de menos, alguna palabra tachada, reprimida, borroneada? Siento que, de alguna manera, tengo que simbolizar mi pedido de permiso a un recuerdo.
Dije recuerdo y sé que miento. Emerge una primera imagen: la del día en que lo conocí, en 1972. Tenía veintiún años y pelo largo hasta los hombros. En una casa señorial de Flores, ante cincuenta personas reunidas para fundar el Grupo de Estudio y Práctica Política Sexual, descruzó sus piernas enfundadas en pantalones de corderoy marrón con botamanga-pata-de-elefante, se acomodó sobre sus zapatos con plataforma y se presentó: “Soy militante del Frente de Liberación Homosexual de la Argentina”. No se puede decir que era linda, la Rosa. Más bien baja, de cara redonda, de intensos ojos de mirada negra sobre una nariz que no se podía pasar por alto. Pero sabía pelear (y hacerse visible). En el seno de aquel grupo abreviado como Política Sexual (un Sex-Pol criollo, en homenaje al fundado por Wilhelm Reich en Alemania en la década del treinta), Perlongher fue vocero de la militancia homosexual en alianza con feministas, parejas protoswingers y “varones heterosexuales concientizados”. Sexo y revolución, crítica a la organización genital compulsiva y exclusiva, abolición de la familia patriarcal-monogámica, liberación del deseo: tales eran algunas de las fórmulas que nos seducían. Una consigna que llegamos a pintar en las paredes de aquellos años decía: “LSD - Libere Sus Deseos”. ¿Qué sabíamos del deseo? Leíamos a Freud, Marx, Reich, Marcuse; todavía no a Deleuze y Guattari, tampoco a Foucault, pero serían los próximos de la serie. Perlongher también insistía en que leyéramos a Kate Millet, a Shulamith Firestone y a otras autoras feministas.
Había dado sus primeros pasos, o gateos, en la militancia cuando empezó a estudiar sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, en 1968-69. En esa facultad llegó a encabezar la organización Política Obrera (PO), más tarde llamada Partido Obrero, como responsable de los grupos de autodefensa y miembro ejecutivo del cuerpo de delegados estudiantiles, pero mantenía una pelea interna con sus propios camaradas para que se le reconociera públicamente su condición de homosexual (así se decía: aún no había destape alguno, moda o modelo gay dominante). Su exigencia de que PO se pronunciara abiertamente sobre el tema terminó en su rompimiento y alejamiento definitivo de esa organización, precisamente al mismo tiempo en que ingresaba al flamante Frente de Liberación Homosexual (FLH), en marzo del 72. Pero nunca traicionó del todo su origen. Su estilo y su forma de argumentar y polemizar tuvieron siempre un matiz, una coloración “trotskista”, con perdón por las comillas.
Tal vez la demanda de reconocimiento de su condición sexual era pedirle demasiado al trotskismo argentino de principios de los setenta, pero su discurso al mismo tiempo marxista y libertario también perturbaría a algunos de los fundadores del FLH, entre quienes se contaban Manuel Puig y Juan José Sebreli. En el frente operaban varios grupos en forma autónoma y descentralizada, cada uno con su nombre y esfera de intereses: Safo, Nuestro Mundo, Emanuel, Bandera Negra, Profesionales. El ingreso de Perlongher –quien fundó el grupo Eros, responsable de lo que muchos llamarían las “posiciones ultraizquierdistas del Frente”– contribuyó a radicalizar las posiciones políticas de todos. De pronto, la firma del FLH irrumpió en carteles, volantes y declaraciones propias del aguerrido estilo de intervenir, pelearse o acordar que tenía la Rosa. Uno de los carteles pintados por su puño y letra en 1973 decía: “Vivir y amar libremente en un país liberado”. Un cuarto de siglo más tarde, el recuerdo de esa consigna llegaría a flamear, plegarse y restallar en las banderas de las marchas por el Orgullo Gay ante la Catedral porteña. Pero ya no sería lo mismo.
Según desarrollaría en sus ensayos durante la década de 1980, para Perlongher “gay” era una voz norteamericana que encerraba el proyecto de construcción de un ghetto, un corral para domesticar el deseo, un alambre de púas para evitar las fugas con que el deseo podía fragmentar la normatividad heterosexual imperante. “Ser gay” era adherir a una identidad, aferrarse al borde del acantilado de cara al devenir, apegarse a la ilusión de unas islas. En el 73 no pensaba exactamente en esos términos, pero estos ya se prefiguraban en su micro y macropolítica. En afirmaciones ante el semanario amarillista Así, llamó a articular las “reivindicaciones homosexuales en el marco de las luchas populares y en el proceso de liberación nacional y social”.3 Se trataba de romper el mito populista y de izquierdas que identificaba la homosexualidad como una “práctica reaccionaria”. Pero también de “incorporar a la comunidad homosexual al proceso de liberación en marcha”. Esto último significaba, específicamente, aprovechar la emergencia –y radicalización– del peronismo. De allí la aparición del FLH en movilizaciones como las que saludaron el ascenso de Héctor Cámpora al gobierno y el retorno de Juan D. Perón al poder. Uno de sus volantes terminaba con una frase de Eva Duarte (con sólo su apellido de soltera), condenando a “los que no aman porque para ellos el amor es una exageración y una ridiculez”. Un cartel del Grupo Eros fue a recibir a Perón a Ezeiza. Exigía: “Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad” (consigna tomada de la “Marcha peronista”). La Rosa sostenía el ala derecha del cartel, posaba para la foto: datos a tener en cuenta a la hora de releer Evita vive. Uno de los narradores-protagonistas de este triple relato o serie de tres cuentos es casi un retrato del universitario setentista que fue el mismo autor, situado a orillas del ambiente protogay y del circo hippie, entre el activismo y la contracultura, parando en un hotel con cuyos inquilinos “no estábamos haciendo laburo de base sino public relations para tener un lugar no pálido donde tripear”.4 Eran anhelos de multiplicidad, combates librados en varios frentes. Y también el sueño de una utopía diseñada por un magistral cruce de fronteras entre los territorios del liberacionismo, una vasta maroma o insurrección deseante que fundiría a locas de barrios norte y sur con villeros, artesanos, vendedores ambulantes, taxi boys, putas, obreros y estudiantes de izquierda peronista y no peronista.
La Rosa llevaría su coming out hasta ese punto en que las molotov y las citas de control se cruzaban con los tacos altos y el tapado blanco de piel sintética con el cual llegó a atravesar Puente Alsina a la madrugada para volver a su casa de Avellaneda desde un party o fiesta semiclandestina en la Capital. Al mismo tiempo, proclamaba en voz alta su interés en aquello que es condición sine qua non de toda actividad política: la cuestión de las alianzas. Sin alianzas –les decía a las activistas de minorías– no es posible concebir lo político como fenómeno. En 1973-74 dirigió los primeros reclamos por la derogación de los edictos policiales y por la abolición de la cédula de identidad. En el 75 encabezó la lucha contra la ley de restricción a los anticonceptivos que proponía el gobierno de Perón, con una campaña de recolección de firmas y volanteadas en la zona céntrica.
Para esa época ya nos habíamos dejado de ver.
Nos despedimos en el bar Vesubio de Corrientes y Bernardo de Irigoyen una tarde de diciembre del 73, yo a punto de salir del país con la mochila a la espalda por la ruta 9 hacia la frontera con Bolivia y él con la idea de continuar su investigación militante sobre los taxi boys de la calle Lavalle, prehistoria de su tesis de Master en Antropología Social sobre la prostitución masculina en São Paulo que sería publicada en los ochenta como El negocio del deseo. De aquel primer encuentro político-afectivo que había durado algo más de dos años quedó una relación fantasmal interrumpida por la bruma del exilio hasta que, después de vagabundear tres años a lo largo y ancho de América del Sur, Centro y Norte, pude empezar a cosechar sus cartas en una cabaña de troncos y responderle a su dirección en La Tablada, Partido de la Matanza (La Tableau, Parti du la Massacre, escribiría la Rosa una vez en el lugar del remitente). Sólo las últimas tres cartas que aquí se publican fueron recibidas en Buenos Aires. De aquel encuentro también quedó su influencia sobre mi propio nomadismo, sus coordenadas para cartografiar un mapa existencial en tránsito sobre un espacio abierto, liso, renuente a ser estriado por los tajos de la identidad.
En su poema “SIGLAS”, escrito en 1978, Néstor aludía precisamente a las aventuras o desventuras de un/a militante que pasa de un grupo a otro: FRP, ARP, PVP, FPL, UP… etcétera. Y concluía con un “agradecimiento del autor” a las casi noventa organizaciones que menciona el poema, en una lista, con sus nombres completos. Tal vez cierta distancia crítica frente a sus propias pasiones políticas es lo que le permitió salir de la obsesión activista cuando aún tenía tiempo para ello. En una entrevista con María Elena Oddone, fundadora del Movimiento de Liberación Femenina y directora de la revista Persona, recordaría una de las escenas finales, casi patéticas, de aquel iniciático grupo Política Sexual: “Ruth Kelly (pionera de la agremiación de las prostitutas) durmiendo sobre las pilas de Persona no distribuidas, el teléfono sonando permanentemente con las amenazas más disparatadas, muchas mujeres huyendo despavoridas…”.5
Cuando finalmente cayó preso, tuvo la fortuna de que pasaran desapercibidos sus modos más orgánicos de militancia. El allanamiento ilegal de su departamento se habría producido cuando él y un menor de edad estaban tirados sobre el piso escuchando Pink Floyd. El grupo de tareas de la policía, por probable delación de un portero o vecino alarmado por los “tipos raros” que se reunían allí ocasionalmente, esperaría encontrar guerrilleros. La puerta se abrió de golpe e irrumpieron las armas automáticas, pero uno de la patota tranquilizó rápidamente al resto: “Tranquilos, estos son de la gilada”. Sólo encontraron unas semillas y alguna tuca de marihuana. Perlongher pasó tres meses en la prisión de Villa Devoto. Todo esto, por supuesto, jamás sería contado en una carta. La posibilidad de que los sobres fueran abiertos y su contenido controlado por ojos censores no podía descartarse como mera fantasía paranoica: era la realidad más pura y cruda. Y la confirmación de esos temores emergía cada vez que una esquela no llegaba, se demoraba o aparecía con el sobre rasgado, abierto en una punta y vuelto a pegar en forma desprolija (años más tarde, luego del 86, cuando comenzamos a encontrarnos en Brasil y en Argentina, pudimos ponernos al día en charlas telefónicas o en persona durante toda la noche; pero esta ya es otra historia).
Las cartas empezaron a llegar a mi nombre a la dirección postal General Delivery, Argenta, BC, Canadá. Diría Perlongher en una de las primeras: “Lo de Argenta lo buscaste adrede, tipo retorno al útero patrio”. En realidad, el nombre fue inspirado por una mina de plata (argent, en francés) activa a fines del siglo XIX y agotada a principios del XX. Una década tras otra, refugiados de diversos orígenes se fueron asentando en aquel valle perdido, entre ellos muchos estadounidenses, desde los cuáqueros que huían del macartismo hasta los evasores del servicio militar durante la guerra de Vietnam, pasando por un exilado húngaro que pintó en letras blancas un cartel en la ruta de entrada: “Utopía”. Era un lugar remoto, a cuarenta kilómetros del pueblo más cercano, en medio de las montañas Kootenay; tenía que ir a buscar mi correspondencia desde mi casa hasta la estafeta de correos, una cabaña de madera junto al camino principal que permanecía cerrada salvo martes y viernes, días en que una empleada part-time la abría para recibir al camión transportador de sobres y encomiendas.
En épocas precorreo electrónico, la llegada de ese camión era todo un acontecimiento para los ciento cincuenta habitantes de aquella aldea boscosa. El trayecto a pie desde el pedazo de montaña que ocupaba la “comuna hippie” en la que vivía hasta la estafeta duraba una hora y media durante los días más breves y grises de invierno, cuando el pálido sol salía a las 9 de la mañana y se ponía poco después de las 15, por un sendero con nieve hasta las rodillas que se abría paso en medio de coníferas centenarias, puentes de madera sobre arroyos rugientes, huellas de osos, ciervos y ardillas. A veces me encontraba con algún vecino o con la mirada de un águila emboscada en los ramajes más altos. A veces volvía con las manos vacías. Otras, con alguno de esos sobres rectangulares de época que contenían ligerísimos papeles para vía aérea mecanografiados a interlineado simple para que entrara más texto y pesaran menos en la balanza del correo.
Se notarán las frecuentes alusiones a lo ártico, lo remoto, lo comunitario, en contraste con los trópicos, la civilización y la deriva urbana. La opción de vivir en una comuna rural en los bosques canadienses tenía que producir, como mínimo, perplejidad en la flor de arrabal que era Perlongher. En respuesta a la postal que le envié a través de otros amigos anunciando que me quedaba a vivir en aquellos parajes, una vez escribió: “Me han contado que en los días claros –que son pocos– desde la terraza de tu iglú se divisa la flota soviética en la rada de Vladivostok o en el mar de Barents”. Otros chistes sobre el iglú, los esquimales y la flota soviética se repetirán en distintas fechas, así como las esporádicas comparaciones entre el deambular urbano y el anclaje agrario. En cuanto a las “presuntas ideologías comunitaristas” a las que alude una carta: se trata de una ironía sobre los discursos de elogio a los lazos comunitarios y a la pretendida superioridad de la vida al natural sobre el resto de la civilización. En aquellos bosques todos éramos Thoreau o queríamos serlo. Al mismo tiempo, le declarábamos la guerra a la tradición puritana. Muchos creíamos en el comunismo sexual, el amor libre, la polifidelidad y la supresión de toda propiedad privada sobre bienes, cuerpos y almas. Más que ingenuos, hoy me gusta pensar que éramos inocentes. Mi poética de aquellos años: lecturas de Artaud, Baudelaire, Rimbaud, Saint-John Perse, Ginsberg y Kerouac con fondo de guitarra eléctrica, bajo y batería. Gracias a la Rosa pude atravesar el surrealismo y el rock and roll para abrirme a la arquitectura verbal del trópico. Para la Rosa, el no-lugar de la promesa utópica estaba en la Boca do Lixo, en los márgenes paulistas, en esa democracia racial brasileña a la que conoció –según sus palabras– “demasiado de cerca”.