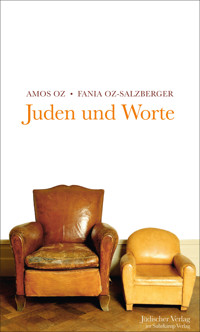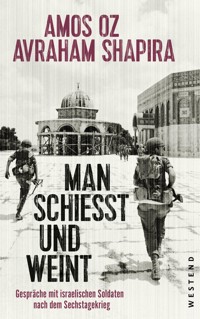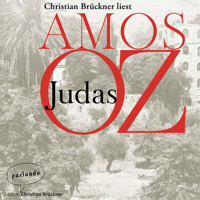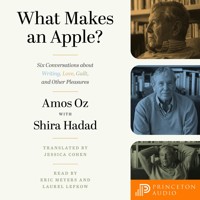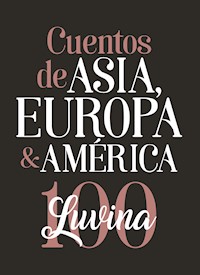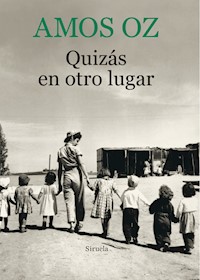9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Un descanso verdadero, una de las mejores obras del escritor Amos Oz, narra el entrecruzamiento de dos destinos en apariencia opuestos: el de Yonatán Lifschitz, un joven israelí ansioso de abandonar el kibbutz en donde siempre ha vivido y dejar su estéril matrimonio para empezar lejos una nueva vida, y el de Azarías Gitlin, un extraño y solitario idealista de la diáspora que llega con el único sueño de establecerse en un lugar y que es acogido por la familia de Yonatán. Entre la vida acogedora o claustrofóbica del kibbutz, y el poder de atracción de lo desconocido, transcurre esta novela que nos habla de la polaridad de una libertad plasmada en una tierra para el hombre cansado de vagar o proyectada en una huida para quien se siente atado a ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Un descanso verdadero
Primera parte: Invierno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Segunda parte: Primavera
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Amos Oz
Notas
Créditos
Un descanso verdadero
Primera parte:
Invierno
1
Un hombre se levanta y se va a otro lugar. Lo que el hombre deja detrás de él permanece detrás observándole. En el invierno del año sesenta y cinco Yonatán Lifschitz decidió dejar a su mujer y el kibbutz donde nació y creció. Tomó la determinación de irse y empezar una nueva vida.
Durante su infancia, su adolescencia y la época del servicio militar siempre estuvo rodeado por un estrecho círculo de hombres y mujeres que no dejaban de entrometerse en su vida. Empezó a sentir que esos hombres y mujeres le impedían acceder a algo a lo que él no podía seguir renunciando. Ellos hablaban a su manera de desarrollos positivos o de fenómenos negativos, y él apenas podía comprender ya el significado de esas palabras. Si a última hora de la tarde se asomaba a la ventana y veía pájaros volando en el ocaso, aceptaba con serenidad que al final todos esos pájaros morirían. Si en las noticias de la radio el locutor hablaba sobre el descubrimiento de indicios preocupantes, Yonatán se decía: Y qué. Y si por la tarde salía a dar un paseo por los cipreses abrasados que estaban en un extremo del kibbutz y alguien se topaba con él y le preguntaba qué hacía ahí, Yonatán contestaba con desgana: Sólo estoy dando una vuelta. Y de inmediato se repetía la pregunta con tono de sorpresa: ¿Qué haces aquí? Es un chico estupendo, decían de él en el kibbutz, pero muy introvertido. Él es así, decían, es muy sensible.
Ahora, con veintiséis años y un carácter reservado o reflexivo, le han entrado ganas de estar por fin completamente solo y de empezar a analizar las cosas por sí mismo, y es que a veces tenía la sensación de que su vida transcurría en una habitación cerrada, llena de palabras y humo, donde se discutía sin cesar y a voz en grito sobre algún tema que le era del todo extraño. Él no sabía de qué iba el asunto y no quería intervenir, sólo deseaba levantarse e irse a un lugar en donde quizá le estaban esperando pero no le esperarían siempre, y si se retrasaba, se retrasaba. Yonatán Lifschitz no sabía de qué lugar se trataba, pero sentía que no debía demorarse más. Benya Trotsky, a quien Yonatán nunca había visto ni siquiera en fotografía, Benya Trotsky, que huyó del kibbutz y del país en el treinta y nueve, seis semanas antes de que naciera Yonatán, era un teórico joven y entusiasta, un estudiante de Kharkov que por convicción se hizo obrero de las canteras de la Alta Galilea. Pasó algún tiempo en nuestro kibbutz y, en contra de sus principios, se enamoró de Eva, la madre de Yonatán, a la manera rusa: con lágrimas, promesas y confesiones apasionadas. Pero se enamoró de ella demasiado tarde, después de que Yolek, el padre de Yonatán, la hubiera dejado embarazada y ella se hubiera ido a vivir a su casa. Ese escándalo empezó a finales del invierno del treinta y nueve y acabó muy mal: después de muchas complicaciones, cartas, tentativas de suicidio, gritos detrás del pajar por las noches, análisis de la situación, esfuerzos por parte de las instituciones del kibbutz por calmar los ánimos y encontrar una solución razonable; después de una fuerte conmoción y una discreta terapia, por fin le llegó el turno a ese tal Trotsky de hacer la guardia nocturna del kibbutz. Le dieron una vieja Parabéllum y permaneció en su puesto toda la noche, pero de pronto, al amanecer, parece que le entró la desesperación y se dirigió a la lavandería para acechar a su amada. De repente salió de entre los arbustos y le disparó a bocajarro. Después, gimiendo igual que un perro herido, se fue corriendo como un loco hasta el establo y le pegó dos tiros a Yolek, el padre de Yonatán, que estaba terminando de ordeñar, y también le disparó a nuestra única vaca, que se llamaba Stajánov. Finalmente, cuando al oír los disparos los miembros del kibbutz dieron la alarma y empezaron a perseguirle, el infeliz se fue detrás de un montón de basura y allí dirigió la última bala contra su frente.
Ninguno de esos disparos dio en el blanco y no se derramó ni una sola gota de sangre, pero a pesar de todo el joven enamorado huyó del kibbutz y del país, y al final, después de múltiples y complicadas peripecias, se convirtió en una especie de magnate en una cadena de hoteles de Miami, una ciudad de veraneo al este de América. Una vez envió una importante suma de dinero para construir una sala de música en el kibbutz y otra vez escribió una carta, en un hebreo extraño, en la que amenazaba con ser el verdadero padre de Yonatán Lifschitz, o se jactaba de ello, o tal vez sólo se ofrecía voluntario para serlo. De joven, en la estantería de la casa de sus padres, entre las páginas de una vieja novela hebrea titulada Har ha-Tsofim, de Israel Zarji, Yonatán encontró una hoja amarillenta con un poema de amor de estilo bíblico que, al parecer, fue escrito por Benyamín Trotsky. En el poema el enamorado se llamaba Eliezer de Mareshá y la amada, Azuvá bat Shiljí. El poema se titulaba: «Pero sus corazones no eran sinceros». En la parte inferior de la hoja había unas palabras añadidas a lápiz con una caligrafía algo distinta, una letra redonda y serena, pero Yonatán no podía descifrarlas porque estaban escritas en caracteres cirílicos. Durante todos esos años sus padres no mencionaron nada sobre el amor y la huida de Benyamín T.; sólo una vez, durante una fuerte discusión, Yolek utilizó las palabras «Twoj komediant», y Eva contestó, sin gritar, pero nerviosa: «Ty zboju. Ty morderco»1.
Algunas veces los veteranos del kibbutz decían: «Es fantástico. A un metro y medio como mucho y ese payaso no consiguió darle ni a la vaca. A un metro y medio».
Yonatán trataba de imaginarse un lugar diferente, un lugar apropiado para él, una nueva posibilidad de trabajar a gusto y de descansar sin sentirse rodeado.
Su plan era irse lo más lejos posible, a un lugar que no se pareciese en nada al kibbutz, ni a los campamentos juveniles, ni a las bases militares, ni a las bases de maniobras en el desierto, ni tampoco a las casetas donde los soldados hacen autostop, castigadas por vientos sofocantes y donde siempre huele a zarzas y a sudor, a polvo y orina reseca y agria. Tenía que llegar a un entorno completamente distinto, quizá a una verdadera gran ciudad, a una ciudad extranjera que tenga un río con puentes, torres, túneles y fuentes con monstruos de piedra tallada echándose chorros de agua unos a otros, fuentes donde cada noche el agua sea tocada desde el fondo por la luz eléctrica y donde a veces una mujer se detenga de cara a la luz del agua, dando la espalda a la plaza empedrada; uno de esos lugares lejanos donde todo es posible y todo puede suceder: éxito repentino, amor, peligros, encuentros extraños.
Y se imaginaba escabulléndose con pasos sigilosos de depredador por los pasillos alfombrados de un edificio frío, entre ascensores, porteros y focos redondos vigilando desde el techo, en medio de personas extrañas que van a lo suyo; y su cara, como la de ellos, permanecería totalmente impasible.
Entonces se le ocurrió cruzar el charco, prepararse por su cuenta las pruebas de acceso a la universidad y mantenerse mientras tanto con cualquier trabajo que se le presentase: vigilante nocturno, supervisor de algún aparato o mensajero de una firma privada, como había visto en un pequeño anuncio, en la sección de ofertas de empleo del periódico. No tenía la menor idea de lo que se hace en un servicio de mensajería privada, pero su corazón le dijo: Amigo, esto es para ti. Se imaginaba a sí mismo controlando aparatos modernos con cuadros de mando y luces centelleantes, entre hombres seguros de sí mismos y mujeres perspicaces y ambiciosas. Por fin viviría solo en una habitación alquilada en la planta alta de un edificio alto, en una ciudad extraña de América o quizá de la Europa de las películas, y allí se aplicaría por las noches en las pruebas de acceso, después entraría en la universidad, elegiría una profesión, emprendería el camino abierto ante él y se dirigiría hacia esa meta en donde le estaban esperando pero no le esperarían siempre, y si se retrasaba, se retrasaba. En cinco o seis años, pensaba Yonatán, terminaría sus estudios a toda costa y, a América o a donde fuera, llegaría a esa meta, y entonces empezaría a ser un hombre libre y a vivir su propia vida.
A finales del otoño Yonatán se armó de valor y le insinuó sus planes a Yolek, su padre, que era el secretario del kibbutz.
Es cierto que fue su padre, y no Yonatán, quien empezó a hablar. Un día, al atardecer, Yolek llevó a Yonatán al pie de la escalera de piedra que conduce al centro cultural y le rogó que aceptara la dirección del taller mecánico.
Yolek era un hombre de complexión fuerte, enfermizo, dibujado desde los hombros con líneas rectas y muy marcadas, como una caja bien embalada, pero tenía la cara sombría y llena de surcos y bolsas, como si fuera un vividor envejecido y no un socialista veterano y reconocido.
Yolek expuso su petición en voz baja, como si estuviera conspirando. También Yonatán, un chico alto, flaco y un poco alocado, hablaba en voz baja. Un viento húmedo soplaba a su alrededor. La tarde estaba nublada, con esa luz que aparece cuando escampa. Estaban hablando de pie. Había allí un banco desgastado por el agua y totalmente cubierto de hojas de nogal mojadas. Hojas como ésas ya habían enterrado también algunos aspersores rotos y un montón de sacos húmedos. Yonatán miraba insistentemente los montones de hojarasca porque no quería mirar a su padre. Pero también le parecía que el banco, los sacos y los aspersores rotos tenían una extraña petición que hacerle, y de pronto estalló, como estalla la gente tranquila, en voz baja y muy deprisa: no, no hay nada de qué hablar, no aceptará la dirección del taller mecánico porque, primero, ya está trabajando en los campos de árboles frutales y ahora es la época de la recogida de pomelos; hoy no han podido trabajar por culpa de la lluvia, pero cuando se sequen un poco volverán al trabajo. Y además, ¿qué tengo que ver yo con el taller?
–Ésta sí que es buena –dijo Yolek–, ahora nadie quiere trabajar en el taller mecánico. Felicidades. Hace unos años había peleas porque todos querían ser mecánicos y ahora a nadie le gusta trabajar con máquinas. Escitas. Hunos. Tártaros. No me refiero a ti en concreto. Estoy hablando en general. De los jóvenes del Partido Laborista o de los jóvenes escritores, por ejemplo. Da lo mismo. Te pido que aceptes la dirección del taller, al menos hasta que se encuentre una solución definitiva. Espero que a ti se te pueda pedir un favor así, o al menos que salga de tu boca una explicación razonable y no disculpas caprichosas.
–Mira –dijo Yonatán–, sencillamente creo que no soy apropiado para eso. Eso es todo.
–Apropiado –dijo Yolek–, creo, no creo, apropiado, inapropiado. ¿Qué es esto, una compañía de teatro? ¿Acaso estamos buscando a un actor apropiado para representar el papel de Boris Godúnov? Te pido por favor que me expliques de una vez por todas qué significa para vosotros todo eso de apropiado, inapropiado, realización personal, disculpas, caprichos. ¿Qué pasa, que el trabajo en un taller mecánico es una especie de vestido? ¿Un perfume? ¿Agua de colonia? ¿Qué significa «inapropiado» cuando estamos hablando de un puesto de trabajo, eh?
Durante ese invierno el padre y el hijo sufrieron una ligera alergia: Yolek estaba ronco y le costaba respirar, y Yonatán tenía los ojos enrojecidos y un poco llorosos.
–Mira –dijo Yonatán–, te digo que eso no es para mí. ¿De qué te va a servir enfadarte conmigo? Primero, yo no estoy hecho para ese trabajo en el taller. Ya lo sabes. Segundo, ahora tengo algunas dudas sobre mi futuro. Y tú te plantas aquí a discutir conmigo sobre los jóvenes del Partido Laborista y todo eso, y no te das cuenta de que nos estamos mojando. Mira, ha empezado a llover.
Yolek entendió otra cosa, o tal vez entendió bien pero prefirió no presionar. Sea como fuere, dijo:
–Vale, está bien. Piénsatelo unos días y después me contestas. No pretendo que me des una respuesta ahora. En otro momento volveremos a hablar de todo este asunto, cuando estés de mejor humor. ¿Qué hacemos aquí de pie? Llevamos toda la tarde discutiendo y nos estamos mojando. Adiós. Por favor escucha, es mejor que te cortes un poco el pelo: mira qué pinta tienes. ¿Qué estás tramando?
Un sábado, cuando Amós, el hermano pequeño de Yonatán, llegó del servicio militar con un corto permiso, Yonatán le dijo:
–¿Por qué hablas tanto del año que viene? No tienes ni idea de dónde estarás el año que viene, ni yo tampoco.
Y a Rimona, su mujer, le dijo:
–¿Crees que me hace falta un corte de pelo?
Rimona le miró. Sonrió desconcertada y con cierto retraso, como si le hubiesen hecho una pregunta delicada o incluso algo comprometedora. Después dijo:
–Te queda bien el pelo largo. Pero si te molesta, eso ya es otra cosa.
–¡Qué me va a molestar! –dijo Yonatán. Y se calló.
Le resultaba difícil separarse de los olores, los sonidos y los colores que le habían acompañado desde su niñez. Amaba el olor de la tarde cayendo despacio sobre la hierba cortada los últimos días del verano: junto a las adelfas tres perros callejeros luchan con furia por un zapato roto. Un viejo pionero, cubierto con un gorro, lee un periódico en medio del camino, al atardecer, y sus labios se mueven como rezando. Por delante de él pasa una anciana, no le saluda con la cabeza debido a viejas desavenencias, en la mano lleva un cubo azul lleno de verduras, huevos y pan recién hecho. Yonatán, le dice con ternura, mira esas margaritas al extremo del prado, son tan blancas y limpias como la nieve que caía en invierno en nuestra Lopatyn. Y un sonido de flauta llega desde las casas de los niños entre el trinar de los pájaros, y más allá, hacia el oeste, detrás de los campos de árboles frutales, junto a la puesta de sol, pasa un tren de mercancías y la locomotora gime dos veces. Lo sentía por sus padres y por las tardes de sábado y las fiestas, cuando los miembros del kibbutz y los niños se reunían en el centro cultural, casi todos vestidos con ropa de fiesta blanca y bien planchada, y cantaban viejas canciones. También lo sentía por la caseta de uralita en medio del campo de árboles frutales, donde solía esconderse robándole unos veinte minutos al trabajo para leer a solas el periódico deportivo. Por Rimona. Por el espectáculo de la salida del sol, como un baño de sangre, en verano, a las cinco de la madrugada, entre las rocas de las colinas orientales, entre las ruinas del pueblo árabe abandonado de Sheij Dahr. Por las excursiones de los sábados a esas mismas colinas y a esas ruinas, él con Rimona o él con Rimona, Udi y Anat, y a veces él solo.
En todo este sufrimiento Yonatán encontraba motivos para enfadarse e incluso enfurecerse, como si volvieran a oprimirle y a exigirle que continuase renunciando a todo. Como si sus propios sentimientos se hubiesen aliado con el resto de las fuerzas que no dejaban de hacerle daño. Llevo toda mi vida cediendo y cediendo ya cuando era pequeño me enseñaron que lo primero era ceder y en clase ceder y en los juegos ceder y reflexionar y dar un paso hacia delante y en el servicio militar y en el kibbutz y en mi casa y en el campo de juego ser siempre generoso ser como es debido no ser egoísta no hacer travesuras no molestar no empecinarse tenerlo todo en cuenta dar al prójimo dar a la sociedad ayudar aplicarse en el trabajo sin ser mezquino sin calcular y lo que he conseguido con todo eso es que digan de mí Yonatán es una buena persona es un chico serio se puede hablar con él puedes dirigirte a él y entenderte con él comprende las cosas es un chico leal un hombre simpático pero ahora basta. Es suficiente. Se han terminado las renuncias. Ahora empieza otra historia.
Por la noche cuando no podía dormir Yonatán se imaginaba con temor que le estaban esperando sorprendidos por su retraso y que si no se daba prisa en llegar se irían y se dispersarían por los caminos y no le esperarían más. Y por la mañana temprano cuando abría los ojos y salía descalzo en camiseta y calzoncillos al porche para ponerse la ropa y los zapatos de trabajo cubiertos de barro seco, por cierto hace unos días uno abrió una boca llena de clavos oxidados, Yonatán oía detrás de él los gritos de los pájaros congelados que le llamaban para que se fuese, no a los campos de árboles frutales, sino a otro lugar totalmente distinto, al lugar verdadero, a su lugar. Y decían con mucha solemnidad y si se retrasa, se retrasa.
Casi todos los días algo se apagaba en su interior y no sabía el porqué, tal vez alguna enfermedad o quizá la falta de sueño, y sus labios a veces le decían: Ya está bien. Basta. Se acabó.
Todas las ideas y opiniones a las que desde pequeño le enseñaron a aferrarse no fueron sustituidas por otras, tan sólo se comprimieron y palidecieron en su mente. Cuando en las reuniones del kibbutz se hablaba repetidamente sobre el valor de la igualdad, la disciplina del grupo, los principios de la comunidad o la propia integridad, Yonatán se sentaba solo en silencio, en la última mesa, detrás de la columna sur, al final del comedor, y dibujaba en los manteles de papel flotas enteras de destructores. Y si el debate se prolongaba, llegaba incluso a hacer un portaaviones de un modelo que sólo había visto en el cine o en las revistas. Y cuando leía en el periódico que las amenazas de guerra iban en aumento, Yonatán le decía a Rimona es que éstos tampoco saben hacer otra cosa que hablar y hablar sin parar, y pasaba a la página de deportes. Antes de las fiestas presentó su dimisión en el comité juvenil. Todas sus opiniones y sus ideas palidecieron y en su lugar llegó la tristeza. Era una tristeza ascendente y descendente como el sonido de una sirena pero incluso cuando descendía durante el trabajo o en una partida de ajedrez seguía cortando como un cuerpo extraño en el estómago en la garganta en el pecho como cuando yo era pequeño y hacía algo malo y no me pillaban ni me castigaban y yo era el único que lo sabía y a pesar de todo no dejaba de temblar durante todo el día y por la noche a oscuras en la cama hasta muy tarde qué va a pasar ahora qué has hecho imbécil.
Yonatán aspiraba a alejarse cuanto antes de la tristeza, como la gente rica de Europa en los libros, que se va a lugares nevados para huir del calor en verano y a lugares cálidos durante el invierno. Una vez, mientras llevaban en el camión sacos llenos de abono hacia el cobertizo de los campos de árboles frutales, Yonatán le dijo a su amigo Udi:
–Oye, Udi, ¿has pensado alguna vez cuál es el mayor engaño del mundo?
–Las albóndigas que nos hace Feigue para comer tres veces por semana. Sólo es pan rancio con un poco de olor a carne.
–No –insistió Yonatán–, en serio. El engaño más despreciable.
–De acuerdo –dijo Udi con desgana–. Para mí es la religión, el comunismo o las dos cosas a la vez. ¿Por qué lo preguntas?
–No –dijo Yonatán–, no es eso. Son los cuentos que nos contaban de pequeños.
–¿Los cuentos? –preguntó Udi sorprendido–. ¿Qué te pasa ahora con los cuentos?
–Pues que son todo lo contrario a la vida real. Dame cerillas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa vez, cuando atacamos a los sirios en Nukayb, que dejamos a un soldado sirio muerto en su jeep, con medio cuerpo totalmente seccionado, las manos en el volante y un cigarrillo encendido en la boca, y nos fuimos de allí? ¿Lo recuerdas?
Udi tardó en responder, cogió un saco del fondo del camión, lo aplastó bien y lo puso en el suelo para que sirviera de base a un nuevo montón de sacos, después se dio la vuelta, resopló, se rascó con fuerza y miró de reojo a Yonatán, que estaba apoyado en el camión, fumando y tal vez esperando la respuesta. Udi se echó a reír:
–¿Qué haces filosofando de pronto en mitad del trabajo? ¿Es una especie de meditación o algo así?
–No es nada –dijo Yonatán–. Sólo que me he acordado de repente de lo que ponía en una revista inglesa, bastante grosera, sobre lo que los enanitos le hicieron de verdad a Blancanieves durante el tiempo que estuvo dormida en su casa debido al efecto de la manzana. Todo era un engaño, Udi. También Hänsel y Gretel y Caperucita Roja y El traje nuevo del Emperador y todos esos cuentos maravillosos donde todo acababa bien y todos eran felices y comían perdices. Un engaño, te lo aseguro. Y también sus moralejas.
–Está bien –dijo Udi–. ¿Ya te sientes mejor? ¿Podemos seguir? Y ya que estamos hablando de engaños, saca mis cerillas de tu bolsillo y devuélvemelas. Muy bien. Ahora saquemos los sacos que quedan, unos treinta o menos, antes de que venga Eitán R. Muy bien. Toma aire, cálmate, respira hondo y recobra fuerzas. Así. ¿Ya te sientes mejor? Pues vamos. No comprendo en absoluto qué es lo que te tiene tan amargado últimamente.
Yonatán respiró hondo y se tranquilizó.
Casi se sorprendía de lo fácil que resultaba tomar esa decisión. Los obstáculos le parecían insignificantes. Mientras se afeitaba frente al espejo se decía a sí mismo, moviendo los labios pero sin voz, en tercera persona: Se va.
Algunas veces se asombraba al pensar en sus compañeros, en los miembros del kibbutz de su misma edad, por qué no hacían lo mismo que él, a qué estaban esperando, ¿acaso no es cierto que los años pasan y quien se retrasa, se retrasa?
El verano pasado, unos meses antes de que Yonatán Lifschitz decidiera dejarlo todo y ponerse en camino, ocurrió algo muy triste en la vida de su mujer. Lo cierto es que él no vio en ese acontecimiento la causa de su decisión. Su cabeza no utilizaba las palabras causa y efecto. Como los movimientos migratorios de los pájaros, que a Rimona le gustaba observar cada otoño y cada primavera, Yonatán entendió que la hora de la despedida había llegado o que el tiempo de espera había concluido. Ya han pasado varios años, pensó, y ha llegado el momento.
Esto fue lo que ocurrió: Rimona se sentía muy desgraciada. Hace tres años se quedó embarazada y abortó. Volvió a quedarse embarazada. A finales del verano pasado Rimona dio a luz una niña muerta.
Los médicos aconsejaron que, por el momento, no lo volvieran a intentar. Yonatán no tenía ningún deseo de intentarlo de nuevo. Lo que quería era marcharse.
Han pasado unos tres meses desde que ocurrió eso. Rimona empezó a ir a la biblioteca para consultar diversos libros sobre el África negra. Cada tarde se sentaba junto a la luz de la lámpara, una luz cálida y suave debido a la pantalla de paja, y copiaba en pequeñas fichas detalles sobre los ritos de tal o cual tribu: los ritos de la caza, la lluvia, la fertilidad y el culto a los muertos. Con su letra reposada anotaba en las fichas la descripción de los ritmos de los tamtanes en los pueblos de Namibia, los diseños de las máscaras de los hechiceros kikuyu, la ceremonia zulú para apaciguar las almas de los antepasados, los conjuros y amuletos de UbanguiChari. Unas manchas blancas aparecieron en su piel. Tuvo que seguir un prolongado tratamiento de dos inyecciones a la semana. Y también decidió depilarse las axilas.
Yonatán lo sobrellevó todo en silencio. Mientras tanto la paja fue empacada en los campos y trasladada a los graneros. La tierra fue removida por grandes arados enganchados a tractores oruga. El fuego blanco y azul del verano dejó paso a una luz tenue y gris. El otoño llegó y pasó. Los días se hicieron más cortos y más grises, y las noches más cerradas. Yonatán Lifschitz dirigía con calma la recolección de las naranjas, dejaba a su amigo Udi la tarea de supervisar los envíos y esperaba.
Una vez Udi le propuso que se tomaran una taza de café, repasasen las facturas de los envíos e hiciesen un primer balance. Yonatán le dijo que no había ninguna prisa, que la época de la cosecha acababa de empezar y que aún no había necesidad de hacer ningún balance. «Perdona», dijo Udi, «¿en qué mundo vives?». Pero Yonatán insistió: «Hay tiempo. No hay ninguna prisa».
Udi, que siempre tenía los ojos rojos como si hubiera llorado o no hubiera dormido, propuso ser él quien comprobara las cuentas si Yonatán no tenía paciencia para ocuparse de eso. Yonatán, que tenía unas extrañas lágrimas en los ojos por culpa de la alergia que padecía, dijo:
–Bueno, está bien.
–No te preocupes, Yoni, te mantendré al corriente.
–No es necesario.
–¿Qué no es necesario?
A esto respondió Yonatán Lifschitz:
–Oye, Udi, tú quieres ser el jefe. Pues sé el jefe tal y como deseas. Yo no tengo ninguna prisa.
Y con estas palabras volvió a encerrarse en su silencio. En silencio, Yonatán esperaba algún cambio, algún acontecimiento casual que lo alejara de su vida matrimonial. Pero los días y las noches pasaban, idénticos y lluviosos, y Rimona siempre era idéntica a sí misma. La única diferencia fue que compró un disco nuevo en una tienda del monte Carmelo; en la carátula del disco había un guerrero negro, desnudo, que hundía su lanza en un búfalo. En inglés y con letras dibujadas como llamas negras ponía: La magia de Chad.
De ese modo, Yonatán empezó a comprender que su partida dependía exclusivamente de él, que debía encontrar las palabras adecuadas para decirle a Rimona he decidido dejar el kibbutz y también a ti.
No le gustaban las palabras y no confiaba en ellas. A pesar de todo, se preparó a conciencia para esa conversación, no se precipitó, tuvo en cuenta las lágrimas, las quejas, las súplicas y las acusaciones. Intentó exponer diferentes argumentos, y cuantos más esfuerzos hacía menos argumentos encontraba. Ni uno solo. Ni siquiera uno pequeño.
Al final, el único camino que le quedaba era decirle a Rimona la simple verdad, sin añadir explicaciones; así la conversación sería más fácil y más breve. La simple verdad podía resumirse en una sola frase, por ejemplo: «No puedo seguir renunciando siempre», o bien: «Se me hace tarde».
Pero, sin duda, Rimona preguntaría «¿Qué se te hace tarde?», y «¿A qué no puedes renunciar?». Y ¿qué le podía contestar a eso? A lo mejor empezaba a llorar a lágrima viva y a gritar «Yoni, te has vuelto loco». Y él tendría que balbucear «Así es», o «Por favor, perdóname». Y ella pondría en su contra a sus padres y a todos los miembros del kibbutz.
Mira, Rimona, esto no se puede expresar con palabras. Quizá sea como para ti la magia de Chad, por ejemplo. No, no me refiero a la magia de Chad. No me refiero a ninguna magia. Me refiero simplemente a que no me queda otro remedio, a que estoy, como se suele decir, entre la espada y la pared. Me voy. No tengo más remedio.
Finalmente, unos días antes de irse, decidió qué tarde le hablaría a Rimona y resolvió que permanecería en silencio, como los protagonistas de las películas, si ella empezaba con las acusaciones y las quejas. Cada día se repetía varias veces las palabras que había decidido utilizar.
Y mientras tanto, como un miembro de la resistencia que prepara la revuelta, Yonatán se encargó de cumplir perfectamente con todas sus obligaciones habituales para que no descubrieran lo que estaba tramando. Con las primeras luces del día se levantaba, salía en camiseta y calzoncillos al porche, se ponía la ropa de trabajo, mantenía una guerra adormilada con los cordones de los zapatos –odiaba sobre todo el zapato que se reía–, se cubría con un viejo y remendado traje de faena y bajaba al taller mecánico. Si llovía mucho por la mañana, se cubría la cabeza y los hombros con un saco y salía corriendo hacia el taller, maldiciendo; una vez allí se pasaba dos minutos saltando sobre el mugriento suelo de cemento y empezaba a preparar un tractor gris, el Ferguson. Comprobaba la gasolina, el aceite y el agua y por fin, tras algunas toses y chirridos, conseguía ponerlo en marcha para llevar a los campos de árboles frutales a Udi y al grupo de jóvenes recolectoras. Cuando, antes de empezar a trabajar, esas jóvenes se amontonaban alrededor de la caseta de uralita para coger las tijeras que él les daba, se despertaba en su mente el vago recuerdo de una historia sobre nueve monjas que se rebelaron y se libraron de su yugo, una cabaña solitaria en un bosque espeso y el guarda de la cabaña. Pero, como la mañana era húmeda y fría, esa historia se apagaba aun antes de haber prendido. Y empezaban a recolectar la fruta y a amontonarla en grandes contenedores.
Todas esas horas en los campos solía pasarlas Yonatán en un silencio casi total. Sólo una vez, cuando le tendió a Udi el periódico deportivo, dijo:
–Bueno. Está bien. Este año te encargarás de todas las cuentas de los envíos pero, de todas formas, me mantendrás al corriente.
Después del trabajo, a las cuatro o cuatro y cuarto de la tarde, cuando la luz invernal se extinguía detrás de las nubes oscuras, Yonatán volvía a su pequeño apartamento, se duchaba, se ponía ropa de abrigo seca, encendía la estufa de queroseno y se sentaba en el sillón a hojear el periódico. El viento y las sombras del atardecer rozaban las ventanas cuando Rimona volvía de su trabajo en la lavandería y llevaba a la mesa café y dulces. De vez en cuando él contestaba a sus preguntas, oía con cansancio lo que ella respondía a las suyas, cambiaba una bombilla o bien arreglaba un grifo del baño que goteaba. A veces decidía levantarse nada más tomar el café y fregar las tazas y los platos. El rabino Najtigal habló hace unos meses en la radio sobre los posibles caminos de renovación religiosa y, entre otras, utilizó las palabras «desierto desolado». Y durante esa noche y toda la mañana siguiente Yonatán no dejó de repetir esa expresión, como si hubiera encontrado en ella alguna propiedad relajante: Magia desolada. Desierto de Chad. Desolación de Chad. Magia del desierto. Sólo respira hondo, se decía a sí mismo con las palabras de su amigo Udi, toma aire y cálmate un poco. Hasta el miércoles por la tarde no hay ninguna prisa.
Yonatán tenía una perra loba marrón grisáceo llamada Tiya. Durante el invierno Tiya se pasaba el día tumbada frente a la estufa, durmiendo. Ya no era joven y parecía que en invierno le dolían los huesos. Su pelo se había debilitado y tenía dos calvas, como una alfombra que se va desgastando. A veces Tiya abría los ojos de repente y miraba a Yonatán Lifschitz como con incertidumbre, y con tanta dulzura que él tenía que parpadear. Caía sobre sus patas traseras o sobre las pezuñas para quitarse algún minúsculo parásito, se rascaba con furia, se levantaba y se sacudía tanto que parecía que su pelo era mucho más grande que su cuerpo, después se estrujaba las orejas, cruzaba la habitación, se dejaba caer con cansancio frente a la estufa, suspiraba, cerraba un ojo, seguía agitando la cola durante un rato, después dejaba de moverla y cerraba el otro ojo y quizá eso fuera dormir.
Por culpa de Tiya, Yonatán tuvo que posponer su conversación con Rimona: le salieron unas heridas detrás de las orejas, y dos días después, estaban llenas de pus. Hubo que consultar al veterinario, que solía ir al kibbutz cada dos semanas más o menos para examinar a las vacas y a las ovejas. Yonatán, que quería a Tiya, se sintió incapaz de cambiar de vida hasta que no estuviese totalmente curada. El médico le mandó una pomada y unos polvos blancos que había que mezclar con leche y dárselos a beber. Fue difícil conseguir que se tragara esa leche. Otro retraso más. A veces Yonatán se repetía las palabras que se había preparado, para no olvidarlas. Pero ¿qué palabras podía decir? ¿Desolación de Chad? ¿Se va?
Y entre tanto llegó el crudo invierno. Yolek, su padre, cogió la gripe y tenía unos terribles dolores de espalda. Una tarde, Yonatán fue al apartamento de sus padres a hacerles una visita y Yolek le reprochó que no fuera más a menudo a verlos y que no hubiera aceptado la dirección del taller mecánico, que se estaba yendo abajo por falta de alguien responsable, también le reprendió por la tendencia a la dejadez destructiva de la juventud israelí en general. Eva, su madre, dijo:
–Pareces cansado y triste. Deberías descansar uno o dos días. Y también Rimona se merece unas vacaciones. ¿Por qué no os vais a Haifa, os quedáis una noche en casa del tío Pésaj, vais juntos a un café y al cine?, ¿qué te parece?
Y Yolek dijo:
–Y aprovechando una ocasión tan festiva, podías cortarte un poco el pelo. Mira qué pinta tienes.
Yonatán no dijo nada.
Por la noche soñó que Eitán R. y Udi iban a decirle que la policía había encontrado por fin el cuerpo de su padre en el fondo del wadi, y que debía enganchar un remolque al tractor, coger una camilla y un arma y dirigirse allí de inmediato para ayudar. Pero cuando llegaban a la armería sólo encontraban el cadáver de un gato. Se despertó y se asomó un momento a la ventana, en la oscuridad oyó el silbido del viento y ladridos que llegaban desde muy lejos, quizá de entre las ruinas del pueblo árabe abandonado de Sheij Dahr. «A dormir, Tiya», dijo en voz baja, y volvió a meterse en la cama sin despertar a Rimona.
Llovía sin parar. Hubo que interrumpir la recolección. La tierra estaba encharcada y pegajosa. La luz del día era pálida. La luz de la noche desaparecía detrás de los nubarrones. Por las noches, débiles truenos pasaban en caravana de oeste a este. Un viento húmedo chocaba contra las ventanas de la casa. Hubo un temblor de tierra: en un estante alto, de pronto resonó un florero.
Cambia tu vida de principio a fin. Pasa página. Sé libre. Todas las cosas que dejas atrás seguirán sin ti. No podrán hacerte daño. Sólo son un montón de objetos personales que no te harán falta en el lugar adonde vas. Familiares y amigos que te tratan como si les pertenecieras, como si sólo fueras una herramienta en sus manos para materializar un plan cuya finalidad no comprendes. Diferentes olores que te has habituado a amar. El periódico deportivo que te has acostumbrado a leer de principio a fin. Ya está bien. Abandónalo todo y todo será abandonado. Basta. ¿Hasta cuándo puede uno estar sometido? Debes tomar de una vez por todas las riendas de tu vida, porque tú te perteneces a ti mismo y no a ellos. Y si tu habitación parece rara sin ti, si las estanterías que clavaste en la pared a la cabecera de la cama se quedan vacías y parecen raras, si el tablero de ajedrez que tallaste en un tronco, a conciencia y con delicadeza, durante todo el invierno pasado se cubre de polvo y parece raro, si la columna de hierro, alrededor de la cual pretendías plantar vides, parece rara en el jardín, no temas, el tiempo pasará y todas esas cosas dejarán de parecer raras y sólo estarán abandonadas. Las cortinas perderán su color. El montón de revistas que tienes en la parte baja de la estantería se irá poniendo amarillento. La cizaña, el mezquite y las ortigas, con las que luchaste durante años, volverán a levantar la cabeza en el jardín de detrás de la casa. Los líquenes invadirán de nuevo el fregadero que arreglaste. Se irá cayendo el yeso de las paredes. La barandilla de la terraza se oxidará. Tu mujer te esperará hasta que acabe comprendiendo que no tiene ningún sentido seguir esperando. Tus padres, heridos y obstinados, se acusarán el uno al otro, la acusarán a ella, al espíritu de los tiempos, al ambiente, a ti, a las nuevas ideas, pero al final también ellos se resignarán. Mea culpa, dirá tu padre en su latín polaco. Pijamas, abrigos, ropa de trabajo, botas de paracaidista, chaqueta de invierno desgastada, se lo regalarán todo a alguien que tenga una talla parecida a la tuya. No a Udi. Quizá a ese asesino italiano asalariado en la cerrajería. Otros objetos personales serán guardados en una maleta y metidos en el pequeño trastero que está en lo alto del baño. Una nueva rutina echará raíces. La vida cotidiana volverá a su cauce habitual. Enviarán a Rimona a un curso de artes aplicadas y tendrá la tarea de decorar el comedor en las fiestas y celebraciones. Tu hermano Amós se licenciará y se casará con su novia Raquel. Tal vez consiga entrar en la selección nacional de natación. No te preocupes. Y mientras tanto tú llegarás a tu destino y verás hasta qué punto allí todo es diferente y verdadero y nuevo: no habrá más tristeza ni humillación sino fuerza y pasión. Y si un día te acuerdas de un viejo olor o del ladrido de los perros a lo lejos o de la lluvia torrencial y el granizo al amanecer, y de pronto no puedes comprender por qué demonios cometiste la locura de irte de tu casa al fin del mundo, deberás alejar con todas tus fuerzas esas sensaciones para no estremecerte como alguien a quien acechan en la oscuridad. Tenías que irte. No podías quedarte toda la vida esperando sin saber qué ni por qué esperabas. No hay por tanto lugar para el arrepentimiento. Lo hecho, hecho está.
Durante esos días Yonatán no podía ir a los campos de árboles frutales por culpa del barro que había obligado a interrumpir el trabajo. Las jóvenes iban muy risueñas a la cocina y a los almacenes de ropa. Udi, el de los ojos enrojecidos, se prestó voluntario para arreglar los tejados de uralita de los establos y de los apartamentos que habían sido arrancados por el viento, en espera de que el cielo se despejase y se pudiese reanudar la recolección. Y así fue como Yonatán Lifschitz accedió, a pesar de todo y con bastante desgana, a hacerse cargo provisionalmente del taller mecánico, tal y como le había pedido su padre unas semanas antes. Yonatán dijo:
–Que sepas que no es algo definitivo. Es sólo temporal.
Yolek dijo:
–¿Eh? Así. Vale. Está bien. Mientras tanto, empieza a poner un poco de orden allí y, con el tiempo, quizá nos calmemos y, quién sabe, hasta es posible que, de pronto, se descubra en el taller alguna fuente oculta de realización personal, o que de la noche a la mañana la moda cambie completamente. Ya veremos.
Yonatán contestó con firmeza, con toda la firmeza de la que era capaz:
–Sólo recuerda que no te he prometido nada.
Unas seis horas diarias trabajaba Yonatán en el taller mecánico. Su trabajo consistía solamente en el mantenimiento rutinario de los tractores y en algunos arreglos básicos y sencillos. De todos modos, la mayor parte de la maquinaria agrícola estaba bajo el cobertizo a merced del viento, helada e inerte, inmersa en un profundo sueño invernal. Cada vez que un dedo rozaba alguna máquina recibía una punzada de frío metálico. El aceite ennegrecido se congelaba. Los cuadros de mando se empañaban. Se podía apreciar un intento agotador de proteger alguna pieza delicada con sacos mugrientos y llenos de polvo. Hace falta estar completamente loco para sacar a estos monstruos de su oscuro sueño y empezar a ocuparse de ellos: Que descansen en paz, dijo decidido Yonatán, yo estoy aquí sólo por culpa del frío y de la lluvia. Por poco tiempo.
Todos los días, a las diez de la mañana, iba andando por los charcos desde el taller a la cerrajería, y allí tomaba café con Boloñesi, el cojo, y leía el periódico deportivo.
Ese tal Boloñesi no era italiano sino de Trípoli. Era un asalariado que tenía una oreja partida, como una pera a punto de pudrirse, caerse del árbol y reventar. Era un hombre alto, encorvado, de tez oscura y cubierta por una barba de varios días, que siempre exhalaba un ligero tufillo a arak. Tenía unos cincuenta y cinco años. La mitad del barracón en donde vivía se usaba antes como zapatería y la otra mitad aún se usaba una vez por semana como peluquería. Estuvo quince años en la cárcel por haber decapitado con un hacha a la prometida de su hermano. Era un caso oscuro del que nadie del kibbutz conocía los detalles, por eso se propagaron todo tipo de horribles conjeturas. Siempre tenía una expresión tensa en la cara, esa expresión de alguien que está masticando una comida en mal estado y que es incapaz de tragársela, pero que, por embarazo y educación, tampoco se atreve a sacársela de la boca. Ya fuera porque durante su encarcelamiento ese tal Boloñesi empezó a cumplir devotamente los preceptos religiosos o por alguna otra razón, el presidente Ben Zvi decidió indultarle y perdonarle la pena de cadena perpetua a la que los jueces le habían condenado. En una carta dirigida a la secretaría del kibbutz, la comisión para la reinserción de los presos lo recomendó destacando su buena conducta. Por eso le dieron trabajo en la cerrajería y una habitación en ese barracón medio hundido y revestido de brea.
En el kibbutz había opiniones para todos los gustos. Es cierto que Boloñesi dejó de cumplir los preceptos religiosos cuando volvió al kibbutz, pero empezó a dedicar sus horas libres a realizar delicadas prendas de punto, una actividad que aprendió en la cárcel. Confeccionaba estupendos jerséis para los niños y sofisticados vestidos de última moda para las jóvenes. Con su propio dinero compraba nuevas revistas, como Burda, de donde sacaba continuamente nuevos modelos. Hablaba poco y con voz afeminada, como esforzándose en responder con sumo cuidado a preguntas que podían comprometerle o desagradar incluso a quien las hacía. Un día que llovía mucho, mientras se tomaban el café de la mañana en la cerrajería y sin levantar la vista del periódico deportivo, Yonatán le dijo:
–Dime, Boloñesi, ¿por qué me miras así todo el rato?
–Mira su zapato –dijo el italiano con mucha suavidad, casi sin abrir la boca–, está abierto y entra agua dentro. Ahora mismo le resolvo lo de su zapato, ¿por favor?
–No es necesario –dijo Yonatán–, no es nada. Gracias –y volvió a centrarse en la discusión entre dos comentaristas deportivos sobre la sorpresa ocurrida en la semifinal de la copa de liga. Y dos o tres minutos después pasó la página y leyó algo sobre un ortopeda, un famoso jugador de baloncesto llegado de América Latina que había fichado por el Beitar de Jerusalén. Y de repente, Boloñesi comenzó a murmurar:
–No resolvido, no dice gracias –insistió con pena y bastante lógica–. ¿Por qué dice a mí gracias? ¿Para nada?
–Por el café –dijo Yonatán.
–¿Le servo otro?
–No. Gracias.
–¿Qué pasa? ¿Otra vez dice gracias para nada? No servo, no gracias. Y tampoco se enfada, amigo.
–Vale –dijo Yonatán–. Vale, vale. ¿Quién se enfada? ¿Por qué no te callas un poco y me dejas leer el periódico tranquilamente?
Y añadió para sus adentros:
No ceder esta vez no ceder solamente no ceder no es posible ceder y callar siempre. Esta noche. Esta misma noche. O a lo sumo mañana por la noche.
Después del trabajo en el taller Yonatán volvió a casa, encendió la estufa, se lavó la cara y las manos y se sentó a esperar a Rimona. Se sentó en el sillón y, como hacía mucho frío, se envolvió las piernas en una manta de lana marrón. Abrió el periódico de la mañana y según lo iba leyendo se iba quedando más y más atónito: el presidente de Siria, Nur al-Din al-Atasi, era ginecólogo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Zuiyen, era oftalmólogo. Los dos pronunciaron un discurso ante una exaltada multitud en Palmira y exhortaron a extirpar del mundo el Estado de Israel. El oculista prometió en su nombre y en el de todos los asistentes que no se compadecería ni de una sola gota de sangre, pues sólo con sangre se podía borrar la humillación y el camino sagrado hacia el brillo de la justicia exigía un baño de sangre. En Haifa, un joven árabe fue juzgado por mirar de forma indecente por la ventana de una mujer que se estaba desnudando, y en su defensa el joven árabe argumentó, en un hebreo fluido, que también el rey David había mirado a Betsabé. El juez Nakdimón Zlelichin, eso decía el periódico, no ocultó su satisfacción ante ese argumento tan ingenioso y, por esa vez, el joven fue puesto en libertad con una advertencia y una seria amonestación. En la esquina de una página interior se hablaba de una experiencia llevada a cabo por los responsables del zoológico de Zúrich: habían iluminado y calentado la cueva de los osos para comprobar hasta qué punto era profundo su sueño invernal, y un oso se había despertado y había enloquecido.
En seguida el periódico se le cayó de las manos y se quedó dormido en el sillón a causa del monótono y continuo sonido de la lluvia en el canalón de la casa. Era un sueño ligero e intranquilo, que empezó con pensamientos confusos y terminó siendo una pesadilla. El doctor Schillinger de Haifa, el ginecólogo tartamudo que había tratado a Rimona y había desaconsejado un nuevo intento, era un astuto agente sirio. Yolek instaba a Udi, a Yonatán y a Eitán R. a que se ofrecieran voluntarios para realizar un peligroso viaje hacia el norte en una misión del servicio de seguridad con el objetivo de machacar por sorpresa a una víbora en su guarida pero ninguna de las seis balas del revólver de Yonatán lograba traspasar la piel de la víctima porque eran balas de lana mojada y el hombre se reía mostrando sus dientes podridos y con un silbido espumoso insultaba a Yonatán, ty zboju. Abrió los ojos y vio a Rimona. Son las cuatro y cuarto, dijo, y ya casi es de noche. Sigue durmiendo un poco más. Yo voy a ducharme y a preparar café. Yonatán dijo:
–Pero si no me he quedado dormido. Sólo estaba pensando en las cosas que se escriben en los periódicos. ¿Sabías que el dictador de Siria también es ginecólogo?
–Estabas dormido cuando llegué a casa –dijo Rimona–. Yo te he despertado. Ahora mismo nos tomaremos un café.
Se duchó y se cambió de ropa, y mientras se calentó el agua en la tetera eléctrica. Rimona salió del baño, esbelta y limpia, y sirvió café y dulces. Con su jersey rojo, sus pantalones azules de pana y su cabello largo, claro y limpio, Rimona parecía una escolar tímida. Desprendía un olor amargo a jabón de almendras y champú. Se sentaron en dos sillones gemelos, el uno frente al otro, y la música de la radio llenaba el silencio. Después fue la música sensual y ardiente de uno de sus discos, la melodía de los bosques de África.
Rimona y Yonatán hablaban poco entre ellos, sólo de cosas urgentes, porque no había ninguna razón para reñir y no encontraban otros temas de conversación. Ella, como siempre, se recogió en sus pensamientos. Su forma de sentarse en el sillón era igual: sobre los talones, con las manos metidas en las mangas de lana del jersey rojo para protegerse del frío, como una niña pequeña que está sola y congelada en un banco del parque en pleno invierno. Rimona dijo:
–Cuando deje de llover un momento iré a por queroseno. La estufa está casi vacía.
Y Yonatán contestó, mientras aplastaba la colilla en el cenicero de cobre:
–Tú no vas a ninguna parte. Yo iré a por queroseno. De todas formas tengo que ver a Simón.
Rimona:
–Pues, mientras, dame la chaqueta para que le refuerce los botones.
–Hace sólo una semana que estuviste una tarde entera repasando la chaqueta. ¿Qué le pasa ahora?
–La semana pasada fue la chaqueta nueva. Ahora dame la vieja, la marrón.
–Hazme un favor, Rimona, deja en paz ese trapo, se está cayendo a trozos. Hay que mandarla al infierno de una vez por todas o regalársela al italiano. Me prepara café cada mañana en la cerrajería y encima es él quien da las gracias.
–Yoni, no le des la chaqueta marrón a nadie. Puedo arreglártela y ensancharla de hombros. Aún puedes ponértela para que te dé calor en el trabajo.
Yonatán no dijo nada. Desparramó encima de la mesa unas cerillas, intentó hacer una forma geométrica sencilla, lo mezcló todo con la mano y lo volvió a ordenar en una forma más compleja que tampoco le gustó. Cerró los ojos y volvió a meterlo todo en la caja. Se quedó callado. En lo más profundo de su alma rechinó una voz rota, una voz ancestral que se burlaba y se mofaba con una especie de asombro sarcástico: ¡Qué payaso! Ni a la vaca fue capaz de darle, a metro y medio de distancia. Pero sus corazones, Yonatán recordó la única respuesta que se podía dar a esos hirientes insultos, pero sus corazones no eran sinceros.
Rimona dijo:
–La arreglaré y al menos para el trabajo te vendrá bien.
–Por supuesto –dijo Yonatán con sorna–, causaré sensación. Apareceré por la mañana en el trabajo con chaqueta. Puedo ir también con corbata y con un pañuelo blanco en el bolsillo, como los agentes secretos en el cine, y con el pelo muy corto como quiere mi padre, me está mareando todo el rato con eso. Rimona, escucha cómo ha arreciado el viento de pronto.
–El viento ha arreciado pero ha dejado de llover.
–Me voy a ver a Simón y a traer queroseno. También tengo que quedar con Udi para repasar las cuentas de los envíos. ¿Qué?
–Nada. No he dicho nada, Yoni.
–Bueno. Hasta luego.
–Un momento. Espera. No te pongas ahora la chaqueta nueva. Ponte la vieja, la marrón, y cuando vuelvas seguiré arreglándola.
–Cuando vuelva no seguirás arreglándola, porque estará completamente mojada.
–Yoni, ¿no hemos dicho que ha dejado de llover?
–¿A sí? ¿Hemos dicho eso? ¿Y qué? Hasta que regrese volverá a llover. Mira, ya ha empezado. Y qué forma de llover. Un diluvio.
–No salgas ahora. Espera un poco a que escampe. Mientras, si quieres, sirvo otra taza de café y si te apetece darle algo a tu italiano, llévale un bote de café soluble. Nosotros no lo utilizamos nunca, porque a mí me gusta preparar para nosotros café de verdad, del fuerte.
–Oye Rimona. El italiano ése. ¿Sabes cómo dice sirvo? Servo. ¿Y cómo dice diluvio? Liluvio. No, no me escuchas. ¿Por qué? Podrías decirme de una vez por todas por qué cuando hablo no escuchas no contestas no estás aquí sino a saber dónde. Responde. ¿Por qué?
–No te enfades, Yoni.
–¿También tú? ¿Qué os pasa a todos? Desde por la mañana todo el mundo me dice no te enfades no te enfades cuando no estoy enfadado en absoluto y además ¿qué pasa si quiero enfadarme? ¿Está prohibido enfadarse? ¿Qué pasa? Es que todo el mundo pretende salvarme la vida. Todos discuten conmigo continuamente. Tú y Udi y el italiano ése y mi madre y Eitán R. y todos. ¿No es para volverse completamente loco? Por la mañana ese italiano loco se empeña en arreglarme el zapato y por la tarde tú con esa chaqueta que está hecha un trapo y después viene mi padre a asignarme tareas y a reformarme. Te lo pido por favor, mira el periódico de hoy, aquí arriba, y observa con tus propios ojos cómo hablan los sirios de nosotros en sus reuniones, ésos con los que mi padre quiere hacer la paz para llegar a la fraternidad entre los pueblos y a un matrimonio perfecto, mientras ellos lo único que quieren es degollarnos y beberse nuestra sangre. Otra vez estás soñando y no escuchas ni una palabra de lo que te estoy diciendo.
–¿Cómo que no, Yoni? ¿Qué te pasa?, yo no soy tu padre.
–Entonces será mejor que escuches cómo llueve ahora mientras te empeñas en decirme que ha dejado de llover y me mandas a por tu queroseno. Acércate a la ventana, por favor. Tienes ojos en la cara ¿no? Pues mira y observa tú misma lo que está pasando ahí fuera.
Un poco más tarde, cuando Rimona y Yonatán se sentaron uno frente a otro y se tomaron el segundo café sin hablar, la oscuridad se fue haciendo total, el cielo negro anhelaba tocar la tierra fangosa, las copas de los árboles se estremecían como si un hacha las atravesara bajo la lluvia y por detrás de la tormenta se podía oír el grave mugido de las vacas, unos gemidos que helaban la sangre y que traspasaban el bramido del viento. Entonces, sin ninguna razón especial, el pueblo árabe abandonado de Sheij Dahr ocupó los pensamientos de Yonatán: cómo la lluvia torrencial derruye por la noche los restos de las casas de adobe y devuelve la tierra a la tierra y cómo las ruinas de los pequeños edificios de piedra van perdiendo la esperanza y al no haber allí nadie y al no haber ni una luciérnaga cayendo a la tierra de pronto una piedra floja que llevaba veinte años obstinada en seguir pegada a otras piedras al final cede y rueda hasta el suelo en la oscuridad. No hay nadie en las colinas de Sheij Dahr en una noche de tormenta así, ningún perro vagabundo llegará hasta allí, ningún pájaro, sólo unos asesinos como Boloñesi, como Benyamín Trotsky y como yo podemos encontrar refugio allí. No hay ni un alma, sólo silencio, oscuridad y vientos invernales, y la mezquita cercenada sigue ahí como un muñón de madera. Es un nido de asesinos, nos decían cuando éramos pequeños, una banda de criminales sedientos de sangre anida allí, nos decían, por fin podremos respirar tranquilos, dijeron cuando Sheij Dahr fue arrasado. Sólo ruinas y oscuridad y fango espeso han quedado en Sheij Dahr, en esas colinas desoladas y pedregosas ya no hay asesinos ni bandas de criminales y el minarete de la mezquita, desde donde disparaban al kibbutz, fue partido en dos por una bomba de mortero que, según dicen, un alto mando del Palmaj2 lanzó con sus propias manos. Ahora esta lluvia negra lo empapa todo. Cómo pude ir solo de pequeño a Sheij Dahr a buscar las monedas de oro que decían que habían quedado enterradas debajo de la casa del sheij y empezar a quitar las baldosas verdes decoradas y a cavar sin cesar hasta que encontré una escalera secreta que bajaba hasta un escondite. Cavé temblando de miedo por las lechuzas y los murciélagos y por los espíritus de los ancianos del pueblo pues según los cuentos que nos contaban de pequeños los fantasmas vagan por allí de noche y acechan para estrangular a traición con dedos esqueléticos y cavé y no encontré nada excepto un polvo gris y extraño como el que queda después de un incendio y debajo del polvo había una tabla ancha y podrida y la arranqué y debajo de la tabla había viejas varas de arado y un trillo y trozos de un arado de madera y debajo de todo eso otra vez polvo negro y yo no paré y continué cavando hasta que de pronto se hizo de noche y un pájaro horrible me lanzó un grito aterrador y entonces lo dejé todo y escapé de allí y empecé a correr colina abajo y en medio de la oscuridad me confundí en el desvío del wadi y corrí entre las casas derruidas y fui a parar a unos campos baldíos y seguí entre olivos abandonados y deformados por la vejez y corrí hasta una antigua cantera y oí a lo lejos los aullidos de los chacales y de repente también los oí cerca y yo aún era un niño y los ancianos muertos estaban sedientos de sangre de un baño de sangre como ese médico sirio y estaba sin respiración y qué había traído de Sheij Dahr nada no encontré nada salvo un fuerte pinchazo en el pecho y un miedo espantoso y esta angustia que te carcome y te empuja en este momento a que vayas a buscar algún signo de vida más allá del desierto más allá de la lluvia que no ha cesado y no cesará en toda la noche y que no cesará mañana ni pasado mañana y ésta es mi vida no tengo otra vida ésta es mi vida que pasa y pasa y pasa y ahora en este momento me están llamando para que me vaya porque nadie me devolverá el tiempo perdido y quien se retrasa, se retrasa.
Yonatán se levantó a oscuras. Su mano peluda, todavía bronceada por el sol del verano pasado, buscó a tientas el interruptor de la luz. Por fin lo encontró, encendió la luz y se quedó un rato parado mirando la bombilla encendida, pestañeando, como asustado o sorprendido por la extraña relación que había entre su deseo, su dedo, el interruptor blanco de la pared y la luz amarillenta del techo. Volvió a sentarse en el sillón y le dijo a Rimona: «Te has quedado dormida».
–Estoy bordando –dijo Rimona–, en primavera tendremos un mantel nuevo y muy bonito.
–¿Por qué no has encendido la luz?
–Estabas tan absorto en tus pensamientos que no he querido molestarte.
–Son las cinco menos cuarto –dijo Yonatán– y ya hay que dar la luz. Como en Escandinavia. Como en la taiga o en la tundra que estudiamos en el colegio. ¿Te acuerdas? ¿La taiga, la tundra?
–¿Están en Rusia? –preguntó Rimona con prudencia.
–Tonterías –dijo Yonatán–. Están alrededor del círculo polar. En Siberia. En Escandinavia. Incluso en Canadá. ¿Has leído en el suplemento semanal lo de las ballenas en vías de extinción?
–Ya me lo has contado. No lo he leído porque cuando tú me lo cuentas suena mejor.
–Mira –dijo Yonatán enfadado–, la estufa se está apagando. Llueva o no llueva, ahora mismo voy a por queroseno antes de que empiece a salir hollín.
Rimona estaba sentada en el otro sillón, con la espalda encorvada y sin apartar la vista de su bordado, como una niña aplicada en sus deberes:
–Al menos coge una linterna.
Cogió la linterna y se fue en silencio. Cuando volvió llenó el depósito de la estufa con queroseno y fue a lavarse las manos con jabón, pero alrededor de las uñas aún le quedaron restos del aceite de la maquinaria que había estado revisando por la mañana.
–Estás empapado –dijo Rimona con dulzura.
–No pasa nada –contestó Yonatán–, te he hecho caso y me he puesto la vieja chaqueta marrón. No te preocupes tanto por mí.
Extendió encima de la mesa la revista El mundo del ajedrez y se puso a desentrañar una jugada difícil. Se concentró tanto que se olvidó del cigarro que tenía en la mano y la ceniza cayó encima de las hojas. A sus pies estaba la perra, Tiya, inmersa en un profundo sueño. Cuando volvió a encender el cigarro, una serie de pequeños espasmos le recorrió el lomo de pronto, desde el cuello hasta el rabo. Las orejas se le pusieron de punta, al rato volvieron a relajarse. Yonatán comprendió que Tiya reaccionaba así a sonidos y olores que él no podía percibir porque eran demasiado sutiles y lejanos. En la repisa que había puesto a la cabecera de la cama sonaba el tictac de un rústico despertador de metal y el oído no podía olvidarse de ese soniquete. Así de frágil era el silencio que reinaba entre ellos en la habitación, no, silencio no: las gotas de lluvia caían sin cesar alrededor de la casa desde lugares altos hacia lugares más bajos.
Rimona era una mujer delgada, no muy alta, tenía los hombros estrechos, el pecho pequeño y firme, y las manos y los dedos largos. De espaldas parecía una adolescente en plena pubertad, con formas apenas dibujadas. Parecía una señorita bien educada de otra generación; alguna vez le enseñaron a permanecer estirada, a caminar sin mover las caderas, a sentarse con la espalda recta y las rodillas juntas y ella, con precisión y disciplina, hacía todo lo que le habían enseñado.
Es verdad que de cerca, debajo de las orejas, la piel de su cuello estaba un poco fláccida, pero su nuca era delicada, y una espesa mata de pelo rubio le caía por los hombros. Sus ojos rasgados, de corte asiático, siempre parecían inmersos en un sueño oscuro y la separación entre ellos, como los de un pequeño animal, les añadía una extraña e intensa magia.
A veces Yonatán se sorprendía de cómo la miraban otras personas, hombres, se quedaba atónito al ver con qué ímpetu intentaban comprender los secretos de su belleza melancólica, algunos, mediante bromas y groserías; otros, con maneras propias de un padre, como ofreciéndole su apoyo; otros, con sutiles insinuaciones –estos últimos parecían esforzarse en hacerle señas y en hablarle en un tono suave y secreto–; otros la trataban como si de ella dependiese su salvación, como implorando su perdón y su misericordia. Y algunos le susurraban con dulzura, como si conociesen algún secreto que, por supuesto, a pesar de su exquisita educación, ella también conocía. Y, de diferentes maneras, todos esos desconocidos se esforzaban en llegar con ella a un acuerdo que no necesitase palabras ni hechos, tan sólo una conocida música interior.
Una vez, un día sofocante de verano, Rimona estaba descalza con los pies llenos de tierra del jardín y un vecino se ofreció a lavárselos con el agua a presión de su manguera. Con eso parecía estar cumpliendo un pacto antiguo, a pesar de que ella, como una niña mimada, se comportaba como si el pacto no fuera con ella y nunca hubiera oído nada sobre su cumplimiento; pero, de hecho, con ese olvido ella estaba cumpliendo a la perfección su parte del pacto, y lo cumplía con generosidad y placer, lo cumplía de tal forma que un ligero sobresalto se apoderó del hombre que le estaba echando agua a los pies y también de Yonatán, que estaba observando de lejos, entre los arrayanes del jardín, y sonriendo con indignación. Se consolaba pensando: pase lo que pase, lo único que puede hacer es engañarles, a éste y a los otros, porque no tiene nada. No es un juego, ni una evasión, ni una pose: ella no tiene nada. Es el fin. Es la taiga o la tundra, las hermosas nieves al calor del verano abrasador. Sin saberlo y sin quererlo se está rodeando de un círculo pálido y frío de amable olvido: no comprendo esas insinuaciones. Lo siento. No quiero y no puedo participar. Es un error. Lo siento.
Eran pocas las veces que Rimona se recogía el pelo en un moño y el vello rubio de su nuca quedaba al descubierto, pero, cuando lo hacía, Yonatán se sobresaltaba y le tenía que rogar que se quitase el prendedor y se soltase el pelo, porque esa nuca desnuda le ruborizaba.