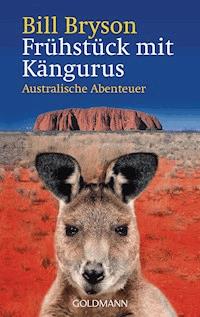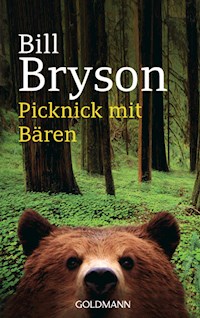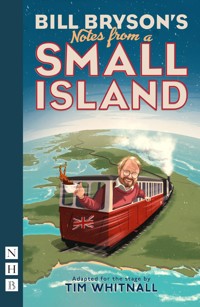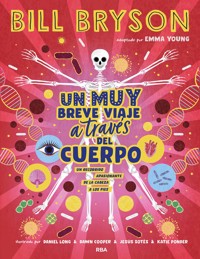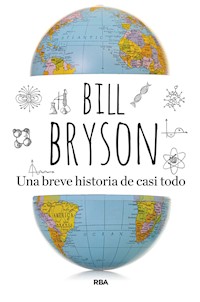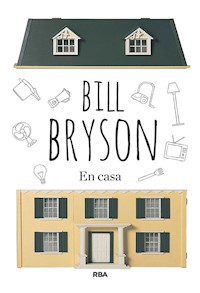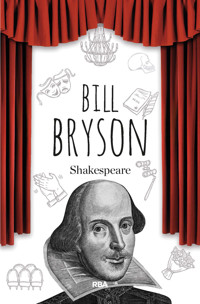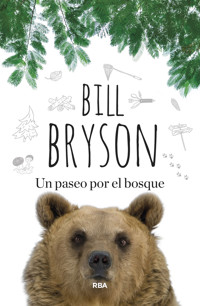
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El escritor de viajes más divertido del mundo recorre el sendero de los Apalaches. Con casi 3.500 kilómetros de longitud, el sendero de los Montes Apalaches es el camino pedestre más largo del mundo. Discurre por el este de Norteamérica a lo largo de catorce estados, desde Maine hasta Georgia, y atraviesa algunos de los paisajes más indescriptiblemente bellos del continente. Sin apenas experiencia en senderismo, desafiando las adversidades meteorológicas y geográficas, y menoscabando el peligro de una fauna hostil, el socarrón Bill Bryson decide emprender el camino acompañado únicamente de su ácida capacidad descriptiva, una mochila cargada de cosas inútiles y su tosco amigo Katz, cuya forma física es incluso más lamentable que la suya propia. Autor de numerosos títulos de éxito, Bryson demuestra en tono humorístico que la descripción naturalista y el retrato de costumbres pueden convivir perfectamente con la sátira, la militancia medioambiental y la crítica mordaz al sistema en el que vivimos. Naturaleza salvaje, anécdotas hilarantes y un dúo inolvidable en la caminata de sus vidas. «No recuerdo la última vez que leí un libro que me hiciera reír tanto como este». ROBERT REDFORD
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Notas
Título original inglés: A Walk in the Woods
© Bill Bryson, 1997
© David Cook. Kirkby Malham, 2014 © de la traducción: Pablo Álvarez Ellacuria, 2014.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: noviembre de 2014
REF.: OEBO782
ISBN: 978-84-9056-388-5
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
PARA KATZ, POR SUPUESTO
1
Un día, no mucho después de haberme trasladado con mi familia a una pequeña población de New Hampshire, di con un caminito que se adentraba en un bosque a las afueras de la ciudad.
Un cartel indicaba que no se trataba de un caminito cualquiera: era el famoso sendero de los Apalaches. Hablamos del patriarca de las grandes rutas senderistas, un camino que cubre casi toda la Costa Este de Estados Unidos siguiendo el trazado de los serenos montes Apalaches a lo largo de más de 3.300 kilómetros. Recorre catorce estados, desde Georgia hasta Maine, y atraviesa vistosas y rotundas formaciones montañosas cuyos nombres (las Blue Ridge, las Smokies, las Cumberlands, las Catskills, las Green Mountains, las White Mountains) parecen una invitación a echar a andar. ¿Quién es capaz de decir «las Smokies» o «el valle de Shenandoah» sin que le entren ganas, como dijo el naturalista John Muir, de «echar al hatillo una hogaza de pan y una libra de té, y saltar la valla del jardín trasero»?
Y resulta que, inopinadamente, el sendero de los Apalaches también serpenteaba, peligrosamente seductor, por el simpático pueblecito al que acababa de mudarme. La idea era, cuando menos, curiosa: podía salir de casa y caminar a través de 2.900 kilómetros de bosque hasta llegar a Georgia, o tirar en dirección contraria y ascender por las escarpadas rocas de las White Mountains hasta alcanzar la mítica cumbre del Katahdin, que se asoma sobre los bosques a 750 kilómetros de distancia, en un paraje agreste que muy pocos hemos visto. Una vocecita en mi cabeza me dijo entonces: «No suena mal. ¡Venga, hagámoslo!».
Empecé a buscar razones a favor. Volvería a ponerme en forma después de años de abúlica pereza. Sería una forma interesante y reflexiva de familiarizarme de nuevo con las dimensiones y la belleza de mi patria, tras casi veinte años de residir en el extranjero. Sería útil (no estaba muy seguro de cómo, exactamente, pero sería útil, seguro) aprender a valerme por mí mismo en la naturaleza. La próxima vez que un grupo de tipos con pantalones de camuflaje y sombreros de caza hablase en el Four Aces Diner de sus osadas andanzas al aire libre, ya no tendría que sentirme un blandengue. Me apetecía tener parte del aplomo que resulta de poder contemplar un horizonte lejano con ojos tallados en puro granito y decir, con deje pausado y masculino: «Sí, he cagado en el bosque».
Y luego había otro motivo de más peso: en los Apalaches se encuentra uno de los grandes bosques de frondosas del planeta, un extensísimo reducto de lo que en tiempos fue la más vasta y diversa superficie forestal de las zonas templadas, y ese bosque está en peligro. Si las temperaturas globales aumentan en cuatro grados centígrados durante los próximos cincuenta años, como es más que posible que suceda, todas las áreas naturales de los Apalaches, de Nueva Inglaterra hacia abajo, acabarán convertidas en una sabana. Los árboles están muriendo y a un ritmo preocupante. Olmos y castaños desaparecieron hace tiempo; a los imponentes tsugas y floridos cornejos no les falta mucho y las píceas rojas, los pinos de Fraser, las caryas y los arces azucareros van por el mismo camino. Evidentemente, si de conocer de cerca ese entorno tan singular se trataba, no iba a haber mejor momento que aquel para hacerlo.
Y decidí que lo haría. Lo anuncié con la misma precipitación: se lo conté a mis amigos y vecinos, informé de ello muy confiado a mi editor, me aseguré de que se supiese entre quienes me conocían. Luego compré unos cuantos libros y hablé con gente que había completado el sendero o había recorrido parte de él, y poco a poco fui dándome cuenta de que me había metido en algo que excedía con mucho (pero mucho) todo cuanto me había propuesto hasta entonces.
Casi todas las personas con las que hablé conocían alguna historia truculenta sobre un ingenuo conocido suyo que, armado con mucha ilusión y unas botas nuevas, intentó recorrer el sendero y a los dos días regresó renqueante, con un lince sobre la cabeza o con una manga vacía y chorreante de sangre y musitando con voz ronca: «¡Un oso!» antes de desplomarse inconsciente.
El peligro, al parecer, acechaba en los bosques: serpientes de cascabel, mocasines de agua, y nidos de crótalos; linces, osos, coyotes, lobos y jabalíes; montañeses desequilibrados por ingerir cantidades obscenas de licor de grano destilado de cualquier manera y varias generaciones de sexualidad profundamente contraria a las enseñanzas de la Biblia; mofetas, mapaches y ardillas portadores de la rabia; inmisericordes hormigas coloradas y voraces moscas negras; yedra venenosa, zumaque venenoso, hedera venenosa y salamandras venenosas; incluso un puñado de letales alces, enajenados por la presencia de gusanos parásitos que anidan en sus cerebros y los azuzan a perseguir a excursionistas por prados remotos y soleados hasta hacerles saltar a lagos glaciares.
En el sendero de los Apalaches podían pasarle a uno cosas literalmente inimaginables. Oí contar la historia de un tipo que sufrió el ataque de un búho corto de vista cuando salió de su tienda para echar su meadita de medianoche: fue la última vez que vio su cuero cabelludo, recortado contra la luna llena, perdiéndose a lo lejos, colgado de las garras del animal. Y la historia de la chica que se despertó al sentir un cosquilleo en el vientre y al mirar dentro de su saco de dormir se encontró un crótalo acomodado entre sus muslos. Oí cuatro historias distintas (todas narradas entre risitas) sobre campistas que durante algunos confusos y agitados momentos compartieron tienda con un oso; relatos de gente que se vio sorprendida por tormentas repentinas en un risco y se volatilizó por completo («no quedó de ellos más que un cerco carbonizado») al alcanzarles un rayo descomunal; de tiendas aplastadas por árboles caídos, o despeñadas por precipicios tras rodar pendiente abajo sobre cojinetes de granizo, o arrastrados por el muro de agua de una inundación; de un sinfín de excursionistas cuya última experiencia fue un temblor de tierra y una aturdida idea pasándoles por la cabeza: «Pero ¿qué coj...?».
Apenas hacía falta un repaso somero a los libros de aventuras (y poca, poquísima, imaginación) para verse a uno mismo atrapado en un círculo cada vez más estrecho de lobos envalentonados por el hambre; o avanzando a trompicones, con la ropa hecha jirones, bajo el asedio constante de las hormigas de fuego; o contemplando estúpidamente unas sacudidas en la maleza que avanzaban hacia mí como un torpedo bajo el agua para, a continuación, ser embestido por un jabalí grande como un sofá, una bestia de ojillos fríos y muertos, chillido penetrante y un babeante apetito por la carne rosa y tierna de ciudad.
Luego estaban todas las enfermedades a las que uno está expuesto en los bosques: giardiasis, encefalitis equina oriental, fiebre de las Rocosas, borreliosis, erliquiosis, esquistosomiasis, fiebres de Malta, shigelosis, por nombrar solo unas pocas. La encefalitis equina oriental, transmitida por la picadura de un mosquito, ataca el cerebro y el sistema nervioso central. Si uno tiene suerte, pasará el resto de sus días reclinado en una silla con un babero al cuello, pero lo normal es que te mate. No hay cura conocida. No menos atractiva es la borreliosis, que tiene su origen en la picadura de una garrapata diminuta. Si no se detecta a tiempo, puede incubarse durante años antes de manifestarse en toda una panoplia de dolencias. Es la enfermedad perfecta para quien quiera tenerlo todo. Los síntomas incluyen (y esto no es una lista exhaustiva) cefaleas, fatiga, fiebre, escalofríos, dificultades respiratorias, mareos, ramalazos de dolor en las extremidades, arritmias, parálisis facial, espasmos musculares, disminución grave de las facultades mentales y pérdida de control sobre las funciones corporales, además de depresión crónica, aunque no creo que esto último sorprenda a nadie.
Por otra parte, está la poco conocida familia de organismos conocidos como hantavirus, que medra en los microefluvios de los excrementos de ratas y ratones, y penetra en el sistema respiratorio de cualquier humano que tenga la mala suerte de acercar un orificio respiratorio a ellos. ¿Cómo? Tumbándose a dormir sobre una plataforma en la que un ratón infectado haya estado correteando recientemente, por ejemplo. En 1993, un único brote de hantavirus mató a treinta y dos personas en el sudoeste de Estados Unidos, y un año más tarde la enfermedad se cobró su primera víctima en el sendero de los Apalaches cuando un excursionista la contrajo tras dormir en «un refugio plagado de roedores» (todos los refugios del sendero están plagados de roedores). De entre los virus, solo la rabia, el ébola y el VIH son más letales. Tampoco hay tratamiento para el hantavirus.
Por último, y puesto que hablamos de Estados Unidos, cabe siempre la posibilidad de ser asesinado. Al menos nueve excursionistas (la cifra total depende de las fuentes consultadas y de lo que uno quiera definir como «excursionista») han sido asesinados en la ruta desde 1974. Durante el tiempo que estuve de viaje murieron dos chicas más.
Hay una serie de motivos prácticos (relacionados principalmente con los largos y crueles inviernos del norte de Nueva Inglaterra) por los que solo es posible recorrer el sendero durante algunos meses al año. Si uno decide empezar desde el extremo norte, en el monte Katahdin, de Maine, tiene que esperar al deshielo, que llega a finales de mayo o ya en junio. Si, por el contrario, uno emprende el camino en Georgia con rumbo al norte, tiene que apresurarse para completarlo antes de que caigan las primeras nieves a mediados de octubre. La mayoría de los caminantes emprende el viaje de sur a norte en primavera y procura ir un paso por delante de los días de calor y de los más incómodos e infecciosos insectos. Yo me había propuesto empezar en el sur durante los primeros días de marzo. Calculé seis semanas para completar el primer tramo.
Es curioso, pero nadie conoce con exactitud la distancia exacta que recorre el sendero de los Apalaches. El Servicio de los Parques Nacionales de Estados Unidos, capaz siempre de distinguirse de mil maneras, consigue mencionar en un mismo folleto dos distancias diferentes: 3.468 kilómetros y 3.572 kilómetros. Las guías del sendero de los Apalaches, una colección de once volúmenes dedicados cada uno a un estado o una sección específicos, recogen en distintos pasajes longitudes de 3.450 kilómetros, 3.455 kilómetros, 3.474 kilómetros y «más de 3.460 kilómetros». La Conferencia del Sendero de los Apalaches, órgano rector del recorrido, determinó en 1993 que su longitud total era exactamente de 3.454,7 kilómetros; más tarde fue durante un par de años un impreciso «más de 3.460 kilómetros», pero recientemente han vuelto a la precisión y afirman con confianza que se extiende a lo largo de 3.476,5 kilómetros. En 1993, tres personas se turnaron para hacer rodar un topómetro a lo largo de todo el trayecto y registraron una distancia de 3.484,06 kilómetros. Al mismo tiempo, un cuidadoso cálculo basado en los mapas del servicio topográfico del gobierno de Estados Unidos arrojó un resultado de 3.409,07 kilómetros.
De lo que no hay duda es que se trata de un sendero muy largo, y de que no es fácil desde ninguno de sus extremos. Las cumbres del sendero de los Apalaches no son especialmente formidables, para lo que pueden llegar a ser las montañas (la más alta, el Clingmans Dome de Tennessee, a duras penas supera los 2.000 metros de altitud), pero tienen un tamaño, y sobre todo se repiten, vaya que si se repiten. El sendero comprende más de 350 cimas de más de 1.500 metros, y en sus proximidades habrá un millar más. En total hacen falta unos cinco meses y cinco millones de pasos para recorrer a pie el sendero de punta a punta.
Y no hay que olvidar que cuando te embarcas en el sendero tienes que acarrear a la espalda todo lo que puedas necesitar. Sé que resulta evidente, pero me llevé un pequeño susto al comprender que aquello no iba a parecerse en nada (en nada) a los paseítos por los Cotswolds o el Distrito de los Lagos de Inglaterra, donde uno emprende excursiones pertrechado con un morral, la merienda y un mapa de la zona, y al cabo del día deja atrás las colinas para alojarse en una acogedora posada, darse un baño caliente y disfrutar de una buena cena y un lecho mullido. Aquí hay que dormir a la intemperie y cocinarse la comida. Poca gente se las arregla para cargar con menos de veinte kilos, y cuando llevas encima un peso así no se te olvida en ningún momento. Una cosa es caminar durante tres mil kilómetros y otra muy distinta caminar tres mil kilómetros con un armario ropero cargado a la espalda.
El primer barrunto de la seriedad del proyecto en el que me estaba metiendo llegó cuando fui a comprar equipamiento a los proveedores locales, Dartmouth Co-Op. Mi hijo trabajaba allí algunas horas después de clase, por lo que me había instado muy seriamente a comportarme. En concreto, tenía prohibido decir o hacer estupideces, probarme cualquier prenda que me obligase a exponer la tripa, decir «vamos, hombre, no me jodas» al ser informado del precio de un artículo, dejar de prestar atención cuando alguno de los dependientes me explicase el correcto mantenimiento de un artilugio y, sobre todo, intentar hacer una gracia poniéndome algo poco adecuado, como, por ejemplo, gorros de esquí femeninos.
Se me dijo también que preguntase por Dave Mengle, porque había recorrido largos trechos del sendero y venía a ser algo así como una enciclopedia sobre la vida al aire libre. Mengle resultó ser una persona amabilísima y muy cortés, capaz de hablar cuatro días sin descanso y lleno de interés sobre cualquier cuestión relacionada con el equipamiento de acampada.
Nunca me he sentido tan impresionado y tan perdido. Pasamos una tarde entera repasando sus existencias. A veces me decía cosas como: «Esta de aquí tiene un faldón resistente a la abrasión en tela antidesgarro de alta densidad y 70 denier. Por otra parte, y aquí tengo que ser sincero contigo —y entonces se me acercaba y bajaba la voz para adoptar un tono de voz quedo y muy franco, como si fuese a confesar que en una ocasión había sido detenido en unos retretes públicos en compañía de un marinero—, las costuras son solapadas y no al bies, y el vestíbulo es un poco rácano».
Creo que, como le había dicho que había hecho senderismo por Inglaterra, dio por supuesto que era mínimamente competente en la materia. No quería asustarle ni defraudarle, así que cuando me hacía preguntas del estilo: «¿Qué te parecen las crucetas de fibra de carbono?», dejaba escapar una risita avergonzada y negaba con la cabeza, a modo de reconocimiento de la amplia divergencia de opiniones en tan espinoso asunto, y luego contestaba: «Pues mira, Dave, nunca he sabido a qué carta quedarme. ¿Tú qué opinas?».
Juntos debatimos y ponderamos con absoluta seriedad los méritos relativos de las correas de compresión lateral, las cinchas extensoras, los parches de crampones, los diferenciales de transferencia de carga, los canales de circulación de aire, los cuelga dedos, y algo que al parecer se llama «el encaje respecto al occipital». Lo hicimos con cada elemento de mi lista. Incluso el juego de cocina de aluminio podría habernos tenido entretenidos durante horas, analizando su peso, lo compacto que era, sus propiedades termodinámicas y su utilidad general. Todo ello, claro, entreverado con largas conversaciones sobre senderismo, centradas principalmente en peligros como despeñamientos, encuentros con osos, explosiones de hornillos y mordeduras de serpiente, peligros todos que Mengle describía con un atisbo de nostalgia antes de retomar el tema que nos ocupaba.
En cada caso habló largo y tendido sobre pesos. Al principio me pareció excesivo escoger un saco de dormir y no otro porque pesaba casi cien gramos menos, pero a medida que las pilas de equipamiento crecían a nuestro alrededor empecé a comprender que los gramos van sumándose hasta convertirse en kilos. No había contado con tener que comprar tantas cosas (ya tenía botas de montaña, una navaja suiza y una bolsita de plástico para llevar los mapas colgados del cuello, y con eso pensaba que ya estaba bastante pertrechado), pero cuanto más hablaba con Dave, más claro me quedaba que estaba equipándome para una expedición.
Las dos cosas que más me sorprendieron fueron lo carísimo que era todo (cada vez que Dave iba al almacén o me dejaba para consultar un grado de denier, yo le echaba un vistazo a los precios, y cada vez me escandalizaba) y el hecho de que cada pieza del equipamiento parecía precisar otra pieza más. Si compraba un saco de dormir me hacía falta una bolsa seca. La bolsa seca costaba veintinueve dólares. Era un concepto que cada vez me costaba más aceptar.
Cuando después de muchas y muy solemnes reflexiones me decidí por una mochila (una Gregory muy cara, de gama alta, de las de «justo en esto no vamos a racanear»), Dave me dijo:
—¿Qué tipo de correas querrás?
—¿Perdona? —respondí, y de inmediato vi que estaba al borde del colapso consumidor, un cuadro clínico muy peligroso. Ya no estaba en condiciones de decir despreocupadamente: «¿Sabes qué? Ponme media docena, Dave. Ah, y de estos me llevo ocho... No, va, me llevo la docena. Solo se vive una vez, ¿eh?». El montoncito de artículos que hacía un momento me había parecido tan agradablemente abundante e interesante (¡todo nuevo!, ¡todo mío!) se me antojaba ahora un engorro y un despilfarro.
—Correas —me explicó Dave—. Para atar el saco de dormir y compactar las cosas.
—¿No viene con correas? —dije en un tono de voz más neutro.
—Ah, no.
Echó un vistazo al muro de estantes y me hizo el típico guiño entre entendidos.
—También te hará falta un impermeable para la mochila, claro.
Parpadeé.
—¿Un impermeable? ¿Por qué?
—Para que no le entre lluvia.
—¿La mochila no es impermeable?
Hizo una mueca, como quien hace una valoración muy exacta y delicada.
—Hombre, no al cien por cien.
Aquello me pareció inaudito.
—¿En serio? ¿Al fabricante no se le ha ocurrido que a la gente le puede interesar sacar la mochila a la calle de vez en cuando? No sé, incluso irse de acampada con ella? Además, ¿cuánto cuesta la mochila?
—Doscientos cincuenta dólares.
—¡Doscientos cincuenta dólares! ¡Vamos, hombre, no me j...!
Me interrumpí y cambié el tono de voz.
—A ver, Dave, ¿me estás diciendo que pago doscientos cincuenta dólares por una mochila que no tiene correas y no es impermeable?
Asintió.
—Tendrá fondo, ¿no?
Mengle sonrió, incómodo. Se le hacía muy cuesta arriba criticar el riquísimo y prometedor mundo del equipamiento de acampada, o, si a eso vamos, hastiarse de él.
—Tengo correas en seis colores diferentes —propuso solícito.
Salí de allí con suficiente equipamiento como para dar trabajo a una cordada entera de sherpas: una tienda de tres estaciones, una colchoneta autohinchable, cazos y sartenes apilables, cubertería plegable, un plato y una taza de plástico, una complicada bomba de filtrado de agua, saquitos de todos los colores del arcoíris, un sellador de costuras, material de remiendo, un saco de dormir, cuerdas elásticas, cantimploras, un poncho impermeable, cerillas hidrófugas, una funda de mochila, un llavero-brújula-termómetro muy chulo, un hornillo plegable que la verdad es que no inspiraba mucha confianza, una bombona de gas y otra de repuesto, una linterna manos libres que se ataba a la cabeza como una lámpara de minero (y que me gustó mucho), un cuchillo grande para matar osos y garrulos de las montañas, camisetas y calzoncillos largos térmicos, cuatro pañoletas y un montón de cosas más. Con algunas de ellas tuve que volver a la tienda y preguntar para qué servían. Lo que ya me negué a comprar fue una estera de diseño por 59,95 dólares, sabedor de que podía comprar un plástico de jardín en K-Mart por cinco dólares. Tampoco quise llevarme un botiquín de primeros auxilios, ni un costurero, ni un antídoto para mordeduras de serpiente, ni un silbato de emergencia de doce dólares, ni una palita de plástico naranja para enterrar mis cacas, justificándolo con que eran innecesarios, demasiado caros o una invitación al ridículo. La palita naranja, en concreto, parecía estar gritando: «¡Pardillo! ¡Nenaza! ¡Abrid paso, que llega don Limpito!».
Luego, para quitármelo ya de encima de una vez, fui a la librería local y compré libros: The Thru-Hiker’s Handbook, Walking the Appalachian Trail [Manual del senderista de fondo. Caminando por el sendero de los Apalaches], varios libros sobre fauna y flora, una historia geológica del sendero escrita por un tipo de nombre exquisito, V. Collins Chew, y la ya mencionada colección de guías oficiales del sendero de los Apalaches, que consistía en once libritos de bolsillo y cincuenta y nueve mapas de distintos tamaños, estilos y escalas que cubrían todo el camino, desde el monte Springer hasta el Katahdin, y costaban la respetable suma de 233 dólares y 45 centavos. De camino a la puerta me llamó la atención un título: Bear Attacks: Their Causes and Avoidance [Los ataques de los osos. Qué los causa y cómo evitarlos]. Lo abrí al azar y encontré esta frase: «Esto es un claro ejemplo del tipo de incidente en el que un oso negro ve a una persona y decide matarla y comérsela», y lo eché también a la cesta de la compra.
Cargué con todo hasta casa y lo bajé al sótano en varios viajes. Era una pila de cosas, y la tecnología de casi todas me era desconocida, con lo que todo resultaba a un tiempo emocionante y amedrentador. Sobre todo amedrentador. Me encasqueté la linterna sin manos en la cabeza y saqué la tienda de su envoltorio de plástico para plantarla en el suelo. Desenrollé la colchoneta autohinchable y la metí en la tienda, y a continuación metí también mi esponjoso y nuevecito saco de dormir. Luego entré a gatas y me quedé allí tumbado un buen rato, probando qué tal se estaba dentro de aquel novedoso espacio tan caro y reducido que todavía olía a nuevo y que pronto sería mi segundo hogar. Intenté imaginar cómo sería no estar tendido en el sótano de casa sino fuera, a la intemperie, en un puerto de montaña, oyendo el sonido del viento y los árboles, el aullido solitario de algún cánido y el ronco susurro de una voz montañesa: «Virgil, ¡eh, Virgil! Aquí hay uno. ¿Te has traído la cuerda?». Pero no fui capaz del todo.
No había estado en un espacio parecido desde que a los nueve años de edad dejé de construirme fuertes con sábanas y mesitas. A decir verdad era bastante agradable, y una vez se acostumbraba uno al olor (que yo, en mi ingenuidad, creí que se disiparía con el tiempo) y al hecho de que la tela daba a todo cuanto había en el interior un enfermizo tinte verdoso, como de pantalla de radar, no estaba tan mal. Quizá sí era un poco claustrofóbico, y olía un poco raro, pero aun así parecía robusto y confortable.
«No va a estar tan mal», me dije. Pero en mis adentros sabía que me equivocaba.
2
El 5 de julio de 1983, a media tarde, tres monitores adultos y un grupo de chavales plantaron sus tiendas en un espacio muy popular junto al lago Canimina, en los fragrantes pinares del Quebec occidental, a unos 120 kilómetros al norte de Ottawa, en la reserva provincial de La Vérendrye. Se prepararon la cena y luego, haciendo lo correcto, guardaron sus víveres en una bolsa y se adentraron unos treinta metros en el bosque para suspenderla entre dos árboles, lejos del alcance de los osos.
En torno a la medianoche, un oso se acercó merodeando al campamento, vio la bolsa y se las arregló para bajarla trepando a uno de los árboles rompiendo una rama. Saqueó la comida y se fue, pero al cabo de una hora estaba de vuelta, y en esta ocasión se adentró en el campamento, atraído por el tenue aroma de comida presente todavía en la ropa y los cabellos de los campistas, en los sacos de dormir y en la tela de las tiendas. Para aquellos chicos, aquella fue una noche muy larga. Entre la media noche y las tres y media de la madrugada, el oso volvió tres veces al campamento.
Imaginad, si podéis, que estáis tumbados a solas en la oscuridad, dentro de una tiendecita, con solo unas micras de nailon entre vosotros y el fresco nocturno, mientras escucháis cómo un oso de doscientos kilos deambula por vuestro campamento. Imaginad sus quedos gruñidos, sus misteriosos resoplidos, imaginad el ruido de cacharros volteados y húmedos mordisqueos, el sordo pisar de sus patas acolchadas y su pesada respiración, el roce casi musical de sus cuartos traseros al rozar vuestra tienda de campaña. Imaginad la abrasadora descarga de adrenalina, el hormigueo desagradable en el dorso de los brazos al notar el súbito y brusco empujón de un hocico contra el pie de la tienda, el preocupante zarandeo de vuestro frágil cascarón mientras el oso rebusca en la mochila que tan despreocupadamente habíais dejado apoyada contra la entrada y en la que ahora recordáis súbitamente que habíais guardado una Snickers. Y como bien sabéis, porque os lo han contado, a los osos les encantan las Snickers.
Y luego esa sombría idea («¡Ay Dios!») de que quizá tienes la Snickers ahí dentro contigo, que la tienes cerca, junto a los pies, o quizás estás tumbado encima de ella, o «...Mieeeerda, ahí viene». Otro testarazo contra la tienda, otro gruñido, esta vez cerca de los hombros. Más zarandeos. Y entonces silencio, un silencio muy largo y (esperad, esperad, ¡sshhh! ¡Sí!) el inexpresable alivio de saber que el oso se ha retirado al otro extremo del campo o ha vuelto al bosque. De verdad os lo digo: yo no podría soportarlo.
Imaginaos entonces cómo tuvo que sentirse el pobre David Anderson, de solo doce años de edad, cuando a las tres y media de aquella noche, en la tercera incursión, una zarpa desgarró de repente su tienda y el oso, enajenado por un delicioso e inubicable (por ubicuo) olor a hamburguesa, mordió una de sus extremidades y lo arrastró entre gritos y braceos a través del campamento hacia la espesura. En los pocos instantes que tardaron sus compañeros en abrir las cremalleras de sus habitáculos (e intentad imaginar lo que tuvo que ser salir torpemente de aquellos voluminosos sacos de dormir para ir a buscar las linternas e improvisar porras, abrir las cortinas de la tienda con dedos torpones y perseguir al animal), en esos pocos instantes, digo, el pobre David Anderson murió.
Y ahora imaginad que estáis leyendo un libro de no ficción rebosante de historias como esa, historias reales relatadas en un estilo de lo más parco, poco antes de emprender una excursión por los bosques de Norteamérica. El libro del que hablo, y que antes cité, es Bear Attacks: Their Causes and Avoidance, escrito por un académico canadiense, Stephen Herrero. Si no es la obra definitiva sobre la materia, sinceramente, no quiero saber qué más puede decirse al respecto. Durante las largas noches del invierno de New Hampshire, mientras fuera la nieve iba acumulándose y a mi lado mi esposa dormía apaciblemente, yo leía tumbado en la cama, con los ojos como platos, descripciones de una precisión clínica de gente triturada a mordiscos en sus sacos de dormir, arrancada entre gemidos de lo alto de un árbol, incluso (y de esto no tenía ni idea) sigilosamente acechada mientras paseaba inocentemente por senderos cubiertos de hojarasca o se refrescaba los pies en algún arroyo de montaña. Gente que cometió un único error: alisarse el pelo con una pizca de gel aromatizado, o comer carne muy suculenta, o meterse una Snickers en el bolsillo de la pechera para comerlo más tarde, o haber mantenido relaciones sexuales, o (quizás) haber menstruado, o haber despertado inadvertidamente de cualquier otra manera el olfato de un oso hambriento. Ha habido casos, incluso, en los que el fatídico error consistió en tener mucha, pero que mucha, mala suerte: un senderista que torció por un recodo y se encontró con un macho malhumorado bloqueando el camino que lo evaluaba como presa con la cabeza ladeada, o penetrar sin saberlo en el territorio de un oso demasiado viejo o perezoso para perseguir presas más vivaces.
Dicho esto, hay que señalar de inmediato que la posibilidad de sufrir el ataque de un oso en el sendero de los Apalaches es muy remota. Para empezar, el oso americano verdaderamente aterrador, el grizzly (de apropiadísimo nombre científico Ursus horribilis), no habita los territorios al este del Misisipí, y eso son buenas noticias, porque los grizzlies son enormes, muy fuertes y tienen un mal genio feroz. Cuando los famosos exploradores Lewis y Clark se adentraron en bosques desconocidos, rumbo al Pacífico, descubrieron que nada amedrentaba tanto a los nativos como el grizzly, algo por otra parte lógico, dado que era posible cubrirlo de flechas (pero cubrirlo de verdad, hasta hacer de él un acerico) sin que cejara en sus ataques. Los propios Lewis y Clark, pese a sus armas de fuego, se llevaron una sorpresa (y un susto) morrocotudos al comprobar que un grizzly era capaz de soportar varias salvas de plomo sin apenas inmutarse.
Herrero se hace eco de un incidente que refleja de manera muy gráfica la aparente indestructibilidad del grizzly. Su protagonista: un cazador profesional de Alaska llamado Alexei Pitka, quien, tras seguir el rastro de un macho de gran tamaño por la nieve, consiguió abatirlo de un certero disparo al corazón con un rifle de gran calibre. Pitka debería haber llevado consigo una tarjeta en la que se leyese: «Primero, asegúrese de que el oso está muerto. A continuación, suelte el arma». Se acercó cautelosamente y pasó uno o dos minutos esperando para ver si el oso se movía, pero, al ver que no era así, apoyó el rifle contra un árbol (craso error) y se acercó a su presa para cobrarla. Justo cuando llegó a su lado, el oso se incorporó, cerró sus amplias fauces en torno a la parte delantera de la cabeza de Pitka como si estuviese dándole un besazo, y de un tirón le arrancó la cara.
Milagrosamente, Pitka sobrevivió. «No sé por qué dejé el puñetero rifle apoyado en aquel árbol», diría más tarde (bueno, en realidad lo que dijo fue: «Mrffff mmmpg nnnmmm mffffffn», falto como estaba de labios, dientes, nariz, lengua o cualquier otro elemento vocalizador).
Si yo acababa muerto a zarpazos y dentelladas (y cuanto más leía, más me parecía una posibilidad real) sería a manos (zarpas) de un oso negro, Ursus americanus. En América del Norte hay al menos 500.000, quizás hasta 700.000. Son bastante comunes en las colinas por las que discurre el sendero de los Apalaches (es más, a veces usan el sendero por su comodidad), y cada vez son más numerosos. Los grizzlies, por el contrario, no suman más de 35.000 ejemplares en todo Estados Unidos, y tan solo 1.000 en la Norteamérica continental, agrupados principalmente en el parque nacional de Yellowstone y sus inmediaciones. El oso negro es generalmente el más menudo de los dos (aunque la del tamaño es una cuestión claramente relativa: un macho adulto de oso negro puede alcanzar los 300 kilos de peso) y también el más retraído, sin discusión.
El oso negro rara vez ataca. Pero esa es la cuestión: que a veces sí ataca. Todos los osos son ágiles, astutos e inmensamente fuertes, y siempre, siempre, están hambrientos. Si quieren matarte y devorarte, lo harán cuando y como les plazca casi siempre. No es algo que suceda muy a menudo, pero (y este es un detalle que no cabe perder nunca de vista) con una vez basta. Herrero se esfuerza por subrayar que los ataques de osos negros son proporcionalmente muy infrecuentes. Entre 1900 y 1980 solo fue capaz de encontrar veintitrés casos confirmados de humanos muertos por osos negros (aproximadamente la mitad de las víctimas de los grizzlies), y la mayoría de ellos se produjeron más al oeste o en Canadá. En New Hampshire no ha habido ataques mortales no provocados a humanos desde 1784. En Vermont no ha habido nunca uno.
Me habría gustado mucho sentirme reconfortado por estos argumentos, pero no era capaz de poner en ellos la fe necesaria. Tras reseñar que entre 1960 y 1980 tan solo 500 personas habían sido atacadas y heridas por osos negros (veinticinco ataques al año de una población estable de al menos medio millón de osos), Herrero añade que la mayoría de las lesiones no fueron graves. «Las heridas que típicamente inflige el oso negro —escribe casi desinteresado— son leves y por lo general se limitan a unos cuantos arañazos y algún mordisco». Sí, bueno, pero vamos a ver: ¿en qué consiste un mordisco leve? ¿Hablamos de un forcejeo juguetón y un mordisquito? Creo que no. ¿Y son 500 ataques documentados una cifra tan modesta si tenemos en cuenta la poquísima gente que se adentra en los bosques de Norteamérica? ¿Y hay alguien tan inconsciente como para sentir alivio al saber que ningún oso ha matado a nadie en Vermont o New Hampshire en doscientos años? Recordad que no ha sido porque hayan firmado un tratado. Nada les impide lanzarse a un modesto delirio homicida mañana mismo.
Bien. Imaginemos entonces que un oso viene a por nosotros lejos de la civilización. ¿Qué hacemos? Es curioso, pero las estrategias propuestas para el grizzly y el oso negro son exactamente opuestas. Con un grizzly hay que buscar cuanto antes un árbol alto, ya que a los grizzlies no se les da muy bien lo de trepar. Si no hay un árbol a mano, lo mejor es retroceder lentamente sin mirarlo a los ojos. Todos los libros coinciden en que, si el grizzly se lanza a por ti, en ningún caso debes echar a correr. Ese es el tipo de consejo que te da la gente que está sentada frente a un escritorio cuando lo imparte. Creedme, si estáis en un espacio abierto, desarmado, y un grizzly se te viene encima, corred. Total... Por lo menos tendréis algo en lo que pensar durante vuestros últimos siete segundos de vida. Sin embargo, cuando el grizzly os adelante, como inevitablemente os adelantará, deberíais tiraros al suelo y haceros los muertos. Puede que el oso mordisquee un par de minutos un miembro inerte, pero lo habitual es que pierda interés y se aleje. Con los osos negros, en cambio, hacerse el muerto es inútil, porque seguirán masticando hasta que ya dé igual, y seguirán masticando mucho tiempo después. También es una imprudencia encaramarse a un árbol, porque los osos negros son expertos trepadores. Como apunta Herrero con cierta socarronería, lo único que conseguiréis es tener que pelear con un oso subidos a un árbol.
Para mantener a raya a un oso negro agresivo, Herrero sugiere hacer mucho ruido, aporreando sartenes y cazos, o bien tirarle palos y piedras o incluso «echar a correr hacia el oso». (Ya, claro. Usted primero, profesor.) Por otra parte, añade juiciosamente, es posible que tales tácticas «no sirvan sino para provocar al oso». Ah, pues muchas gracias. En otro pasaje sugiere a los excursionistas que hagan ruido de vez en cuando (cantando una canción, por ejemplo) para avisar a los osos de su presencia, ya que un oso pillado por sorpresa será probablemente un oso furioso; pocas páginas más adelante, sin embargo, advierte de que «hacer ruido puede resultar peligroso», pues puede atraer la atención de un oso hambriento que de otro modo no habría tenido noticia de vuestra presencia.
Lo cierto es que nadie sabe decirnos cómo debemos actuar. Los osos son impredecibles, y lo que funciona en una circunstancia quizá no funcione en otra. En 1973, dos adolescentes, Mark Seeley y Michael Whitten, estaban de visita en Yellowstone cuando sin querer se interpusieron entre una osa negra y sus oseznos. Nada preocupa ni enfurece más a una osa que alguien la separe de sus cachorros. Iracunda, se lanzó contra ellos y empezó a perseguirles (pese a su paso desgarbado, el oso es capaz de correr a cincuenta y cinco kilómetros por hora), y los dos chavales acabaron subidos a un árbol. El oso siguió a Whitten árbol arriba, cerró las fauces en torno a su pie derecho y lenta y pacientemente lo bajó a tirones de su refugio. (¿Me pasa solo a mí o podéis notar vosotros también sus dedos engarfiados hendiendo la corteza del árbol?) Ya en el suelo, empezó a zarandearle con saña. Seeley se puso a gritar, con la intención de apartar a la osa de su amigo, y lo único que consiguió fue que la osa lo bajase también a él del árbol. Los dos muchachos se hicieron los muertos (precisamente lo peor que se puede hacer, según todos los manuales de instrucciones) y la osa se marchó.
No diré que todo esto me obsesionase, pero sí que pensé en ello a menudo durante los meses que pasé esperando a que llegase la primavera. Mi principal temor (la vívida posibilidad que me hacía quedarme despierto en la cama noche tras noche, escudriñando las sombras de los árboles) era tener que permanecer en una tiendecita de campaña, solo en un bosque negro como la pez, mientras un oso merodeaba fuera, e imaginar qué intenciones tendría. Una de las fotografías del libro de Herrero me fascinaba especialmente: era una instantánea obtenida ya entrada la noche con una cámara provista de flash en una acampada más al oeste del país. La fotografía mostraba a cuatro osos negros algo desconcertados bajo una bolsa de comida colgada en alto. Era evidente que el resplandor había sobresaltado a los osos, pero no los había espantado. Lo que me preocupaba no era la actitud de los osos, que tenían un aire casi cómico y muy poco amenazador, como cuatro amigos a los que se les ha colgado un frisbee en un árbol, sino su número. Hasta entonces no se me había ocurrido que los osos podían moverse en grupo. ¿Qué demonios iba a hacer yo si cuatro osos se plantaban en mi campamento? Pues morirme, claro. Literalmente, cagarme hasta perder la vida pata abajo. Se me saldría el esfínter como uno de esos matasuegras que se reparten en las fiestas infantiles (no descarto que emitiese incluso una alegre pedorreta) y me desangraría envuelto en mis heces y mi saco de dormir.
Herrero escribió su libro en 1985. Desde entonces, según un artículo publicado en el New York Times, los ataques de osos en América del Norte han aumentado un veinticinco por ciento. El artículo del Times destacaba también que los osos son más propensos a atacar a los humanos en las primaveras posteriores a un mal año de bayas. El año anterior había sido un malísimo año de bayas. La cosa pintaba cada vez peor.
Luego había que considerar también los problemas y peligros inherentes a la soledad. Todavía conservo el apéndice, así como una larga lista de órganos que bien podrían reventar o dejar de funcionar en lo más profundo del bosque. ¿Y qué hacer entonces? ¿Y si me caía de una cornisa y me rompía la columna? ¿Y si perdía el rumbo en una ventisca o en la niebla, o si me picaba una serpiente venenosa, o si resbalaba en el barro de las rocas al cruzar un arroyo y quedaba inconsciente al golpearme la cabeza? Cuando uno está solo bien puede ahogarse en dos dedos de agua. Te puedes morir de un esguince de tobillo. No, no me gustaba nada la idea. Pero nada de nada.
Aquellas navidades, incluí en mis tarjetas de felicitación un montón de notitas invitando a mis amigos a acompañarme en la excursión, aunque fuese solo parte del trayecto. Nadie contestó, por supuesto. Pero un día, a finales de febrero, con la fecha de partida ya muy próxima, recibí una llamada. Era de un viejo amigo de la escuela, Stephen Katz. Los dos nos criamos juntos en Iowa, pero lo cierto es que habíamos perdido el contacto casi por completo. Aquellos de entre vosotros que hayáis leído Neither Here nor There1 (seréis unos seis, creo) recordaréis a Katz como mi compañero de viaje por Europa en aquella crónica de mis aventuras de juventud. En los veinticinco años transcurridos desde entonces, había topado con él tres o cuatro veces cuando volvía a casa de mis padres, pero por lo demás no había vuelto a verle. Teóricamente seguíamos siendo amigos, pero los caminos que habíamos seguido no podían ser más diferentes.
—He estado dudando sobre si llamar o no —dijo, espaciando las palabras. Parecía estar buscando la mejor manera de decir las cosas—. Pero en fin, la historia esta de los Apalaches... ¿Crees que podría acompañarte?
No podía creérmelo.
—¿Quieres venir conmigo?
—Si va a ser un problema, lo entiendo, ¿eh?
—No —dije—. No, no, no. Encantado de que vengas. Encantadísimo de que vengas.
—¿En serio?
Aquello pareció darle ánimos.
—Pues claro.
No podía creérmelo, de verdad que no. No iba a tener que caminar solo. Di un par de brincos todavía al teléfono. No iba a tener que caminar solo.
—No te puedes imaginar lo contento que estoy de que vengas.
—Genial —dijo, evidentemente aliviado, y luego añadió con tono confidencial—: Pensé que quizá preferirías no tenerme cerca.
—¿Por qué no iba a querer?
—Pues... Porque todavía te debo seiscientos dólares de Europa.
—No, hombre, claro que... ¿Me debes seiscientos dólares?
—Sigo teniendo intención de devolvértelos.
—Bueno —dije—, bueno...
No era capaz de acordarme de esos seiscientos dólares, Nunca le había perdonado a nadie una deuda tan alta, y tardé unos instantes en retomar la conversación.
—Escucha. No pasa nada. Vente conmigo al sendero de los Apalaches. ¿Estás seguro de que quieres venir...?
—Seguro.
—¿Qué tal andas de forma?
—Muy bien. Últimamente voy a pie a todas partes.
—¿En serio?
Eso es algo muy poco habitual en Estados Unidos.
—Bueno, es que me han embargado el coche.
—Ah.
Seguimos hablando un rato más de todo un poco: su madre, la mía, Des Moines... Le conté lo poco que sabía sobre el sendero y la vida a la intemperie que nos esperaba. Acordamos que él vendría en avión a New Hampshire el miércoles de la semana siguiente, luego dedicaríamos dos días a los preparativos y nos pondríamos en camino. Por primera vez en varios meses sentí que podía afrontar aquel reto con buen ánimo. A Katz se le oía también bastante animado, sobre todo teniendo en cuenta que él no tenía obligación alguna de participar en el asunto. Lo último que le dije fue:
—A todo esto, ¿qué tal se te dan los osos?
—Hasta ahora no me ha pillado ninguno.
«Ese es el espíritu», pensé. Qué majo, Katz. Qué majo cualquier ser vivo dispuesto a venirse a hacer senderismo conmigo. Después de colgar me di cuenta de que no le había preguntado por qué quería venir. De todas las personas que conocía en el planeta, Katz era la única que bien podría estar queriendo dar esquinazo a unos tipos de mala catadura y nombre siniestro, como Julio o Mr. Big. Pero en fin, tanto daba. Lo importante es que no iba a estar solo.
Encontré a mi mujer frente al fregadero y le comuniqué las buenas noticias. Su entusiasmo fue menos efusivo de lo que yo esperaba.
—Vas a pasar semanas y más semanas por el bosque con alguien a quien apenas has visto en veinticinco años. ¿Ya te lo has pensado bien? —Como si alguna vez me pensase las cosas—. Además, creía que habíais acabado poniéndoos de los nervios el uno al otro en Europa.
—No. —No era exactamente así—. Empezamos poniéndonos de los nervios el uno al otro. Acabamos despreciándonos mutuamente. Pero de eso hace mucho tiempo.
Me miró dubitativa.
—No tenéis nada en común.
—Lo tenemos todo en común. Tenemos cuarenta y cuatro años. Nos pasaremos el día hablando de hemorroides y dolores en las lumbares, y de que no somos capaces de acordarnos de dónde dejamos las cosas, y a la noche siguiente le preguntaré: «¿Te he contado ya lo de mis dolores de espalda?», y él me dirá: «No, creo que no», y empezaremos otra vez con lo mismo. Va a ser genial.
—Va a ser un infierno.
—Ya, ya lo sé.
Y así fue como seis días más tarde me encontré en el aeropuerto de New Hampshire y vi el vuelo regional de Katz aterrizar y luego detenerse en la pista a unos veinte metros de la terminal. El zumbido de las hélices fue a más por un instante y luego decayó hasta detenerse, momento en el que la portezuela del avión se abrió para extender la escalerilla. Intenté recordar cuándo fue la última vez que lo había visto. Tras nuestro verano europeo, Katz había regresado a Des Moines para asegurarse, casi en solitario, de que Iowa tuviese una provechosa cultura de la droga. Había pasado años de fiesteo hasta que no le quedó nadie con quien irse de fiesta; entonces continuó la fiesta por su cuenta, solo en su apartamento, en camiseta y calzoncillos, acompañado de una botella, una bolsita de hierba y un televisor con antena amplificadora de orejas de conejo. Recordé que la última vez que nos vimos fue cinco años atrás en un Denny’s al que había llevado a desayunar a mi madre. Katz estaba sentado a una mesa aparte con un tipo de aire demacrado que bien podría haberse llamado Virgil Starkweather,2 metiéndose unas cuantas tortitas entre pecho y espalda, y echando de vez en cuando ilícitos sorbitos a una botella escondida en una bolsa de papel. Eran las ocho de la mañana y a Katz se lo veía ya muy contento. Siempre estaba contento cuando andaba borracho, y siempre andaba borracho.
Dos semanas más tarde supe que la policía lo había encontrado dentro de un coche volcado en un campo a las afueras del villorrio de Mingo, colgando boca abajo del cinturón de seguridad, aferrado aún al volante y queriendo saber «¿qué problema hay, agentes?». En la guantera apareció una pequeña cantidad de cocaína, y tuvo que pasar dieciocho meses en una prisión de mínima seguridad. Durante su estancia allí empezó a acudir a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Para sorpresa de todos (y suya también) no había vuelto a probar el alcohol ni las sustancias ilegales desde entonces.
Una vez en libertad, encontró trabajo, volvió a estudiar a jornada parcial y durante algún tiempo convivió con una peluquera llamada Patty. Durante los tres últimos años, había consagrado su vida a mantenerse en el sendero de la virtud y (como pude ver de inmediato en cuanto asomó por la portezuela del avión) a criar barriga. Siempre había sido algo corpulento, pero su aspecto ahora era el de Orson Welles después de haber pasado muy mala noche. Cojeaba un poco, y jadeaba más de lo que es normal después de caminar veinte pasos.
—Qué hambre tengo... —dijo sin perder tiempo en saludos, y me entregó su equipaje de cabina, cuyo peso casi me tiró al suelo.
—Pero ¿qué llevas aquí dentro? —jadeé.
—Nada, unas cintas y un par de chorradas para el camino. ¿Hay algún Dunkin Donuts por aquí cerca? No he comido nada desde Boston.
—¿Boston? Acabas de llegar de Boston.
—Ya. Tengo que comer cada hora, más o menos, o si no me dan cosas de esas, ¿cómo se dice?... Convulsiones.
—¿Convulsiones?
No era exactamente el reencuentro que yo había previsto. Me lo imaginé pegando brincos por el sendero de los Apalaches como un juguete de cuerda caído de medio lado.
—Desde que me metí unas feniletilaminas contaminadas hará unos diez años. Si me como un par de donuts o algo parecido suelo estar bien.
—Stephen, dentro de tres días vamos a estar en lo más profundo del bosque. No habrá tiendas de donuts.
Sonrió orgulloso.
—Ya lo había pensado —dijo, señalando su equipaje, un macuto militar que ya rodaba por la cinta transportadora, y me dejó cargar con él.
Pesaba al menos treinta y cinco kilos. Al ver mi cara de sorpresa, añadió:
—Snickers. Un montón de Snickers.
De camino a casa pasamos por un Dunkin Donuts. Mi mujer y yo nos sentamos con él a la mesa de la cocina y le vimos comerse cinco donuts de crema, que empujó con dos vasos de leche. Luego nos dijo que quería echarse un ratito. Le costó varios minutos subir las escaleras.
Mi esposa se volvió hacia mí y me dedicó una mirada serenamente inescrutable.
—Hazme un favor. No digas nada —le pedí.
Por la tarde, después de haber descansado, Katz y yo fuimos a ver a Dave Mengle para buscarle un saco, una tienda y demás, y luego fuimos a K-Mart a por un plástico de jardín, ropa interior térmica y un par de cosas más. Luego se echó otro rato.
Al día siguiente fuimos al supermercado para comprar provisiones para nuestra primera semana en el sendero. Yo no tenía ni idea de cocinar, pero Katz llevaba años viviendo solo y tenía un repertorio de platos (que en mayor o menor medida requerían mezclar manteca de cacahuete, atún y azúcar moreno en un cazo) que, en su opinión, no estarían fuera de lugar en una acampada. Aun así, metió una cantidad ingente de cosas en el carrito de la compra: cuatro salchichones grandes, cinco paquetes de arroz, diversas bolsas de galletas, copos de avena, pasas, M&Ms, carne enlatada, más Snickers, semillas de girasol, galletitas saladas, puré de patatas en polvo, dos bolsas de azúcar moreno (absolutamente esenciales, según él), tiras de carne en salazón, un par de barras de queso, un jamón en lata y el catálogo completo de pringosos y evidentemente imperecederos pastelitos y rosquillas fabricados bajo el sello de Little Debbie.
—Si te digo la verdad, no creo que seamos capaces de cargar con todo esto —le dije incómodo cuando le vi meter una mortadela con la forma de una gigantesca herradura en el carrito.
Katz examinó preocupado el carrito.
—Tienes razón —asintió—. Vamos a empezar otra vez.
Dejó el carro donde estaba y fue a por otro. Volvimos a hacer la ronda, intentando esta vez ser un poco más selectivos, pero cuando acabamos era evidente que seguía siendo demasiado.
Lo llevamos todo a casa, nos lo repartimos entre los dos y nos fuimos cada uno a cargar nuestras mochilas: Katz a su cuarto, donde tenía el resto de sus cosas, yo a mi cuartel general en el sótano. Estuve dos horas empacando, pero ni por asomo me habría cabido todo. Puse a un lado los libros y las libretas, y casi todas mis mudas e intenté todo tipo de combinaciones; pero cada vez que terminaba me daba la vuelta y veía que me había dejado fuera algo grande e importante. En un momento dado subí a ver qué tal le iba a Katz. Lo encontré tumbado en la cama, escuchando su Walkman. Tenía sus cosas esparcidas por toda la habitación. La mochila estaba tirada a un lado, mustia y desatendida. De sus orejas escapaba el percutir sibilante de la música.
—¿No ibas a hacer la mochila? —dije.
—Sí.
Esperé un minuto, pensando que se levantaría, pero no se movió.
—Perdóname, Stephen, pero me da la impresión de que sigues tumbado.
—Sí.
—¿Estás oyendo lo que digo?
—Que sí. Dame un minuto.
Suspiré y volví al sótano.
Katz no estuvo muy hablador durante la cena, y al acabar regresó a su cuarto. No lo oímos durante el resto de la tarde, pero a medianoche, ya metidos en la cama, empezaron a llegarnos ruidos a través de las paredes: porrazos, rezongos, el sonido de muebles arrastrados por la habitación y, de vez en cuando, un arranque de rabia, todo intercalado entre largas fases de silencio. Sostuve la mano de mi mujer, sin saber muy bien qué decir. A la mañana siguiente, llamé a la puerta de Katz y me asomé a la habitación. Me lo encontré dormido, completamente vestido, encima de un gurruño de sábanas. El colchón estaba parcialmente separado de la cama, como si durante la noche hubiese tenido un altercado con varios intrusos. Tenía la mochila llena, pero sin atar, y había diversos objetos personales esparcidos por todo el cuarto.
Le dije que solo disponíamos de una hora si no queríamos perder nuestro avión.
—Vale —dijo.
Veinte minutos más tarde bajó trabajosamente y con no pocos reniegos por las escaleras. No hizo falta mirar para saber que estaba bajando de lado y con mucho tiento, como si los escalones estuviesen recubiertos de hielo. Llevaba la mochila a la espalda. Le había atado cosas por todas partes: un par de mugrientas deportivas y lo que parecían unos botines de vestir, todos los cazos y sartenes, una bolsa de la compra de Laura Ashley (claramente sisada del armario de mi mujer y llena ahora de Dios sabe qué)...
—No he sabido hacerlo mejor —dijo—. He tenido que dejar unas cuantas cosas.
Asentí. Yo también había dejado unas cuantas cosas, entre ellas la avena, que de todas formas no me gustaba, y los pastelitos Little Debbie de aspecto más repugnante. Es decir, todos.
Mi esposa nos llevó en coche hasta el aeropuerto de Manchester en medio de una ventisca y de ese silencio incómodo que precede a una larga separación. Katz iba en el asiento trasero, comiendo donuts. En el aeropuerto, mi mujer me entregó un nudoso bastón de senderista que habían comprado los niños. Lo habían adornado con un lazo rojo. Me entraron ganas de echarme a llorar... e incluso de meterme corriendo en el coche y salir escopeteado de allí mientras Katz se peleaba con unas correas a las que no se había acostumbrado aún. Mi mujer me dio un apretón en el brazo y con una sonrisa triste se marchó.
La vi partir y luego entré en la terminal con Katz. El tipo del mostrador le echó un vistazo a nuestros billetes con destino Atlanta y a nuestro equipaje, y dijo (con lo que me pareció una agudeza insospechada para alguien vestido con una camisa de manga corta en pleno invierno):
—¿Qué, a recorrer el sendero de los Apalaches?
—Efectivamente —dijo Katz, orgulloso.
—No sé si lo saben, pero en Georgia ha habido problemas con los lobos.
—¿En serio? —Katz era todo oídos.
—Y tanto. Hace poco hubo un par de ataques. Y bastante salvajes, por lo que tengo entendido.
A continuación trasteó durante un minuto con los billetes y las etiquetas del equipaje.
—Espero que lleven ropa interior larga.
Katz puso cara de pensar.
—¿Por los lobos?
—No, por el tiempo. Durante los próximos cuatro o cinco días se van a alcanzar mínimas históricas. En Atlanta van a estar muy por debajo de cero esta noche.
—Fantástico —dijo Katz, y dejó escapar un suspiro irregular y desconsolado. Luego miró con gesto acusador al tipo del mostrador—. ¿No tiene más malas noticias que contarnos? ¿Han llamado del hospital para decir que tenemos cáncer o algo así?
El tipo depositó los billetes en el mostrador y nos dedicó una sonrisa radiante.
—No, eso es todo, que tengan un feliz vuelo. Pero, escuche —dijo dirigiéndose a Katz a media voz—, vaya con ojo con los lobos, caballero, porque, entre nosotros, tiene usted pinta de apetitoso.
Y le guiñó un ojo.
—Madre de Dios... —dijo Katz con voz tenue.
Se lo veía muy, pero que muy abatido.
—Y encima no nos darán de comer en el avión, ya verás —comentó con inesperada amargura para zanjar el asunto.
3
Todo empezó con Benton MacKaye, un visionario tranquilo, amable e infinitamente bienintencionado, quien, en el verano de 1921, presentó a su amigo Charles Harris Whitaker, editor de una importante revista de arquitectura, sus ambiciosos planes para crear una ruta de senderismo de muy largo recorrido. Decir que la vida no le trataba demasiado bien por entonces a MacKaye es quedarse muy corto. Durante la década previa lo habían despedido de su empleo en Harvard, perdió un puesto en el Servicio Forestal Nacional y finalmente, a falta de otro puesto mejor, se vio asignado a una oficina del Departamento de Trabajo del gobierno federal, donde se le encomendó en términos muy vagos que desarrollase ideas con las que incrementar la eficiencia y la moral. Consecuentemente, fue generando propuestas ambiciosas e impracticables que sus superiores revisaban con indulgencia e inmediatamente tiraban a la papelera. En abril de 1921, su esposa, una conocida pacifista y sufragista llamada Jessie Hardy Stubbs, se tiró desde un puente sobre el East River de Nueva York y murió ahogada.
Fue en estas circunstancias, y apenas diez semanas después de aquel suceso, cuando MacKaye presentó su idea de un sendero por los montes Apalaches a Whitaker. Su propuesta apareció publicada en octubre de ese mismo año en un foro quizás insospechado, el Journal of the American Institute of Architects del propio Whitaker. La ruta de senderismo era solo parte de la gran visión de MacKaye, que concebía el sendero como un hilo conector de una red de campamentos de trabajo en las montañas a los que acudirían a millares los pálidos y desposeídos obreros urbanos para entregarse a una saludable y abnegada tarea que les permitiría además disfrutar de la naturaleza. Su plan preveía hostales, posadas y centros de estudios de temporada, y con el tiempo la creación de aldeas permanentes en los bosques, comunidades «autopropietarias» cuyos habitantes podrían sustentarse a sí mismos con «actividades no industriales» cooperativas, de carácter forestal, agrícola y artesanal. Un entusiasmado MacKaye describía el conjunto como un «refugio para huir del beneficio económico», concepto este que en opinión de otros «olía a bolchevismo», según uno de sus biógrafos.
Cuando MacKaye presentó su propuesta existían ya varios clubes de senderismo en la Costa Este de Estados Unidos: el Green Mountain Club, el Dartmouth Outing Club y el venerable Appalachian Mountain Club, entre otros, y tan patricias organizaciones disponían ya de varios centenares de kilómetros de senderos de montaña y bosque, sobre todo en Nueva Inglaterra, y se encargaban también de su mantenimiento. En 1925, representantes de los principales clubes se reunieron en Washington y fundaron la Conferencia del Sendero de los Apalaches con la intención de construir un sendero de 1.900 kilómetros de largo que conectase los dos grandes picos de la Costa Este: el monte Mitchell, en Carolina del Norte (2.037 m), y el monte Washington, en New Hampshire, apenas 120 metros más bajo. Lo cierto es que durante los siguientes cinco años no se hizo nada, debido sobre todo a que MacKaye se entretuvo en retocar y ampliar su proyecto hasta que tanto este como el propio MacKaye hubieron perdido casi por completo cualquier contacto con la realidad.