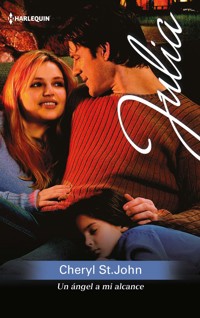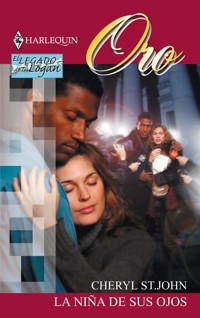3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
El escándalo era lo menos conveniente en sus circunstancias Elle Reed trabajaba en una casa de citas hasta que escapó de esa vida llena de peligros para acabar dando su consentimiento a un matrimonio de conveniencia. Sin embargo, no viviría mucho tiempo como una mujer respetable si no conseguía mantener su pasado y su corazón bajo siete llaves. El amor era lo menos importante en el matrimonio para un hombre que había empezado de cero y tenía aspiraciones políticas. Nathan Lantry necesitaba una esposa adecuada para garantizar su elección y darle una madre a sus hijos. Aun así, el deseo hacia su bella esposa comenzó a ser irresistible, hasta que los secretos de su pasado empezaron a desvelarse...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Cheryl Ludwigs. Todos los derechos reservados.
UNA BELLEZA SIN IGUAL, Nº 494 - diciembre 2011
Título original: Her Wyoming Man
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-118-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Era la criatura más bella que uno podía imaginar. Nacida en un burdel pero educada de la manera más exquisita y refinada. Era un artículo de lujo atesorado para el placer, pero también era una muchacha inocente, con todo el derecho a buscar una nueva vida. Ésta es la clave de la novela que nos permitimos recomendar: la sutileza con que Cheryl St. John nos describe el descubrimiento que hace su protagonista de las cosas esenciales de la vida. Es decir, el amor, el sentido del deber, la ternura, la lealtad… Por todo ello, esperamos que disfrutéis junto con nosotros de esta magnífica historia.
¡Feliz lectura!
Uno
Dodge City, Kansas, abril de 1873
La doncella de Elle acompañó al visitante hasta el comedor. Ella tendió su mano enguantada, él tomó los dedos un instante con una sonrisa inusitadamente forzada y separó la silla. Su actitud era extraña, pero ella no mostró curiosidad ni preocupación. Se sentó a la mesa elegantemente puesta con platos con bordes dorados y cubiertos de plata, donde otras cinco parejas ya estaban charlando.
—El cielo estaba especialmente bonito hoy —comentó ella con un acento francés impecable—. Ha sido una tarde deliciosa para leer en la terraza.
—También hace una noche muy agradable —añadió él.
Él llevaba tres años acudiendo dos veces a la semana y su conversación durante la cena seguía centrándose en el tiempo y otros asuntos triviales. Sabía que estaba casado, pero nunca había dicho el nombre de su esposa, ni nada de su familia. Ansel Murdock tenía cuarenta y bastantes años, era accionista en el mercado de ganado y pertenecía a un club de caballeros y a la iglesia episcopal. Sin embargo, los lunes y viernes por la noche visitaba a Gabrielle Dubois o Elle, como la llamaban desde que tenía diez años.
Cenaron el pato asado y los espárragos al vapor, pero cuando sirvieron la mousse, ella bebió café mientras él se deleitaba con el postre. A ella nunca le servían postre, aunque lo probaba cuando nadie la veía.
Al terminar la cena, la doncella servía jerez en dos copitas de cristal. Ella solía subirlo a la habitación para bebérselo más tarde. Esa vez, él la acompañó y su impaciencia la puso nerviosa. Siempre era un caballero y nunca tenía prisa. Cerró la puerta y dejó la copa en una mesita junto al sofá.
—¿Quieres oír el fonógrafo?
—Gabrielle, tengo una mala noticia.
Ella se sentó sobre la tapicería de terciopelo azul y se colocó los pliegues del vestido de tul amarillo.
—¿Qué pasa, Ansel? ¿Estás enfermo?
Elle disimuló la preocupación y no frunció el ceño.
—Tengo una salud excelente, pero voy a tener que mudarme. Tengo una oportunidad que no puedo desperdiciar y… bueno, mi esposa quiere volver al Este ahora que nuestros hijos están en la universidad.
A ella se le cayó el alma a los pies, pero mantuvo una expresión agradable.
—Entiendo.
El señor Murdock disfrutaba en exclusiva de sus atenciones. Era generoso y ella no tenía más ingresos. Cuando él se marchara, la asignarían a otro caballero y si éste no era suficientemente adinerado o no quería tener la exclusiva, necesitaría a más de un visitante.
—Eres joven, Gabrielle —siguió él como si le hubiera leído el pensamiento—. Eres, con mucha diferencia, la mujer más hermosa de Dodge City y, probablemente, de todo Kansas. No te faltará compañía.
Ella lo sabía muy bien. Se habían interesado otros hombres, pero el señor Murdock los había mantenido a raya.
—Tienes razón, claro. Espero que esta nueva época sea favorable para todos.
Ella siempre era cordial y afable. Apoyaba las opiniones de los hombres y satisfacía sus deseos. No se le notaron ni todas las preocupaciones que le rondaban por la cabeza ni su precario porvenir.
Ansel se acercó y le tomó la cara entre las manos, un gesto cariñoso muy poco habitual.
—Eres un tesoro, Gabrielle. Echaré de menos nuestras veladas.
—Yo también —replicó ella—. Ma vie changera. Je crains demain autant que je regrette hier.
Su vida iba a cambiar y temía el porvenir tanto como lamentaba el pasado.
—Unas delicadas palabras de amor, cariño —dijo él con una sonrisa—. Tengo algo para ti.
Muchas veces le llevaba un perfume o una joya, pero ese día no le había visto ningún paquete. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una fina carpeta de cuero. La abrió y mostró una cartilla de ahorro. Se la enseñó y el saldo la dejó sin respiración.
—Es una cuenta en un banco. Pensé dártelo en efectivo porque es más prudente, pero, a largo plazo, esto es seguro. Tu dinero está a salvo y nadie puede quitártelo.
Elle miró la cartilla luego lo miró a él. Nunca le había dado dinero. Él pagaba discretamente y se salvaba la apariencia de su relación como amantes. Madame Fairchild pagaba a Elle como a todas las chicas después de haber descontado una asignación por la comida y la ropa. Las cuentas que pagaban los caballeros eran exorbitantes, pero el champán era caro y la costurera de Elle era francesa. Elle vivía rodeada de esplendor y comía con refinamiento, pero tenía muy poco dinero después de haber pasado cuatro años allí.
—Es para que tengas un respaldo. Algo que es sólo tuyo y que nadie tiene que saberlo —él cerró la cartilla y se la dio a ella—. ¿Entendido?
Elle asintió con la cabeza. Nunca había tenido más que algunos dólares. Su cabeza empezó a dar vueltas por ese cambio y la repentina fortuna.
—Este dinero te vendrá muy bien cuando lo necesites. Guarda muy bien la cartilla.
Ella estrechó la carpeta contra su pecho, contra su corazón desbocado. Se le empañaron los ojos de lágrimas, giró la cabeza y parpadeó para secárselos.
—Gabrielle —él le levantó la cabeza con un dedo en la barbilla—. Consérvalo donde está mientras puedas ganarte la vida por tu cuenta. Ahora eres joven y hermosa, pero llegará un día en que ya no serás la muchacha más deseable.
Lo sabía muy bien. Su madre tenía cuarenta y pocos años cuando murió, pero habría podido pasar por su abuela. Había oído hablar de mujeres que ya no estaban en el esplendor de su juventud y que habían acabado en burdeles y sitios peores. Ella vivía con el miedo a un destino parecido.
—¿Lo entiendes?
—Je comprends —contestó ella asintiendo con la cabeza.
Él, satisfecho por haber aliviado su conciencia en lo relativo a ella, se quitó la chaqueta y la colgó del perchero.
—Sí, pequeña, voy a echarte de menos.
El señor Murdock se había marchado hacía más de una hora. Elle se había bañado y había cosido la cartilla en el bajo de un abrigo de terciopelo que sólo se había puesto una vez. Como no podía concentrarse para leer, estaba mirando la chimenea apagada cuando llamaron tímidamente a la puerta.
Se levantó y quitó el pestillo.
—Celeste…
La menuda chica miró por encima del hombro para comprobar que no había nadie.
—¿Puedo pasar?
Elle abrió la puerta y se apartó. La otra chica no había estado nunca en su habitación y abrió los ojos como platos al mirar alrededor y ver los muebles tan elegantes. No comentó nada.
Celeste ya se había lavado la cara para acostarse. Elle cerró la puerta e hizo una mueca al ver el labio y la nariz todavía abultados de la chica y que había disimulado cuidadosamente durante toda la semana. Tenía al pelo recogido en lo alto de la cabeza, un pelo teñido de negro porque madame Fairchild creía que las pelirrojas eran un perjuicio.
—¿Estás herida?
Se toleraban algunas bofetadas y un puñetazo de vez en cuando y los sirvientes podrían haberle atendido las heridas si eso era lo que había pasado. No podía imaginarse el motivo para que hubiese ido a su habitación.
—No, pero ella deja que él vuelva —contestó la chica—. Como si nada hubiese pasado. Sabía que lo haría.
Elle asintió con la cabeza. También lo había sabido.
Celeste sacó un recorte de periódico de debajo del chal y los desplegó.
—Mira esto.
Elle lo leyó.
Caballeros con recursos de Wyoming buscan jóvenes inteligentes y refinadas para casarse con ellas. Se facilitarán billetes de tren cuando se acepte el enlace.
—¿Qué en un enlace? —preguntó Celeste.
—Una unión.
—Estoy cansada de recibir puñetazos —el tono de Celeste indicó su decisión—. Me voy de aquí.
—¿Vas… vas a marcharte?
—Y no voy a mirar atrás —Celeste miró la expresión de Elle—. Me crie con un padre y una madre, Gabrielle. Tuve una familia. Fui al colegio e hice cosas como los demás, sé que esta casa no es vida para una mujer. Hay algo mejor. No me importa pasar hambre de camino a otro sitio. Me marcho de aquí. Todos los cócteles de gambas del mundo no compensan un ojo morado o unas costillas doloridas los viernes por la noche. Ya he mandado un telegrama de contestación.
Elle miró fijamente el recorte hasta que los dedos le temblaron. Por primera vez, la posibilidad de marcharse era real. Quería cambiar como fuese su situación. Ansel Murdock iba a marcharse y su destino pendía de un hilo. Podía acabar sola y sin que la amaran, como su madre. Esa posibilidad le aterraba. Había salido algunas veces y se había dado cuenta de que no estaba lo suficiente curtida para aguantar la burla de la gente de la ciudad. Era aceptable que un hombre fuese a una casa de citas, pero no que una mujer trabajase allí. Además, tenía una cuenta en un banco a su disposición.
—Elle —dijo ella.
—¿Qué? —preguntó Celeste con el ceño fruncido.
—Me llamo Elle.
Sweetwater, Wyoming. Mayo de 1873
Nathan seguía desconfiando del plan de llevar jóvenes para casarse con ellas. Los consejeros territoriales le habían indicado firmemente que necesitaba una esposa para afianzar su imagen familiar si quería aspirar a presentarse a las elecciones a gobernador en otoño. La conversación había derivado a buscar novias y las miradas de sus seguidores estaban clavadas en él.
Leland Howard era el único hombre de Sweetwater que tenía una casa suficientemente grande para recibir a un grupo de gente en el que entraban todos los integrantes del ayuntamiento con sus esposas, todos los empresarios solteros y las novias recién llegadas. Los hombres habían decidido que la casa de Howard era el sitio indicado porque sería terreno neutral y no le daría ventaja a Nathan si las mujeres veían su casa antes de conocerlo.
—Aquella bajita es guapa —comentó Tom Bradbury.
Nathan la miró. Era una mujer diminuta, con el pelo muy negro y lacio y tez rosada. Levantó los ojos color avellana y miró a la multitud con una incomodidad evidente. Era demasiado tímida para ser la esposa del gobernador. En realidad, no era el gobernador, todavía tenía que ver su nombre en la papeleta, pero una esposa era un compromiso para toda la vida. Necesitaba una que aportara algo en la campaña y en los años que desempeñara el cargo, por no decir nada de que fuera una buena compañía para toda su vida. Se dio la vuelta para mirar hacia la mesa del bufé. Cuando volvió a mirar hacia la reunión, se fijó en un grupo de hombres que estaban muy juntos. Seguro que era otra conversación acalorada sobre dejar de emplear la plata para acuñar monedas. Los dueños de minas o de acciones habían discutido largo y tendido la ley con al presidente Grant. Uno de los hombres también se fijó en Nathan y retrocedió un paso para que se acercara. Otro lo imitó y Nathan se unió al grupo. Una vez allí, se encontró con la criatura más impresionante que había visto en su vida. El vestido rosa le dejaba los hombros al descubierto. Tenía una piel de color marfil y tan suave como si fuera de nata. El pelo dorado con reflejos caoba le caía como una cascada sobre los hombros. Estaba contestando algo que había preguntado un hombre cuando debió de darse cuenta de algún cambio en el ambiente. Fue mirando a todas las caras hasta que llegó a la suya y le clavó unos ojos azules y brillantes como el agua de un lago de las montañas. Los pómulos altos y las cejas elegantemente arqueadas le daban un aire de delicada sofisticación, pero la boca…
La reacción visceral a esa mujer lo sorprendió como no podría haberlo hecho otra cosa. Sus labios carnosos le evocaron imágenes sensuales y le crearon una docena de fantasías disparatadas en la cabeza. Ni siquiera pudo tomar aliento. Sintió una opresión muy fuerte en el pecho.
—Nathan, te presento a la señorita Elle Reed de Illinois. Señorita Reed, el señor Lantry —los presentó Leland.
Ella le ofreció la mano.
—Es un placer, señor Lantry.
Su voz era más profunda de lo que se había imaginado, la dicción impecable y el tono sensual sin ser vulgar. Él le tomó la mano enguantada, pero pudo imaginarse una piel cálida y delicada.
—El placer es mío, señorita Reed —Nathan miró a los hombres—. ¿Ha podido comer algo?
—Todavía, no. Tengo un poco de hambre.
Los demás captaron la indirecta y se alejaron. Nathan le ofreció el brazo y la llevó hacia el bufé.
—Es muy poco frecuente disfrutar de la compañía de jóvenes tan bellas por esta parte del país. Estos hombres la acapararían toda la noche si se lo permitiera.
—Todo el mundo ha sido muy amable hasta el momento. Nos han dado unas habitaciones magníficas en el hotel. El personal es muy atento y la comida buena.
Él le entregó un plato y tomó otro. Ella se sirvió un trozo diminuto de pastel de ternera y unos dátiles. Luego, se quedó mirando los flanes de nueces más tiempo del necesario para elegir uno.
—¿Pasa algo? —le preguntó él.
—No —contestó ella con una mirada de cierto bochorno—. No suelo comer postre. Estos tienen un aspecto irresistible.
Ella tomó una paleta de plata y eligió dos. Nathan tomó un tenedor y se lo entregó a ella.
—¿Le gustaría sentarse?
—Sí —contestó ella aunque siguió dando la vuelta a la mesa.
Pasó de largo los diminutos sándwiches, fue directamente hasta los pastelillos rellenos de crema y tomó uno con las pinzas de plata. Luego, se sirvió un bombón de chocolate recubierto de azúcar glaseada.
Él la llevó al jardín iluminado con antorchas y le indicó un banco de piedra. La señorita Reed se sentó y se alisó la falda. A él le gustó que se comportara con elegancia y seguridad. Le gustaba todo de ella; su cuello esbelto y la suave piel que podía verse por encima del borde del escote, donde un pequeño estuche de oro resplandecía a la luz de las antorchas. Su cintura era increíblemente estrecha.
—Exquisito —comentó ella después de probar el flan.
Él no pudo disimular la sonrisa. Tenía medio plato lleno de dulces.
—¿Sabe cocinar, señorita Reed?
Ella arrugó la frente por la preocupación, pero fue un gesto muy fugaz.
—La cocina no entró en mis estudios, pero aprendo enseguida si hace falta. ¿Cocinar es un requisito para una esposa en Sweetwater?
—Le pido perdón. Mi pregunta ha sido un torpe intento de entablar conversación. Estoy seguro de que podría aprender a cocinar. Apostaría que a la mayoría de los hombres que hay aquí esta noche les da igual los conocimientos de cocina que tenga.
Ella dejó su plato sobre el regazo y lo miró con curiosidad.
—¿Usted busca esposa, señor Lantry?
Dos
Él había participado en esa iniciativa porque Sweetwater necesitaba más mujeres. Había atendido a las recomendaciones del consejo, pero no se había comprometido. Ya había tenido una esposa y no había pensado en tener otra. Una mujer no había sido prioritaria durante los dos últimos años, pero… había conocido a esa mujer.
—Mis compañeros del consejo territorial creen que una esposa daría cierta sensación de estabilidad y transmitiría la imagen de una familia sólida cuando me presente a la elección.
Los ojos azules de ella lo miraron con interés evidente.
—¿A qué elección?
A él le pareció que detrás de esa superficie deliciosa había algo más que una joven hermosa y segura de sí misma.
—De gobernador de la comarca. Quizá, algún día, del Estado.
—¿Y usted? ¿Qué piensa usted? —le preguntó ella.
Esa vez, ella lo preguntó en un tono muy delicado.
—Tengo hijos. Una influencia refinada les sentaría muy bien.
—¿Hijos? ¿Es usted viudo?
—Sí.
—Mis más sinceras condolencias. ¿De cuántos tiene que ocuparse?
—De tres.
Aquello empezaba a parecerse a una entrevista y, efectivamente, podía serlo. Él supuso que esa señorita con el pelo color caoba podía elegir a cualquier hombre de los que estaban allí.
—¿Por qué una joven encantadora como usted ha contestado al anuncio y se ha venido al Oeste? No me parece una aventurera.
—No, creo que no lo soy. Mi amiga Celeste ya había mandado un telegrama y me pareció normal acompañarla. Empezar de cero era preferible a las perspectivas que tenía en mi ciudad.
—¿Ha dejado familia?
—No. Mis padres están muertos. No tengo familia.
—Eso es una desgracia.
Nathan lo dijo sinceramente, porque le pareció que ella era demasiado joven para tener que tomar decisiones trascendentales. Sin embargo, se comportaba con una seguridad en sí misma muy sofisticada.
—Es evidente que es una mujer de ciudad. Esta tierra está muy poco civilizada. Nuestra vida social no es como la que usted está acostumbrada a llevar.
—Se sorprendería si supiera a lo que estoy acostumbrada —replicó ella bajando la mirada.
Ella tomó aliento, lo que hizo que él se fijara en los pechos que se escondían debajo de la tela rosa, y se quitó unas migas inexistentes de la falda.
—Se me dan bien las cuentas y puedo llevar una contabilidad —siguió ella—. Sé leer música y toco bien el piano. Habló francés con fluidez y sé bordar. Tengo conocimientos y puedo enseñar distintas asignaturas si algún niño necesita mi ayuda.
Él seguía pensando que esa joven hermosa e inteligente podía elegir marido en Illinois. Le parecía asombroso que hubiera dejado su entorno familiar y que hubiera viajado a Wyoming con la intención de casarse.
—Estoy impidiéndole que coma cuando quería haber evitado que otros lo hicieran. Por favor, disfrute.
Ella le sonrió con agradecimiento, tomó el pastelillo relleno de crema y lo mordió levemente.
—Maravilloso —dijo ella con un agrado evidente.
—¿Quiere una taza de té? —le preguntó él a cabo de unos minutos.
—Estaría bien… pero…
—¿Qué?
—¿He visto champán?
Él tuvo que hacer un esfuerzo para no arquear las cejas. Era un cambio estimulante en comparación con la mayoría de mujeres abstemias que él conocía.
—Le traeré una copa.
Él volvió con dos copas y ella aceptó una dándole las gracias.
—Nunca me había dado el placer de satisfacer mi afición por los dulces y discúlpeme por haber parecido una glotona.
—Al contrario. Tiene muy poco apetito —replicó él sentándose a su lado—. ¿En su ciudad no había pastelillos rellenos de crema?
—En el colegio para señoritas de la señorita Haversham no nos dejaban comer nada que pudiera estropear nuestra figura.
Efectivamente, todas las jóvenes que él había visto hasta el momento estaban demasiado delgadas.
—Todas las personas se merecen un capricho de vez en cuando —comentó él con una sonrisa.
Ella dio un sorbo de champán como si estuviera acostumbrada a su sabor.
—¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿Son chicos o chicas?
—Christopher es el mayor y tiene seis años. Grace…
—Vaya, la hemos encontrado, señorita Reed —William Pickering eligió ese momento para aparecer con un grupo—. Observo que Nathan tiene cautiva a nuestra invitada.
Elle miró a Nathan como si se disculpara y se levantó.
—Yo me ocuparé del plato —se ofreció él.
Ella se lo entregó y lo miró con una expresión casi suplicante, antes de levantar la barbilla y darse la vuelta para alejarse con los demás.
William le tocó el codo y algo oscuro y primitivo se despertó dentro de Nathan. Luego, presentó a Elle a otros tres jóvenes y todos entraron en la casa.
Él se quedó con un vacío desconocido en las entrañas. Era extraño que le hubiera afectado y alterado tan profundamente.
—Una noche preciosa.
Nathan no se había dado cuenta de que tenía la mirada clavada en el grupo hasta que oyó una voz femenina detrás de él.
—Nunca había visto tantas estrellas —siguió ella—. Nunca he pasado mucho tiempo mirando al cielo para verlas, pero en la ciudad no son tan brillantes.
El pelo moreno de la mujer estaba recogido en un moño muy elaborado y unos rizos le colgaban a los lados de la cara. Su vestido claro resplandecía a la luz de las antorchas. Lo miró con unos ojos muy oscuros y le sonrió con un sorprendente aire seductor.
—¿Eres Nathan Lantry?
—Sí —él quería seguir a Elle para cerciorarse de que los perros de presa no la devoraban—. ¿Tú eres…?
—Lena Kellie.
—Encantado de conocerte.
—Creo que este pueblo habría podido necesitar una docena más de mujeres.
—Se necesita ser de una pasta muy especial para aguantar aquí.
—¿Crees que las chicas de la señorita Haversham servirán?
—Parece que los hombres opinan que sí.
—¿Y tú? —ella lo miró descaradamente a los ojos—. ¿Estás buscando novia?
No la había buscado hasta hacía media hora.
—Es posible.
Ella le apoyó una mano en la manga y volvió a mirarlo a los ojos.
—¿Ya has visto algo que te guste?
A él no le había agradado su acercamiento. Había visto a alguien que le gustaba mucho.
—¿Quieres una copa de champán?
—Sí, gracias.
—Acompáñame adentro.
La última vez que Elle pudo respirar tranquilamente fue hacía una hora, en el jardín. Desde entonces, la habían mirado como bobos, le habían sonreído, habían hablado de ella cuando los hombres creían que no estaba prestando atención y había comido tantos pastelillos rellenos de crema que iba a reventar las costuras del vestido. Cuando aquellos hombres descubrieron su afición por los postres, todos, uno detrás de otro, fueron llevándole un dulce.
¿Hasta cuándo iba a durar esa subasta de ganado tan civilizada? Dos hombres se habían declarado al presentarse y otros tres le había pedido la mano después de algunas galanterías. Nunca se había imaginado que encontrar marido fuese tan fácil. Sin embargo, ¿cómo podía elegir?
El más joven, el que tenía una sonrisa tímida y patillas claras parecía el más seguro y el más entrañable. Era algo aniñado y la juventud e inocencia tenían cierto encanto. El mayor parecía el más adinerado y eso era algo digno de tener en cuenta. La edad no tenía mucha importancia si un marido era un buen hombre. Sin embargo, la mejilla se le contraía con una mueca cada dos por tres. Independientemente de lo rico que fuese, tendría que aguantar esa peculiaridad durante las cenas de los próximos treinta o cuarenta años.
Celeste parecía a gusto con un hombre alto que, según le habían dicho, tenía un rancho. Tenía una mirada amable y una sonrisa cálida, pero ella sabía muy bien lo engañosas que podían ser las apariencias. Era imprescindible que Celeste encontrara a alguien atento y a Elle le gustaría poder estar segura de que él lo era.
La conversación se convirtió en un zumbido alrededor de ella y ya hacía un calor incómodo en la habitación. Miró al círculo de hombres para buscar una escapatoria y vio a Nathan Lantry. Estaba como un faro inmutable en medio de una galerna. Aunque todos los hombres vestían de una forma parecida, Nathan llevaba el traje oscuro y la camisa blanca con una elegancia que resaltaba su estatura y la anchura de sus hombros. Tenía los pómulos marcados y las cejas oscuras eran tajantes, pero sus ojos amables y los labios bien delineados suavizaban su aspecto.
—Discúlpeme —le pidió a su pretendiente más cercano para dirigirse hacia Nathan.
Lena estaba con él y al verla acercarse su expresión adoptó un aire depredador. Se acercó un poco más a Nathan y la miró con recelo.
—¿Todo va bien? —preguntó Elle en un tono sereno.
—Muy bien —contestó Lena, aunque miró hacia otro lado.
—Tengo que preguntar una cosa al señor Lantry —Elle se dirigió a él—. ¿Podría hablar un momento con usted?
—Naturalmente —él miró a Lena—. Discúlpanos.
Él la llevó a un amplio pasillo con las paredes forradas de madera y cuadros enormes de paisajes y escenas de caza. Había mesitas con paños bordados que tenían candelabros y baratijas.
—¿Qué pasa, señorita Reed?
—¿Conoce al ranchero que se llama Adams?
—¿Paul Adams? Sí, lo conozco. ¿Está pensando en casarse con Adams?
—No, pero mi amiga Celeste está pensando en aceptarlo —a ella le pareció captar cierto alivio en sus elegantes facciones—. Sin embargo, quiero estar segura de que es digno de confianza, de que no es violento.
Él arqueó las cejas con sorpresa, pero contestó inmediatamente.
—Paul es un buen hombre. Honrado y trabajador. Que yo sepa, trata bien a sus empleados. El verano pasado se construyó una casa en la zona sudoeste de sus tierras. No está lejos de la ciudad.
—¿Cree que será un marido respetuoso?
Sus miradas se encontraron durante más tiempo del que él necesitaba para contestar. Elle sabía cuándo atraía a un hombre, pero ésa fue la primera vez que sintió una reacción positiva a su interés. Se sintió inexplicablemente a salvo con él.
—No tengo motivos para pensar lo contrario —contestó Nathan mirando hacia otro lado.
—Gracias.
Era evidente que Nathan Lantry estaba incómodo. Él no sabía nada sobre ella, por eso, la súbita vergüenza que sintió no se debió a que él la censurara. Tenía que haberse equivocado al creer que había vislumbrado algún interés por su parte. Elle se dio la vuelta hacia la puerta.
Nathan no debería sentirse defraudado porque ella sólo hubiese querido preguntarle algo por el bien de su amiga. ¿Qué había esperado? Elle Reed, además de hermosa, era ilustrada, educada y elegante. Su preocupación por su amiga lo había conmovido. Sería un necio si no la considerara la pareja idónea para un hombre de su posición. Además de sus virtudes externas y más evidentes, era bondadosa y podría ser una influencia beneficiosa para sus hijos.
—¿Y usted? —le preguntó él antes de que pudiera marcharse del pasillo.
—¿Yo…? —preguntó ella dándose la vuelta.
—¿Se ha fijado en alguien? ¿Quiere preguntarme por alguien para usted?
Ella volvió a acercarse unos pasos sin contestar.
—¿Alguien le ha hecho una proposición? —insistió él.
Elle asintió con la cabeza.
—¿Quién?
—El dueño del periódico.
—Lewis Frost.
—Sí. El ranchero de South Pass. Tiene tierras que dan al valle.
Nathan no pudo imaginársela en un rancho.
—El señor Pickering —siguió ella después de pensarlo un poco.
¿Tres? William Pickering no era un mal hombre, pero pasaba en el bar las noches de los viernes y los sábados.
—Y unos cuantos más —añadió ella.
¿Seis? ¿Ocho? Naturalmente, no le extrañaba. Todos los hombres de la reunión la habrían considerado tan apetecible como lo había hecho él. Un trofeo así no se presentaba todos los días. Ni siquiera una vez en la vida. Sin embargo, no iba a precipitarse y casarse otra vez para que una mujer quedara insatisfecha. Su esposa no supo lo que hacía cuando se casó con él y se fue al Oeste. Hizo todo lo que pudo, pero el noviazgo fue breve, no se habría casado con él si hubiese sabido todo lo que significaba, y nunca fue realmente feliz.
Sin embargo, Elle Reed había ido al Oeste voluntariamente. Pensaba casarse con uno de los hombres que se lo pidiera esa noche. No sabía qué tal le iría con uno de los demás, pero él la trataría como merecía una dama. Haría bien en casarse con él. Podría aprender a amar a sus hijos y ellos a ella. Se le aceleró el pulso. Con un ímpetu que lamentaría más tarde, buscó las palabras adecuadas.
—Sería un honor para mí que me incluyera en la lista de pretendientes, señorita Reed.
Los ojos azules de ella tintinearon a la luz del farol de gas que colgaba de la pared. Él sintió algo en las entrañas, como si hubiese saltado desde un acantilado. Quizá lo hubiese hecho.
—¿Usted, señor Lantry?
—Estoy pidiéndole la mano. Seré un buen marido. Tengo alguien que me ayuda con mis hijos y una cocinera, de modo que no se lo pido para que haga las tareas domésticas.
Ella escuchó sin reaccionar visiblemente.
—Se lo pido porque creo que podríamos formar una relación satisfactoria para los dos. Ella no apartó la mirada de la de él.
—Entiendo.
¿Habría dicho lo suficiente para convencerla de que era la mejor elección?
—Soy el abogado de la ciudad y tengo tres lucrativos negocios. Mis hijos y yo asistimos regularmente a la iglesia, formo parte del consejo municipal y no…
—Acepto.
Tres
Él parpadeó como si quisiera asimilarlo y, con toda certeza, pareciendo un necio.
—Así de sencillo.
—No es una decisión complicada.
¿Debería sentirse halagado? Nathan soltó la respiración. Estaba aliviado. Más aliviado de lo que parecía lógico por la situación. No había conocido a Elle Reed hasta aquella noche. No le habría partido el corazón si hubiese elegido a Lewis Frost o a William Frickering, pero supo inmediatamente que se habría arrepentido si hubiese dejado pasar la ocasión sin intentarlo.
—Le doy mi palabra de que no la defraudaré.
Ella sonrió, pero no se notó en sus ojos, que reflejaban cierta preocupación… aunque sus palabras la desmintieron.
—No lo dudo.
—La ciudad costea las habitaciones del hotel hasta el final de la semana —le explicó él—. Si necesita tiempo para planear la boda… o adaptarse, me ocuparé de que conserve su habitación.
—Sólo conozco a cuatro personas que podría invitar a una boda y no sabría por dónde empezar a organizarla. Puedo resolverlo si quiere, pero no por mí, por favor. Bastará con una pequeña ceremonia.
—Entonces, yo me encargaré —se ofreció él—. Me imagino que el oficiante estará ocupado después de esta noche.
Elle no tenía fantasías de colegiala sobre una boda en la iglesia y un vestido de satén blanco. Casarse con Nathan Lantry era lo mejor que podía hacer para asegurarse el porvenir. Lo habría hecho en una carreta en medio de una tormenta de arena si hubiese hecho falta.
Se oyeron unos pasos y Lena apareció por la puerta que daba al pasillo. Clavó la mirada en Nathan y se dirigió directamente hacia él.
—Echaba de menos tu compañía.
—¿Lo anunciamos ahora? —preguntó Nathan a Elle.
Ella asintió con la cabeza.
—¿Un anuncio…? —le preguntó Lena a Elle con el ceño fruncido.
—He aceptado la petición del señor Lantry —susurró Elle.
—Debería habérmelo imaginado —replicó la otra mujer en tono despectivo, antes de volver a la sala.
Nathan apoyó la mano en la espalda de Elle y la llevó hasta un sitio destacado entre la ruidosa reunión. El inocente contacto le pareció tranquilizador y dominador a la vez. Él encontró a Leland Murdock y se inclinó para decirle algo en voz baja. Las cejas de Leland se elevaron como impulsadas por un resorte, sonrió a Elle y se dirigió a la multitud.
—¡Atención, por favor!
Se hizo un murmullo seguido por un silencio expectante.
—Tenemos un primer anuncio —comunicó Leland.
Se oyeron más murmullos y Leland le hizo un gesto con la cabeza a Nathan. Nathan dio un paso al frente.
—Creo que voy a ser el primero —Nathan fue mirando todas las caras—. He pedido a la señorita Elle Reed que sea mi esposa —se hizo un silencio sepulcral—. Ella ha aceptado.
Se oyeron vítores y algunos gruñidos, que eran de esperar. Celeste se abrió paso para llegar hasta Elle y la abrazó con todas sus fuerzas.
—Me alegro mucho por ti.
El ranchero alto y delgado que Nathan había llamado Paul Adams también se abrió paso y se quedó en medio del círculo.
—Yo tengo otro anuncio que hacer.
—Adelante, Paul —le animó Leland.
Paul se sonrojó, pero tomó aliento.
—Voy a casarme con Celeste, con ella.
Se dio la vuelta para mirar a Celeste y ella le tomó la mano y sonrió de oreja a oreja.
Al cabo de una hora, otras cuatro mujeres se habían prometido. Casi todas habían encontrado pareja, excepto Lena. No había sido porque no se lo hubiesen pedido, pero ella, evidentemente, estaba reservándose para una oferta mejor. Elle, por su parte, nunca tendría una oportunidad mejor que la que tenía en ese momento.
El novio de Elle organizó la ceremonia para el sábado por la tarde. Otras dos parejas iban a casarse el mismo día por la mañana. Elle asistió a las dos ceremonias, una en el juzgado, un pequeño edificio al lado de la oficina del sheriff, y la otra en la iglesia metodista. Después de la recepción, informal y conjunta, volvió apresuradamente al hotel para prepararse para su boda.
Aunque Celeste se había casado unas horas antes, su marido y ella se quedaron para la boda de Elle, que se celebraría en la iglesia a la que pertenecía Nathan. Elle sintió un alivio inmenso cuando oyó que llamaba a la puerta y la abrió para que entrara.
—¿Te lo habías imaginado? —le preguntó Celeste—. ¿Te habías imaginado en tus fantasías más disparatadas que nos casaríamos?
—No —contestó Elle—. Y menos que nos casaríamos con ciudadanos destacados y que podríamos pasear por la ciudad sin que se burlaran de nosotras. Esta mañana, cuando iba a tu ceremonia, me saludaron educadamente como media docena de veces.
—Tenemos regalos de boda —comentó Celeste en un tono extasiado mientras abotonaba el vestido de Elle y le cerraba el collar de perlas—. Colchas, platos y cosas así. Paul tiene familia por los alrededores. ¿Los has visto en el juzgado?
Elle se dio la vuelta para mirarla con la esperanza de que Paul Adams fuese el hombre que había descrito Nathan.
—Acudirás a mí si él es… desagradable, ¿verdad? Tengo algo de dinero y puedo pagarte un hotel o un billete de tren.