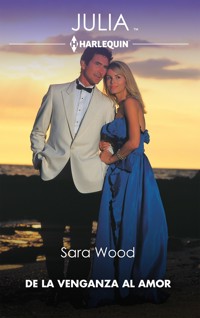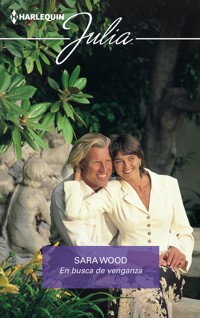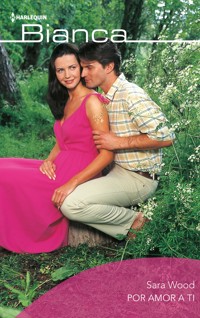2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Poco después de descubrir que era descendiente de un conde italiano y heredera de una fortuna, Sophia Charlton volaba camino a Venecia a bordo del jet privado del sensual príncipe Rozzano di Barsini, ¡tras haber accedido a ser su esposa! ¡Y Rozzano exigía que la boda de la década se celebrara en tan sólo cuatro semanas! Sin embargo, cuando recuperó el aliento, Sophia comenzó a cuestionar la impaciencia de Rozzano. Se rumoreaba que necesitaba un heredero urgentemente. Quizás sólo la quería como madre de sus hijos. ¿Sería sincera la pasión que ardía en su mirada?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 1999 Sara Wood
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una boda apresurada, n.º 1089- mayo 2022
Título original: The Impatient Groom
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1105-658-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
DESDE las sombras de la galería de los músicos, Rozzano observó la celebración de cumpleaños de su cuñada y se enfrentó a lo inevitable. Tenía que casarse. Era una idea atroz, pero no había otra alternativa. Un espasmo de dolor le atenazó el estómago.
En el bello salón de baile del siglo XVIII, cortesanas de lujo se esmeraban ante sus ricos amantes y bellezas esplendorosas ronroneaban en brazos de magnates de edad avanzada. Varios invitados recorrían la sala acariciando subrepticiamente las antigüedades, intentando calcular su precio.
Su pecho se inflamó con un resoplido airado. Esa gente envilecía sus posesiones y su palacio. Despreciaba a las compañías de su hermano; eran vulgares.
Entre parloteos vacíos, su tramposo y vago hermano se pavoneaba de sí mismo y de la riqueza de los Barsini mientras la homenajeada refunfuñaba en una esquina y sus maleducados hijos gritaban, peleaban y se hinchaban a comer exquisiteces.
El príncipe Rozzano Alessandro di Barsini se permitió el raro lujo de una mueca malévola. Tenía reputación de ser un perfecto caballero. La gente se asombraría de verlo de otra manera; los Barsini no mostraban sus emociones ante el público.
—¡Ten emociones, si es necesario! —le dijo su padre en una ocasión memorable—. ¡Pero ten la decencia de guardártelas para ti!
Rozzano mantenía oculto el odio y furia que sentía por su familia pero, ¡por Dios que era agradable dejar caer su máscara unos segundos!
Durante la última hora, ser amable con todo el mundo había forzado su paciencia hasta el límite; le resultaba muy difícil controlarse ante los excesos de su hermano. De niño pasó largas y dolorosas horas solo, conformando sus pasiones volcánicas al rígido marco que exigía su padre. Tras treinta y cuatro años de autodisciplina se sabía bien la lección.
Lo consiguió desviando su explosiva energía hacia los deportes de riesgo, que le exigían forzarse hasta el límite. Pero Enrico iba demasiado lejos y a Rozzano cada vez le costaba más controlarse.
El desdén afloró a sus sensuales labios. Su hermano le parecía repulsivo, vulgar e inmoral. En ese momento acariciaba la espalda de una mujer; casada, madre de dos hijos y una de las muchas amantes de Enrico. Que alardeara de ella en el palazzo familiar lo llenaba de furia impotente y corrosiva.
Recordó el nacimiento de Enrico y como ese diminuto ser de pelo oscuro le derritió el corazón. Enrico le pareció un milagro. Pero tenía cuatro años, y no sabía que el inocente bebé, por pura malicia, envenenaría la vida de todos los que lo rodeaban.
Rozzano palideció. Él también percibía el veneno. Le dolía sentir un odio y una repulsión tan extremas por alguien de su propia sangre, pero nunca podría perdonarle a Enrico lo que había hecho. Nunca.
Apretó la mandíbula con determinación, tenía que tomar una decisión drástica. No sabía qué diablos hacer con Enrico: como frenarlo, ayudarlo y asegurarse de que no hiriera a más gente incauta.
El día anterior había intentado razonar con él. Enrico se echó a reír y le dijo que la vida era para vivirla y que sólo un tonto trabajaría todo el día en una oficina. Ese recuerdo lo enervó. ¿Es que su hermano pensaba que un emporio editorial se dirigía solo?
Unos invitados borrachos chocaron contra un valioso candelabro medieval, tirándolo al suelo; Rozzano, furioso, endureció su corazón.
Como primogénito de una de las familias venecianas mas antiguas y nobles, tenía el deber de proteger el honor y la supervivencia del apellido Barsini. Enrico y sus odiosos hijos no debían heredar el título.
Necesitaba un heredero. No había escapatoria. Tenía que encontrar una esposa. Rozzano inspiró con fuerza, afectado por esa terminante decisión.
Curvó los dedos lentamente y sus elegantes manos se convirtieron en puños beligerantes. Se tragó la cólera que le atenazaba la garganta y gruñó. ¡Lo que podía llegar a hacer por la familia!
Lo invadieron emociones turbulentas. Hacía cuatro años, tres meses y cuatro días que se juró no volver a relacionarse con una mujer. ¡Casi podía contar las horas pasadas desde la muerte de su mujer! Se mordió el labio inferior para recuperar el control.
Sus ojos destellaron con veneno y amargo resentimiento. Dado el papel que Enrico jugó en la muerte de su esposa, se vería forzado a elegir una mujer que no amara, que no podría amar, y a actuar como amante esposo el resto de su vida. ¡Menuda condena!
Pensó en las mujeres que conocía, en las que lo adoraban y en las muchas que coqueteaban con él. No había dado pie a ninguna.
—¡Maldito seas, Enrico! —masculló. La felicidad lo evadía; lo tenía todo y no tenía nada. Excepto el afecto paternal de un anciano. Gruñó.
Casi se había olvidado de D’Antiga. Miró su reloj Cartier y soltó una exclamación. Lo primero, primero. Tenía que marcharse.
En algún lugar del sur de Inglaterra, un abogado tenía noticias sobre los D’Antiga, y eso lo intrigaba lo suficiente como para atravesar media Europa. ¡Quizás había encontrado a la hija de D’Antiga! Si fuera así podría dejar de dirigir los negocios de D’Antiga, el mejor amigo de su difunto padre.
Su expresión se tornó suave e inescrutable. Suprimió su enfado. Pensativo, Rozzano descendió por la escalera dorada. ¡Quizá podría arrebatarle las riendas de la editorial de los Barsini a su hermano y hacer que volviera a funcionar! Eso lo entusiasmó.
Ya en la puerta, hizo un gesto con la cabeza y los criados se pusieron en movimiento: uno corrió a llamar a su barquero, otro le trajo el abrigo de lana, el maletín y unos guantes.
Como era habitual, otros se ocupaban de facilitarle el tedioso viaje. Una lancha motora lo llevó al aeropuerto de Venecia para tomar el vuelo a Londres. Tras pasar la noche en su suite del hotel Dorchester, fue en limusina hasta el avión privado, que aterrizó en un aeropuerto de la costa sur. Otro coche lo condujo a Barley Magma, un pueblecito de Dorset.
El príncipe Rozzano Alessandro di Barsini salió del coche tan inmaculado y compuesto como si se hubiera levantado y vestido diez minutos antes.
Pero ya antes de desayunar había solucionado otra crisis provocada por Enrico, hablado con su agente de bolsa y contestado a las llamadas de varias filiales extranjeras de su editorial. En el coche despachó documentos urgentes, relativos tanto a su propio negocio como a las perfumerías D’Antiga.
—Sí, aquí es —lo animó el chófer al verlo dudar.
Estaban parados ante una pequeña tienda de alimentación, situada al final de una hilera de casas adosadas. Rozzano, perplejo, arrugó la frente alta y ancha y pensó que había sido un viaje inútil, un error. Se sintió decepcionado.
—No tengo nada que hablar con un tendero —le dijo al chófer.
—¡No! El abogado alquila las oficinas del piso superior —replicó alegremente el conductor. Sabía reconocer a un hombre rico y esperaba una buena propina—. Es la puerta que está en el lateral.
—Vuelva por mí, por favor, en… una hora —Rozzano, dubitativo le dio las gracias. No esperaba tardar tanto, pero siempre podía sentarse a la sombra y trabajar. Fue hacia la puerta sin que su rostro dejara entrever que lo consideraba todo un error.
Subió las escaleras negándose a creer que un abogado de poca monta de un pueblo rural tuviera relación con la aristocracia veneciana. ¡Menos aún podría resolver un misterio de hacía treinta y tres años! Desesperanzado, entró en la humilde oficina.
—¿Sí? —espetó una joven, sin levantar la vista y tapando el auricular con la mano. Intentaba escribir a máquina mientras charlaba por teléfono. Él estrechó los ojos pero mantuvo la compostura y se dirigió en silencio hacia la mesa.
—Buenos días. Tengo una cita. Rozzano Barsini.
—¡Oh! ¡El príncipe! —la mujer soltó el teléfono, enrojeció y tiró un montón de papeles y una taza de café. Rozzano se apartó con rapidez, para evitar que manchara su elegante traje—. ¡Maldición! Oh, lo siento, eh… Alteza —confusa, intentó limpiar la mesa, disculparse y mirarlo, reverente, al mismo tiempo.
Él le ofreció su pañuelo de lino, deseando, irónico, que no le hiciera una reverencia. Parecía a punto de hacerla.
—Por favor, cálmese —dijo, hastiado del efecto que producía su nombre. A su pesar, era una celebridad.
Desde la muerte de su esposa, los medios de comunicación lo perseguían, y publicaban hasta el más mínimo detalle de su vida, sin olvidar las extravagantes fiestas de su hermano.
—Esperaré hasta que pueda anunciarme —dijo Rozzano secamente; controlando el impulso de añadir que salir en las revistas no lo convertía en un dios.
La secretaria recogió y fue atropelladamente hacia la oficina interior. Rozzano echó una ojeada dubitativa al desgastado sofá, controló un suspiro, y se acomodó en una silla de madera. Lamentando haber perdido su valioso tiempo, sacó el teléfono móvil para hacer unas llamadas. Entonces vio a una mujer sentada junto a la ventana.
—¡Disculpe! Creí que estaba solo. Buenos días —saludó educadamente, guardando el teléfono.
—Buenos días —respondió ella con calma. Una sonrisa suavizó sus ojos gris oscuro.
Su voz era tan grave, musical y acogedora que calmó de inmediato la irritación de Rozzano.
Ella debía saber quién era él, la secretaria lo había gritado a los cuatro vientos, pero parecía relajada y nada impresionada. Esa reacción lo sorprendió tanto que, tras desviar la vista, ya que evitaba a las mujeres como a una plaga, la miró otra vez.
Una sonrisa divertida suavizó sus duros rasgos. ¡Lo había olvidado, o desestimado! Esa inusual actitud lo intrigó y encantó.
Miraba la calle, y su expresión de felicidad parecía indicar que pensaba en algo maravilloso. Rozzano recordó sus modales y apartó la vista con cierto pesar, profundamente afectado por la sensación de calma que emanaban del rostro y del cuerpo de ella.
A diferencia de las mujeres que conocía, diminutas y muy delgadas, a la moda, era bastante alta, con huesos grandes y curvas bien formadas. Sin embargo…
Simuló hojear una vieja revista de vestidos de novia, e intentó averiguar qué lo intrigaba. ¿Su ropa quizá? Llevaba un vestido azul de poliéster, mal cortado y con el bajo deforme, y una rebeca marrón de estilo indefinido. Pero tenía unas piernas increíbles, largas, esbeltas, desnudas y doradas por el sol, y unos tobillos tan bien formados que deseó acariciarlos. Los zapatos, en cambio, eran baratos y pasados de moda aunque, eso sí, relucientes. Llevaba el cabello, color caramelo oscuro, recogido en una gruesa trenza, como si desaprobara las frivolidades.
Esas piernas eran lo único que podía acelerarle el corazón. ¿Qué era entonces lo que le llamaba la atención? Fascinado, se concentró.
Allora. ¡Lo sabía! Sus ojos oscuros llamearon con excitación. Ella emanaba un aura de refinamiento. Se veía en su porte, en la espalda recta como un palo, en la graciosa elegancia de su cabeza, de rasgos delicados, casi frágiles, y en la recatada postura de esas preciosas piernas.
Interesante. La curiosidad le hizo plantearse entablar una conversación con ella.
—El señor Luscombe lo verá ahora, Alteza —anunció la secretaria, con voz chillona y ojos brillantes de excitación.
—Gracias.
Asombrado de lamentar no haber podido hablar con la Madona, Rozzano se levantó y entró pausadamente en la oficina de Luscombe. El anciano abogado lo saludó y Rozzano oyó la voz despectiva de la secretaria en la sala de espera.
—Ah, entre usted también, señorita Charlton.
Giró sobre los talones, sorprendido. La serena y soñadora Madona lo había seguido. ¿Qué tenía ella que ver con los millones de D’Antiga?
—¿Quiere café, Alteza? —ofreció la secretaria, con voz empalagosa.
—En mi país —replicó él, mirándola con dureza, molesto por sentirse obligado a recriminarla—, se atiende a las mujeres antes que a los hombres.
—¡Jean, trae café para todos! —la mirada del abogado a su secretaria fue explícita. Después, Luscombe dedicó su atención a la angelical mujer que había tras Rozzano. Cuando le dio la bienvenida, el enfado desapareció de su rostro y se deshizo en sonrisas.
Lo mismo le pasó a Rozzano, sin saber por qué. Hacía tiempo que la sonrisa no formaba parte de su repertorio de gestos, pero mirar a la Madona le hizo sonreír. Cuando ella aceptó con solemnidad la mano que le tendió el abogado, Rozzano pensó que su sola presencia lo reconfortaba como un sedante.
Cuando Frank Luscombe les presentó, Rozzano, dejándose llevar por un extravagante y desacostumbrado impulso, tomó la delicada y grácil mano de Sophia Charlton y se inclinó para besarla.
Ella, mirando la oscura cabeza, pensó que su apariencia y su olor eran maravillosos, e intentó recordar dónde había oído su nombre. Dado que era un príncipe, supuso que lo había leído en la descripción de alguna fiesta de alta sociedad. ¡Que glamour!
Él alzó los ojos, cálidos, magnéticos y negros como la tinta. Sophia se sorprendió. Ese hombre no era ningún playboy. Tenía profundidad. Inteligencia.
Un resplandor interno hizo que todos sus músculos se relajaran, igual que había ocurrido cuando él entró en la sala de espera y oyó su voz, aterciopelada e intensa, y su intrigante acento.
Su llegada le había hecho soñar con encontrar a su príncipe, enamorarse y tener hijos. Incluso si el «príncipe» resultaba ser un granjero o un vendedor, ¡sería un príncipe para ella!
Y tendrían hijos: cuatro sería lo ideal. Sophia suspiró; ansiaba tener un bebé. El deseo había cobrado urgencia con el tic-tac de su reloj biológico. Aunque siempre buscaba lo bueno de todas las situaciones, tener una familia completaría su vida.
El humor y el sentido común la devolvieron a la realidad. En ese entorno rural escaseaban los corceles blancos montados por príncipes, granjeros o vendedores, solteros y libres. ¡Especialmente los que se enamoraban locamente de una solterona de treinta y dos años, vestida con una vieja rebeca marrón!
Divertida, se imaginó al príncipe Rozzano inclinándose desde su caballo blanco para levantarla y sentarla ante él. En un ataque de pasión, él le desabrocharía la modesta rebeca y la tiraría lejos. Contuvo una risita y prestó atención, con rostro serio.
—Por favor, sentaos. Os pido disculpas por lo de Jean —dijo Frank—. Es temporal. Mi secretaria está de baja por maternidad.
—¡Que maravilla! —exclamó Sophia, conteniendo la envidia—. Pero debe ser difícil para ti —se compadeció. Se sentó e intentó que la corta falda le cubriera un poco más de muslo. El príncipe ya le había mirado las piernas un par de veces; pero no sabía si con desaprobación o disfrutando de la experiencia.
La secretaria llamó a la puerta y dejó una bandeja sobre el escritorio del abogado. Sonriendo tontamente, le dio una taza al príncipe, puso cara de decepción cuando éste rechazó la leche y el azúcar, y abandonó el despacho con enfado, sin servir a Sophia y a Frank.
—¡Me rindo! —suspiró Frank.
—Si te desesperas, puedo venir a echarte una mano —ofreció Sophia con ojos brillantes—. Solía llevar las cuentas y escribir a máquina para papá.
—Creía que antes de dejar el trabajo para cuidarlo dirigías una guardería —dijo Frank con sorpresa.
—Así es. Me encantaba —admitió ella, rememorando aquellos tiempos felices—. Pero ayudaba a papá en mis ratos libres. La verdad, ahora mismo haría cualquier cosa, siempre que no implique robar, vender droga o… —se interrumpió, dándose cuenta de que parloteaba sin su precaución habitual. ¡Ese no era lugar para mencionar la prostitución!
—¿O? —animó el príncipe.
—Nada ilegal —replicó ella con tono formal.
—Ah —la expresión de los ojos de Rozzano dejó claro que sabía exactamente qué había callado.
—Aparte de mi ayuda voluntaria en el colegio —continuó ella—, estoy sin trabajo desde que murió papá —hizo una mueca—. Ya sabes lo que es encontrar trabajo aquí, Frank. Sería más fácil si viviera en una ciudad, pero no puedo permitirme un traslado.
Soltó una risita al recordar su último intento de encontrar trabajo.
—Comparta el chiste, por favor, señorita Charlton —murmuró el príncipe, con los ojos ocultos tras sus largas pestañas. Ambos parecían interesados; Sophia se encogió de hombros y accedió.
—Estaba tan desesperada por encontrar trabajo —explicó solemne— que la semana pasada me presenté a un trabajo de basurera.
—¿Basurera?
—Servicio de recogida de basuras —explicó. Aunque el príncipe dominaba el idioma, estaba claro que los aristócratas no sabían nada de ese tipo de tareas.
La única respuesta del príncipe fue elevar las cejas un milímetro. Parecía ser un hombre que no se dejaba llevar por el humor. Ella deseó poder escandalizarlo o conseguir que una sonrisa rasgara esa compostura.
—¿Y? —preguntó Frank con una sonrisa.
—Al ver a los demás candidatos pensé que tenía posibilidades —dijo con rostro serio—. Entonces entró un tipo con la cabeza afeitada, tatuajes y músculos hercúleos. Comprendí que había perdido. En un par de horas habría podido conseguido las dos primeras cosas, ¡pero no la tercera!
Frank se echó a reír. A ella le pareció que el príncipe sonreía, pero no lo miró. La estaba poniendo nerviosa. ¿Qué relación podría tener con ella?
—Creo —apuntó Frank, aun riendo—, que pronto tendrás mejores cosas que hacer que recoger basura.
El príncipe se inclinó hacia delante. Sophia le echó un vistazo. Dedujo por la postura de sus hombros que estaba tenso, aunque su perfecto rostro moreno no mostraba ninguna emoción.
Era hija de un vicario y tenía práctica en interpretar gestos; ese trabajo desarrollaba la percepción. ¿Cómo saber si un viudo se estaba haciendo el valiente cuando en realidad deseaba hablar y llorar su pérdida? ¿O que el tarro de mermelada casera que le ofrecía un parroquiano no era sino una excusa para charlar sobre su hija descarriada?
Su mente volvió al presente y ella también se puso tensa al preguntarse cómo encajaba un noble italiano con la misteriosa llamada de Frank, que le había prometido buenas noticias.
—¿Una oferta de trabajo en una guardería? —le había preguntado esperanzada.
—Mucho mejor —fue todo lo que replicó Frank.
Pero esa era su ilusión: volver a hacer lo que adoraba, estar rodeada de niños que amar y cuidar.
—¿Sophia?
Ella se llevó la mano a la boca consternada, y soltó una risita compungida; solía desconcentrarse cuando se retraía a su mundo de fantasías.
—¡Lo siento! ¡Soy muy distraída! —se excusó.
—¿Pensaba en ese Hércules? —sugirió el príncipe.
Los ojos de ella chispearon. ¡Bajo el frío exterior había sentido del humor! Sintió una alegría irracional.
—Pensaba en los niños —explicó con ternura inconsciente—. Me gustaría poder trabajar con ellos.
Frank carraspeó con intención, pero la miró con ojos cálidos. Con desgana, ella abandonó el recuerdo de los maravillosos días que pasó en la guardería.
—Sí, te escucho —estaba tranquila, con las manos en el regazo—. Adelante.
—Veamos… ¿Por dónde empezar? —el abogado enderezó una pila de papeles que había ante él.
Sophia percibió que el príncipe se había quedado muy quieto. Volvió a mirarlo. Tenía un perfil fuerte y duro, que sugería una determinación despiadada. Tuvo la impresión de que también era despiadado consigo mismo. Llevaba el pelo de la nuca perfectamente cortado, el cuello de su camisa resplandecía y tenía la corbata tan recta que parecía que la hubieran pegado en su sitio tras centrarla con una regla.
Vio un rizo que caracoleaba sobre una oreja y sintió un intenso placer ante esa rebeldía, que desafiaba su perfección.
Él la miró y esbozó una amplia sonrisa. Se quedó totalmente desarmada, como si le hubiera otorgado un privilegio poco común. Sintió el impulso de revolverle el pelo. Le quedaría maravilloso alborotado por el viento. Se lo imaginó en la calle, con esa perfecta estructura ósea iluminada por el sol.
—¿Estás tan impaciente como yo por saber que juego del destino nos ha reunido en esta oficina? —preguntó él.
Su voz culta y suave la inundó. Disfrutó de la sensación mientras simulaba reflexionar. No era normal estar junto a un príncipe que la hacía derretirse por dentro, y pensaba disfrutar de cada segundo.
—Impaciente no. Estoy segura de que Frank nos lo contará a su debido tiempo —repuso afable. Cualquiera que hubiera asistido a las meriendas que ofrecía la vicaría a parroquianos parlanchines, sabía lo que era la paciencia—. ¡Pero sí me parece extraordinario!
—Lo mismo que a mí.
Más que extraordinario era ¡imposible! Pertenecían a diferentes planetas. La ropa de él, desde luego lo era. Se ajustaba a su escultural cuerpo como un guante, sin duda estaba hecha a medida. La recta línea de su anchos hombros era, en sí misma, una obra de arte.
Su cuidado cabello y sus uñas indicaban que era un hombre que tenía tiempo para sí, o que pagaba a otros para que cuidaran su apariencia. Y además, aristócrata. Eran como la noche y el día.
—Creo que Frank se ha confundido de documentos —susurró impulsiva, inclinándose hacia él.
—Eso ya se me había ocurrido —sonrió él, con una mirada tan dulce que ella se atragantó.
—No tardaré —masculló Frank, concentrado en sus papeles —. Estoy buscando algo…
Parecía excitado, y Sophia frunció el ceño. ¿Qué podía hacer que un abogado perdiera la calma? La tensión de Frank se le contagió, y los nervios le hicieron romper el silencio.
—¿Crees que puedo ser tu hermana desaparecida?
Él la recorrió de la cabeza a los pies pausadamente, y ella sintió que la invadía una oleada de calor, como si sus ojos la quemaran.
—Es improbable ¿no crees? —murmuró él, mirándole los tobillos como si demostraran por sí solos que no tenía un hueso aristocrático en el cuerpo.
—Era una broma —farfulló, desconcertada por lo que le ocurría.
—Ya lo sé —los oscuros ojos chocolate la miraron con languidez. Rozzano estudió su rostro y su boca detenidamente. Frunció el ceño, inspiró agitado y se incorporó con brusquedad, como si se le hubiera ocurrido—. ¡Señor Luscombe! —espetó, sin rastro de su principesca compostura—. Me dijo por teléfono que tenía noticias para D’Antiga, el amigo de mi padre. ¿Acaso se refería a su hija?
—En cierto modo —balbuceó Frank—. Pero…
—Supongo que ha muerto.
—Lo ha adivinado, pero si me…—Frank parecía desconcertado por la súbita brusquedad del príncipe.
—¿Tenía descendencia?
—Por favor, déjeme dar las noticias con suavidad… —Frank se revolvió en la silla, incómodo.
—¿Qué noticias? —gritó Sophia alarmada—. ¿Por qué con suavidad? ¿Qué conexión hay entre el príncipe Rozzano y yo? —insistió, sintiendo pánico.
Entonces recordó cuándo había visto ese nombre. Tiempo atrás su foto apareció en la portada de todas las revistas de actualidad. Era una imagen de absoluto dolor y ese rostro desolado le dio lástima. Se acordaba de la foto, pero no del motivo. ¿Qué había sido? ¿Tendría algo que ver con su presencia allí?
—Sophia, querida.
—¿Sí? Oh. Perdón —el tono cariñoso del abogado recapturó su atención. Percibió que estaba a punto de decirle algo desconcertante—. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? —preguntó, pálida de aprensión.
—Hace ya once meses que falleció tu padre.
—Sí, Frank, lo sé…
—Lo digo para poner al príncipe en antecedentes —Frank se volvió hacia Rozzano—. Tenía esclerosis múltiple. Sophia lo cuidó durante los últimos seis años de su vida.
—Eso es mucho tiempo —dijo el príncipe con seriedad, mirándola fijamente a los ojos.
—¡Por favor, sigue! —suplicó Sophia con los labios resecos, mirando de uno a otro temerosa. Frank se reclinó en el asiento con expresión de suficiencia.
—He comprobado la autenticidad del testamento de tu padre, Sophia —explicó con excitación—. Fue muy complicado —Frank carraspeó—. Sophia… él guardaba un secreto, sobre tu madre. Ella le hizo prometer que nunca te lo revelaría y, siendo un hombre íntegro, cumplió su palabra. Pero justo antes de morir me pidió que te lo contara cuando te considerase preparada. Pensaba que debías saberlo porque te quería, y deseaba que tuvieras la oportunidad de…
El príncipe soltó una exclamación en italiano y ella se sobresaltó. Como si fuera incapaz de contenerse, él se puso en pie y comenzó a pasear de un lado a otro. Desarmada por la reacción de Rozzano, Sophia se volvió hacia Frank con desesperación.
—La oportunidad de ¿qué? —preguntó con voz suplicante y temblorosa.
—¿No ve que bajo esa compostura tan británica está ansiosa por saberlo? —preguntó Rozzano con voz dura y ojos centelleantes de excitación—. Sé quien es. Es la hija de Violetta ¿verdad? De Violetta D’Antiga.
—¡Exacto! —gritó Frank más contento que unas pascuas.
La aprensión de Sophia se desvaneció. ¡Los dos se equivocaban! Se acomodó en la silla con alivio.
—¡Vaya! Me habéis asustado para nada. ¡El nombre de mi madre era Violet Charlton! —aclaró, pensando que Frank tenía tanto trabajo que perdía la cabeza—. Está claro que necesitas una buena secretaria, Frank —bromeó—. ¡Ya sabía yo que había algún error!
Vio con asombro que el príncipe se arrodillaba ante ella y le tomaba la mano. Sus ojos se encontraron; los de ella enormes y confusos, los de él fieros y brillantes.
Se estremeció al notar su cercanía. Pero era comprensible: era guapísimo, un hombre cautivador. Cualquier mujer se habría desecho al vislumbrar la energía y fuerza que había tras su civilizada máscara.