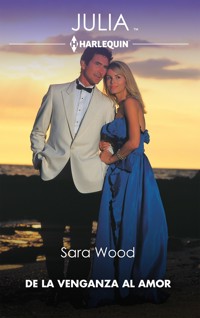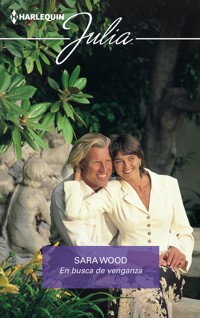2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Helen estaba locamente enamorada de Dan, su guapísimo marido; pero acababa de pillarlo in fraganti con su secretaria. Ahora que su matrimonio había acabado, ¡Helen descubría que estaba embarazada! Dan jamás habría hecho nada que pudiera poner en peligro su matrimonio; todo había sido un malentendido y ahora no sería capaz de hacer que su relación funcionara si no conseguía que su mujer confiara en él. Fue entonces cuando supo que Helen estaba esperando gemelos y se dio cuenta de que no tenía otro remedio que convertirse en un padre a tiempo completo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Sara Wood
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Una familia feliz, n.º 1362 - mayo 2015
Título original: For the Babies’ Sakes
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6249-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Tenía una amante su marido?
Pálida, horrorizada, Helen permaneció inmóvil, atónita, en el vestíbulo, sin darse cuenta de que estaba poniendo perdida la alfombra nueva. Atravesó la puerta principal con la mirada fija en la prenda interior rosa, tirada sobre el primer escalón. No quería moverse, temerosa de descubrir más ropa decorando la escalera de madera, que desaparecía haciendo una curva. El corazón le retumbaba. Aquellas braguitas eran muy seductoras, y definitivamente no eran suyas. Era el tipo de prenda que lucían las modelos en las revistas, y estaba en su casa. Pero, ¿cómo había llegado allí?
Helen abrió inmensamente los ojos grises y se quedó en blanco, observando el ridículo lazo que adornaba los bordes de seda de la prenda. ¿Quién podía llevar algo tan incómodo y poco práctico? ¿Y qué hacía ahí, tirado en medio de la escalera? La sospecha comenzó a embargarla. Había demasiados cabos sueltos. Apenas podía respirar. Cada vez que lo hacía, sentía un intenso dolor en el pecho. Se sentía fatal. Gimió y cerró con fuerza los ojos, luchando contra la sensación de náusea y de debilidad que había estado padeciendo durante toda la mañana. Ladeó la cabeza y escuchó con atención, tratando de oír los ruidos que la orgía debía producir. Al menos, risas femeninas sofocadas. Pero los albañiles se habían ausentado durante un par de semanas, y solo oyó el ruido de la lluvia torrencial sobre el tejado. ¿Sería una buena señal?
Helen se estremeció y se desabrochó el abrigo mojado. No era el catarro lo que la hacía sentirse mal, sino el miedo y la decepción. Estaba tiritando. Las pruebas del delito comenzaban a asustarla. Número uno: una mujer, sexualmente activa, había dejado caer aquella prenda íntima en la escalera de su casa. Helen se mordió el labio inferior, comprendiendo por qué había llegado a aquella conclusión en primer lugar. Ella no era una mujer sexualmente activa. Dan y ella llegaban tan cansados del trabajo, que apenas se veían. Y menos aún hacían el amor. Por eso usaba ropa interior práctica, no prendas de revista.
Número dos: minutos antes, mientras se ponía las botas en el coche, imprescindibles en aquel lluvioso mes de junio, había visto que las cortinas del dormitorio principal estaban echadas, cosa increíble en pleno día. El hecho la había sorprendido tanto, que se había olvidado del paraguas en el coche. Por eso se había calado el pelo mientras, atónita, observaba la ventana como una idiota, tratando de comprender qué estaba sucediendo.
Debía de haber ladrones, había pensado al principio. Pero la ocurrencia era una estupidez. Ningún ladrón se habría molestado en echar sólo las cortinas del dormitorio principal únicamente mientras saqueaba toda la casa. Eso la había llevado al punto tres. Solo una persona tenía llaves de la casa, aparte de ella: su marido. Helen desvió entonces la vista hacia el granero, delante del cual aparcaba siempre Dan el coche. Fue un alivio verlo allí, en lugar de la camioneta de los ladrones. Entonces pensó que Dan debía haber vuelto a casa antes de tiempo, como ella, por culpa del mismo constipado. En sus prisas por atender a Dan, Helen había tropezado y caído de bruces al barro, maldiciendo el día en que decidieron mudarse a vivir al campo. Pero eso último no era ninguna novedad. Ella se había puesto en pie y había seguido corriendo, soñando con acurrucarse junto a él frente a la chimenea, mientras ambos se sonaban la nariz.
¡Ah! Lo más probable era que Dan no tuviera ningún constipado. Los ojos de Helen brillaron resentidos y rabiosos. Quizá fuera otra cosa lo que lo hubiera tumbado. Otra persona, de hecho. Ella hizo una mueca, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo amaba. Adoraba todo en él. Y, como siempre, se precipitaba a sacar conclusiones cuando lo más probable era que hubiera una explicación perfectamente sencilla e inocente.
Pero… la prenda íntima sobre las escaleras, su marido en casa, las cortinas echadas… todo resultaba desalentador. Helen se apartó el pelo de la cara y, por fin, las gotas de agua dejaron de resbalar por su rostro, nublándole la vista. Tenía que averiguar la verdad.
Consciente apenas de que no se había quitado las botas llenas de barro, y de que estaba manchando la casa, Helen se acercó al pie de la escalera y se agarró a la barandilla nueva evitando desmayarse. Tenía un nudo en la garganta, era incapaz de razonar y arrojar alguna luz sobre lo que estaba ocurriendo. Pero estaba segura de que debía haber una explicación. Él jamás la traicionaría. «No, Dan no», se repetía una y otra vez, estrujándose los sesos.
Quizá se hubiera puesto enfermo. Quizá, antes de volver a casa, le hubiera comprado ropa interior erótica para animar su inexistente vida sexual y, por accidente, alguna prenda se hubiera caído de la bolsa, mientras subía las escaleras. Le dolía la cabeza. Helen se detuvo un momento, esperando que se le pasara el mareo. El constipado la hacía sentirse débil. Le había costado un gran esfuerzo volver de Londres, tras sentir que se desmayaba de camino al trabajo. Y el viaje había sido agotador: dos largas caminatas, dos estaciones de metro, una hora de viaje en tren, y veinte minutos conduciendo.
Por lo general, ella pasaba todo el día fuera de casa. Era ejecutiva financiera de uno de los más importantes almacenes de moda de Knightsbridge, en Londres. Aquel día, Helen había decidido volver a casa antes de tiempo. Y ojalá no lo hubiera hecho, pensaba mientras las dudas la carcomían, aterrorizada ante la posibilidad de que Dan estuviera en el dormitorio con otra mujer. Ella alzó la cabeza y, para su desesperación, observó de pronto otra prenda, unos cuantos escalones más arriba. Era una media de seda. Su pareja estaba enrollada de manera erótica sobre la barandilla de la escalera.
–¡Oh, Dan! –exclamó Helen en un tono trágico, esperando aún que hubiera una explicación racional para todo aquello–. ¡Por favor, no estés en el dormitorio! ¡No podría soportarlo!
Dan lo era todo para ella. Por él, había accedido incluso a mudarse a aquella horrible casa, rodeada de barro, con un ático lleno de ardillas que no dejaban de correr durante toda la noche. Helen había tratado de hacer caso omiso de las arañas, que aparecían por los rincones más inconcebibles de la casa. Cualquier cosa, con tal de hacerlo feliz. Porque habían sido felices, ¿o no? Dos años antes, el día de su boda, él le había jurado amor eterno y había atravesado el umbral de la puerta de aquella casa campestre de Deep Dene con ella en brazos, señalando orgulloso las enormes posibilidades del lugar, mientras Helen solo veía en ella abandono y aislamiento. Pero, por él, ella había soportado el derroche incansable, la presencia constante de obreros y el caprichoso funcionamiento de la cocina y el horno.
Criada en la ciudad, Helen soñaba con calles pavimentadas, carreteras alquitranadas llenas de tráfico e inhalaciones de monóxido de carbono. Dan, en cambio, adoraba Deep Dene y sus vigas antiguas de madera, sus chimeneas y los cinco acres de jardín, por lo que ella había acabado cediendo, horrorizada. Y así, tras contratar a un constructor, ambos habían comenzado sus viajes diarios a Londres, al trabajo, desde su futura casa de ensueño en Sussex Downs. Aquello era una pesadilla.
Helen se quedó pensativa. Quizá el problema fueran aquellos largos viajes diarios al trabajo. Apenas se veían. Hacía siglos que no se abrazaban, semanas y semanas que no hacían el amor. Ella llegaba tarde a casa y metía algo en el microondas. Dan volvía a altas horas de la noche, a veces demasiado cansado incluso para pronunciar palabra. Y era demasiado viril, demasiado masculino como para permanecer célibe durante mucho tiempo. Era justo en esos momentos cuando los hombres se extraviaban.
–¡Dan, no me hagas esto! –susurró Helen suplicante, sintiendo un insoportable dolor en el estómago que no sabía si achacar al resfriado o al miedo.
Ella subió con lentitud las escaleras. Su frente sudaba, fría. Estaba más enferma de lo que creía. Fue entonces cuando oyó voces. Eran débiles, distantes, y procedían del dormitorio principal. De inmediato, la hipótesis de la vuelta a casa de Dan, con compras de lencería, quedó descartada. Helen pudo identificar su voz firme, profunda, y enseguida escuchó la de una mujer desconocida.
–¡No, no! –negó inútilmente.
Había una mujer en el dormitorio. Sin ropa interior. Con su marido. Helen tragó. No había que ser un genio para imaginar lo que estaba ocurriendo. Ella se quedó paralizada a causa del shock, mientras la cabeza le daba vueltas, escuchando aquellas voces en su mente. No podía soportarlo. Amaba a Dan. Confiaba plenamente en él. No podía ser cierto. Tenía que haber un error.
Quizá hubiera alguna otra explicación, quizá quedara otra alternativa: la salida del cobarde. Helen se imaginó a sí misma atosigada por las explicaciones de él acerca de reuniones de trabajo, de preparativos de fiestas sorpresa… Pero luego imaginó las dudas que corroían su interior, silenciadas para siempre ante el miedo a la verdad. No, jamás podría vivir consigo misma, ni con Dan, a menos que supiera a ciencia cierta si le había sido infiel. Debía saber si la había engañado en su propia casa, en su propio dormitorio. Y, por supuesto, no tenía más alternativa que subir. Ella alzó la cabeza y observó aterrada las escaleras, deseando encontrar una explicación. Quizá aquella mujer fuera diseñadora de interiores, experta en tapicerías, y hubiera corrido las cortinas para… para…
Helen se llevó el puño a la boca desesperada, tratando de ahogar un grito. ¿Y la ropa interior?, ¿para qué, por qué iba nadie a quitárselas? Ella siguió subiendo y vio otras… cosas más allá, cosas de las que no fue capaz de apartar el ojo. Era imposible, Dan la amaba. Pero quizá no la amara ya más. Quizá la hubiera amado, hacía tiempo. ¿Cuánto tiempo hacía que no hacían el amor, que no se procuraban afecto? Demasiado. En realidad, llevaban vidas separadas.
Helen comenzó a sentirse culpable. Había estado demasiado ocupada, demasiado cansada… pero hacían falta dos para bailar el tango. También él había alegado cansancio y agotamiento. Pero agotamiento, ¿de qué?, preguntó una voz suspicaz en su mente.
Dan siempre llegaba cansado a casa. Era como estar casada con un hombre invisible. Algunos días, lo más cerca que estaba de él era cuando se levantaba de madrugada para plancharle la camisa. Él utilizaba dos camisas limpias al día, a veces tres. Tras quemar un par él, una mañana con la plancha, ella había decidido ocuparse de esa tarea. En aquel momento se preguntaba si no habría estado preparándolo para su amante.
Helen se armó de valor y siguió subiendo, sin mirar los zapatos rojos de tacón. Eran zapatos de fulana. Más arriba un sujetador, un liguero y una camiseta. Luego una camisa azul de ejecutiva, una falda y una chaqueta, tiradas de forma artística encima del último escalón. Tenía la boca seca. Cada escalón era como la cima de una alta montaña, acercándola cada vez más a la temida verdad. Apenas oía las voces de Dan y aquella mujer; no podía oír lo que decían, tal era el retumbar de su corazón. El cuerpo le pesaba. Rogaba por que todo fuera un sueño, una alucinación. Soñaba con despertar y reír a carcajadas, junto a él, mientras la abrazaba, juraba que jamás miraría a otra mujer, y reconocía que en los últimos tiempos la tenía muy abandonada…
Había llegado el momento, se lamentó ella. Había alcanzado el final de las escaleras. Helen sollozaba y jadeaba sin control mientras observaba un par de piernas femeninas desnudas.
Capítulo 2
Eran piernas esbeltas, observó ella. Con uñas pintadas de rojo. Helen sintió que todo su mundo se venía abajo. No se atrevió a mirar más arriba.
–¡Dios mío, Helen! –exclamó la mujer de largas piernas–, ¿qué llevas en los pies?
La risa de Celine la estremeció. Celine tenía la vista fija en las uñas de sus pies, que extendía sobre la alfombra reclamando la posesión de toda la casa, al tiempo que la de su marido. Era la secretaria de Dan, su mano derecha. Y, desde aquel momento, también su mano izquierda, sus dos piernas, su torso… En apariencia, toda Celine era ya del dominio de él. Y ella ni siquiera parecía avergonzada.
Helen se puso furiosa. Observó el aire triunfante de Celine, tapada apenas con una toalla azul, su toalla, y entró en el dormitorio. En comparación, ella debía parecer una rata recién salida del agua. Pero poco le importaba su aspecto, aunque estuviera poniendo perdida la alfombra color crema.
–¡Llevo botas cubiertas de barro, y te aseguro que hacen daño, con los pies desnudos! –gritó ella mientras la secretaria se echaba atrás–. ¡Y ahora explícame tu atuendo, Celine!
–¡Helen! –gritó de pronto Dan, horrorizado.
Ella alzó la cabeza en dirección a la puerta del baño, delante de la cual estaba Dan, de pie. Cerró los ojos y juró. Él estaba desnudo excepto por una pequeña toalla enrollada a las caderas. Su formidable cuerpo, masculino y musculoso, y sus cabellos, estaban mojados. Se había dado una ducha tras el acto sexual, pensó Helen respirando hondo. Así que era cierto, él le había sido infiel. No podía creerlo.
–¡Desgraciado! –gritó furiosa mientras veía su mundo desplomarse.
–¡Oh, Dios mío! –gimió Dan.
Herida hasta extremos inconcebibles, Helen observó la expresión de los ojos de él, que mostraban vergüenza y horror. Estaba pálido, tenía los labios blancos. Su rostro era la más clara imagen de la culpabilidad. Ella sintió que todo le daba vueltas.
–¡Dan! –gritó Helen en tono de reproche, incapaz de pronunciar palabra.
–¡Cariño! –gritó él a su vez, alargando una mano en un gesto de reconciliación, que ella rechazó con disgusto.
–¡No, no me toques!
–No comprendes –alegó él serio, frunciendo el ceño–. No es lo que piensas…
–¿No? ¡No me mientas! ¡No me tomes por una idiota! –gritó Helen, histérica.
Era inconcebible que Dan se atreviera incluso a soltar la clásica respuesta masculina de «no es lo que piensas». Pero sí lo era. Siempre lo era.
–¡No te miento! –exclamó él cruzándose de brazos, desafiante. A pesar de su actitud, Helen observó que estaba nervioso, que le costaba respirar. Y prefería no averiguar por qué–. Estás llegando a conclusiones precipitadas…
–¿Precipitadas? ¡Pero mírate!, ¡mírala a ella! –exclamó ella señalando a la sirena de toalla azul–. ¿No llegarías a conclusiones precipitadas tú también?
–¡Celine, te dije que…! –comenzó a decir Dan.
–¡No puedo creerlo! No irás a echarle la culpa a ella, ¿no? –continuó Helen.
–Celine…
–¡Basta, deja de fingir que eres inocente! ¡Hacen falta dos para acabar desnudos en la cama! Tenía una buena opinión de ti, pero según parece estaba equivocada. No puedo creer que seas tan cobarde como para echarle toda la culpa a ella. ¿Cómo has podido hacerme esto? –sollozó Helen con ojos llorosos–. Si te importara, jamás habrías…
–¡Helen! –gritó Dan con el ceño fruncido, sorprendido.
–¿Qué?, ¿qué pasa?
–¡Tienes un aspecto terrible! –afirmó él con crueldad.
–Muchas gracias –respondió ella con una mueca–. Solo me faltaba eso.
Helen desvió la vista hacia Celine, que dejó resbalar con gran arte la toalla para ofrecer una panorámica más reveladora de sus suaves y voluptuosos pechos. Celine no estaba mojada ni tenía el rostro rojo de ira, no tenía el pelo aplastado y lleno de barro por la lluvia. El contraste era patente. En lugar de sofisticada e irresistible, Helen estaba cubierta de barro y tenía un aspecto enfermizo. No podía competir con ella, daba pena.
–Bueno, es que tienes mal aspecto –insistió Dan con el ceño fruncido.
–Sí, pero ni Cleopatra resultaría atractiva, dadas las circunstancias –respondió ella resentida, alzando la cabeza–. ¿Alguna vez, al volver a casa, encontró la Reina del Nilo a su marido arrancándole la ropa a otra mujer, y dejándola caer artísticamente por las escaleras?
–¿Arrancarle qué?, ¿de qué estás hablando? –exigió saber él, la viva imagen de la indignación.
–¡Eso! –gritó Helen con amargura, señalando en dirección a las escaleras.
Dan esbozó una expresión de confusión convincente en extremo; sus largas piernas acortaron la distancia que los separaba con impaciencia, en cuestión de segundos.
–¡Dios mío! –comentó despacio, observando las prendas tiradas como si no las hubiera visto antes.
La interpretación resultó brillante. No era de extrañar que hubiera conseguido ocultarle su infidelidad hasta ese momento, pensó Helen. Dan era una estrella de Hollywood, interpretando al marido inocente acusado por error de tener una amante.
–¿Vas recordando, o tenías tanta prisa que ni siquiera te diste cuenta de lo que hacías? –preguntó ella.
Dan explotó entonces de ira. Una aterradora rabia hizo presa de él, que no dudó en dirigir hacia Celine. Ella, a su vez, se tapó la boca en un gesto revelador, como diciendo: «¡qué traviesos somos!»
–¡Eres una estúpida!
La secretaria, por toda respuesta, se encogió de hombros y parpadeó. Helen llegó incluso a temer por ella. Dan parecía reventar de rabia, la expresión de su rostro era atronadora.
–¡No te atrevas a descargar tu ira en ella! –exclamó Helen consumida por la ira–. ¡Mírate a ti!, ¡eres tú quien ha provocado esta situación! ¡Tú…!
–¡No! –gritó él girándose en dirección a Helen–. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Yo no sé nada de esto!
Ella, intimidada, dio un paso atrás. Dan estaba dispuesto a negar la evidencia, pensó atónita. A mostrarse incluso ofendido, a afirmar que ella estaba cometiendo una injusticia.
–En serio, ¿es que estás drogado?, ¿te ha violado, acaso? ¡No puedo creer que te atrevas a negarlo!
–¡Es la verdad! –protestó él.
–¡Por favor! –gritó Helen–, ¡ahórrate el esfuerzo de negarlo y fingir que eres inocente! ¡No soporto la mentira!
Desesperada, alzó la vista hacia los ojos de Dan y sollozó cuando vio en ellos compasión. No necesitaba su lástima, sino su fidelidad.
–No miento –repitió él con más calma–, pero ya nos ocuparemos luego de eso. Ahora necesitas reponerte, Helen. Estás calada, cubierta de barro y…
–¡Como si no lo supiera!
–¡Basta ya de sarcasmos! ¿Qué te ha pasado, te has caído? –preguntó Dan.
–¡Sí, así de tonta soy! –exclamó ella con lágrimas en los ojos–. Vi… vi las cortinas del dormitorio echadas y… y… –tartamudeó, restregándose los ojos–… Vi tu coche, y pensé que estarías enfermo… ¡Me preocupé! ¡Dios, si hubiera sabido…! Pero corrí como una idiota, para venir a cuidarte y… resbalé en el barro…
–¡Oh, cariño! –exclamó Dan con una tierna expresión de preocupación, dando un paso hacia Helen con los brazos abiertos.
–¡No te acerques a mí! –sollozó ella–. ¡No me toques! ¡Y no me llames cariño!
–¡Pero, cariño, te juro que estás malinterpretando la situación…!
–¡No es cierto, ojalá lo fuera! –dijo Helen, desesperada–. ¡Está bien, adelante! ¡Cuéntame lo que ha pasado! Estoy ansiosa por saber por qué estáis los dos aquí, desnudos, y por qué Celine parece tan… satisfecha.
–Celine –dijo Dan en tono de orden–, recoge tu ropa y… vístete.
Helen observó a Celine. La toalla había resbalado unos centímetros más. Dan parpadeaba con rapidez, observando de reojo el pezón, de pronto al descubierto. Parecía atónito. Helen se sintió defraudada.
–Claro –contestó Celine tomándose su tiempo, asegurándose de montar el espectáculo–. Pero no te olvides de la reunión, dentro de una hora…
–¡No! –negó él pasándose la mano por los cabellos, en un evidente esfuerzo por pensar con claridad–. Yo… ¡Demonios! Cancela esa reunión. Llama a un taxi y sal de aquí. Quiero verte esta noche en mi despacho…
–En tu despacho, comprendo –rio entrecortadamente la secretaria.
–Lo dudo –respondió Dan furioso, respirando entre dientes–. Recoge tus cosas y no vuelvas más.
Celine abrió atónita los ojos y esbozó una expresión maliciosa, antes de decir:
–¿Cómo puedes tratarme así, después de lo que hemos significado el uno para el otro? Ten en cuenta lo que te pierdes, Dan, atado a esta… aburrida y desastrosa mujer. Lo hemos pasado bien, eres un tipo estupendo. Y estamos muy bien juntos. Al menos, eso dijiste.
Celine entrecerró los ojos esbozando una expresión seductora y cómplice, para no dejar lugar a la duda. Se refería a lo viril que se mostraba Dan en la cama con ella. Él comenzó a tartamudear con incoherencia, lleno de ira, y apretó los puños, dispuesto a abofetearla por echar a perder su única posibilidad de salir bien parado de la situación.
–¡Desgraciada! ¡Sal de mi casa! ¡Fuera! ¡Ahora! –estalló Helen.
Celine se bajó de la cama. Helen cerró los ojos. A su lado, ella resultaba aburrida. Era inevitable que Dan tuviera una aventura. Él necesitaba algo más que una extraña con la que cruzarse de noche para servirle la cena y plancharle las camisas. Y esa debía ser la razón por la que él se había acercado a Celine. Más aún, su unión había significado mucho para los dos. Y dijera lo que dijera, Dan jamás pondría de patitas en la calle a su secretaria. Celine era demasiado valiosa como profesional. El gesto de él no era más que eso, un gesto. Solo trataba de apaciguar a su mujer porque no era más que un despreciable cobarde.
Helen comenzó a sollozar. Siempre había creído que su marido era valiente y noble, una persona en quien se podía confiar. Y sexy. En cuestión de segundos, el pedestal en el que lo había tenido se había hecho añicos. Su respeto por él había desaparecido. Deseaba gritar de desesperación, decepcionada. Su vida, hasta donde podía recordar, siempre había estado ligada a Dan. Pero, de pronto, descubría que todo había sido una farsa.
Helen apenas oyó la voz profunda de Dan, que urgía a Celine a marcharse. No podía abrir los ojos. Su matrimonio había terminado, su amor se tambaleaba. De pronto, se sintió terriblemente sola y vulnerable. Entonces, sintió una náusea y se llevó la mano a la boca, sofocada, corriendo al baño. Él debió gritarle algo a Celine y seguirla luego porque, de pronto, ella sintió sus pesadas manos sobre los hombros, haciéndola prisionera, y su torso desnudo en la espalda, en un contacto íntimo y alarmante.
–Cariño… –dijo él en voz baja, tranquilizadora.
–¡No soy tu cariño! ¡No finjas que te importo! –exclamó Helen histérica, sacudiéndose las manos de los hombros.