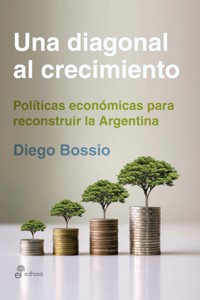
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDHASA
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
En este libro, con lucidez y claridad, Diego Bossio asume la tarea de pensar propuestas para un crecimiento sostenible de la Argentina. Eso implica trazar un camino y mantener un rumbo. Sumar conocimiento, construir y corregir lo que hay, no demolerlo. El desafío es complejo, no imposible. Exige convicción y consenso; las materias pendientes son impostergables. ¿Qué quiere decir mejorar la productividad? ¿Cómo se logra? ¿Por qué es clave un plan de estabilización para bajar la inflación y qué implica? ¿Cuáles son los sectores que más pueden crecer? Si hacen falta reformas, ¿cuáles son y cómo se llevan adelante? ¿De qué manera genuina podemos combatir la pobreza y la desigualdad? La economía no es concebible fuera de un determinado marco político y social, que delimita sus oportunidades y su factibilidad. Las soluciones no pueden ser meramente técnicas. No pueden serlo nunca; menos aún cuando la situación es crítica. Ese principio guía Una diagonal al crecimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diego Bossio
Una diagonal al crecimientoPolíticas económicas para reconstruir la Argentina
De manera rutinaria, se diagnostican las causas de las crisis económicas argentinas. Es un clásico. La continua enumeración de nuestros problemas se ha convertido en parte de la conversación pública, rara vez con mesura. Los pronósticos son antagónicos: estamos en una fase crítica, de la que solo podremos salir con una cirugía mayor y con un súbito aumento del sufrimiento de los ciudadanos, o bien, tenemos unas oportunidades maravillosas, que rápidamente acabarán con todos nuestros sinsabores. Alcanza con activar dos, tres palancas.
En general, escuchamos consignas gastadas, soluciones mágicas o remedios fatales. Nunca falta la enésima enumeración de los culpables del presente y del pasado y su regular contracara, aquellos que nos van a salvar de la noche a la mañana. Lo que sí falta son soluciones equivalentes a la crisis que se expone. Si es tan grande como parece, y lo es, es claro que la respuesta no puede ser esquemática. Tampoco puede ser una repetición calcada de lo que ya fracasó, salvo que busquemos volver a fracasar.
En este libro, con lucidez y claridad, Diego Bossio asume la tarea de pensar propuestas para un crecimiento sostenible de la Argentina. Eso implica trazar un camino y mantener un rumbo. Sumar conocimiento, construir y corregir lo que hay, no demolerlo. El desafío es complejo, no imposible. Exige convicción y consenso; las materias pendientes son impostergables. ¿Qué quiere decir mejorar la productividad? ¿Cómo se logra? ¿Por qué es clave un plan de estabilización para bajar la inflación y qué implica? ¿Cuáles son los sectores que más pueden crecer? Si hacen falta reformas, ¿cuáles son y cómo se llevan adelante? ¿De qué manera genuina podemos combatir la pobreza y la desigualdad? La economía no es concebible fuera de un determinado marco político y social, que delimita sus oportunidades y su factibilidad.
Las soluciones no pueden ser meramente técnicas. No pueden serlo nunca; menos aún cuando la situación es crítica. Ese principio guía Una diagonal al crecimiento.
Bossio, Diego
Una diagonal al crecimiento : políticas económicas para reconstruir la Argentina / Diego Bossio. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-628-720-3
1. Economía Política Argentina. 2. Análisis Político. 3. Crisis Económica. I. Título.
CDD 330.82
Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere
Primera edición: abril de 2023Edición en formato digital: junio de 2023
© Diego Bossio, 2023
© de la presente edición Edhasa, 2023
Avda. Córdoba 744, 2º piso C
C1054AAT Capital Federal
Tel. (11) 50 327 069
Argentina
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.com.ar
Carrer de la Diputació, 262, 2º 1ª, 08007, Barcelona
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.es
ISBN 978-987-628-720-3
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Conversión a formato digital: Numerikes
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroCréditosPrefacioIntroducciónCapítulo 1. La involución argentinaCapítulo 2. Equilibrio fiscal, la verdadera revoluciónCapítulo 3. El estancamiento de las exportaciones, corolario de debilidades estructuralesCapítulo 4. El desafío de generar trabajo de calidadCapítulo 5. El cepo de la productividadCapítulo 6. Plan de estabilizaciónBibliografíaSobre el autorPrefacio
Cuando empezó la pandemia, nadie entendía nada. Fue como si la realidad hubiera decidido seguir el argumento de una novela de José Saramago: nos levantamos un día y de golpe el mundo era otro. El trabajo y la producción, los mercados y el Estado, las prioridades sociales y las relaciones personales: todo cambió, se trastocó y se corrió de su eje.
En ese contexto incierto, con un grupo de colegas, aislados cada uno en su casa, empezamos a debatir sobre cómo las cosas podrían volver a un centro, una vez terminada la emergencia. En esas charlas interminables por chat, por videollamada, por teléfono, tratábamos de comprender. Pero no por simple afán intelectual. Si no porque entendíamos que se abría para la Argentina un nuevo abanico de cuestiones económicas. Con oportunidades y desafíos enormes, con límites políticos y sociales muy concretos.
De esa experiencia, la de la pandemia más cruda pero también la de nuestros debates, surgió un impulso. Que se transformó en una decisión: creamos Equilibra, un Centro de Análisis Económico con el propósito de aportar ideas para el desarrollo de la Argentina.
Pensamos mucho su nombre. Queríamos reflejar, insistir, en la búsqueda del ansiado equilibro en un planeta que gira fuera de sí. Ese equilibro que invocamos era, es, por nuestro oficio, esencialmente macroeconómico. Pero también quisimos hacer un llamado a encontrar un método que permita generar acuerdos. Los justos medios necesarios, en una sociedad donde la templanza muchas veces está ausente.
Nuestra vocación entonces, y ahora, es aportar ideas para construir una Argentina que crezca, que reduzca la pobreza, que avance, que se modernice, que sea justa y que mejore la calidad de vida de todos los argentinos.
Estamos en un momento donde los economistas y, más aún, los políticos, no gozamos del mejor de los prestigios. Producto, muchas veces, de no comprender la realidad que pretendemos gestionar y transformar. Y de obstinarnos en cuestiones que ni siquiera podemos explicar. No ya a la gente, si no a nosotros mismos.
En este libro procuro hacer un pequeño intento de revertir esto. Quiero abrir debates en el desierto ideológico argentino, enfrascado en sí mismo. Quiero hacerlo no sólo con las herramientas que nos da la ciencia económica, sino además con ciencia baqueana, con las lecciones políticas que obtuve tras años en la práctica del poder.
Si bien las reflexiones volcadas en estas páginas son de mi absoluta responsabilidad, tiene como base sustancial conversaciones con todo el equipo de Equilibra. Por eso, mi última intención es que quien recorra estos textos pueda leerlos así, como una charla, y no como un monólogo.
Porque creo de verdad en el diálogo. No es para mí un simple recurso retórico para quedar bien en un discurso. El diálogo tiene la capacidad de abrir puertas, y también, a veces, de cerrarlas de una vez. Aclara lo que se nos aparecía como velado y nos hace descubrir matices en eso que creíamos uniforme. En el vínculo que establece, el diálogo nos hace crecer. Y nos hace creer. El diálogo es una forma de volver a ponerle un eje al mundo.
Por eso quiero agradecer en primer lugar a Martín Rapetti, el Director Ejecutivo de Equilibra, porque entre charlas, caminatas y lecturas pudimos construir algunas ideas centrales, que humildemente mi libro intenta reflejar. En el nombre de Martín agradezco al resto del equipo que dedica horas y horas, con mucha rigurosidad, a estudiar nuestra dinámica económica. Agradezco también a Lorenzo Sigaut Gravina, a Lorena Giorgio, Gabriel Delgado y, en especial, a Gonzalo Bernat quien me acompañó en el día a día de este libro.
Hace un tiempo atrás, produje una serie de podcasts en la emisora Radio con Vos, donde escuché a especialistas en economía. Desde el agro hasta la industria, pasando por la energía y la economía aplicada. De todos ellos, quiero agradecer especialmente a mi profesor Martín Rossi, con quien tuve el placer de debatir muchísimo sobre las cuestiones de primer orden en la política económica.
Agradezco a todo el equipo editorial, que se entusiasmó e involucró desde la primera reunión. Y a quienes me acompañan y me alientan día a día en una vocación que muchas veces parece inentendible y que sin embargo es por la que vibro cada día.
Introducción
Acordar un diagnóstico sobre los problemas estructurales del país es uno de los primeros e imprescindibles pasos que los argentinos debemos dar. Si encontramos ese denominador común habremos roto la membrana que mantiene a cada uno encerrado en su razón. Sé que no es una tarea sencilla pues no implica solo la capacidad para describir la crisis –quizá lo más fácil en una Argentina sobrediagnosticada– sino, sobre todo, la virtud de saber construir un punto de partida.
Pues bien, de eso se trata este libro entonces. De entender el diagnóstico como un piso común de problemas, y hacerlo contra la corriente. ¿Por qué? Porque en la Argentina muchas veces parecemos enamorados de los conflictos más que de las soluciones. No se trata de una travesía fácil, pero es un camino de cara a los problemas. La audacia de esta época, quizá, consista en pensar, debatir y aportar soluciones. Pero entendamos que resolver conflictos no es una cuestión meramente técnica ni depende de la capacidad de gestión. Es, antes que todo eso, una responsabilidad moral. Liderar desde el diagnóstico significa aportar ideas, conceptos y fundamentalmente caminos a tomar: quienes sugieren que el problema de la Argentina es la desigualdad, infieren entonces que con solo resolver ese problema se solucionan gran parte de nuestros conflictos. Quienes creen que el problema es de crecimiento, deducen que una vez que se crece las cosas se ordenan “naturalmente”. Un buen diagnóstico es más complejo.
Soy economista además de político. Eso me obliga a mirar las dificultades estructurales de la Argentina. Desde el primer capítulo pretendo enfrentar al lector con un dato estructural: el ingreso medio por habitante argentino fue, en 2020, igual al de 1974. Se trata de prácticamente medio siglo perdido en materia económica. Es un enunciado difícil. Aceptarlo puede derivar en un escepticismo profundo. Sin embargo, no significa que estos años no valieron la pena. Desde 1974 pudimos superar pruebas de fuego: dictadura, violencia, una guerra, recuperamos la democracia, restituimos derechos, conquistamos nuevos derechos. Lo hicimos porque elevamos alta la vara de nuestras ambiciones altas. Pero la economía es nuestro problema pendiente más duro y, sin ser determinista, diría que es lo que sostiene casi todo lo demás. Un país es muchas más cosas que la economía, pero sin economía no puede haber país.
Me resisto a consagrarme al desánimo. El diagnóstico tiene un desvío: el diagnosticador, ese que se chupa los dedos mientras describe un problema como si gozara al enunciarlo. Pretendo en cambio ser capaz, modestamente, de centrar las ideas, de advertir las causas estructurales de nuestra crisis y, fundamentalmente, poner templanza en la complejidad sistémica de nuestro país. Un baño de realismo para tomarnos en serio a la Argentina. No hay margen para el facilismo, para fórmulas mágicas o atajos.
Los temas que pensé para este libro no son aleatorios. Intentan, a partir de una mirada política, derrumbar tabúes y proponer la discusión pública de tópicos que muchas veces parecen prohibidos.
Cuando en el segundo capítulo decidí analizar nuestro déficit fiscal crónico, las duras consecuencias de sostenerlo durante décadas, no lo hice con la pretensión de que la sociedad se organice solo sobre esa idea. No propongo como ideal el corazón frío del fiscalista que mira a la sociedad con la indolencia de un Excel. De hecho, la Argentina no se caracteriza por una estructura ni por un nivel de gasto público drásticamente diferente del gasto de los países desarrollados. Las distancias se manifiestan, principalmente, en la calidad de las prestaciones que obtiene la población con ese nivel y estructura del gasto. Estudiemos, entonces, el déficit por dentro. No desde afuera, con desdén “ajustador”.
En el período 1961-2018, las cuentas de los gobiernos nacionales y provinciales fueron mayoritariamente deficitarias, tanto si se considera el resultado primario –antes del pago de los intereses de la deuda pública– como, especialmente, si se toma en cuenta el resultado financiero que incluye el pago de esos intereses. Durante esos cincuenta y ocho años la Argentina registró déficit primario en cuarenta y cuatro años y déficit financiero en cincuenta y dos. Muchos se preguntarán por qué otros países logran avanzar con déficit y nosotros no. No preguntan cómo lo financian. No preguntan cuántas veces declaramos defaults. No preguntan en qué moneda ahorramos. No preguntan cuántos años hace que tomamos medidas que no han dado resultados.
Una Argentina que ostenta el récord de haber sancionado una ley de Déficit Cero, un país que solo durante un puñado de años logró mantener las cuentas en orden, que cada cinco o seis años discute en el Congreso leyes de reestructuración de deudas y desendeudamiento, cuyas decisiones diarias deben ser consultadas con el FMI, no puede eludir este debate.
Sobre ese estado de cosas, propicio la idea de establecer como hecho revolucionario que nuestro país tenga las cuentas en orden.
Cuando la Argentina encuentra estabilidad política y disponibilidad de dólares, las condiciones de crecimiento sostenido son óptimas. Ahora bien, la forma de obtener divisas de manera constante no es por endeudamiento o por flujo de capitales especulativos, ni por la credibilidad que sepamos construir. La solución genuina son nuestras exportaciones.
Las ventas argentinas al exterior exhiben diversas falencias estructurales: suman montos comparativamente reducidos, conformadas por pocos productos de bajo valor agregado, por un número pequeño de empresas y concentradas en destinos escasos. Por ejemplo, la Argentina alcanzó en 2019 exportaciones equivalentes a 1.800 dólares per cápita, frente a 14.600 dólares de Canadá, 13.200 de Australia y 12.000 de Nueva Zelanda.
En el tercer capítulo abordaré la realidad de nuestro complejo exportador y propondré algunos lineamientos que permitirían encontrar soluciones de fondo a la necesidad de dólares y al crecimiento sostenido. Exportar más es conocer más. Conocer el mundo y conocer nuestra economía. De esa mirada más profunda sobre nuestras posibilidades reales emergerían dólares genuinos. No se puede exportar más sin transformar. El perfil productivo del país se puede ampliar, mejorar, alentar, pero no negar. La “pelea con el campo” es un resabio de la cultura política del siglo XX. Hoy es un prejuicio mal elaborado contra quienes generan dólares. Como contraparte, no se trata de idealizar sectores sino de mirar la realidad.
De la lectura del cuarto capítulo surgirá la necesidad de crear un nuevo marco legal que adapte el mercado laboral a las nuevas formas de la economía. Sobre todo en sectores donde la Argentina es capaz de disputar puestos de trabajo que de otro modo se localizarán en geografías mejor adaptadas –competir internacionalmente– y en aquellos que es necesario impulsar para impactar y dinamizar la estructura social –incluir localmente–. En síntesis, un nuevo pacto laboral.
En una charla con gremialistas de la Federación de Secretarios Generales del Sindicato de Comercio, un compañero del interior me preguntó si era posible avanzar hacia un nuevo ordenamiento cuando las estructuras políticas, sindicales y sociales buscan seguir conquistando derechos y defendiendo las conquistas alcanzadas. En las últimas décadas hemos transformado el tema en un tabú. Ante la mínima insinuación de algún cambio en la legislación laboral se tilda a quien lo propone de neoliberal, de derechista, de estar en contra de la clase trabajadora. Falso. La necesidad de modernizar algunos convenios es demandada seriamente por sectores empresarios, fundamentalmente las pymes, que con cada nuevo empleado se arriesgan a juicios contra su capital, y comienzan a expresarla diversos sectores representantes de trabajadores que quieren ver crecer el empleo registrado. La situación actual es tan absurda que muchos trabajadores prefieren mantener su relación laboral en negro porque así cobran más.
Seamos claros: las vacaciones, el aguinaldo, los aportes patronales son conquistas históricas establecidas. Son innegociables. Tótems argentinos que nadie puede derribar. No es eso lo que hay que cambiar. Es todo lo demás. Quien diga que una modernización laboral implica necesariamente recortes de derechos está haciendo pura y simple demagogia. El que cree que la litigiosidad y la conflictividad laboral no dañan nuestro capital simbólico en realidad sigue defendiendo privilegios que no benefician ni a los trabajadores ni a los empresarios.
En el quinto capítulo desarrollo el tema crucial de la productividad. Parto de un aspecto, llamémosle ahora, “cultural”. En el repertorio de polémicas nacionales, la política dejó paulatinamente de discutir la centralidad de la productividad. Todo un síntoma esa omisión porque justamente se trata de una de las variables clave para sacar a la economía de su largo estancamiento. No solo perdió centralidad en la conversación política, sino que ha sido progresivamente cancelada. La productividad no paga. A quien la nombra le saltan al cuello. Tal vez porque el enunciado “mejorar la productividad” se asoció, en la historia reciente, a la mera reducción de costos laborales. Definitivamente, hablar de productividad en la Argentina polarizada es exponerse a ser tachado con la batería de epítetos con los que cierta “izquierda nacional” se desentiende de la agenda del desarrollo económico. El extraño caso de una izquierda nacional sin economía productiva.
Apenas un dato: el valor agregado por trabajador argentino pasó de equivaler el 63% del valor agregado estadounidense en el período 1993-1998 a representar el 45% entre 2003-2007 y el 41% en la etapa 2016-2019. En otras palabras, la brecha externa de productividad se amplió sensiblemente en las últimas décadas.
Si por un momento nos abstraemos de la coyuntura y buceamos en la historia, resulta paradójico que una de las tradiciones políticas más preocupadas por las transformaciones tecnoproductivas, es decir, el peronismo, hoy se encuentre prisionero de una suerte de política de identidades sin economía política. Perón, al que la izquierda nacional hoy acusaría de antiobrero, afirmó en 1954 que la productividad es “la estrella polar que debe guiarnos en todas las concepciones económicas y en todas las soluciones también económicas”. ¿Por qué, deliberadamente, se omite esa parte del legado, ese aspecto pragmático de Perón?
Cito:
“Organizada la economía y planificada la acción, nosotros podremos mejorar el estado de nuestras empresas y el estándar de vida de nuestro pueblo solamente produciendo más. Produciendo más bajaremos los costos y los precios, y el poder adquisitivo de cada uno aumentará. Si producimos más, aquí no habrá ningún problema, y la economía y las finanzas argentinas estarán aseguradas en la forma más imperturbable. Si no producimos más, es inútil que tengamos ambiciones de ganar más y de estar mejor. ¡Ese es un dilema de hierro en el que nuestra economía está encerrada!”.
La productividad es, a grandes trazos, la relación entre lo que se produce y los factores que permiten hacerlo. Por ende, puede ser mejorada “por las buenas”, incrementando la producción, o “por las malas”, reduciendo el costo de los recursos empleados, entre los que se cuenta, aunque no solamente, la mano de obra. La Argentina exhibe pocos ejemplos históricos de lo primero y está llena de ejemplos de lo segundo. Los países que se desarrollaron y crecen están llenos de ejemplos de lo primero. Reescribamos el diccionario argentino: productividad es producir más.
Surge una pregunta central: ¿qué se debe hacer para que ocurra por las buenas? Construir consensos. Y para eso, además de opiniones, hay que tener voluntad. Como dice el papa Francisco: “La realidad es superior a la idea”. Y los consensos, los acuerdos, no son el fin de la política, son su desenlace, el lugar donde desembocan nuestras luchas, nuestros desencuentros, nuestros debates. El límite de una política que abraza el conflicto, que solo avanza sobre aquello que reafirma la propia identidad, que cancela debates en nombre de sus “ideales”, es antipolítico. Es una política que deja de transformar.
Durante su segundo gobierno, Juan Domingo Perón enfrentó una serie de desafíos económicos. El más importante fue el techo que había alcanzado la Argentina en materia de producción. Perón no se quedó en los dichos. Diagnosticó y accionó. Por eso se abocó, junto con la CGT y la CGE, a la organización de reformas sistémicas y de instancias que revincularan la productividad con el desarrollo industrial competitivo.
Lo sustancialmente innovador de esa iniciativa fue poner a los trabajadores organizados a la vanguardia del debate en torno de la productividad. De ahí el nombre que adoptó un encuentro organizado en 1955: “Congreso de la Productividad y el Bienestar Social”. No fue casualidad. Ya en los años cincuenta Perón comprendió que los progresos en materia de productividad logrados por las buenas implicarían mejoras en el empleo y el poder adquisitivo del salario.
En una economía estancada no hay manera de que ambas partes, capital y trabajo, mejoren sus ingresos. Si uno gana, el otro pierde. Es lo que se conoce como juego de suma cero. Por el contrario, aumentar la productividad puede impulsar el crecimiento del PBI y a la vez elevar los salarios, sin impacto negativo en el beneficio de las empresas, neutralizando así la remanida puja distributiva inflacionaria.
Miremos este dato. Entre 2012 y 2019 se generaron prácticamente 170.000 puestos de trabajo anuales menos que entre 2003 y 2011, como resultado de la notable desaceleración de la tasa de crecimiento del PBI. La cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado se redujo de un promedio anual de 320.000 en 2003-2011 a apenas 1.600 en 2012-2019. En otros términos, cuatro de cada cinco puestos de trabajo creados entre 2003 y 2011 correspondían a asalariados registrados privados, mientras que esa relación se redujo a uno de cada cien entre 2012 y 2019.
¿Cómo volver a generar puestos de trabajo formales en el sector privado? ¿Es posible recrear las expectativas de conseguir empleos en blanco bien remunerados y prestaciones que permitan a los argentinos proyectar una vida mejor?
Muchos de los lineamientos sugeridos implican una mirada de largo plazo. Más estratégica que de coyuntura. Como propongo en el último capítulo, para que sean exitosas, las políticas delineadas requerirán la implementación de un plan de estabilización de corto y mediano plazo orientado a disminuir la tasa de inflación y de ese modo equilibrar el contexto macroeconómico. Bajar las tasas de inflación crónicas es prioritario para el país. Desde 1960, la inflación promedio mensual de la Argentina se aproxima a los guarismos anuales de la mayoría de los países.
Surge naturalmente el interrogante de por qué esos planes no se han implementado en las últimas décadas. En este sentido, pensar que quienes han gobernado no supieron cómo encarar programas de esas características demostraría cierta estrechez intelectual y absoluta soberbia. La implementación de un plan de estabilización involucra dificultades y esfuerzos sociales que implican naturalmente el cálculo político de ejecutar esas medidas, evaluando tanto su oportunidad como su manera de realización. Los condicionantes políticos, electorales y sociales imperan a la hora de tomar decisiones y la cohesión social es, en sí mismo, un aspecto central para el desenvolvimiento de la sociedad.
En términos más concretos, uno de los requisitos técnicos de un plan de estabilización es el ordenamiento de los precios relativos. En nuestro país, con múltiples tipos de cambio y tarifas retrasadas, ese requisito implicaría implementar una devaluación inicial significativa y un fuerte incremento en las tarifas de los servicios públicos, ajustes que impactarían negativamente sobre los salarios reales –que ya han padecido una sensible reducción en los últimos años–. Lógicamente, si el plan de estabilización es exitoso, la disminución de la inflación permitiría ingresar en una fase de crecimiento sostenido del empleo y de la productividad, redundando en una recuperación y posterior incremento de los salarios reales en el mediano plazo.
Los planes de estabilización pueden fracasar. Pero quiero ser contundente al respecto: urge bajar la inflación y estabilizar las variables para estar en condiciones de pensar una economía moderna que se encauce en el crecimiento sostenido y que mejore sustancialmente el ingreso de los argentinos sobre la base de nuestra capacidad exportadora.
Estabilizar duele. Un plan de estabilización es una arriesgada apuesta política. Lógicamente, ese desafío demanda fortaleza. El sentido común dice que el momento más propicio es el comienzo de un mandato presidencial. Para eso hay que ser capaz de convencer a la sociedad de que la reducción de la inflación es una condición imprescindible para alcanzar un proceso de crecimiento sostenido. No obstante, con niveles de pobreza cercanos al 40%, las cargas de los esfuerzos no pueden ser iguales para todos. Cómo pedirle mayores sacrificios a quienes durante décadas vienen sobreviviendo con niveles de ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades cotidianas básicas. Nosotros, los políticos, deberíamos dejar de insistir con que basta “con apretar un botón” para obtener resultados rápidos y sin costos. Además, las soluciones serán mestizas o no serán: esa apelación liberal sobre la estabilidad macroeconómica contiene, como dijo Juan Pablo II sobre el comunismo, “semillas de verdad”.
Nací en Tandil, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Me formé en la escuela pública. Mis padres llevan adelante aún una pyme familiar industrial. Una imprenta. Reconozco fácilmente los aromas del papel y la tinta. Así son muchas pymes: el olor de lo que producen es un olor familiar. Me considero, como la mayoría de los argentinos, un producto de la clase media, el resultado del ascenso social. Mis padres me brindaron la oportunidad de estudiar Economía en la UBA y luego de hacer una maestría en Economía en la Universidad de San Andrés.
¿Por qué digo esto con énfasis? Porque trato de expresar los intereses de esa clase social. Sus inquietudes cotidianas, sus angustias, sus aspiraciones. Su relato. Soy de clase media y mis intereses están vinculados, en muchos sentidos, con ella. Con las aspiraciones de los que quieren progresar, aunque también con la angustia de los que no tienen nada. Ser de clase media no es un hecho dado. Es el fruto del esfuerzo personal y de luchas colectivas. Ni puro mérito ni regalo del cielo: conquista, progreso, una justicia social silenciosa que construye vidas.
Me siento diferente a muchos políticos. ¿La razón? No me interesan las guerras de clases o las divisiones insalvables. La grieta. Soy consciente de las diferencias, sé que es imposible construir una sociedad de consensos puros, pero muchas veces las expresiones partidarias y sus principales dirigentes manifiestan visiones exageradas, disputas rencorosas y prejuicios irracionales. Ubicarse en posiciones sin retorno como virtud. Sellar la burbuja. Hacer política para la tribuna. Nunca “pagar costos”. Siempre afilados para el aplauso fácil y autocomplaciente de quienes piensan igual.
Este libro pretende ser un aporte para superar prejuicios. Para consolidar una política de grandeza, embarrada, que no cree en el camino fácil, que recupera del peronismo su espíritu transformador y no el conformismo. Que viene a cambiar el país y no solo a reducir daños.
En ocasiones parece que algunos sectores políticos tenemos vedada la posibilidad de plantear y discutir ciertas cuestiones estratégicas. Porque aparentemente contradicen banderas del pasado o porque se asocian a otras expresiones políticas. Las sociedades viven tiempos de cambios tecnológicos y expresan demandas absolutamente diferentes a las de décadas pasadas. La tecnología y los modos de organizarse llegan mucho antes que una decisión política, que una discusión doctrinaria o una defensa corporativa. Los ejemplos de esos cambios, algunos, son tan rápidos que no alcanzamos a registrarlos. Compro frutillas en la ruta y el vendedor me ofrece pagarlas por Mercado Pago. No es dinero, no es tarjeta de débito bancaria. Es otra cosa.





























